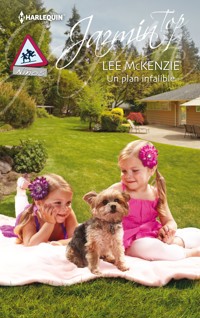
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Kristi Callahan, madre soltera de una adolescente, no tenía tiempo para hombres. Y habría sido agradable que su madre pensara lo mismo; no dejaba de organizarle desastrosas citas a ciegas, decidida a encontrarle pareja. Tras la muerte de su esposa, Nate McTavish tenía que criar a sus gemelas él solo. A veces se cuestionaba su capacidad como padre y también tenía que esquivar a las mujeres que su familia se empeñaba en presentarle. Cuando contrató a Kristi para que reformara su casa antes de venderla, se dio cuenta de que habían encontrado la respuesta a su problema: ¡hacerse pasar por pareja! Era un plan fantástico, hasta que empezaron a preguntarse si no sería mejor dejar de fingir…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Lee McKenzie McAnally
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Un plan infalible, n.º 27 - agosto 2014
Título original: The Daddy Project
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4603-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Sumário
Portadilla
Créditos
Sumário
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Publicidad
Capítulo 1
KRISTI Callahan llamó al timbre de la casa de sus sueños. Una amplia construcción baja de los años sesenta con dos chimeneas, un pasillo techado que separaba la casa del garaje y suficiente estilo de la Costa Oeste como para atraer a compradores potenciales que buscaran la casa de sus sueños en uno de los barrios más familiares de Seattle. Por desgracia, ella estaba en el lado equivocado de la puerta.
Aquella casa estaba fuera del alcance de una madre soltera que criaba a su hija adolescente con un único sueldo, pero eso no impedía que su imaginación fantaseara con la idea de vivir algún día en una casa como esa. Y, dado que había sido contratada para reformar aquella casa antes de ponerla en el mercado, al menos podría poner su sello personal al lugar antes de regresar a la realidad. La casa de dos dormitorios que tenía en la ciudad no era la casa de sus sueños, pero era suya. O lo sería pasados veintitrés años y medio.
La otra realidad era que, para cuando su equipo de Lista para vender hubiera terminado con esa casa, el cliente obtendría mucho dinero por ella, lo que la situaría más allá de su alcance.
A propósito de clientes, tenía una cita y llegaba solo cinco minutos tarde. Bueno, ocho, pero no creía que el señor y la señora McTavish se hubieran rendido y se hubieran ido. Había un utilitario plateado y dos triciclos rosas aparcados en la entrada, aunque eso no significaba necesariamente que hubiera alguien en casa.
Sacó el teléfono del bolso. No tenía mensajes ni llamadas perdidas. Con cuidado de no tropezar con un osito de peluche al que le faltaba la mitad del relleno y tres pequeñas botas de goma de color amarillo tiradas por los escalones de la puerta, volvió a llamar al timbre y esperó. Segundos más tarde, su paciencia fue recompensada con pisadas, muchas pisadas. En el panel de cristal situado junto a la puerta aparecieron dos caras idénticas con ojos azules y coletas rubias al estilo Cindy Brady. Una de ellas tenía el pulgar en la boca, las coletas de la otra estaban torcidas. Sin duda, eran las dueñas de los triciclos. Entonces, un enorme San Bernardo babeante asomó la cabeza por encima de ellas.
—¿Está vuestra mamá en casa? —preguntó Kristi en voz alta para que pudieran oírla.
Las niñas negaron con la cabeza y el perro pegó su hocico húmedo al cristal.
Las gemelas se quedaron mirándola, pero no hicieron intención de llamar a un adulto. No las habrían dejado allí solas con el único cuidado de un perro. Un perro que dejó caer un hilo de baba que se deslizó por las coletas de una de las niñas.
Asqueroso. Kristi apartó la mirada, volvió a llamar al timbre y retiró la mano al oír otras pisadas, más pesadas, acercándose a la puerta.
El hombre que abrió llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta gris de manga corta con lo que parecía ser una complicada ecuación química estampada en letras verdes a lo largo del pecho. Además, tenía la expresión de fastidio de alguien que no esperaba visita.
—¿Puedo ayudarla? —preguntó.
Maldición. ¿Se habría equivocado de día? No. Había mirado la agenda y tenía la cita concertada para el miércoles. Y estaban a miércoles, ¿no?
El hombre la miró con desconfianza y levantó las manos, que llevaba cubiertas con unos guantes de jardinería manchados de tierra.
—Si viene vendiendo algo, no me interesa.
—No —respondió ella, e intentó no distraerse con la intensidad de sus ojos azules y fríos—. No vendo nada.
—¿Quién es, papi? —preguntó la niña de las coletas torcidas antes de que Kristi pudiera continuar.
—Me llamo Kristi —respondió ella con una sonrisa mientras le ofrecía la mano al padre—. Kristi Callahan. He quedado a las dos en punto con los dueños. Los McTavish —tal vez se hubiera equivocado de dirección—. Soy la decoradora de interiores de Lista para vender. Contrató a mi empresa para reformar su casa antes de ponerla en el mercado inmobiliario.
El hombre puso cara de disculpa y se llevó la mano a la frente al recordar la cita. Obviamente se olvidó de los guantes, porque se le quedó una mancha de tierra en la cara.
Ella se quedó mirándola y pensó en cuál sería el protocolo a seguir en los casos en que un desconocido tenía tierra en la cara, pero se dio cuenta de que no existía un protocolo para eso.
El hombre debió de darse cuenta de lo que estaba mirando y se frotó la frente con el antebrazo, lo cual extendió más la suciedad.
Kristi intentó no sonreír y miró a las niñas, que flanqueaban a su padre agarradas a sus rodillas. Una de ellas seguía con el dedo en la boca.
—Claro. Soy Nate McTavish —le ofreció la mano, pero inmediatamente la apartó y se quitó el guante antes de darle la mano—. Un compañero me recomendó su empresa. Quiero vender, pero hay que reformar algunas cosas y no sabría por dónde empezar.
—Entiendo —Kristi se dio cuenta de que hablaba en singular y recordó que las niñas habían dicho que su madre no estaba en casa. La mano que podría darle la pista definitiva seguía dentro del guante. «Aunque no es asunto tuyo», se recordó a sí misma.
Sacó una tarjeta del bolso, se la entregó y deseó que en su lugar hubiera ido su compañera Claire. Ella siempre sabía cómo manejar situaciones incómodas.
—Si te pillo en un mal momento...
—No, en absoluto. Estaba trabajando en el invernadero y he perdido la noción del tiempo.
—Como he dicho, soy la decoradora de interiores de la empresa. Ayudo a nuestros clientes a organizarse antes de poner la casa en venta, les asesoro con cualquier remodelación que haya que hacer. Trabajaremos juntos para crear un diseño que se ajuste a tu hogar y a tu presupuesto. Samantha Elliott, una de mis socias, es carpintera y se ocupará de cualquier reparación necesaria. Mi otra socia, Claire DeAngelo, es agente inmobiliaria. Ella se encarga de la tasación, de la puesta en venta, de organizar las visitas. Ese tipo de cosas.
—Es justo lo que necesito. No tengo mucho tiempo para esas cosas.
—Nosotras nos ocupamos de todo. Hoy he venido para echar un vistazo y hacerme una idea de lo que hay que cambiar. Partiremos desde ahí. Eh... ¿tu esposa estará también?
—No. Ella... —miró a las niñas y le sacó el dedo de la boca a su hija—. Mi esposa murió hace dos años.
—Ah. Lo siento. Si hay algo que pueda... —«para. No puedes ofrecerle ayuda a un perfecto desconocido»—. Lo siento mucho.
—Gracias —repuso él, aunque no parecía agradecido. Parecía que estuviese deseando que la gente dejara de preguntarle dónde estaba su esposa y de ofrecer sus condolencias cuando se enteraban de lo sucedido.
La niña de las coletas torcidas le tiró a su padre de la mano.
—¿Qué hace aquí, papi?
La otra niña ya había vuelto a meterse el dedo en la boca.
—Va a ayudarnos a vender la casa.
—¿Por qué?
—Porque vamos a mudarnos a una nueva.
—¿Por qué?
Kristi se acordó de su hija a esa edad, cuando la respuesta a una pregunta generaba otra, sobre todo si la respuesta era «porque sí». Ofrecerle una distracción era la única forma de detener el interrogatorio.
—¿Cómo os llamáis? —les preguntó.
—Yo soy Molly. Ella es Martha. Somos hermanas.
—Es un placer conoceros, Molly y Martha. ¿Cuántos años tenéis?
—Cuatro —Molly parecía ser la portavoz de la pareja.
Martha levantó cuatro dedos de la mano. Parecía encantada de dejar que su hermana hablara.
Eran adorables. Y también le recordaban lo mucho que le gustaban los niños, y que en realidad nunca había superado la decepción de no tener más. El perro le dio en el codo con el hocico y le hizo reír. En respuesta, Kristi le rascó la cabeza.
—Deberías pasar —Nate agarró al perro del collar y se apartó de la puerta con las niñas—. Perdona, no debería haberte tenido esperando aquí.
—Gracias —Kristi entró en el recibidor y tropezó con la cuarta bota de goma.
Malditos zapatos de tacón alto. Se los había puesto pensando que le darían un aspecto profesional, pero en realidad le hacían parecer torpe.
Nate la agarró del codo y la sujetó hasta que recuperó el equilibrio. Kristi levantó la cabeza, sus miradas se encontraron y, durante unos segundos, sintió que no podía tomar aire. Era guapísimo.
De pronto él la soltó, como si le hubiera leído el pensamiento, quizá incluso hubiera tenido algún pensamiento similar también. Después apartó de una patada la bota de goma. El perro la agarró del talón, la sacudió y llenó el suelo de babas.
Kristi se estremeció.
—Chicas, ¿os acordáis de lo que hablamos? Tenéis que meter vuestras cosas en el armario.
—Esa es de Martha —dijo Molly—. Las mías están fuera.
Martha le arrebató la bota al perro, la lanzó sobre la pila de cosas situada al fondo del armario e intentó sin éxito cerrar la puerta. Parecía gustarle hacer las cosas con una sola mano.
—Siento el desastre —se disculpó Nate—. Si me hubiera acordado de que venías, habría ordenado un poco.
Kristi no sabía si la puerta del armario no se cerraba por la pila de ropa y zapatos o porque se hubiese roto una bisagra. O quizá ambas cosas. Tendría que decirle a Sam que le echara un vistazo, y sumar unas cestas de almacenaje a la lista que empezaba a tomar forma en su cabeza. Vivía con una hija adolescente y un perro, así que sabía algo de trastos. Al menos, el suelo de pizarra estaba limpio, lo cual, dada la suciedad que generaban dos niñas pequeñas y un perro grande, era una buena señal. Nate McTavish debía de ser un hombre organizado, o quizá tuviera servicio de limpieza. Cualquier opción le hacía ganar puntos. Las niñas además parecían sanas y limpias, y eso era lo más importante.
Nate McTavish parecía justo lo contrario de los padres holgazanes de su vida. Eso, junto con su encanto y aquella mirada intensa, debería hacerle tener buena opinión de él. En vez de eso, la combinación hizo saltar miles de alarmas en su cabeza.
—No importa. Por eso estoy aquí —dijo.
—¿Por dónde quieres empezar? —preguntó Nate.
—¿Esto es el salón? —preguntó ella señalando unas puertas de cristal con parteluz. Con el cristal esmerilado, parecían estar hechas de papel de arroz japonés.
Nate vaciló un instante y abrió las puertas.
—Lo es. Casi nunca lo usamos, así que tengo las puertas cerradas.
Kristi contempló el interior. Las cortinas estaban echadas y la estancia era oscura y fría. El techo abovedado de cedro estaba cubierto de papel crepé amarillo y malva, así como con globos a juego. Algunos de los globos parecían haberse soltado y estaban dispersos por el suelo.
—La semana pasada tuvimos la fiesta de cumpleaños de las niñas y no he podido quitar aún los adornos. Lo haré esta noche.
Martha se aferró a la mano de su padre, pero Molly entró corriendo en la habitación e intentó lanzar globos. El perro fue tras ella. Un globo amarillo medio desinflado cayó al suelo y la niña le dio un pisotón. Al ver que no explotaba, perdió el interés y regresó junto a su padre y su hermana.
La estancia estaba decorada con muebles cómodos. Abundaban los libros, los periódicos y los juguetes, tanto de las niñas como del perro.
Kristi sacó la cámara del bolso y se la colgó al cuello.
—¿Te importa que saque algunas fotos de cada habitación? Cuando vuelva a mi casa... a mi oficina... —Nate no tenía por qué saber que hacía casi todo su trabajo en su furgoneta o en la mesa de la cocina—. Las fotos me ayudan a crear el diseño y elaborar el presupuesto.
—Me parece bien. ¿Te importa ir echando un vistazo? Yo aún tengo trabajo que hacer fuera —dijo él mientras se ponía de nuevo los guantes.
—Adelante —respondió Kristi—. Echaré un vistazo a la casa y hablaremos cuando termine.
—Esta noche recogeré esto —le aseguró Nate de nuevo.
Los restos de la fiesta parecían avergonzarle. Kristi no los veía como un problema, más bien al contrario. Al menos había habido una fiesta, y eso jugaba a su favor. Ella no recordaba la última vez que el padre de Jenna había llamado para felicitar a su hija por su cumpleaños. ¿Regalos? Ni pensarlo.
—Molly, Martha, vamos. Podéis jugar fuera mientras yo trabajo.
—Papi, ¿por qué está haciendo fotos?
—Tiene que saber cómo es la casa.
Le dio la mano a Molly y la obligó a salir de la habitación junto con su hermana, que no necesitó incentivos. El perro las siguió.
—¿Por qué?
—Porque sí.
—Porque sí ¿qué?
—Porque tiene que hacerlo.
Decir que Nate McTavish estaba agobiado por la paternidad en solitario habría sido quedarse corta, pero lo que le faltaba en técnica lo compensaba con paciencia.
Mientras salía de la habitación, Kristi sonrió al ver las letras verdes de la parte de atrás de su camiseta. Vuélvete verde con la fotosíntesis. Al menos ahora la ecuación del pecho tenía sentido y confirmaba su sospecha de que era jardinero. Dejó caer la mirada un poco más. Había mucho que decir de unos vaqueros que quedaban bien, pero aquellos vaqueros en particular eran fantásticos. Kristi apartó la mirada de inmediato. «Tienes un trabajo que hacer», se reprendió. «Y no es ese».
Desde que su ex, Derek el Holgazán, se marchara doce años atrás, había tenido varias citas informales, casi todas con hombres que le habían presentado sus amigos y familiares, pero se había negado a tener algo que pudiera distraerle de su objetivo; ser una madre autosuficiente y una mujer de negocios.
Y aquel hombre le distraía mucho. Nunca se sentía incómoda con nuevos clientes, pero, si hubiera tenido que ver todas las habitaciones de la casa con él, sabiendo que esos ojos azules observaban todos sus movimientos, no habría podido concentrarse. Sobre todo después del momento que habían tenido en la entrada, al tropezar ella con la bota de goma. Y no había sido solo cosa suya. Él también lo había notado. Estaba segura.
Tras descorrer las cortinas, sacó una foto de la chimenea y después fotografió el resto de la estancia.
Sonó su BlackBerry antes de que pudiera cambiar de habitación. Era su madre. Podía contestar o tener que escuchar después media docena de mensajes. Adoraba a su madre, pero, en la historia de la maternidad, la insistencia de Gwen Callahan en ver cómo estaba su hija no tenía parangón.
—Hola, mamá. ¿Qué tal?
—Hola, cariño. Espero no interrumpirte.
—De hecho, estoy trabajando.
—Ah. Bien, solo será un minuto.
—¿Qué quieres?
—Estaba hablando con mi vieja amiga Cathie Halverson. Te acuerdas de ella, ¿verdad? Vivían al otro lado de la calle cuando ibas al instituto, pero después se mudaron a Spokane.
—Sí —Kristi ya sabía dónde quería ir a parar.
—Su hijo Bernard acaba de volver a Seattle. Estoy segura de que te acuerdas de él.
Claro que se acordaba. Bernie Halverson le había pedido ir a un baile del instituto cuando tenía quince años. Había ido porque era la primera vez que alguien le pedía una cita y no había tenido valor para decir que no. La cita había sido un desastre. No habían tenido nada de qué hablar. Y la idea que Bernie tenía de bailar pegados era meter mano. Apestaba a colonia barata y, al día siguiente, Kristi había tenido que lavar su jersey favorito tres veces para quitarle el olor. Pero lo peor había sido el beso.
—Claro —respondió—. Le recuerdo.
—No conoce a mucha gente en Seattle —dijo Gwen—. Estaba pensando que podríamos invitarle a casa de la tía Wanda y del tío Ted para la barbacoa del Cuatro de Julio. ¿No te parece buena idea?
Por un segundo, Kristi pensó en decirle a su madre que Bernie había sido el primer chico en meterle la lengua en la boca, que no le había gustado nada y que, si seguía soltero después de tantos años, era porque seguía siendo un baboso.
No podía decirle a su madre eso. A Gwen Callahan no le gustaba hablar de «intimidades», como solía decir. Pero de pronto se le ocurrió otra idea mejor.
—No creo, mamá. De hecho, acabo de conocer a alguien —en realidad, no era mentira. Acababa de conocer a alguien. Nate McTavish. Así que era una mentira piadosa—. No es nada serio, pero no creo que debamos darle a Bernie... Bernard... una idea equivocada.
—¿Estás saliendo con alguien? —preguntó su madre tras una pausa de cinco segundos—. ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Le conoce Jenna? ¿Estáis...?
—Mamá, para. Es muy reciente y, como he dicho, no es nada serio. Y no, Jenna no le conoce, así que te agradecería que no le dijeras nada.
—¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica?
—Eh. Nate. Se llama Nate y es... Trabaja en paisajismo —y en un instante la mentira piadosa se convirtió en una mentira terrible de la que sin duda se arrepentiría.
—Bueno, pues qué sorpresa. ¿Dónde le conociste?
—A través del trabajo —esa parte era cierta—. Y ahora mismo estoy trabajando, mamá, así que no puedo hablar.
—Te llamaré esta noche para hacer planes. Tendrás que invitarle a la barbacoa de Wanda para que podamos conocerlo. Para que Jenna pueda conocerlo. O puedes darme su número para que le invite yo.
—¡No! No. Gracias, mamá. Hablaré con él, pero no sé si está libre. Creo que mencionó que tenía planes con su familia —«deja de hablar», se dijo a sí misma. El hoyo que estaba cavando pronto sería tan profundo que no podría volver a salir—. Tengo que colgar, mamá. Esta tarde estoy con un nuevo cliente. Hablaremos luego.
—Te llamaré esta noche —dijo Gwen de nuevo.
Kristi no sabía si había cierto tono amenazador en las palabras de su madre o si la culpabilidad estaría distorsionando su percepción. Probablemente, un poco de las dos cosas.
Desde hacías años, su madre y su tía Wanda habían intentado emparejarla con todo tipo de hombres. Ella había conseguido evitar salir con la mayoría, pero en ocasiones había bajado la guardia, como cuando invitaban a alguien como Bernie Halverson a un evento familiar. Ninguno de esos hombres se parecía a Nate McTavish. Tampoco era que el aspecto lo fuese todo, pero no había habido química entre ellos. No como con Nate y su apretón de manos.
En algún lugar de la casa sonó un teléfono. Contó seis tonos hasta que dejó de sonar, sin que nadie respondiera.
Repasó las fotos que había hecho del salón y, satisfecha con lo que tenía, atravesó la estancia, abrió otras puertas de cristal esmerilado y entró en el comedor. Otra habitación que no usaban, a juzgar por la baja temperatura, los trozos de papel de regalo y las cajas de juguetes vacías esparcidas por el suelo. Allí había más globos de colores medio desinflados, pero, por lo demás, el comedor estaba ordenado. Era amplio, con espacio suficiente para moverse en torno a una mesa a la que podrían sentarse cómodamente diez personas. Los muebles eran algo antiguos, pero algunos eran sólidos y estaban en buen estado. Le gustaba dar un presupuesto bajo, así que se adaptaría.
Desde que había llegado, le había gustado aquella casa, pero ahora sentía un poco de pena por ella al ver que sus habitaciones estaban cerradas y sin usar. La casa se merecía ser habitada por alguien a quien le gustara tanto como a ella.
Al otro lado del comedor había otro par de puertas de cristal opaco, cerradas al igual que las demás. Las abrió, entró en una cocina muy desordenada y tropezó con el cuenco del agua del perro.
—Oh, por el amor de Dios. ¿Quién pone un cuenco con agua delante de una puerta cerrada? —al parecer, un padre solo y agotado. No sabía dónde encontrar una fregona y no podía dejar un charco de agua en el suelo de la cocina. Tendría que ir a buscar a ese padre viudo y sexy para pedirle ayuda.
Capítulo 2
NATE atravesó la sala de estar junto a las niñas y al perro.
—¿Por qué no podemos quedarnos con la señora? —preguntó Molly.
—Porque tengo que trabajar.
—Podemos quedarnos con ella.
—Ella también tiene que trabajar —respondió él mientras abría la puerta del jardín.
—¿Haciendo fotos?
—Sí —y le alegraba poder dejarla sola. Una cosa era acompañarla por el salón o cualquier otra estancia de la casa mientras tomaba notas y hacía fotos. Pero al final llegarían a su dormitorio, y la idea de entrar allí con ella le había hecho sentir pánico.
—Tiene un bolso bonito —comentó Molly.
—¿De verdad? —Nate cerró la puerta del jardín tras ellos.
—Tiene dibujitos de cupcakes en él.
—¿De verdad?
Martha se sacó el dedo de la boca.
—Me gustan los cupcakes.
—Ya sé que te gustan. ¿Por qué no vais a vuestra casa de juegos y echáis un vistazo a los vestidos que os ha traído la tía Britt esta mañana? —le había pedido a Britt que dejase los vestidos allí porque el dormitorio de las niñas ya parecía Toys«R»Us después de un tornado—. A lo mejor os ha traído bolsos.
Su hermana, que se autodenominaba fashion victim, solía hacer espacio en su armario para dejar sitio para ropa nueva, y les regalaba a sus sobrinas las prendas que ya no quería. A las niñas les encantaba, pero su dormitorio, la sala de estar y ahora también la casa de juegos rebosaban juguetes y ropa de Britt.
—Vamos, Martha. Veamos qué nos ha traído —Molly agarró al perro del collar y tiró—. Tú también, Gemmy.
A la entrada de la casita, soltó el collar del San Bernardo y saltó dentro. Martha entró tras ella y Gemmy se tumbó frente a la puerta con la cabeza apoyada sobre las patas.
Después, Nate centró su atención en las macetas de margaritas que tenía en el invernadero e intentó no pensar en la hermosa mujer con el bolso de cupcakes que estaba descubriendo que no era el mejor amo de casa del mundo. ¿Cómo había podido olvidarse de marcar la fecha en el calendario? De haberlo hecho, habría pasado la noche anterior limpiando en vez de repasando el último borrador de su actual trabajo de investigación.
Midió la altura de una planta y metió los datos en la hoja de cálculo de su ordenador portátil.
Kristi Callahan tenía el atractivo de la típica chica de al lado, con una alegre coleta rubia que se movía de un lado a otro y un brillo cautivador en sus ojos verdes grisáceos. Más verdes que grises. Además, olía bien.
En ese momento sonó su móvil. Al tercer tono, lo localizó al final de su banco de trabajo, oculto bajo unos guantes. En la pantalla aparecía el número de sus suegros. ¿Qué hacer?
—Hola, Alice. ¿Qué tal?
—Nate, empezaba a preocuparme. He llamado a casa, pero no ha contestado nadie.
Nate suspiró. Las niñas y él podrían haber ido a pasar la tarde fuera, o haber estado en el supermercado, y se negaba a tener que informar a su suegra cada vez que salían de casa.
—Lo siento, Alice. No lo he oído. Estoy en el invernadero.
—¿Dónde están las niñas?
—En la casa de juegos. Gemmy y yo las tenemos vigiladas.
—Eso está bien. Sabes que, si estás ocupado, puedes dejarlas aquí cuando quieras. Fred y yo siempre estamos encantados de verlas.
Había muchas cosas que a Nate le hubiera gustado decir, pero solo una de ellas era educada.
—Gracias. Te lo agradezco.
—¿Ha aparecido la persona de la agencia inmobiliaria?
Al fin llegaban a la verdadera razón de la llamada. Al menos había llamado por teléfono en vez de presentarse sin avisar, como hacía a veces. No debería haberle contado que iba a vender la casa, sobre todo porque sus constantes intromisiones eran una de las razones por las que quería mudarse. No le gustaba la idea de alejarse demasiado de la universidad, pero su próxima casa estaría a más de catorce manzanas de la de Alice y Fred.
—Ahora mismo está echándole un vistazo a la casa.
—¿Y tú estás en el invernadero?
—Quería que Gemmy y las niñas no estuvieran en medio, así que las he llevado fuera. Además, la mujer está decidiendo lo que hay que cambiar —no era necesario que estuviera con ella para eso.
—Deberías habernos pedido ayuda en vez de gastarte el dinero para que lo haga otra persona.
Nate cerró los ojos y, durante unos segundos, fantaseó con la idea de pedir una plaza de profesor en otra universidad. Una que estuviera al otro lado del país. O quizá incluso en otro país.
—Hay una casa en venta en nuestra misma calle —continuó Alice—. Sería perfecta para vosotros, y este fin de semana la enseñarán. Deberías venir a echar un vistazo.





























