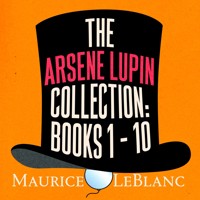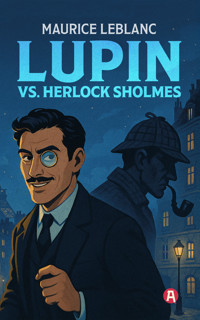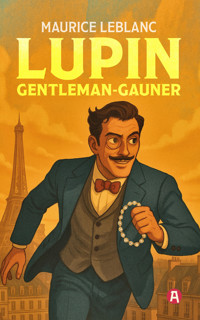2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosetta Edu
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El ladrón caballeroso original: ingenioso, atrevido y siempre un paso por delante. Conoce a Arsène Lupin: elegante, brillante y el cerebro criminal más encantador de Francia. En esta cautivadora colección de relatos clásicos, Arsène Lupin, el ladrón caballero, de Maurice Leblanc, nos ofrece emocionantes robos, disfraces ingeniosos y giros inesperados. Con una mezcla de misterio, ficción policíaca e ingenio, estas historias son perfectas para los fans de Sherlock Holmes, la ficción detectivesca clásica y los antihéroes inteligentes. Descubre la leyenda que inspiró una sensación en Netflix y sumérgete en las aventuras que redefinieron al ladrón caballeroso. Una lectura imprescindible para los amantes del crimen vintage y el suspense elegante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ARSÈNE LUPIN, EL LADRÓN CABALLERO
Maurice Leblanc
Nueva traducción al español
texto en español, traducido del inglés (versión de George Morehead) por Débora Bagüez
1. LA DETENCIÓN DE ARSÈNE LUPIN
Era un final extraño para un viaje que había comenzado de la manera más auspiciosa. El vapor transatlántico «La Provence» era un buque veloz y cómodo, bajo el mando de un hombre de lo más afable. Los pasajeros constituían una sociedad selecta y especial. El encanto de los nuevos conocidos y las diversiones improvisadas sirvieron para que el tiempo pasara de manera amena. Disfrutamos de la agradable sensación de estar separados del mundo, viviendo, por así decirlo, en una isla desconocida y, en consecuencia, obligados a ser sociables entre nosotros.
¿Alguna vez se ha detenido a considerar cuánta originalidad y espontaneidad emanan de estos diversos individuos que, la noche anterior, ni siquiera se conocían, y que ahora, durante varios días, están condenados a llevar una vida de extrema intimidad, desafiando conjuntamente la ira del océano, la terrible embestida de las olas, la violencia de la tempestad y la monotonía agonizante del agua tranquila y somnolienta? Una vida así se convierte en una especie de existencia trágica, con sus tormentas y sus grandezas, su monotonía y su diversidad; y es por eso que, tal vez, nos embarcamos en ese corto viaje con sentimientos mezclados de placer y miedo.
Pero, durante los últimos años, se había agregado una nueva sensación a la vida del viajero transatlántico. La pequeña isla flotante ahora está unida al mundo del que una vez estuvo bastante libre. Un vínculo los unía, incluso en el corazón mismo de las extensiones acuáticas del Atlántico. Ese vínculo es el telégrafo inalámbrico, por medio del cual recibimos noticias de la manera más misteriosa. Sabemos muy bien que el mensaje no se transporta por medio de un cable hueco. No, el misterio es aún más inexplicable, más romántico, y debemos recurrir a las alas del aire para explicar este nuevo milagro. Durante el primer día del viaje, sentimos que estábamos siendo seguidos, escoltados, incluso precedidos, por esa voz distante que, de vez en cuando, susurraba a uno de nosotros algunas palabras del mundo en retroceso. Dos amigos me hablaron. Otros diez, veinte, enviaron palabras alegres o sombrías de despedida a otros pasajeros.
El segundo día, a una distancia de quinientas millas de la costa francesa, en medio de una violenta tormenta, recibimos el siguiente mensaje por medio del telégrafo inalámbrico:
Arsène Lupin está en su barco, primera cabina, cabello rubio, antebrazo derecho herido, viajando solo bajo el nombre de R…
En ese momento, un terrible destello de relámpago rasgó los cielos tormentosos. Las ondas eléctricas fueron interrumpidas. El resto del envío nunca nos llegó. Del nombre con el que Arsène Lupin se ocultaba, solo sabíamos la inicial.
Si la noticia hubiera sido de otro carácter, no dudo de que el secreto hubiera sido cuidadosamente guardado por el operador telegráfico y por los oficiales del barco. Pero fue uno de esos eventos calculados para escapar de la más rigurosa discreción. El mismo día, nadie sabía cómo, el incidente se convirtió en un tema de chismes de actualidad y todos los pasajeros sabían que el famoso Arsène Lupin se escondía entre nosotros.
¡Arsène Lupin en medio de nosotros! ¡El ladrón irresponsable cuyas hazañas habían sido narradas en todos los periódicos durante los últimos meses! El misterioso individuo con el que Ganimard, nuestro detective más astuto, había estado involucrado en un conflicto implacable en medio de un entorno interesante y pintoresco. Arsène Lupin, el excéntrico caballero que solo opera en los châteaux y salones, y que, una noche, entró en la residencia del barón Schormann, pero salió con las manos vacías, dejando, sin embargo, su tarjeta en la que había garabateado estas palabras: «Arsène Lupin, ladrón caballero, volverá cuando los muebles sean genuinos». Arsène Lupin, el hombre de los mil disfraces: a su vez chofer, detective, corredor de apuestas, médico ruso, torero español, viajero comercial, joven robusto o anciano decrépito.
Considere entonces esta situación sorprendente: Arsène Lupin deambulaba dentro de los límites de un transatlántico a vapor; ¡en ese rincón muy pequeño del mundo, en ese salón comedor, en esa sala de fumadores, en esa sala de música! Arsène Lupin era, tal vez, este caballero… o aquel otro… un comensal más en la mesa… el que compartía mi camarote…
—¡Y esta situación durará cinco días! —exclamó la señorita Nelly Underdown, a la mañana siguiente—. ¡Es insoportable! Espero que lo arresten.
Luego, dirigiéndose a mí, añadió:
—Y usted, monsieur d’Andrézy, que tiene una relación cercana con el capitán, seguramente… ¿sabe algo?
Me hubiera encantado tener alguna información que pudiera interesar a la señorita Nelly. Era una de esas magníficas criaturas que inevitablemente atraen la atención en cada reunión. Riqueza y belleza forman una combinación irresistible, y Nelly poseía ambas.
Educada en París bajo el cuidado de una madre francesa, ahora iba a visitar a su padre, el millonario Underdown de Chicago. La acompañaba una de sus amigas, lady Jerland.
Al principio, yo había decidido coquetear con ella; pero, en la intimidad cada vez mayor del viaje, pronto me impresionó su manera encantadora y mis sentimientos se volvieron demasiado profundos y reverenciales para un mero coqueteo. Además, aceptó mis atenciones con cierto grado de favor. Ella me complació riéndose de mis ocurrencias y mostrando interés en mis historias. Sin embargo, sentí que tenía un rival en la persona de un joven de gustos tranquilos y refinados; y me sorprendió, a veces, que ella prefiriera su humor taciturno a mi frivolidad parisina. Él formaba parte del círculo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly en el momento en que ella me dirigió la pregunta anterior. Todos estábamos cómodamente sentados en nuestras tumbonas. La tormenta de la noche anterior había despejado el cielo. El clima ahora era delicioso.
—No lo sé con certeza, mademoiselle —respondí—, pero ¿no podemos nosotros investigar el misterio tan bien como el detective Ganimard, enemigo personal de Arsène Lupin?
—¡Oh!, ¡oh! Está progresando muy rápido, monsieur.
—En absoluto, mademoiselle. En primer lugar, permítame preguntarle, ¿encuentra el problema complicado?
—Muy complicado.
—¿Ha olvidado la clave que tenemos para la solución del problema?
—¿Qué clave?
—En primer lugar, Lupin se hace llamar monsieur R…
—Información bastante vaga —respondió ella.
—En segundo lugar, viaja solo.
—¿Eso le ayuda? —preguntó ella.
—En tercer lugar, es rubio.
—¿Y bien?
—Entonces solo tenemos que examinar detenidamente la lista de pasajeros y proceder por proceso de eliminación—. Yo tenía esa lista en el bolsillo. La saqué y la miré por encima. Entonces comenté:
»Encuentro que solo hay trece hombres en la lista de pasajeros cuyos nombres comienzan con la letra R.
—¿Sólo trece?
—Sí, en la primera cabina. Y de esos trece, encuentro que nueve de ellos están acompañados por mujeres, niños o sirvientes. Eso deja solo a cuatro que viajan solos. Primero, el marqués de Raverdan…
—El secretario del embajador americano —interrumpió la señorita Nelly—. Lo conozco.
—El mayor Rawson —continué.
—Es mi tío —dijo alguien.
—Monsieur Rivolta.
—¡Aquí! —exclamó un italiano, cuyo rostro estaba oculto bajo una espesa barba negra.
— A ese caballero apenas se le puede llamar rubio — exclamó la señorita Nelly se echó a reír.
—Muy bien, entonces, nos vemos obligados a la conclusión de que el culpable es el último de la lista —dije.
—¿Cómo se llama?
—Monsieur Rozaine. ¿Alguien lo conoce?
Nadie respondió. Pero la señorita Nelly se volvió hacia el joven taciturno, cuyas atenciones hacia ella me habían molestado, y le dijo:
—Bueno, monsieur Rozaine, ¿por qué no contesta?
Todos los ojos estaban puestos en él. Era rubio. Debo confesar que yo mismo sentí un shock de sorpresa, y el profundo silencio que siguió a su pregunta indicó que los demás presentes también vieron la situación con una sensación de alarma repentina. Sin embargo, la idea era absurda, porque el caballero en cuestión presentaba un aire de la más perfecta inocencia.
—¿Por qué no respondo? —dijo él—. Porque, considerando mi nombre, mi posición como viajero solitario y el color de mi cabello, ya he llegado a la misma conclusión, y ahora creo que debería ser arrestado.
Presentó una apariencia extraña al pronunciar estas palabras. Sus delgados labios estaban más cerrados de lo habitual y su rostro estaba espantosamente pálido, mientras que sus ojos estaban manchados de sangre. Por supuesto, estaba bromeando, pero su apariencia y actitud nos impresionaron extrañamente.
—¿Pero no tiene la herida? —dijo la señorita Nelly, ingenuamente.
—Eso es cierto —respondió él—. Me falta la herida.
Luego se subió la manga, se quitó el brazalete y nos mostró el brazo. Pero esa acción no me engañó. Nos había mostrado su brazo izquierdo, y yo estaba a punto de llamar su atención sobre el hecho, cuando otro incidente desvió nuestra atención. Lady Jerland, amiga de la señorita Nelly, vino corriendo hacia nosotros en un estado de gran excitación, exclamando:
—¡Mis joyas, mis perlas! ¡Alguien las ha robado a todas!
No, no habían sido todas, como pronto descubrimos. El ladrón se había llevado solo una parte de ellas; algo muy curioso. De los diamantes —brillantes como el sol—, pendientes de joyas, brazaletes y collares, el ladrón se había llevado, no las piedras más grandes, sino las más finas y valiosas. Los engarces yacían sobre la mesa. Los vi allí, despojados de sus joyas, como flores de las que se habían arrancado despiadadamente los hermosos pétalos de colores. Y este robo debe haberse cometido en el momento en que lady Jerland tomaba el té; a plena luz del día, en un camarote que se abría a un pasillo muy frecuentado; además, el ladrón se había visto obligado a forzar la puerta del camarote, buscar el joyero, que estaba escondido en el fondo de una sombrerera, abrirlo, seleccionar su botín y sacarlo de los engarces.
Por supuesto, todos los pasajeros llegaron instantáneamente a la misma conclusión; era obra de Arsène Lupin.
Ese día, en la mesa de la cena, los asientos a derecha e izquierda de Rozaine permanecieron vacíos; y, durante la noche, se rumoreó que el capitán lo había puesto bajo arresto, información que produjo una sensación de seguridad y alivio. Respiramos tranquilos una vez más. Esa noche, reanudamos nuestros juegos y bailes. La señorita Nelly, sobre todo, mostraba un espíritu alegre e irreflexivo que me convenció de que, si las atenciones de Rozaine le habían resultado agradables al principio, ya las había olvidado. Su encanto y buen humor completaron mi conquista. A medianoche, bajo una luna brillante, declaré mi devoción con un ardor que no pareció desagradarle.
Pero, al día siguiente, para nuestro gran asombro, Rozaine estaba en libertad. Nos enteramos de que las pruebas en su contra no eran suficientes. Había presentado documentos perfectamente en regla, que demostraban que era hijo de un rico comerciante de Burdeos. Además, sus brazos no tenían el menor rastro de herida.
—¡Documentos! ¡Certificados de nacimiento! —exclamaron los enemigos de Rozaine—. Por supuesto, Arsène Lupin les proporcionará tantos como deseen. Y en cuanto a la herida, nunca la tuvo, o se la ha quitado.
Luego se comprobó que, en el momento del robo, Rozaine estaba paseando por la cubierta. A lo que sus enemigos respondieron que un hombre como Arsène Lupin podía cometer un crimen sin estar realmente presente. Y luego, aparte de todas las demás circunstancias, quedaba un punto que incluso el más escéptico no podía responder: ¿Quién, excepto Rozaine, viajaba solo, era rubio y tenía un nombre que comenzaba con R? ¿A quién apuntaba el telegrama, si no era a Rozaine?
Y cuando Rozaine, unos minutos antes del desayuno, se acercó audazmente a nuestro grupo, la señorita Nelly y lady Jerland se levantaron y se alejaron.
Una hora más tarde, una circular manuscrita fue pasada de mano en mano entre los marineros, los mayordomos y los pasajeros de todas las clases. Anunció que monsieur Louis Rozaine ofrecía una recompensa de diez mil francos por el descubrimiento de Arsène Lupin u otra persona en posesión de las joyas robadas.
—Y si nadie me ayuda, desenmascararé al sinvergüenza yo mismo —declaró Rozaine.
Rozaine contra Arsène Lupin, o más bien, según la opinión actual, el propio Arsène Lupin contra Arsène Lupin; la competencia prometía ser interesante.
Nada sucedió durante los siguientes dos días. Vimos a Rozaine deambulando, día y noche, buscando, interrogando, investigando. El capitán, también, mostró una actividad encomiable. Hizo registrar el barco de proa a popa; revisó todos los camarotes bajo la teoría plausible de que las joyas podrían ocultarse en cualquier lugar, excepto en la propia habitación del ladrón.
—Supongo que pronto descubrirán algo —me comentó la señorita Nelly—. Puede que sea un mago, pero no puede hacer que los diamantes y las perlas se vuelvan invisibles.
—Ciertamente no —respondí—, pero debería examinar el interior de nuestros sombreros y chalecos y todo lo que llevamos con nosotros.
—En un aparato no más grande que este, una persona podría ocultar todas las joyas de lady Jerland. Podría fingir que tomaba fotos y nadie sospecharía del juego —agregué luego, exhibiendo mi Kodak, un 9x12 con el que la había estado fotografiando en varias poses.
—Pero he oído decir que todo ladrón deja alguna pista tras de sí.
—Eso puede ser cierto en general —respondí— pero hay una excepción: Arsène Lupin.
—¿Por qué?
—Porque concentra sus pensamientos no solo en el robo, sino en todas las circunstancias relacionadas con él que podrían servir como pista de su identidad.
—Hace unos días, usted tenía más confianza.
—Sí, pero ahora lo he visto trabajar.
—¿Y qué piensa de eso ahora? —preguntó ella.
—Bueno, en mi opinión, estamos perdiendo el tiempo.
Y, de hecho, la investigación no había producido ningún resultado. Pero, mientras tanto, el reloj del capitán había sido robado. Estaba furioso. Aceleró sus esfuerzos y observó a Rozaine más de cerca que antes. Pero, al día siguiente, el reloj fue encontrado en el estuche del collarín del segundo oficial.
Este incidente causó un gran asombro y mostró el lado humorístico de Arsène Lupin, ladrón, pero también juguetón. Combinaba los negocios con el placer. Nos recordó al escritor que casi muere en un ataque de risa provocado por su propia obra de teatro.
Ciertamente, era un artista en su particular línea de trabajo, y cada vez que yo veía a Rozaine, sombrío y reservado, y pensaba en el doble papel que desempeñaba, le concedía cierta admiración.
A la noche siguiente, el oficial de guardia en la cubierta escuchó gemidos que emanaban del rincón más oscuro del barco. Se acercó y encontró a un hombre tendido allí, con la cabeza envuelta en una gruesa bufanda gris y las manos atadas con una cuerda pesada. Era Rozaine. Lo habían asaltado, arrojado y robado. Una tarjeta, pegada a su abrigo, llevaba estas palabras: «Arsène Lupin acepta con placer los diez mil francos ofrecidos por monsieur Rozaine». De hecho, la billetera robada contenía veinte mil francos.
Por supuesto, algunos acusaron al desafortunado hombre de haber simulado este ataque contra sí mismo. Pero, aparte del hecho de que no podía atarse de esa manera, se estableció que la escritura en la tarjeta era completamente diferente de la de Rozaine, por el contrario, se parecía a la letra de Arsène Lupin tal como estaba reproducida en un periódico viejo encontrado a bordo.
Por lo tanto, parecía que Rozaine no era Arsène Lupin, sino Rozaine, el hijo de un comerciante de Burdeos. Y la presencia de Arsène Lupin se afirmó una vez más, y de la manera más alarmante.
Tal era el estado de terror entre los pasajeros que ninguno se quedaba solo en un camarote o deambulaba solo por partes poco frecuentadas del barco. Nos aferramos los unos a los otros por una cuestión de seguridad. Y, sin embargo, los conocidos más íntimos estaban distanciados por un sentimiento mutuo de desconfianza. Arsène Lupin era, ahora, cualquiera y todos. Nuestra imaginación excitada le atribuyó un poder milagroso e ilimitado. Lo suponíamos capaz de asumir los disfraces más inesperados; de ser, por turnos, el muy respetable mayor Rawson o el noble marqués de Raverdan, o incluso… porque ya no nos deteníamos en la carta que acusaba a R… o incluso tal o cual persona bien conocida por todos nosotros, incluso con esposa, hijos y sirvientes.
Los primeros mensajes telegráficos desde América no trajeron noticias; al menos, el capitán no nos comunicó ninguna. El silencio no era tranquilizador.
Nuestro último día en el transatlántico a vapor parecía interminable. Lo vivimos con el temor constante de algún desastre. Esta vez, no sería un simple robo o un asalto comparativamente inofensivo; sería un crimen, un asesinato. Nadie imaginaba que Arsène Lupin se limitaría a esas dos ofensas insignificantes. Amo absoluto del barco, las autoridades impotentes, podía hacer lo que quisiera; nuestras propiedades y vidas estaban a su merced.
Sin embargo, esas fueron horas deliciosas para mí, ya que me aseguraron la confianza de la señorita Nelly. Profundamente conmovida por esos acontecimientos sorprendentes y, de naturaleza muy nerviosa, buscó espontáneamente a mi lado una protección y seguridad que tuve el placer de brindarle. Interiormente, bendije a Arsène Lupin. ¿No había sido él el medio para acercarnos a la señorita Nelly y a mí? Gracias a él, ahora podía disfrutar de románticos sueños de amor y felicidad, sueños que, en mi opinión, no eran desagradables para la señorita Nelly. Sus ojos sonrientes me autorizaron a hacerlo; la suavidad de su voz me infundió esperanza.
A medida que nos acercábamos a la costa americana, la búsqueda activa del ladrón aparentemente fue abandonada, y estábamos esperando ansiosamente el momento supremo en el que se explicaría el misterioso enigma. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué disfraz se ocultaba el famoso Arsène Lupin? Y, por fin, llegó ese momento supremo. Si vivo cien años, no olvidaré los más mínimos detalles.
—Qué pálida está, señorita Nelly —le dije a mi compañera, mientras se apoyaba en mi brazo, casi desmayándose.
—¡Y usted! —respondió ella—. ¡Ah! Está tan cambiado.
—Simplemente piense… este es un momento muy emocionante, y estoy encantado de pasarlo con usted, señorita Nelly. Espero que su recuerdo sea diferente…
Pero ella no estaba escuchando. Estaba nerviosa y emocionada. La pasarela se colocó en posición, pero, antes de que pudiéramos usarla, los oficiales de aduanas uniformados subieron a bordo. La señorita Nelly murmuró:
—No debería sorprenderme escuchar que Arsène Lupin escapó del barco durante el viaje.
—Tal vez prefirió la muerte al deshonor, y se arrojó al Atlántico en lugar de ser arrestado.
—Oh, no se ría —dijo ella.
De repente me sobresalté y, en respuesta a su pregunta, le dije:
—¿Ve a ese viejecito parado al fondo de la pasarela?
—¿Con paraguas y abrigo verde oliva?
—Es Ganimard.
—¿Ganimard?
—Sí, el célebre detective que ha jurado capturar a Arsène Lupin. ¡Ah! Ahora comprendo por qué no recibimos noticias de este lado del Atlántico. ¡Ganimard estuvo aquí! Y siempre mantiene en secreto sus asuntos.
—¿Entonces, cree que arrestará a Arsène Lupin?
—¿Quién puede decirlo? Lo inesperado siempre sucede cuando Arsène Lupin está involucrado en el asunto.
—¡Oh! —exclamó ella, con esa morbosa curiosidad propia de las mujeres—. Me gustaría verlo arrestado.
—Tendrá que ser paciente. Sin duda, Arsène Lupin ya ha visto a su enemigo y no tendrá prisa por abandonar el vapor.
Los pasajeros abandonaban el barco. Apoyado en su paraguas, con un aire de indiferencia, Ganimard parecía no prestar atención a la multitud que corría por la pasarela. El marqués de Raverdan, el mayor Rawson, el italiano Rivolta y muchos otros ya habían abandonado el barco antes de que apareciera Rozaine. ¡Pobre Rozaine!
—Quizá sea él, después de todo —me dijo la señorita Nelly—. ¿Qué le parece?
—Creo que sería muy interesante tener a Ganimard y Rozaine en la misma fotografía. Tome la cámara. Llevo demasiadas cosas.
Le di la cámara, pero demasiado tarde para que la utilizara. Rozaine ya estaba pasando al detective. Un oficial estadounidense, de pie detrás de Ganimard, se inclinó hacia adelante y le susurró al oído. El detective francés se encogió de hombros y Rozaine pasó a su lado. Entonces, Dios mío, ¿quién era Arsène Lupin?
—Sí —dijo la señorita Nelly en voz alta—, ¿quién puede ser?
No quedaban más de veinte personas a bordo. Ella los escudriñó uno por uno, temerosa de que Arsène Lupin estuviera entre ellos.
—No podemos esperar mucho más —le dije.
Ella se dirigió hacia la pasarela. La seguí. Pero no habíamos dado diez pasos cuando Ganimard nos cerró el paso.
—Bueno, ¿qué sucede? —exclamé.
—Un momento, monsieur. ¿Cuál es su prisa?
—Estoy escoltando a madeimoselle.
—Un momento —repitió, en tono autoritario. Entonces, mirándome a los ojos, dijo—: Arsène Lupin, ¿no es así?
—No, simplemente Bernard d’Andrézy —respondí y me reí.
—Bernard d’Andrézy murió en Macedonia hace tres años.
—Si Bernard d’Andrézy estuviera muerto, yo no estaría aquí. Pero se equivoca. Aquí están mis papeles.
—Son los de él; y puedo decirle exactamente cómo llegó usted a poseerlos.
—¡Usted es un tonto! —exclamé—. Arsène Lupin navegó bajo el nombre de R…
—Sí, otro de sus trucos; una pista falsa que los engañó en Havre. Juegas bien, muchacho, pero esta vez la suerte está en tu contra.
Yo dudé un momento. Luego él me dio un fuerte golpe en el brazo derecho, lo que me hizo lanzar un grito de dolor. Había golpeado la herida, aún sin cicatrizar, a la que se hacía referencia en el telegrama.
Me vi obligado a rendirme. No había alternativa. Me volví hacia la señorita Nelly, que lo había oído todo. Nuestros ojos se encontraron; a continuación, ella miró la Kodak que yo le había puesto en las manos e hizo un gesto que me transmitió la impresión de que lo entendía todo. Sí, allí, entre los estrechos pliegues de cuero negro, en el centro hueco del pequeño objeto que había tomado la precaución de colocar en sus manos antes de que Ganimard me arrestara, yo había depositado los veinte mil francos de Rozaine y las perlas y diamantes de lady Jerland.
¡Oh! Juro que, en ese momento solemne, cuando estaba en manos de Ganimard y sus dos ayudantes, era perfectamente indiferente a todo, a mi arresto, a la hostilidad de la gente, a todo excepto a esta pregunta: ¿qué hará la señorita Nelly con las cosas que le había confiado?
En ausencia de esa prueba material e indiscutible, no tenía nada que temer; pero ¿decidiría la señorita Nelly proporcionar esa prueba? ¿Me traicionaría? ¿Actuaría como un enemigo que no puede perdonar, o como una mujer cuyo desprecio se suaviza con sentimientos de indulgencia y simpatía involuntaria?
Ella pasó delante de mí. No dije nada, pero me incliné muy bajo. Mezclada con los demás pasajeros, avanzó hacia la pasarela con mi Kodak en la mano. Se me ocurrió que no se atrevería a exponerme públicamente, pero podría hacerlo cuando llegara a un lugar más privado. Sin embargo, cuando había avanzado solo unos pies por la pasarela, con un movimiento de torpeza simulada, dejó que la cámara cayera al agua entre el barco y el muelle. Luego caminó por la pasarela y rápidamente se perdió de vista entre la multitud. Había desaparecido de mi vida para siempre.
Por un momento, me quedé inmóvil. Entonces, para gran asombro de Ganimard, murmuré:
—¡Qué lástima que no soy un hombre honesto!
Tal fue la historia de su arresto, tal como me la narró el propio Arsène Lupin. Los diversos incidentes, que registraré por escrito más adelante, han establecido entre nosotros ciertos lazos de amistad, ¿puedo decir? Sí, me atrevo a creer que Arsène Lupin me honra con su amistad, y que es a través de la amistad que de vez en cuando me llama y trae, al silencio de mi biblioteca, su espíritu de exuberancia juvenil, el contagio de su entusiasmo y la alegría de un hombre para quien el destino no tiene más que favores y sonrisas.
¿Su retrato? ¿Cómo puedo describirlo? Lo he visto veinte veces y cada vez era una persona diferente; incluso él mismo me dijo en una ocasión: «Ya no sé quién soy. No puedo reconocerme en el espejo». Ciertamente, era un gran actor y poseía una maravillosa facultad para disfrazarse. Sin el menor esfuerzo, podía adoptar la voz, los gestos y modos de otra persona.
—¿Por qué? —dijo—, ¿por qué debo mantener una forma y unas características definidas? ¿Por qué no evitar el peligro de una personalidad que siempre es la misma? Mis acciones servirán para identificarme.
Luego añadió, con un toque de orgullo:
—Tanto mejor si nadie puede decir con absoluta certeza: «¡Ahí está Arsène Lupin!». El punto esencial es que el público pueda referirse a mi trabajo y decir, sin temor a equivocarse: «¡Arsène Lupin lo hizo!».
2. ARSÈNE LUPIN EN PRISIÓN
No hay turista digno de considerarse tal que no conozca las orillas del Sena, y no haya notado, de paso, el pequeño castillo feudal de los Malaquis, construido sobre una roca en el centro del río. Un puente arqueado lo conecta con la orilla. A su alrededor, las tranquilas aguas del gran río juegan pacíficamente entre los juncos, y las lavanderas aletean sobre las húmedas crestas de las piedras.
La historia del castillo de Malaquis es tormentosa como su nombre, dura como sus contornos. Ha pasado por una larga serie de combates, asedios, asaltos, rapiñas y masacres. Un recuento de los crímenes que se han cometido allí haría temblar el corazón más recio. Hay muchas leyendas misteriosas relacionadas con el castillo, y nos hablan de un famoso túnel subterráneo que antiguamente conducía a la abadía de Jumieges y a la mansión de Agnès Sorel, amante de Carlos VII.
En aquella antigua morada de héroes y bandidos vivía ahora el barón Nathan Cahorn; o el barón Satan, como se le llamaba antiguamente en la bolsa de valores, donde había adquirido una fortuna con una rapidez increíble. Los señores de Malaquis, absolutamente arruinados, se habían visto obligados a vender el antiguo castillo con un gran sacrificio. Contenía una admirable colección de muebles, cuadros, tallas de madera y loza. El barón vivía allí solo, atendido por tres viejos sirvientes. Nadie entra jamás en el lugar. Nadie había visto los tres Rubens que poseía, sus dos Watteau, su púlpito Jean Goujon y los muchos otros tesoros que había adquirido con un gran gasto de dinero en subastas.
El barón Satan vivía en constante temor, no por sí mismo, sino por los tesoros que había acumulado con una devoción tan ferviente y con tanta perspicacia que el comerciante más astuto no podía decir que el barón hubiera errado alguna vez en su gusto o juicio. Amaba sus chucherías. Las amaba intensamente, como un avaro; celosamente, como un amante. Todos los días, al atardecer, las puertas de hierro en cada extremo del puente y en la entrada a la corte de honor están cerradas y con rejas. Al mínimo roce de estas puertas, timbres eléctricos sonarán por todo el castillo.
Un jueves de septiembre, un cartero se presentó en la puerta de la cabecera del puente y, como de costumbre, fue el propio barón quien abrió parcialmente el pesado portal. Escudriñó al hombre tan minuciosamente como si fuera un extraño, aunque la cara honesta y los ojos centelleantes del cartero habían sido familiares al barón durante muchos años. El hombre se rio, mientras explicó:
—Sólo soy yo, monsieur le baron. No es otro hombre con mi gorra y camisa.
—Nunca se sabe —murmuró el barón.
El hombre le entregó varios periódicos y luego dijo:
—Y ahora, monsieur le baron, aquí hay algo nuevo.
—¿Algo nuevo?
—Sí, una carta. Una carta certificada.
Viviendo como un recluso, sin amigos ni relaciones comerciales, el barón nunca recibía ninguna carta, y la que ahora se le presentaba inmediatamente despertó en él un sentimiento de sospecha y desconfianza. Era como un mal presagio. ¿Quién era este misterioso corresponsal que se atrevía a perturbar la tranquilidad de su retraimiento?
—Debe firmar, barón.
Él firmó; luego tomó la carta, esperó hasta que el cartero desapareció más allá de la curva del camino y, después de caminar nerviosamente de un lado a otro durante unos minutos, se apoyó en el parapeto del puente y abrió el sobre. Contenía una hoja de papel con este título:
«Prison de la Santé, París». Miró la firma: «Arsène Lupin». Luego leyó:
Monsieur le baron:
Hay, en la galería de su castillo, un cuadro de Philippe de Champaigne, de exquisito acabado, que me agrada sobremanera. Sus Rubens también son de mi gusto, así como su Watteau más pequeño. En el salón de la derecha, he notado el aparador Luis XIII, los tapices de Beauvais, el velador Imperial firmado «Jacob» y el cofre renacentista. En el salón de la izquierda, todo el gabinete lleno de joyas y miniaturas.
Por el momento, me contentaré con aquellos artículos, que pueden removerse convenientemente. Por lo tanto, le pediré que los empaque cuidadosamente y me los envíe, con cargos pagos de su parte, a la estación de Batignolles, dentro de los ocho días, de lo contrario me veré obligado a retirarlos yo mismo durante la noche del 27 de septiembre; pero, en esas circunstancias, no me contentaré con los artículos mencionados anteriormente.
Acepte mis disculpas por cualquier inconveniente que pueda causarle, y créame que soy su humilde servidor,
Arsène Lupin.
P. D.: Por favor, no envíe el Watteau más grande. Aunque pagó treinta mil francos por él, es solo una copia, el original fue quemado, bajo el Directorio por Barras, durante una noche de libertinaje. Consulte las memorias de Garat.
No me importa la châtelaine Luis XV, ya que dudo de su autenticidad.
Esa carta molestó por completo al barón. Si hubiera tenido otra firma, ya se habría alarmado mucho, ¡pero firmada por Arsène Lupin!
Como lector habitual de los periódicos, él estaba versado en la historia de los crímenes recientes y, por lo tanto, conocía bien las hazañas del misterioso ladrón. Por supuesto, sabía que Lupin había sido arrestado en Norteamérica por su enemigo Ganimard y que actualmente estaba encarcelado en la Prison de la Santé. Pero también sabía que cualquier milagro podía esperarse de Arsène Lupin. Además, ese conocimiento exacto del castillo, la ubicación de las imágenes y los muebles, le dieron al asunto un aspecto alarmante. ¿Cómo pudo haber adquirido esa información concerniente a cosas que nadie había visto nunca?
El barón levantó los ojos y contempló los contornos severos del castillo, su pedestal rocoso empinado, la profundidad del agua circundante, y se encogió de hombros. Ciertamente, no había peligro. Nadie en el mundo podía forzar la entrada al santuario que contenía sus invaluables tesoros.
Nadie, tal vez, sino ¡Arsène Lupin! Para él, las puertas, los muros y los puentes levadizos no existían. ¿De qué servían los obstáculos más formidables o las precauciones más cuidadosas, si Arsène Lupin había decidido consumar su entrada?
Esa noche, él escribió al procurador de la République en Ruan. Adjuntó la amenazadora carta y solicitó ayuda y protección.
La respuesta llegó de inmediato en el sentido de que Arsène Lupin estaba detenido en la Prison de la Santé, bajo estricta vigilancia, sin oportunidad de escribir tal carta, que era, sin duda, obra de algún impostor. Pero, como acto de precaución, el procurador había presentado la carta a un experto en caligrafía, quien declaró que, a pesar de ciertas semejanzas, la escritura no era la del prisionero.
Pero las palabras «a pesar de ciertas semejanzas» llamaron la atención del barón; en ellas, leyó la posibilidad de una duda que le pareció lo bastante suficiente como para justificar la intervención de la ley. Sus temores aumentaron. Leyó la carta de Lupin una y otra vez. «Me veré obligado a retirarlos yo mismo». Y luego estaba la fecha específica: la noche del 27 de septiembre.
Desahogarse con sus siervos era un proceder repugnante para su naturaleza; pero ahora, por primera vez en muchos años, experimentaba la necesidad de buscar el consejo de alguien. Abandonado por el funcionario judicial de su propio distrito, y sintiéndose incapaz de defenderse con sus propios recursos, estaba a punto de ir a París para contratar los servicios de un detective.
Pasaron dos días; al tercer día, se llenó de esperanza y alegría al leer el siguiente artículo en el Réveil de Caudebec, un periódico publicado en una ciudad vecina: