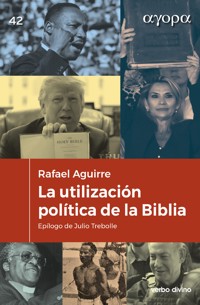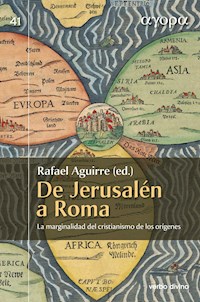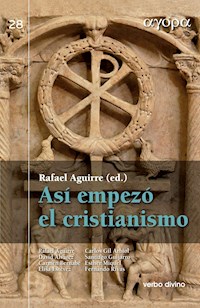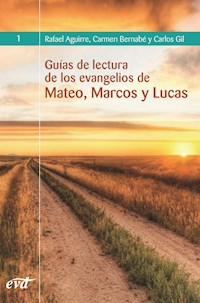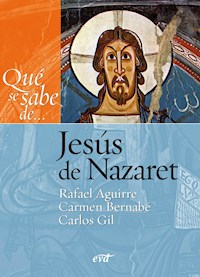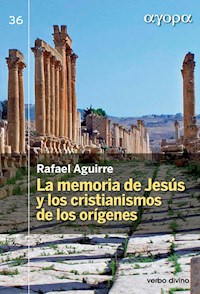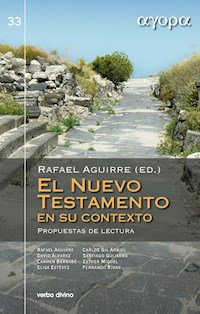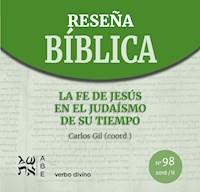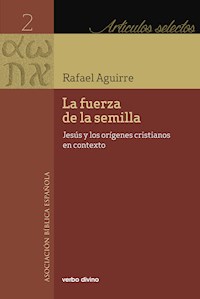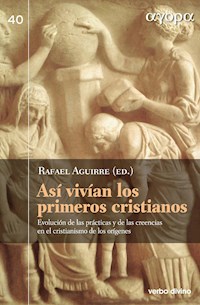
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Ágora
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Tras la publicación de Así empezó el cristianismo (2010), sobre el proceso formativo del cristianismo, en Así vivían los primeros cristianos, los mismos autores, con un trabajo en equipo, abordan la vida de los primeros seguidores de Jesús. La obra se divide en cuatro partes: 1) Experiencias extraordinarias en los orígenes; 2) Los ritos; 3) Las prácticas de vida; 4) Las creencias. El orden mismo de los capítulos pone de manifiesto que el aspecto doctrinal no fue el decisivo en los orígenes. No se comenzaba por la aceptación intelectual de un contenido teórico. Lo que atraía del cristianismo era un estilo de vida y unas comunidades con singular capacidad de acogida e integración. El cristianismo no tardó en convertirse en religión imperial, pero en sus orígenes descubrimos un ADN con otras posibilidades más profundas, nunca sofocadas del todo, y que pugnan por despertar a la vida y transformar el cristianismo de nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Autores
Introducción
PRIMERA PARTEEXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS EN LOS ORÍGENES
Cap. I. Experiencias religiosas extraordinarias en los orígenes del cristianismo
Esther Miquel Pericás
1. Experiencias extraordinarias entre los seguidores pospascuales de Jesús: testimonios neotestamentarios
2. Aproximación científica a las experiencias extraordinarias: introducción y análisis
3. Aproximación científica a la experiencia extraordinaria: interpretación y realidad trascendente
4. Aproximación científica a la experiencia extraordinaria: su valor social
5. Impacto de las experiencias extraordinarias en las creencias del cristianismo naciente
6. Impacto de las experiencias extraordinarias en la práctica ritual del bautismo
7. Impacto de las experiencias extraordinarias en el ámbito social y comunitario del cristianismo naciente
8. Conclusiones
Cap. II. El impacto de la muerte de Jesús y sus primeras consecuencias
Carlos Gil Arbiol
1. El impacto de la muerte de Jesús. Los testimonios
a. Rituales
b. El Relato de la pasión
c. Otras referencias a la muerte de Jesús
2. Las diferentes reacciones a la experiencia de la muerte de Jesús
a. Interpretaciones que subrayan la continuidad
b. Interpretaciones que subrayan la innovación
3. Innovaciones teológicas de la interpretación de la muerte de Jesús
4. Innovaciones sociales de la interpretación de la muerte de Jesús
5. Conclusión
SEGUNDA PARTELOS RITOS
Cap. III. El rito del bautismo en los orígenes del cristianismo
David Álvarez Cineira
1. La génesis del bautismo cristiano
a. El bautismo de Jesús
b. La actividad bautismal de Jesús
c. Bautismo cristiano, creación pospascual en continuidad con el bautismo de Juan
2. El bautismo en el Nuevo Testamento
a. Pablo
b. El nuevo nacimiento en Jn y un posible rito de iniciación alternativo
c. Hechos de los apóstoles
d. Algunos textos más tardíos del Nuevo Testamento
3. El bautismo en la literatura eclesial oficial
a. La Didajé (75-96 d.C.)
b. Justino (c. 100-165)
c. El bautismo en la Carta del pseudo-Bernabé (130-132 d.C.)
d. El Pastor de Hermas
4. El bautismo en otros grupos cristianos
a. Marción (Roma, 140 d.C.)
b. Los valentinianos (Roma, c. 140 d.C.)
c. La iniciación en el movimiento montanista (Frigia, 165 d.C.)
d. El bautismo en el P. Oxy. 840
5. Tertuliano de Cartago (c. 160 d.C.)
a. Teología bautismal
b. El rito bautismal
6. Conclusión
Cap. IV. Rito de pertenencia: comidas eucarísticas
Rafael Aguirre Monasterio
Rafael Aguirre Monasterio
1. El banquete grecorromano y las comidas comunitarias
a. Las dos partes del banquete: deipnon y simposio
b. Arqueología del banquete
c. El banquete como centro de la vida de grupos muy diversos
d. Ideología del banquete
e. Las comidas comunitarias como rito de pertenencia en los orígenes del cristianismo
2. Las comidas comunitarias en las cartas de Pablo
3. El relato de la Última Cena
a. Análisis literario de los textos
b. Función de este texto
4. Capítulo 6 del cuarto evangelio
5. Diversidad y evolución del rito de las comidas comunitarias
a. Diversidades rituales
b. La Didajé
c. Ignacio de Antioquía
d. Justino
e. Tradición Apostólica
f. Evolución del rito
TERCERA PARTE LAS PRÁCTICAS DE VIDA
Cap. V. El cristianismo como estilo de vida
Carmen Bernabé Ubieta
1. El estilo de vida de los primeros seguidores de Jesús en el contexto del modo de vida urbano del Imperio romano. El papel de sus prácticas en la promoción de nuevos hábitos y virtudes
2. Las prácticas de cuidado de los más vulnerables
a. El trato a las viudas
b. El trato a los huérfanos
c. El trato a los extranjeros
d. El trato a los prisioneros
e. El trato a la infancia. La actitud frente el infanticidio, aborto, expositio y pederastia
f. El trato a los esclavos
3. El uso del dinero: la limosna y los bienes compartidos (ἅπαντα κοινά)
a. La limosna (ἐλεημοsύνη)
b. Compartir los bienes
4. Conclusión
Cap. VI. El ascetismo en el cristianismo naciente
Leif E. Vaage
a. ¿Qué es el ascetismo?
b. El ascetismo en el cristianismo naciente
1. La renuncia sexual, o la vida replanteada
a. El caso Jesús
b. El caso Pablo
c. Otros casos
2. El problema de la comida
3. El dinero, o la pobreza asumida
4. A modo de conclusión
CUARTA PARTE LAS CREENCIAS
Cap. VII. Las creencias de los primeros cristianos
Santiago Guijarro Oporto
1. El contexto religioso del cristianismo
2. La formulación inicial de las creencias cristianas
a. 1 Tes 1,9b-10 como resumen de la fe cristiana primitiva
b. La articulación de los contenidos de la fe
c. Una nueva imagen del Dios vivo y verdadero
3. Otras expresiones de la fe cristiana primitiva
a. El Relato de la pasión
b. La Fuente de los signos
c. El Documento Q
4. Los factores que impulsaron el surgimiento de la fe cristiana
a. La renovación de la religión judía promovida por Jesús
b. La experiencia pascual de los discípulos
c. El retraso de la parusía
d. La evolución de las primeras creencias cristianas
5. La redefinición de la esperanza escatológica
6. El surgimiento de la fe en Jesús
7. La redefinición de la imagen de Dios
8. Conclusión
Cap. VIII. Creencias cristianas en el siglo II
Fernando Rivas Rebaque
1. Creencias cristianas hasta el 150
a. De clara influencia judeocristiana
b. Otras líneas cristianas
2. Creencias cristianas en san Justino (c. 100-165)
a. Padre
b. Hijo
c. Espíritu Santo
3. Creencias cristianas desde mediados a finales del siglo II
a. Cristología popular
b. Continuación de la cristología del Logos
c. Segunda generación gnóstica (Valentín y sus discípulos)
d. Ireneo de Lion
4. Conclusiones
Bibliografía fundamental
Créditos
Autores
Rafael Aguirre Monasterio Universidad de Deusto (Bilbao)
David Álvarez Cineira Estudio Teológico Agustiniano (Valladolid)
Carmen Bernabé Ubieta Universidad de Deusto (Bilbao)
Carlos Gil Arbiol Universidad de Deusto (Bilbao)
Santiago Guijarro Oporto Universidad Pontificia (Salamanca)
Esther Miquel PericásDoctora en Filosofía. Investigadora (Madrid)
Fernando Rivas RebaqueUniversidad Pontificia Comillas (Madrid)
Leif E. VaageUniversidad de Toronto (Canadá)
Introducción
Los grupos de seguidores de Jesús, al inicio, eran muy plurales, tanto teológica como sociológicamente, se extendieron de forma notable a pesar de las muchas dificultades y evolucionaron con rapidez, con frecuencia entre innumerables conflictos. Quienes formamos el equipo de investigación que está detrás de estas páginas hemos estudiado esta situación, prestando atención a las principales corrientes de seguidores de Jesús que percibimos en los orígenes y poniendo de manifiesto lo que se suele denominar el proceso formativo del cristianismo. Es decir, cómo a partir de esta pluralidad inicial, surge una línea, ciertamente plural y con singular capacidad de integración, que va a dar lugar a la «protoortodoxia» o «gran Iglesia». Este proceso abarca cuatro generaciones y llega hasta finales del siglo II. El resultado de este estudio fue el libro Así empezó el cristianismo1.
Ahora publicamos un segundo libro que pretende dar un paso ulterior. Nos preguntamos: ¿cuáles eran las características específicas de los grupos cristianos de los orígenes?, ¿qué los distinguía de los demás? Pese a que son grupos muy diversos se pueden detectar algunos rasgos comunes, sobre todo si se atiende a la evolución que la mayoría pronto fue experimentando. Los rasgos comunes pueden vivirse de formas no coincidentes y muy diversas. Por eso el libro, junto a un título un tanto contundente, lleva un subtítulo que lo matiza: «Así vivían los primeros cristianos. Evolución de las prácticas y las creencias en el cristianismo de los orígenes».
Hemos elegido cuatro perspectivas que, en nuestra opinión, nos permiten un abordaje adecuado y, en cierto sentido, no exento de alguna originalidad, a la vida de los grupos de seguidores de Jesús y a su evolución. De ahí que el libro conste de cuatro partes, cada una de las cuales cuenta con dos capítulos: 1) Las experiencias extraordinarias de los orígenes, que explican la peculiar capacidad de innovación histórica del cristianismo naciente. 2) Los ritos de iniciación (bautismo) y de pertenencia (comidas eucarísticas), que definían y reforzaban las fronteras del grupo. 3) Las prácticas de vida. La conversión al cristianismo, a diferencia de la adhesión a otros muchos cultos, implicaba una transformación personal. 4) Las creencias, cuya formulación alcanzó pronto un notable desarrollo y una importancia creciente. Antes de cada una de estas cuatro partes hay una breve introducción en la que se explica lo que se va a tratar en ella, la razón del puesto que ocupa en el desarrollo del libro y las relaciones con las otras partes de la obra. En esta introducción general no decimos más y remitimos a las mencionadas introducciones a cada una de las cuatro secciones. Sí nos permitimos señalar que, a diferencia de la generalidad de los estudios sobre la evolución del cristianismo de los orígenes, que suelen comenzar con las doctrinas, nosotros consideramos que es más adecuado situarlas después de los ritos y de las prácticas de vida. Esta opción, de indudable importancia, se explica debidamente en su lugar.
Nos interesa subrayar que este libro no es un mero conjunto de colaboraciones, sino el producto de un trabajo en equipo, que responde a una metodología compartida y a un plan unitario. Nuestra colaboración se remonta a hace ya muchos años: hemos realizado libros y cursos en común y lo que ahora se publica en este libro no solo ha sido ampliamente discutido entre nosotros, sino que también ha sido expuesto en dos cursos de posgrado. Con todo, queremos hacer constar que cada autor es responsable de su propia colaboración en esta obra.
Creemos que lo dicho deja ya claro que somos muy conscientes de que afrontamos un proceso evolutivo muy complejo, que en absoluto puede considerarse como un mero desarrollo doctrinal. El acercamiento interdisciplinar es una de las características de nuestro estudio e, incluso, pensamos que debería estar más acentuado. Los biblistas necesitamos colaborar más con otros cultivadores de las ciencias humanas y sociales, como también creemos que, sobre todo, la antropología y la historia deberían contar mucho más con las aportaciones de la exégesis bíblica científica.
Este libro muestra con claridad la evolución histórica de elementos claves de la vida cristiana. La historia enseña deudas contraídas, contagios, mestizajes y rechazos, pero también aportaciones e innovaciones. Con lo que se dice en este libro se puede estar más o menos de acuerdo, pero pensamos que está históricamente fundamentado y desde esta perspectiva, ante todo, debe discutirse. Pero hablamos de experiencias, actitudes (ritos y prácticas de vida) y doctrinas que expresan creencias y opciones religiosas. Por eso lo que en él se dice es también susceptible de una lectura teológica. Pero la teología no puede hacer una historia a su servicio. Más aún, lo que en este libro se expone tiene repercusiones teológicas porque la vinculación a la historia es esencial al cristianismo y, por eso, el estudio de sus fuentes puede tener una fuerza especialmente renovadora y exigente para los creyentes y para las iglesias2.
1 R. Aguirre (ed.), Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2010.
2 Como queda dicho, el libro citado en la nota anterior y este que ahora presentamos han sido gestados y escritos por un equipo que llevamos años trabajando juntos, en publicaciones, investigaciones y cursos de posgrado (www.origenesdelcristianismo.com). En esta ocasión, Elisa Estévez, que sigue participando en otras actividades del grupo, no ha podido colaborar en el libro, con gran pesar suyo y nuestro, porque ha asumido unas tareas eclesiales que le llevan mucho tiempo y dedicación.
En este libro se ha incorporado al equipo Leif Vaage, profesor de la Universidad de Toronto, buen amigo nuestro desde hace muchos años. Sus amplios conocimientos, su disponibilidad y su simpatía han animado las discusiones preparatorias de este libro. Y su aportación pensamos que resulta relativamente novedosa y enriquecedora.
PRIMERA PARTE
EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS EN LOS ORÍGENES
Con frecuencia se publican trabajos sobre el nacimiento del cristianismo que subrayan su originalidad frente al contexto grecorromano y judío en el que nace. Muchos de ellos han mostrado las peculiares creencias de estos grupos de creyentes en Cristo como la razón fundamental de un proceso de identificación, diferenciación y separación de su contexto sociocultural. Este enfoque, a menudo, ha dado como resultado una visión de los orígenes del cristianismo muy teologizada.
Recientes estudios desde las ciencias cognitivas, neurológicas, psicológicas y antropológicas han revelado la importancia que tienen las experiencias extraordinarias para comprender los procesos humanos de identificación, socialización o resolución de conflictos. Estas investigaciones han despejado muchas dudas sobre la plausibilidad histórica de las experiencias extraordinarias referidas en los textos del naciente cristianismo y, lo que es más importante, sobre su capacidad innovadora para superar situaciones de crisis y generar cambios.
En esta primera parte del presente libro se estudian dos aspectos de la experiencia religiosa extraordinaria en los orígenes cristianos. El capítulo I («Experiencias religiosas extraordinarias en los orígenes del cristianismo») se acerca a algunas de las experiencias extraordinarias mencionadas en los textos del naciente cristianismo desde el punto de vista científico para comprender su variedad, significado y valor social. De este modo muestra el impacto que estas experiencias tuvieron en algunas creencias y prácticas, así como en el ámbito social y comunitario, del naciente cristianismo. Este capítulo defiende que los tipos de experiencias extraordinarias reseñados en los escritos neotestamentarios (visiones pospascuales de Jesús, posesiones por el Espíritu Santo, visiones y audiciones de carácter revelatorio...) son históricamente plausibles debido, fundamentalmente, a que la ciencia actual las considera psicológica y neurológicamente posibles. Importa subrayar aquí que hablaremos únicamente de «tipos de experiencias», sin presuponer la historicidad de cada una de las descripciones particulares que encontramos en los textos. Por otra parte, el marco conceptual utilizado nos permitirá hablar de forma coherente de experiencias extraordinarias sin necesidad de pronunciarnos sobre sus causas últimas o sobre el fundamento ontológico de sus contenidos.
En este mismo capítulo se señalan, asimismo, algunas huellas del impacto creativo que estas experiencias extraordinarias parecen haber tenido en las creencias, ritos y dinámicas sociales del naciente cristianismo. De este modo, se ofrece una explicación coherente de la relación entre lo extraordinario y la novedad del naciente cristianismo.
El capítulo II («El impacto de la muerte de Jesús y sus primeras consecuencias») se centra en un punto de esta innovación acontecida entre los seguidores de Jesús. Las explicaciones más comunes subrayan el carácter determinante de las experiencias de encuentro con el Resucitado, descuidando el impacto que la muerte trágica de Jesús tuvo en sus seguidores. Algunos testimonios neotestamentarios recogen el impulso transformador que el recuerdo y la celebración ritual de esa muerte tuvo para reemplazar la visión que tenían de sí mismos y del tiempo presente por una más acorde a lo acontecido. Las experiencias extraordinarias descritas en el capítulo I sirven aquí para explicar que el trauma de la muerte de Jesús, recordado y actualizado en un contexto ritual, pudo servir para introducir una serie de innovaciones teológicas en la comprensión de Jesús, de Dios y del modo de relacionarse con él, en las que el fracaso o la marginalidad resultaban teológicamente reveladoras. Todo ello pudo contribuir a la comprensión y anuncio de la resurrección de Jesús. Asimismo, y como consecuencia de esas experiencias, se produjeron también innovaciones de carácter social que marcaron el perfil étnico de los seguidores de Jesús y su modo de estar en el Imperio romano.
Esta primera parte del libro, por tanto, sostiene que las experiencias extraordinarias desencadenadas tras los acontecimientos finales de la vida de Jesús, no solo son históricamente plausibles, sino que explican coherentemente la evolución histórica, la pluralidad y el carácter adaptativo de estos grupos humanos durante el siglo I de nuestra era.
I
Experiencias religiosas extraordinarias en los orígenes del cristianismo
Esther Miquel Pericás
Aunque el interés por la experiencia religiosa en los orígenes del cristianismo no es nuevo, sí es cierto que su papel en los estudios de tipo histórico y exegético ha sido, hasta hace relativamente poco, bastante secundario. Las causas de este abandono eran fundamentalmente dos. En primer lugar, la convicción de que el concepto de «experiencia» tiene un carácter demasiado subjetivo para ser analizado con criterios racionales. Y, en segundo lugar, el hecho de que los tipos de experiencia religiosa más frecuentemente mencionados por los textos –visiones extáticas, posesiones espirituales, encuentros con difuntos– resultan demasiado extraños y ajenos a la comprensión del universo y del hombre defendida por el realismo científico occidental.
Sin embargo, los resultados de numerosas investigaciones neurológicas, psicológicas y antropológicas realizadas durante las últimas décadas coinciden en afirmar que existen tipos de experiencias extraordinarias, parecidos a los reseñados por el Nuevo Testamento, que el ser humano, simplemente en virtud de su naturaleza, es susceptible de tener.
Importa mucho subrayar en este punto que la posibilidad de tener experiencias extraordinarias que la ciencia avala se refiere únicamente a las experiencias como tales, no a sus contenidos. La ciencia nos dice, por ejemplo, que es posible tener una visión extática o experimentar lo que muchas culturas identifican como posesión espiritual, pero no se pronuncia acerca de la realidad del objeto de la visión ni del supuesto espíritu poseedor1.
Los resultados mencionados de la investigación antropológica, psicológica y neurológica implican que hoy no es racionalmente aceptable desdeñar la plausibilidad histórica de que, como indican los testimonios neotestamentarios, los seguidores pospascuales de Jesús tuvieran ciertos tipos de experiencias extraordinarias.
Ahora bien, afirmar la plausibilidad histórica de las experiencias extraordinarias en los orígenes del cristianismo no implica, en forma alguna, afirmar la historicidad de todos y cada uno de los testimonios cristianos que se refieren a ellas. Como el análisis histórico-crítico ha mostrado de forma definitiva, muchos de estos testimonios son textos muy elaborados, cuya inserción en los documentos donde se encuentran obedece, muchas veces, a intenciones teológicas, apologéticas o literarias que es preciso tener en cuenta a la hora de juzgar sobre su posible historicidad.
En resumen, la ciencia nos dice que los tipos de experiencias extraordinarias referidas en el Nuevo Testamento son posibles, pero no nos permite concluir que cada una de estas referencias ni cada uno de sus componentes descriptivos deba ser aceptado en su literalidad como un hecho histórico2.
Dicho esto no podemos dejar de reconocer que los evangelios canónicos, las cartas paulinas y el libro de los Hechos de los Apóstoles son unánimes en afirmar que tras el acontecimiento histórico de la ejecución de Jesús, se produjo entre sus partidarios una efervescencia inusitada de experiencias extraordinarias, y que el impacto que causaron sobre ellos influyó en muchas de las dinámicas cognitivas, rituales y sociales constitutivas de la novedad cristiana3.
En consonancia con este dato, el tema que voy a exponer a continuación tendrá dos objetivos fundamentales:
1. Mostrar la plausibilidad histórica de las experiencias extraordinarias entre los seguidores pospascuales de Jesús.
2. Reconocer su impacto innovador en el cristianismo naciente.
Como el lector podrá comprobar, la argumentación utilizada en los apartados finales de este escrito conectará ambos objetivos de forma estrecha y significativa, pues de ella se deducirá que, si no hubiera habido experiencias extraordinarias entre los seguidores pospascuales de Jesús, algunos elementos o aspectos del fenómeno histórico del cristianismo naciente serían difíciles de explicar4.
La presentación global del tema constará, por su parte, de varias etapas. En la primera revisaré los datos neotestamentarios más importantes relativos a experiencias extraordinarias. A continuación introduciré al lector al marco conceptual y a los resultados neurológicos, psicológicos y antropológicos que permiten afirmar la posibilidad científica de este tipo de experiencias, así como distinguir los rasgos más relevantes de sus manifestaciones. Finalmente mostraré con ejemplos concretos que las experiencias extraordinarias de los seguidores pospascuales de Jesús tuvieron efectos discernibles en las creencias, rituales y configuración social del cristianismo de los orígenes.
1. Experiencias extraordinarias entre los seguidores pospascuales de Jesús: testimonios neotestamentarios
Las cartas de Pablo, los evangelios canónicos y el libro de los Hechos de los Apóstoles coinciden en afirmar que, tras la ejecución de Jesús, un número importante de sus seguidores tuvieron experiencias singulares de su presencia o acción extraordinaria sobre ellos.
Pablo afirma que Dios le ha revelado interiormente a su hijo (Gal 1,15), que Jesucristo le ha revelado personalmente su buena nueva (Gal 1,11-12), que Cristo se ha aparecido a muchos (1 Cor 15,5-8), y que él lo ha visto (1 Cor 9,1). También da por supuesto que los bautizados tienen el Espíritu (Gal 3,2.14) y que este obra portentos entre ellos.
Pablo identifica los objetos de estas experiencias, pero nunca describe las imágenes ni las sensaciones que las configuran. El libro de los Hechos de los Apóstoles y los evangelios canónicos son en este punto algo más explícitos.
El libro de los Hechos describe la experiencia de Esteban poco antes de morir como una visión del cielo en la que Jesús aparece sentado a la derecha de la gloria de Dios (Hch 7,54-55). También describe las experiencias que Pablo y Ananías tienen de Jesús en términos de audiciones (Hch 9,3-5.10-16; 22,6-9; 26,12-18). En este documento, las intervenciones del espíritu en la vida de las personas son particularmente frecuentes y dramáticas, y son presentadas como causa de casi todas las experiencias extraordinarias vividas por los distintos personajes. Así, por ejemplo, inducen a los discípulos, a la familia de Cornelio y a la comunidad de Éfeso a hablar en lenguas extrañas (Hch 2,4; 10,44-46; 19,6), provocan la visión de Esteban (Hch 7,55), las audiciones de Felipe, de Pedro y de la comunidad de Antioquía (Hch 8,29; 10,19; 13,2), y también las profecías de Agabo (Hch 9,17-18) y de los hermanos de Tiro (Hch 11,28; 21,4).
Los evangelios relatan varios encuentros pospascuales entre discípulos y el crucificado. A diferencia de las visiones de Esteban o de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y las del Apocalipsis (Ap 1,10; 4,2; 17,3; 21,10), en las que el visionario contempla o incluso penetra en un escenario celeste, estos encuentros ocurren en contextos terrenos ordinarios, como un monte (Mt 28,16-19), un camino, un lugar de reunión (Lc 24,1-49; Jn 20,19-29), en el entorno de un enterramiento (Jn 20,10-18), en la orilla de un lago (Jn 21,1-14)5.
De acuerdo con los datos recopilados por los historiadores, todos los tipos de experiencias extraordinarias a los que se refiere el Nuevo Testamento –posesiones espirituales, encuentros con difuntos, visiones, audiciones, sueños revelatorios–, eran conocidos en la cultura de su entorno6. Ciertamente se les consideraba fenómenos raros, provocados por la intervención poderosa de agentes sobrehumanos, pero no por ello menos posibles. Este hecho es extremadamente relevante, pues permite afirmar la plausibilidad histórica contextual de que los seguidores pospascuales de Jesús tuvieran tales tipos de experiencias7.
Para el caso de aquellos seguidores pospascuales de Jesús que le habían tenido como maestro tenemos datos suplementarios a favor de dicha plausibilidad. Sabemos, en efecto, que Jesús fue un exorcista famoso cuyo poder él mismo atribuía al espíritu divino que supuestamente lo poseía8. Es además probable que su fama de profeta estuviera acreditada por algunas experiencias extáticas de carácter revelatorio (Lc 10,18; Lc 10,21-22 // Mt 11,25-27; Mc 9,2-8 y par.). Estos datos sugieren que la propensión de sus discípulos a convertirse en vehículos de la acción y/o la revelación del Espíritu Santo pudo haber tenido su origen en el ejemplo y la instrucción del propio Jesús9.
Lo que las vivencias extraordinarias en el cristianismo naciente aportaron de novedoso respecto a su contexto histórico y sociocultural no es la tipología general a la que se ajustaban, sino sus contenidos concretos, referidos siempre, de forma directa o indirecta a la persona de Jesús, y la frecuencia y el dramatismo con que inicialmente se produjeron.
Estas dos novedades parecen haber exigido una explicación también novedosa, que en términos generales comparten casi todas las fuentes: Ante el acontecimiento singular y terrible de la ejecución de Jesús, Dios habría intervenido de forma extraordinaria sobre su persona, provocado, al mismo tiempo, la irrupción avasalladora de lo extraordinario entre sus seguidores (Jn 16,7; 20,22; Lc 24,49; Hch 1,4-5.8.32-35; Ap 1,10; 2,7.11.17.29; 3,6.13.2210).
2. Aproximación científica a las experiencias extraordinarias: introducción y análisis
La primera razón por la que es legítimo considerar que las experiencias extraordinarias testimoniadas en los escritos neotestamentarios pudieron tener un núcleo histórico es que ese tipo de experiencias son posibles. La antropología, la psicología y la neurología tienen hoy datos empíricos suficientes para afirmar que la especie humana es capaz de tener experiencias semejantes a las que parecen haber estado en la mente de quienes transmitieron o pusieron por escrito esos testimonios.
Ciertamente estamos hablando de experiencias no cotidianas, poco frecuentes y siempre sorprendentes, pero no por ello menos compatibles con lo que la ciencia sabe hoy sobre la naturaleza humana. Aunque una proporción apreciable de casos parecen estar asociados a enfermedades neurológicas o psiquiátricas, la mayoría de ellos se dan en personas sanas pertenecientes a grupos humanos cuyas creencias, prácticas rituales, actitudes vitales o bagaje cultural les capacita para reconocer y dar sentido a esas experiencias11.
Ahora bien, debido a que los métodos utilizados por cada una de las ciencias arriba mencionadas seleccionan aspectos distintos de la experiencia humana, no existe a día de hoy una caracterización universalmente aceptada de lo que, de modo informal, hemos venido calificando con el adjetivo «extraordinario». Se impone, por tanto, ofrecer una definición lo más rigurosa posible de dicha expresión, pero que sea, al mismo tiempo, lo suficientemente general para dar cabida en ella, tanto a las distintas perspectivas científicas, como a los testimonios etnográficos o en primera persona12.
Así pues, en todo lo que sigue, diremos que una experiencia es extraordinaria si el sujeto de la misma percibe en ella elementos o aspectos que contradicen su experiencia ordinaria. Las experiencias ordinarias, por su parte, son, simplemente, todas aquellas que configuran la vida cotidiana del sujeto, las que considera posibles o probables, con las que cuenta a la hora de proyectar su actividad práctica, y cuyas ocurrencias, por tanto, no le producen una sorpresa radical13. Entre las experiencias más evidentemente ordinarias para un determinado sujeto están todas aquellas cuya ocurrencia y contenidos es él mismo capaz de explicar o controlar. El conocimiento explicativo y predictivo así como la práctica técnica nos sitúan en el corazón de nuestra experiencia ordinaria.
De acuerdo con estas definiciones, una experiencia puede ser más o menos extraordinaria en función del número de elementos o aspectos no ordinarios que posea, y en función también de la mayor o menor desviación de los mismos respecto a lo que el sujeto considere ordinario.
Aunque la identificación de una experiencia como ordinaria depende en última instancia del sujeto, el hecho de que todos los seres humanos tengamos una misma forma de interaccionar fisiológica y cognitivamente con el mundo y que todos, salvo rarísimas excepciones, desarrollemos nuestra vida cotidiana en sociedad, implica que muchos tipos de experiencia ordinaria sean compartidos. Aquellos que solo dependen de nuestra fisiología y sistema cognitivo son compartidos por toda la humanidad y nos referiremos conjuntamente a ellos con la expresión «experiencia ordinaria básica». Los que dependen de la vida social son compartidos, al menos, por todos los miembros del mismo grupo cultural.
Correlativamente, hay tipos de experiencias que son consideradas extraordinarias por todos los seres humanos, y hay otras que son extraordinarias para algunos grupos culturales pero no para otros. Un ejemplo de las primeras es la experiencia de la extracorporeidad, un fenómeno ampliamente estudiado en el que el sujeto se siente y percibe fuera de su propio cuerpo14. Un ejemplo de las segundas sería la vivencia de un terremoto, explicable y, por tanto, ordinario para nuestra cultura científica occidental, pero altamente extraordinario para la mayoría de las sociedades preindustriales.
Finalmente, hay experiencias que desde la perspectiva de un tercero pueden no parecer extraordinarias, pero que el sujeto las vive como tales. En este tipo podemos incluir muchas de las experiencias calificadas como «intensas» o «profundas» en la tipología de Wildman15. Lo extraordinario en ellas se refiere más a los sentimientos que las acompañan y a las actitudes vitales que inducen, que a sus propios contenidos. Así, por ejemplo, la contemplación de ciertos paisajes naturales puede producir ocasionalmente en algunos sujetos un sentimiento muy intenso de vaciamiento o anonadamiento en la alteridad, o una sensación profunda de calma oceánica, capaz de propiciar actitudes de radical desasimiento, olvido de sí o generosidad. Lo que desde el punto de vista cognitivo parece caracterizar estas experiencias es la amplitud e intensidad con que opera la conciencia despierta y la intensificación y extensión de su capacidad para interconectar ideas, imágenes y recuerdos.
En la enumeración de los tipos experiencias que pueden desencadenar fácilmente esta intensificación extraordinaria, Wildman menciona las experiencias traumáticas, un tipo al que claramente pertenecen las experiencias que la pasión y muerte de Jesús provocaron entre sus seguidores: La contemplación impotente de la ejecución del maestro, el miedo a correr la misma suerte, la culpa y vergüenza por el abandono y la huida, la pérdida irreparable del «otro significativo» más importante de su vida reciente. El capítulo II tratará con más detalle los efectos de este trauma en las experiencias extraordinarias, creencias y prácticas del movimiento cristiano de los orígenes.
Los estudios neurológicos y psicológicos sobre experiencias extraordinarias se han centrado en aquellos de sus rasgos que más claramente violan la experiencia ordinaria básica compartida por todos los seres humanos16. Estos estudios han mostrado que la conciencia humana puede experimentar alteraciones importantes de las dinámicas neurológicas y cognitivas que configuran la vida despierta orientada a la praxis cotidiana (baseline consciousness). Cuando esto ocurre se dice que el sujeto ha experimentado una alteración de conciencia (AC). Las alteraciones más claramente reconocibles son aquellas que afectan a la sensibilidad interna o externa, a las formas de procesar la información, a la memoria, al subconsciente freudiano, a las emociones, al sentido del espacio y del tiempo, a la percepción de los límites corporales, a la propia identidad y a la agencia (capacidad de iniciar acciones e interaccionar con otras entidades o con el medio). Individualmente o de forma combinada, permiten explicar los rasgos generales de casi todos aquellos tipos de experiencias extraordinarias que han sido identificados en muchas culturas diferentes y que, por tanto, parecen depender de capacidades humanas universales.
Así por ejemplo, el brillo y blancura de las luces y la intensidad inusitada de los colores son rasgos descriptivos muy habituales en los testimonios de los visionarios17; la sensación de volar o de haber dejado atrás el cuerpo parece caracterizar lo que muchos antropólogos denominan viajes celestes o chamánicos, comunes en numerosas culturas preindustriales; la aparición de personas fallecidas es, por su parte, una experiencia frecuente en los procesos de reajuste cognitivo y emocional que suelen acompañar las experiencias de duelo; las alteraciones drásticas del sentido de agencia y de la percepción de la propia identidad son rasgos recurrentes en la posesión espiritual, un fenómeno cultural vigente en numerosas sociedades históricas y actuales.
En suma, existen alteraciones de conciencia que dan razón de aquello que tienen formalmente de común los tipos de experiencias extraordinarias más claramente opuestos a la experiencia ordinaria común básica. Los contenidos concretos que cada sujeto cree identificar en estos tipos de experiencias suelen estar, sin embargo, mucho más influidos por la cultura del entorno y las vivencias pasadas18.
Así, cada visionario tenderá a identificar las formas brillantes que vislumbra con figuras cultural o personalmente relevantes; los itinerarios de los viajes celestes recorrerán parajes parecidos a los descritos en las mitologías y cosmologías de la cultura del entorno19; las entidades poseedoras tendrán los poderes y las características ontológicas de los seres a los que la sociedad del entorno ha reconocido previamente la capacidad de poseer a las personas.
3. Aproximación científica a la experiencia extraordinaria: interpretación y realidad trascendente
La identificación o configuración de los contenidos de una experiencia tiene lugar como parte del proceso de su interpretación. La interpretación de la experiencia es el proceso por el que el sujeto humano integra la información captada por su sistema cognitivo durante su interacción con el entorno en la red de significados con la que opera sobre ese mismo entorno. Dicha integración puede conllevar una ampliación clara de dicha red con elementos y relaciones nuevas, en cuyo caso hablamos también de aprendizaje; o puede ser únicamente un proceso de reconocimiento y reajuste entre elementos y relaciones ya conocidas.
En el aprendizaje experiencial, la ampliación de la red de significados con que previamente operaba el sujeto tiene por finalidad integrar de forma operativa y coherente la novedad aportada por la experiencia. Normalmente esta ampliación no es meramente aditiva, sino orgánica. El sistema cognitivo, crea nuevas relaciones para asociar lo nuevo con lo antiguo, pero en el proceso lo antiguo también queda de algún modo modificado.
Los humanos somos, probablemente, los seres vivos con mayor capacidad de aprendizaje. A diferencia de lo que ocurre con otras especies, la gran plasticidad de nuestro cerebro nos permite continuar adquiriendo nuevos conocimientos durante toda la vida20. No obstante, debido las condiciones de su desarrollo, nuestro sistema cognitivo está fundamentalmente adaptado a operar en el contexto de la vida cotidiana, cuya configuración, sabemos, depende en buena medida de la cultura. Sus interacciones habituales con el entorno, que son la base de nuestra experiencia ordinaria y de nuestro conocimiento adquirido, tienden a seguir los cauces abiertos por nuestra organización sensorio-motora y nuestra praxis social cotidiana.
De ahí que las experiencias extraordinarias, que por definición contradicen en alguna medida la experiencia de la vida cotidiana, representen un reto cognitivo muchas veces difícil de superar. Cuanto más extra-ordinaria sea una experiencia, es decir, cuanto más se oponga al conjunto de conocimientos y criterios con los que el sujeto se orienta, proyecta y controla su praxis habitual, más difícil será ese reto. No es, por tanto, sorprendente que algunas experiencias extraordinarias se resistan a ser interpretadas y su huella en la memoria quede aislada del resto como un episodio extraño al que la conciencia difícilmente puede acceder.
El proceso de interpretación de una experiencia extraordinaria es un fenómeno complejo que incluye dinámicas neurológicas, cognitivas, emocionales y socioculturales, cuyos detalles son todavía poco conocidos. En medio de esta complejidad es, sin embargo, posible distinguir un esquema procesual muy general que se articula en las tres siguientes fases:
i) Aparición impactante de lo nuevo.
ii) Desestructuración total o parcial del orden y funcionamiento de lo previamente dado.
iii) Reajuste entre elementos nuevos y antiguos del que, si el proceso tiene éxito, surge una organización y un funcionamiento diferentes.
Este esquema es probablemente común a todos los tipos de aprendizaje, pero en el aprendizaje de la novedad extraordinaria resulta especialmente conspicuo. La razón es que, en este caso, la desestructuración requerida del bagaje cognitivo previo, adaptado a la experiencia ordinaria, debe modificarse de forma drástica a fin de integrar la novedad radical de lo extra-ordinario.
Ahora bien, como la aproximación biocultural de Michael Winkelman a la experiencia religiosa ha demostrado, muchas de las experiencias extraordinarias asociadas a procesos de alteración de la conciencia inducen en ella un modo de funcionamiento –denominado integrativo– que recurre a formas prerracionales de aprendizaje y favorecen la integración creativa de la novedad21.
Los estudios comparativos de McNamara entre experiencias extraordinarias de tipo onírico y experiencias intensas propiciadas por ciertos ritos religiosos corroboran un paralelismo estructural coherente con el esquema, e incluso sugieren la existencia de un dinamismo neurológico común. De acuerdo con los resultados de este psiquiatra, ambos tipos de experiencias posibilitan trasformaciones notables del sujeto mediante procesos en los que la identidad personal queda temporalmente descentrada para volver luego a cristalizar en torno a nuevos modelos de identificación22. La propia experiencia onírica o ritual opera en estos casos como la fuente de novedad, el descentramiento del sujeto es la forma que en ellos adquiere la desestructuración de lo dado, y la identificación con el nuevo modelo es el reajuste creativo entre lo nuevo y lo antiguo al nivel de la personalidad23.
Significativamente, los tipos de rito que McNamara considera en su estudio son fundamentalmente ritos de iniciación o de tránsito e incluyen algunas de las prácticas religiosas más características de los orígenes cristianos, como son, por ejemplo, los ritos de sanación, los exorcismos y el bautismo en el Espíritu. De acuerdo con este estudioso, y en consonancia también con los testimonios neotestamentarios, las experiencias extraordinarias promovidas por estas prácticas inducen, en muchos casos, transformaciones profundas de la personalidad.
La reconfiguración de la identidad personal que se produce en estos tipos de experiencias puede entenderse como una interpretación novedosa del concepto del yo. Si la personalidad resultante, a pesar de ser novedosa, no está en contradicción con la experiencia socialmente compartida de la vida cotidiana, hablaremos simplemente de una experiencia profundamente transformadora, quizá incluso una experiencia intensa de conversión. Pero en aquellos casos en que la nueva personalidad parece totalmente desconectada de la que previamente tenía el sujeto, no es infrecuente que él mismo y/o su entorno social interprete lo sucedido en términos de posesión espiritual. La noción de posesión da significado a lo extraordinario de la experiencia suponiendo que ha sido causada por una entidad, el espíritu, totalmente ajena a la vida cotidiana.
El procedimiento general por el que el sujeto construye una realidad a la que atribuye la causa, el origen o el fundamento de lo experimentado es uno de los recursos más utilizados por los seres humanos en la interpretación de sus experiencias24.
Antes de seguir adelante, es importante clarificar que la noción de «construcción» no debe entenderse aquí como una creación a partir de la nada o como un invento arbitrario. Los procesos de construcción de la realidad a los que me refiero son algo constitutivo de nuestro ser. Su punto de partida es la pluralidad de datos que recibe nuestra mente en sus interacciones con el conjunto de lo que existe25. Esos datos ya han sido seleccionados, filtrados y, hasta cierto punto, articulados en los propios procesos de interacción, pero antes de llegar a configurarse como percepciones o conocimientos deben todavía pasar por múltiples transformaciones neurológicas y cognitivas, muchas de ellas preconscientes, sobre las que la ciencia apenas ha empezado a investigar26. Dichas transformaciones median todos nuestros contactos físicos y cognitivos con lo que existe, impidiéndonos siquiera imaginar cómo sería al margen de su interacción con el sujeto humano27.
En suma, no podemos pretender alcanzar un conocimiento objetivo de la constitución última de lo que existe: ni de nosotros mismos ni de lo que se nos presenta como alteridad. Es incluso razonable pensar que las expresiones «conocimiento objetivo» y «constitución última» carezcan de sentido28. Así pues, lo único que podemos afirmar desde una perspectiva racional crítica es la propensión humana al realismo, es decir, la tendencia espontánea de los seres humanos a actuar y pensar como si los contenidos de nuestra experiencia tuvieran su causa, origen o fundamento fuera del propio proceso que los constituye e interpreta (construye), en una realidad suficientemente estable e independiente.
Esta propensión humana a «construir» una realidad que fundamente o explique causalmente lo experimentado no se limita al ámbito de lo ordinario, sino que, como hemos visto en el caso de la posesión espiritual, puede también intervenir en los procesos de interpretación de las experiencias extraordinarias.
Al conjunto de entidades a las que el sujeto atribuye las causas de su experiencia ordinaria lo denominaremos «realidad ordinaria». Debido a que la experiencia ordinaria es ampliamente compartida por los miembros de un mismo grupo cultural, la realidad ordinaria en la que supuestamente se ancla dicha experiencia también lo será. La «realidad ordinaria» puede, pues, concebirse como el conjunto de entidades (mundo) que suponemos estabilizan la experiencia de la vida cotidiana, justificando el orden previsible de los acontecimientos, el funcionamiento previsible de las cosas, el comportamiento previsible de las personas.
Ahora bien, la gran mayoría de culturas conocidas, tanto históricas como actuales, no se conforman con esa realidad ordinaria, soporte del orden de la vida cotidiana, sino que han afirmado la existencia de otras entidades reales, y hasta otros mundos reales no subsumibles en la cotidianidad reificada. A estas realidades distintas de la realidad ordinaria las calificaremos, de ahora en adelante, como «trascendentes».
Aunque no es este el lugar donde reflexionar sobre la razón última de esta insaciabilidad ontológica, sí es importante constatar que una de las funciones que las realidades trascendentes suelen ejercer a nivel cognitivo es, precisamente, dar razón de aquellas experiencias extraordinarias que el sujeto o el grupo consideran especialmente valiosas.
En síntesis podemos decir que, de la misma forma como la realidad ordinaria es considerada causa, origen o fundamento de la experiencia ordinaria, la realidad trascendente es considerada causa, origen o fundamento de algunas experiencias extraordinarias. Así, por ejemplo, las experiencias extraordinarias que conllevan disociaciones de tipo extático o alteraciones importantes del sentido de la identidad adquieren sentido en muchas culturas gracias al supuesto de que existe una realidad trascendente, un espíritu, capaz de hacerse con el control de la conducta humana.
De forma análoga, el cristianismo naciente dará razón de las experiencias de encuentro con el crucificado viviente apelando a una nueva entidad trascendente, «Jesús resucitado», que posee la capacidad extraordinaria de hacerse súbitamente perceptible a los humanos.
La tendencia humana a atribuir el origen de ciertas experiencias novedosas a nuevas entidades reales tiene consecuencias relevantes en el esquema de aprendizaje en tres fases expuesto más arriba. De acuerdo con ese esquema, la nueva entidad real a la que se atribuye la causa de la experiencia deberá aparecer adecuadamente integrada en la red nueva de significados que emerge en la tercera fase. Dicha red, recordemos, representa las nuevas conexiones significativas que el sujeto ha tenido que establecer entre la entidad recién adquirida y el bagaje convenientemente reestructurado de sus conocimientos previos.
Si la entidad recién adquirida es una entidad trascendente, la nueva organización cognitiva deberá crear nuevas conexiones significativas entre ella y los conocimientos con los que sujeto interpreta su experiencia ordinaria. Tales conexiones quedarán previsiblemente incorporadas en la vida del sujeto como nuevas creencias y prácticas o como transformaciones creativas de creencias y prácticas anteriores.
Así, por ejemplo, la incorporación del Resucitado a la red de conocimientos con los que los discípulos pospascuales de Jesús dieron nuevo sentido a su vida implicó adoptar nuevas creencias, como la que situaba a ese Jesús en la corte del Dios de Israel, o la que le atribuía una naturaleza divina capaz de manifestarse corpóreamente en el mundo humano. También supuso la práctica novedosa de la oración dirigida al Resucitado, y la transformación creativa de la vivencia del bautismo, mediante la cual el neófito se abría ahora a la recepción del Espíritu divino enviado por ese «nuevo Jesús».
Significativamente, muchos de los ritos religiosos que supuestamente conectan la vida cotidiana de los sujetos con entidades trascendentes son prácticas que, como el bautismo de los orígenes cristianos, propician la vivencia de experiencias extraordinarias. Este dato, junto con el gran número de mitos y leyendas que atribuyen el nacimiento de un nuevo culto a una experiencia extraordinaria vivida por un antepasado ilustre, sugieren que la capacidad humana para tener experiencias extraordinarias podría estar de alguna forma relacionada con la tendencia espontánea del ser humano a crear, establecer o reconocer nuevas entidades trascendentes. Dicho de modo más concreto: el origen de algunas de las entidades trascendentes que pueblan las teologías y mitologías de todos los tiempos podría estar en el afán humano por identificar las causas de experiencias extraordinarias especialmente valoradas. En estos casos, lo primero desde el punto de vista cronológico sería la experiencia de lo extraordinario, mientras que la configuración de la entidad trascendente solo tendría lugar después, en el contexto del proceso interpretativo que busca identificar el fundamento de lo experimentado.
Según la tesis defendida en este escrito, este sería precisamente el caso del movimiento cristiano de los orígenes, en el que el Resucitado y el Espíritu habrían sido concebidos como las causas trascendentes de la efervescencia inusitada de experiencias extraordinarias vividas por los seguidores de Jesús tras su muerte.
Antes de concluir este apartado, quiero llamar la atención sobre el hecho de que, en la medida en que una entidad trascendente es utilizada para dar razón de experiencias auténticamente extraordinarias, deberá poseer al menos algún rasgo o capacidad totalmente impredecible. En otras palabras, deberá poder manifestarse como fuente interminable de novedad. Pues, si por el contrario, fuera reducible a lo regulado, conocido o previsible, no podría ser causa ni origen de experiencias que, por definición, exhiben elementos o aspectos incontrolables, desconocidos o imprevisibles. No es, en consecuencia, extraño que los cultos y movimientos religiosos en los que la experiencia de lo extraordinario tiene un papel actual y relevante se resistan siempre a ser totalmente sistematizados. En el caso concreto del cristianismo, podemos efectivamente constatar que el proceso histórico de su sistematización teológica solo empezó a afianzarse a finales del siglo II, coincidiendo con el abatimiento de la ola de experiencias extraordinarias que había caracterizado sus orígenes.
4. Aproximación científica a la experiencia extraordinaria: su valor social
Sabemos, gracias a la psicología, la psiquiatría y la neurología, que la mayoría de los procesos de alteración de la conciencia producen en el sujeto sensaciones, emociones y reacciones fisiológicas que pueden ser clasificadas como positivas o negativas. Así, por ejemplo, el estado alterado de conciencia que subyace a la glosolalia genera sensaciones de gozo y bienestar, mientras que los tipos de disociación culturalmente asociados con la posesión por espíritus malignos suelen tener efectos negativos sobre la salud de la víctima. Hay, también, otras alteraciones de conciencia cuyos efectos pueden ser unas veces positivos y otras, negativos, dependiendo del sujeto y las circunstancias. Este es, por ejemplo, el caso de las experiencias extracorporales, capaces de generar miedo e inseguridad, pero también sensaciones placenteras de sorpresa, libertad e incluso diversión.
Muchas de las personas proclives a sufrir alteraciones de conciencia, o que saben cómo inducírselas, aprenden, con el tiempo, a controlar sus efectos negativos y a potenciar los positivos. Semejante capacidad de control caracteriza, por ejemplo, a los chamanes siberianos en sus viajes celestes así como a otros tipos sociales, propios de culturas preindustriales, y frecuentemente catalogados como «brujos» por la literatura occidental.
Entre quienes han llegado a controlar suficientemente sus alteraciones de conciencia no es raro encontrar individuos capaces de inducir y controlar este tipo de alteraciones también en otras personas. Esta capacidad parece ser el fundamento de los poderes sanadores atribuidos a los tipos tradicionales del curandero, el brujo, el exorcista, el santo... 29
Los datos anteriores implican que muchas de las experiencias extraordinarias asociadas con alteraciones de la conciencia tienen un valor intrínsecamente positivo o negativo determinado por la cualidad de los efectos que producen. No es por tanto extraño que casi todas las culturas hayan desarrollado interpretaciones más o menos explicativas sobre las causas de dichas experiencias y hayan buscado maneras de controlar, en la medida de los posible, sus ocurrencias30.
Ahora bien, las valoraciones que los grupos humanos hacen de las distintas experiencias extraordinarias reconocidas en su seno no dependen únicamente de los efectos que puedan tener sobre los sujetos de las mismas, sino también de las interpretaciones y usos sociales que se da al propio fenómeno. Así, por ejemplo, los ritos de iniciación estudiados por Harvey Whitehouse en Melanesia producen intencionadamente en los participantes experiencias extraordinarias terroríficas que, sin embargo, son valoradas positivamente por cuanto elevan el estatus de los iniciados, refuerzan la cohesión grupal y tienen efectos socializadores importantes31. Así también, los contenidos de algunas visiones extáticas pueden producir experiencias deprimentes o de gran pesadumbre, pero si la sociedad del entorno les otorga carácter profético, serán valoradas positivamente como mensajes de aviso emitidos por la divinidad32. Por el contrario, si el entorno social de un vidente atribuye sus éxtasis a la acción de un espíritu mentiroso, todas sus experiencias visionarias quedarán desacreditadas, por más gozo que él pueda sentir al recibirlas.
Otro tipo importante de casos en los que la interpretación juega un papel crucial es el de ciertos estados de posesión espiritual o éxtasis, normalmente catalogados por la psicología como disociaciones leves, que provocan en los afectados movimientos no violentos pero relativamente descontrolados y/o sonidos articulados sin significado alguno. Este tipo de experiencias se presentan sobre todo en el contexto de ceremonias o rituales colectivos y, a pesar de no tener efectos beneficiosos aparentes, suelen ser consideradas positivas. La razón de esta valoración es que el grupo las interpreta como manifestaciones de la presencia de algún dios o espíritu protector en su seno, lo cual provoca sentimientos positivos de seguridad y confianza entre sus miembros33.
En lo que sigue, calificaré a una experiencia extraordinaria como positiva si el grupo humano donde se produce la considera beneficiosa, y como negativa, si dicho grupo la considera perjudicial. Nótese que esta clasificación se rige por el criterio del grupo, no por el del sujeto de la experiencia.
Obviamente, todos los grupos intentan promover las experiencias extraordinarias positivas que se dan en su seno y suprimir las negativas. Sin embargo, en la medida en que un tipo de experiencia tenga elementos o aspectos auténticamente extraordinarios no podrá ser totalmente sometida al control social.
El carácter intrínsecamente incontrolable de lo extraordinario, unido a la multiplicidad de interpretaciones diferentes que admite, convierte a las experiencias extraordinarias en frecuente objeto de debate social. Entre las cuestiones más debatidas suelen estar la autenticidad de la experiencia, su causa, su razón de ser, y el valor positivo o negativo de sus efectos. Las diversas formas de responder a estas cuestiones afectan al prestigio social de los sujetos de las experiencias, a la consideración y valoración de sus contenidos, y a las decisiones grupales que se tomen al respecto34.
Como los estudios de Ioan M. Lewis han mostrado, estas respuestas reflejan también las dinámicas de confrontación adoptadas por los distintos grupos sociales y de interés en su esfuerzo por utilizar lo extraordinario35.
La cuestión de la autenticidad es una de las más fáciles de manipular. Sabemos, en efecto, que la simulación o la enfermedad pueden generar actitudes parecidas a las provocadas por algunos tipos de experiencias extraordinarias. Pero el hecho de que esta posibilidad sea de todos conocida permite a quienes desean neutralizar a un vidente incómodo tacharle de enfermo mental o acusarlo de estar drogado o fingiendo.
Por otra parte, dado que la mayoría de los grupos humanos identifican las causas de las experiencias extraordinarias con entidades trascendentes de tipo personal, la pregunta por la identidad e intención del dios, demonio o espíritu que ha podido producirla resulta absolutamente crucial. Es, en efecto, de esperar que las experiencias extraordinarias producidas por agentes trascendentes benefactores del grupo aporten información fiable, induzcan estados saludables y placenteros, y promuevan actitudes y capacidades socialmente ventajosas. Por el contrario, todo el mundo asume que las experiencias extraordinarias producidas por espíritus malignos serán engañosas y perjudiciales. Siguiendo esta lógica, quienes no estén conformes con los mensajes revelados en ciertas experiencias extraordinarias, procurarán identificar las causas trascendentes de las mismas con agentes malignos enemigos del grupo.
El tipo de repercusión que la experiencia de lo extraordinario tiene sobre el sujeto depende fundamentalmente de cómo se evalúe la experiencia y de la identificación de su causa. Si la opinión predominante es que se trata de una experiencia positiva producida por un dios o espíritu benefactor, el sujeto recibirá reconocimiento social, pues será visto como el medio elegido por esa entidad trascendente para prodigar sus dones en el grupo. Si, por el contrario, la opinión imperante es que la experiencia perjudica al grupo, el sujeto estará expuesto a la acusación de haberse aliado con alguna entidad trascendente hostil a dicho grupo o practicar la brujería. Este tipo de acusaciones suele afectar de forma muy específica a videntes, místicos, profetas, poseídos y exorcistas de bajo estatus social cuyos mensajes o actitudes amenazan los intereses de los poderosos36.
El conflicto que la ambigüedad de las experiencias extraordinarias propicia puede afectar incluso a grupos cultuales cohesionados en torno a la propia entidad trascendente causante de las mismas. A pesar de haber acuerdo acerca de la autenticidad de las experiencias, de su valor y de la identidad del dios o espíritu que las produce, puede haber desacuerdo en torno a la interpretación de lo que en ellas se revela. Este era por ejemplo el caso de los oráculos griegos, en los que la persona poseída por el dios pronunciaba discursos incongruentes, o el de los cristianos agraciados con el don de lenguas37. La necesidad de interpretar lo dicho por la divinidad dejaba amplio margen para que cada cual entendiera lo que le parecía más conveniente.
Como las reflexiones anteriores ponen en evidencia, cuanto mayor sea la importancia que un grupo otorga a la experiencia de lo extraordinario, mayor será su exposición a conflictos generadores de inestabilidad. Y a la inversa, cuanto más inestable sea un grupo, menos resistencia serán capaces de oponer sus autoridades a la irrupción potencialmente conflictiva de lo extraordinario.
No es, en efecto, extraño que aquellas élites dirigentes empeñadas en imponer funcionamientos estables y ordenados en el grupo vean con recelo las experiencias incontroladas de supuestos contactos con lo trascendente, pues tales experiencias pueden dar prestigio a personas incómodas y autoridad a mensajes contrarios a sus intereses. Estas élites tenderán, por tanto, a promover la institucionalización rígida de los cultos y rituales, y la sistematización exhaustiva de las creencias, a fin de que no queden espacios mentales ni sociales donde lo extraordinario pueda manifestarse.
Por el contrario, los individuos o movimientos promotores de cambio social, los colectivos subordinados y los sectores marginados de la sociedad suelen ver con sumo interés la posibilidad de que la divinidad escoja a algunos de ellos para manifestarse de forma extraordinaria. Saben que estas manifestaciones brindan oportunidades para que la divinidad revele su voluntad de introducir cambios interesantes en la sociedad y confiera a sus elegidos el prestigio y la autoridad necesarios para promoverlos38.
Este tipo de personas suele, además, preferir aquellas experiencias de lo extraordinario en las que el descontrol del sujeto es más evidente, pues a mayor descontrol menos sospechosos serán de estar fingiendo o haber provocado la experiencia con medios ilícitos: prácticas de brujería, alianzas con espíritus malignos, sustancias, etc.39 Si se tiene además en cuenta que los grupos dominantes ven con recelo que las divinidades encumbren a sus subordinados, es fácil anticipar que solo aceptarán la autenticidad de las experiencias extraordinarias del vulgo cuando estén avaladas por manifestaciones apabullantes40.
Todas las reconstrucciones históricas de las primeras décadas de existencia del movimiento cristiano hablan de grupos carentes de poder político, formados mayoritariamente por personas de bajo estatus social, con formas de organización diversas y niveles muy bajos de institucionalización. Esto nos permite afirmar que los primeros cristianos eran un colectivo propenso a valorar la experiencia de lo extraordinario41 en sus formas más dramáticas.
Pero semejante propensión no era en el siglo I privativa de este nuevo movimiento. El contexto sociopolítico donde nace y las situaciones sociales donde se expande exhiben las características que la antropología sociológica asocia con la atracción y sensibilidad hacia lo extraordinario.
Sabemos, en efecto, que la población judía de Palestina, donde nace el movimiento, sufría una gran instabilidad política y social. Era una nación subordinada a un imperio extranjero, Roma, que dividía la región y repartía los cargos de gobierno entre sus clientes locales sin otro criterio que su interés coyuntural. En el ámbito político-religioso, la sociedad estaba dividida en grupos, sectas y movimientos con programas alternativos al de la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, responsable del culto central, pero a la que muchos acusaban de corrupción. Desde el punto de vista socioeconómico, había un conflicto permanente de intereses entre una élite urbana, cada vez más ávida de tierra, y un campesinado que perdía aceleradamente la suya para convertirse en proletariado rural.
Por otra parte, las comunidades judías de la diáspora, donde se expande desde muy pronto el cristianismo, eran tan diversas como las sociedades que las hospedaban, pero en casi todos los casos sus miembros tenían estatus de extranjeros y, por tanto, menos derechos políticos y sociales que la población autóctona. Muchos judíos de la diáspora eran esclavos, libertos o hijos de libertos, lo que obstaculizaba enormemente su ascenso en la escala social. Por otra parte, la restricción voluntaria de sus contactos con los no judíos por motivos religiosos les hacía blanco de sospechas, acusaciones de misantropía y, en ocasiones, sentimientos antisemitas y agresiones.
5. Impacto de las experiencias extraordinarias en las creencias del cristianismo naciente
Si, como aquí defiendo, hubo, entre los seguidores pospascuales de Jesús una efervescencia inusitada de experiencias extraordinarias, deberíamos poder detectar su impacto en las creencias que el grupo parece haber adoptado en sus comienzos. Por eso, dedicaré este apartado a señalar los indicios más claros de que esto fue realmente así, es decir, que los autores neotestamentarios no utilizaron relatos falsos, metafóricos o meramente simbólicos de experiencias extraordinarias con el único fin de justificar unas creencias previamente adoptadas.
El primer indicio que quiero reseñar, aunque quizá sea el más débil, es la variedad de interpretaciones que el Nuevo Testamento aporta de las visiones pospascuales de Jesús. Aunque la interpretación según la cual Jesús ha sido resucitado por Dios es la más aceptada, convive, a veces en un mismo escrito, con otras formas de entender o narrar el destino del crucificado. Entre ellas destacaría la idea de exaltación a la derecha de Dios, la de glorificación, la narración de su traslación a los cielos42 o aquella que habla de la vuelta del Espíritu divino que le poseía al Padre. Ninguna de estas nociones precisa la resurrección corporal del crucificado, pero todas ellas pueden asociarse a visiones extraordinarias de Jesús en el marco de escenografías celestes (Hch 7,55-56) o a la experiencia de ser poseído por el espíritu inmortal del maestro galileo (Mc 13,6.21).
Si la creencia en la existencia post mortem del crucificado hubiera sido únicamente el resultado de una elaboración teológica, cabría esperar mayor coherencia entre sus distintas expresiones. La diversidad en la forma de entender el destino de Jesús sugiere más bien que hubo diversas experiencias extraordinarias en el seno de diferentes grupos de seguidores, y que cada grupo las interpretó según pudo y supo, al margen de cualquier directiva teológica uniformadora.
El segundo indicio que quiero examinar aquí se refiere a las diferentes concepciones de resurrección presupuestas por Pablo y por los relatos evangélicos de encuentros con el crucificado en contextos de la vida cotidiana.
Pablo entendía la resurrección de Jesús como un caso adelantado de la resurrección colectiva de los muertos que muchos judíos de la época esperaban para el final de los tiempos (1 Cor 15,12-24 y 1 Tes 4,13-18). La vinculación, en el pensamiento paulino, entre ambos acontecimientos es tan fuerte que la resurrección de Jesús tiene, entre otras cosas, la función de anunciar la proximidad de ese fin.
Por el contrario, los relatos evangélicos de encuentros con el crucificado no establecen semejante conexión. Aunque es evidente que muchos de estos relatos han sido elaborados con el objetivo de legitimar la misión asignada a determinadas personas mientras llega el tiempo final (Mt 28,18-20; Jn 20,21-23), las tradiciones orales que probablemente están en su origen43 tendrían simplemente el objetivo de afirmar que Jesús se ha dejado ver vivo y, por tanto, ha sido resucitado (Mc 16,9-14; Jn 21,1-14).
La creencia paulina en que la única resurrección esperable es la que tendrá lugar al final de los tiempos le fuerza a preguntarse por la naturaleza de aquello que resucitará, pues es evidente que los cuerpos de carne y sangre de la mayoría de los difuntos se habrán desintegrado antes de que llegue ese tiempo. La respuesta del apóstol, que probablemente compartiría con muchos otros pensadores judíos, es que el cuerpo resucitado no será de carne y sangre, sino un cuerpo espiritual (1 Cor 15,42-43.50).
Pues bien, en clara contraposición a esta tesis, los relatos sinópticos de encuentros con el crucificado presentan a Jesús como una persona de carne y hueso cuyo cuerpo incluso exhibe en algunos casos las heridas abiertas de la crucifixión (Jn 20,20-29).
Todas estas diferencias encuentran una explicación plausible si consideramos la posibilidad de que detrás de cada una de estas dos nociones de resurrección haya experiencias distintas.
De acuerdo con los evangelios sinópticos, las experiencias de encuentros con el crucificado tienen lugar pocos días después de la ejecución de Jesús y sus sujetos son siempre personas que le habían conocido en vida y habían tenido una relación estrecha con él. Esto último es muy relevante, pues hoy día sabemos, gracias a multitud de casos estudiados por los psicólogos y los psiquiatras, que la pérdida de un ser querido propicia muchas veces vivencias extraordinarias de esta clase. El sujeto lo ve aparecer o se lo encuentra en lugares ordinarios: volviendo a casa, sentado en su butaca, en una calle. A veces la visión no es totalmente clara y el reconocimiento requiere un cierto tiempo, pero cuando se produce, desencadenado por algún gesto o rasgo familiar, genera una emoción muy intensa. En algunos casos se produce una interacción verbal o gestual breve, que suele preludiar la disolución de la imagen del aparecido44. Otro aspecto subrayado por la psiquiatría y relevante para nuestro estudio es que la desaparición del cadáver, la imposibilidad de haber dispensado al muerto los ritos fúnebres adecuados o cualquier otra circunstancia que dificulte la superación natural del duelo parecen favorecer este tipo de experiencias.
La similitud entre los requisitos y rasgos fenomenológicos de estas experiencias avaladas por la ciencia y los de las descritas en los evangelios da fundamento científico a la posibilidad de que algunos seguidores pospascuales de Jesús tuvieran encuentros extraordinarios con el crucificado45.
Pero la luz que la ciencia arroja en este punto no ilumina solo el caso de Jesús, sino que nos permite también considerar desde una nueva perspectiva la multitud de casos de resurrecciones mencionadas en mitos, historias, crónicas y noticias anecdóticas procedentes de la antigüedad grecorromana. En su libro Greek resurrection beliefs and the success of Christianity46, Endsjo aporta datos y argumentos suficientes para probar que, en la cultura popular grecorromana, la creencia en la posibilidad de que personas recientemente fallecidas fueran, de forma excepcional, resucitadas por los dioses estaba muy extendida47. Significativamente, las circunstancias en las que algunas de estas resurrecciones habrían sido conocidas por los testigos antiguos son semejantes a las experiencias de encuentros con difuntos descritas por la psicología y la psiquiatría. No es, por tanto, descabellado pensar que semejante creencia estuvo siempre apoyada por experiencias históricas de encuentros extraordinarios con difuntos48.