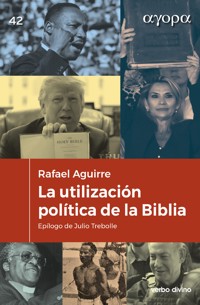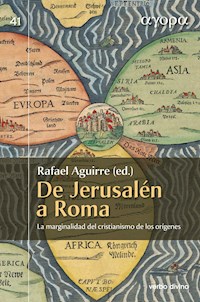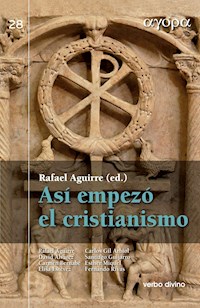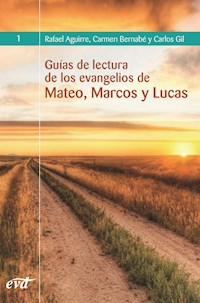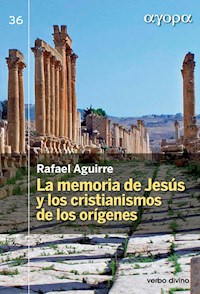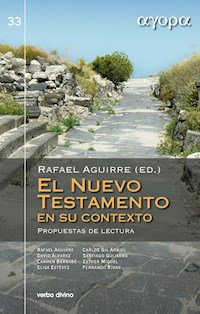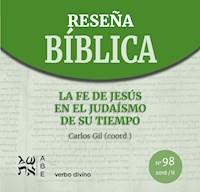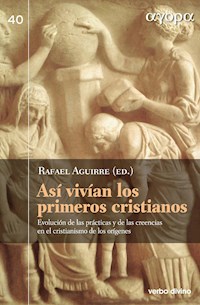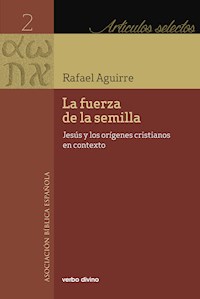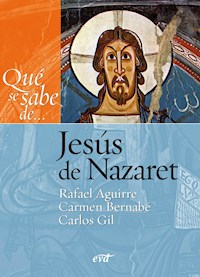
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Qué se sabe de...
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Jesús no es patrimonio de ningún grupo ni iglesia: es legítimo y necesario socializar su historia desde aquellos presupuestos y bases que son compartidas por cualquier persona que se interese por él, independientemente de su posición religiosa. Este estudio histórico de Jesús, tal como se lleva haciendo desde hace dos siglos, plantea interrogantes a la tradición cultural de Occidente, a las formulaciones dogmáticas y a la coherencia vital de quienes se confiesan seguidores de Jesús. Su persona, su vida y su mensaje son inagotables; en realidad, es imposible presentar lo «que se sabe de Jesús de Nazaret», pero sólo con evocarlo, ya resulta fascinante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Qué se sabe de... Jesús de Nazaret
Rafael Aguirre
Carmen Bernabé
Carlos Gil
Presentación de la colección «Qué se sabe de...»
Los estudios bíblicos han crecido tanto y son tan plurales, y a veces confusos, que cualquiera se puede sentir desbordado y perdido. Si alguien nos ofreciera un breve y sencillo «mapa» que nos orientara en cada tema bíblico, sería magnífico. «Qué se sabe de...» es una colección que ofrece eso: una serie de libros sobre temas bíblicos que nos dicen cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son los argumentos que se están debatiendo en los foros más acreditados, cuáles las referencias para profundizar y las cuestiones más relevantes para el diálogo en la sociedad y en la Iglesia.
Esta colección nace con la vocación de contribuir positivamente al debate, al diálogo y la colaboración de los saberes en la tradición bíblica y cristiana. Se trata de un conjunto de libros sobre temática bíblica que abordan con rigor y seriedad, pero con brevedad, algunos de los temas más importantes que se han planteado en la historia de Occidente al leer los textos bíblicos. La vuelta sobre estos temas, solo en apariencia antiguos, nos permite enfrentarnos con problemas y preguntas que siguen candentes en nuestra vida social. Occidente está marcado por la tradición bíblica, de modo implícito o explícito; el planteamiento serio, sin eludir las cuestiones problemáticas, de los temas que se presentan en estos libros, puede enriquecer el proceso de construcción de nuestra sociedad.
Los destinatarios de esta colección son todas aquellas personas que, sin conocimientos previos sobre los temas abordados, desean conocer los temas bíblicos con rigor y seriedad, tomándose en serio la relación de la fe con la cultura que exige la voluntad de asumir los presupuestos de las ciencias históricas para mostrar la racionalidad de la fe. Por lo tanto, son destinatarios tanto creyentes como no creyentes que consideran que es posible abordar racionalmente los temas bíblicos más influyentes de nuestra cultura y que aceptan entrar en diálogo con las disciplinas históricas.
Todos los libros que la componen tienen una estructura común, además de esta perspectiva. Cada uno aborda «lo que se sabe» del tema que desarrolla; es decir, cada libro hace una presentación de los aspectos más importantes de cada tema, los autores, posiciones, ideas, resultados y prospectivas para el futuro inmediato. Así, tras una breve introducción, todos ofrecen una primera parte con un breve recorrido de los hitos más importantes por los que hemos llegado a donde estamos; una segunda parte con una presentación amplia de las claves para comprender del mejor modo el tema en cuestión; y una tercera con las perspectivas que se abren actualmente. Así mismo, ofrecen también una bibliografía comentada y, por último, las cuestiones que hacen referencia a la relevancia social y eclesial del tema abordado; es decir, los temas y preguntas, sugerencias, reflexiones o intuiciones que pueden ser útiles para que el lector reflexione en su propio contexto.
«Qué se sabe de...» nos ayuda a saber cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes somos... y, también, hacia dónde vamos
Introducción
¿Es oportuno publicar un nuevo libro sobre Jesús de Nazaret? ¿Es posible decir algo nuevo que no se haya dicho en estos últimos dos mil años? ¿No hay una exageración de libros que hablan sobre Jesús? ¿Qué puede aportar otro más a esta desmesura editorial y mediática? ¿Quién se atreve a publicar un libro sobre Jesús en un contexto en el que será examinado con lupa? Estas preguntas, y sus respuestas negativas o escépticas, serían suficientes para abortar este libro; sin embargo, muy al contrario, son precisamente las que mejor legitiman el objetivo de este libro: ante tantas publicaciones y opiniones, ante tanta polémica y crítica, es posible y oportuno presentar Qué se sabe de... Jesús de Nazaret.
Así pues, el objetivo de este libro no es, propiamente, presentar a Jesús de Nazaret; o no lo es de modo inmediato. El propósito es mostrar cuáles son los temas más importantes de los estudios sobre Jesús, qué se sabe sobre él, cómo se ha presentado y cómo hemos llegado a donde estamos, qué perspectivas predominan, cuáles son los temas candentes o polémicos... No pretendemos, por tanto, «echar más leña al fuego» o añadir controversia, ni presentar las opiniones de los autores de este libro al debate sobre cada tema y aspecto, sino hacer una presentación sintética y equilibrada de «lo que se sabe» sobre Jesús de Nazaret.
Aclarado el por qué, debemos justificar el cómo; es decir, de qué modo este libro va a presentar lo que se sabe de Jesús de Nazaret. El primer punto que hemos de aclarar es cuáles son los límites de aquello que consideramos «lo que se sabe» de Jesús. Los modos de conocimiento son muchos, dependiendo del objeto de estudio y de la perspectiva del estudioso; esta es una de las razones que ha favorecido la proliferación de libros sobre Jesús. Algunos estudios, basados en el hecho de que Jesús fue, ante todo, una persona sometida a las leyes de la historia, son exclusivamente históricos, arqueológicos o socioculturales, y presentan lo que estas ciencias pueden decir sobre Jesús. Otros estudios, basados en la naturaleza teológica de las fuentes, es decir, en el hecho de que las fuentes que hablan de Jesús reflejan en su gran mayoría el proceso de reflexión de los primeros cristianos sobre la identidad de Jesús, son, además, literarios, exegéticos y teológicos, mostrando lo que estas ciencias han aportado al conocimiento de Jesús. Por su parte, otras presentaciones de Jesús prescinden de la historia y de sus condicionantes y hacen una presentación exclusivamente teológica y creyente, mostrando lo que de Jesús ha ido confesando la fe a lo largo de veinte siglos.
Todos estos estudios son legítimos, siempre y cuando respeten sus propias limitaciones: aquellas que imponen los presupuestos, herramientas y método que asumen desde el inicio; así, las conclusiones de cada uno de estos estudios no deben trascender sus linderos. Ninguno de esos estudios es, ni puede pretender ser, exclusivo; y mucho menos absoluto. Ningún fenómeno histórico se agota con la perspectiva de una ciencia, del mismo modo que ninguna disciplina puede pretender poseer la verdad completa sobre una realidad histórica, sino interpretaciones más o menos legítimas en función de su adecuación al objeto de estudio. Por esta necesaria pluralidad, que es el mejor modo de acercarse a la verdad, surgen continuamente (y seguirán surgiendo) libros sobre Jesús de Nazaret.
Sin embargo, algunos se preguntan: lo que se sabe de Jesús ¿es únicamente lo que los métodos científicos históricos pueden saber de él? ¿O tiene la fe alguna aportación al respecto, es decir, puede la confesión de Jesús como Hijo de Dios añadir algo a lo que se sabe de él? La convicción de los autores de este libro es que lo que se puede saber de Jesús no está limitado única y exclusivamente a lo que las ciencias históricas pueden decir sobre él y que la confesión de Jesús como Hijo de Dios añade una perspectiva legítima que es necesario incluir en una presentación de Jesús. La razón fundamental es que las ciencias históricas no agotan, ni mucho menos, la comprensión de Jesús y dejan sin resolver una infinidad de cuestiones que, no obstante, se han ido respondiendo a lo largo de los siglos de modos diversos. La cautela ineludible para incluir esta perspectiva es cotejarla continuamente con los datos históricos para que, del diálogo entre ambas (fe e historia), el conocimiento de Jesús se acerque cada vez más a la verdad.
En este punto, una afirmación teológica viene en ayuda del historiador que quiere poner en diálogo las perspectivas teológica e histórica: la fe cristiana afirma que el Verbo divino se encarnó en Jesús para revelarse a los hombres y mujeres de todos los tiempos (Lumen Gentium 9; Dei Verbum 12) y así asumió las condiciones sociales y culturales concretas de las personas con las que convivió (Ad Gentes 10). Por tanto, la historia con todos sus condicionantes no es prescindible; es, más bien, el camino ineludible, el campo de trabajo sobre el que se sostienen las afirmaciones de fe y la disciplina que aporta las herramientas para contrastar la fe. Con todo, la historia, como hemos dicho, ni agota ni totaliza el conocimiento de Cristo, porque no puede acceder a la realidad más que a través de los rastros que deja y estos son siempre parciales.
En este libro adoptamos un enfoque histórico, aquel que puede ser compartido por creyentes y no creyentes, sobre el que la fe cristiana puede construir su entramado teológico. Jesús no es patrimonio de ningún grupo ni iglesia: es legítimo y necesario, por tanto, contribuir a la socialización de su persona desde aquellos presupuestos y bases que son compartidos por cualquier persona que se acerque a él, independientemente de su posición religiosa. Por las características de esta colección y de este libro, no queremos hacer una presentación apologética, ni polémica, ni excluyente. En cada parte se percibirá este enfoque histórico que acepta sus límites: no presentamos al Jesús real, ni al Jesús de la fe, sino a Jesús de Nazaret de acuerdo a lo que las ciencias históricas pueden mostrarnos de él, apuntando, en la medida de lo posible, algunas líneas de desarrollo que ha adquirido el Jesús de la fe.
Este enfoque ha supuesto para algunos el llamado ocaso de la ingenuidad narrativa bíblica, aquella lectura de los textos bíblicos (especialmente los evangelios) que los leía como si transmitieran verdades ahistóricas o crónicas históricas cuya aceptación al pie de la letra era necesaria para la confesión de fe. La admisión por parte de las iglesias de los métodos histórico-críticos ha supuesto el fin de aquella ingenuidad, pero no del fundamento histórico de la fe, como algunos se empeñan en mostrar. La lectura crítica no se contrapone a una lectura narrativa «ingenua» ni la anula. De hecho, en determinados contextos (liturgia, culto, etc.), la lectura narrativa «ingenua» de los textos bíblicos es legítima y necesaria; como también lo es su recuperación tras la lectura crítica de los mismos. Es, por tanto, posible incorporar la pregunta crítica a los textos sin ahogar su carácter y dimensión teológica; es, incluso, necesario hacerlo si queremos abordar con seriedad la pregunta teológica.
Todo ello supone, lógicamente, que en este libro abordamos cuestiones hipotéticas. El enfoque histórico que adoptamos, lógicamente legítimo, tiene los límites que hemos mencionado (y otros que es imposible presentar de modo breve en esta introducción). No vamos a presentar, pues, la totalidad de Jesús, su misterio, su identidad y alcance desde el punto de vista de la revelación de Dios. Vamos a exponer únicamente algunos de los rasgos históricos de Jesús de Nazaret, de acuerdo a lo «qué se sabe» de él teniendo en cuenta las ciencias históricas. De este modo creemos que se entenderá la necesidad de este enfoque, así como sus límites, que deberán ser completados con otras aportaciones que van más allá de los objetivos de este libro y de esta colección.
Para nuestro objetivo, como veremos en el siguiente capítulo, contamos, entre otras, con unas fuentes especialmente significativas: los evangelios canónicos. Este libro no es una presentación de los evangelios ni pretende decir cómo deben ser leídos; su objetivo es facilitar el acceso al Jesús histórico a través de los evangelios. Hay muchas cuestiones que no podemos abordar en el libro sobre la naturaleza de estas fuentes ni sobre su carácter histórico. Con la necesaria justificación en cada momento, asumimos que estas fuentes son históricas, no en su literalidad, sino por el enraizamiento histórico que tienen: son relatos teológicos basados en la historia. La profundidad y alcance histórico de cada dato será presentado en cada caso cuando sea necesario, asumiendo que es un aspecto que no podemos abordar aquí en su conjunto ni en detalle y que hay bibliografía accesible que lo hace con suficiente solvencia y garantía.
Los tres autores del libro hemos trabajado con una misma metodología y en diálogo. Se trata, pues, de un trabajo en equipo, que ha supuesto una dinámica de diálogo y discusión sobre la mayoría de los temas abordados, así como el enfoque de cada uno de ellos y el esquema del conjunto. No obstante, la responsabilidad intelectual de cada parte recae en aquel de los tres que la ha redactado.
Introducción (Carlos Gil)
Primera parte: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
1. La pregunta por el Jesús historico: historia de la investigación y su importancia (Carmen Bernabé)
Segunda parte: ¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?
2. El contexto de la vida de Jesús (Carlos Gil)
3. Los orígenes de Jesús (Carlos Gil)
4. La enseñanza de Jesús (Rafael Aguirre)
5. Los hechos de Jesús (Carlos Gil)
6. Las relaciones de Jesús (Carmen Bernabé)
7. La experiencia religiosa de Jesús (Rafael Aguirre)
8. El conflicto final de Jesús (Carmen Bernabé)
9. ¿Quién es Jesús? (Rafael Aguirre)
Tercera parte: Cuestiones abiertas en el debate actual
10. El origen de la fe Pascual (Carmen Bernabé)
Cuarta parte. Para profundizar
11. Relevancia actual de la historia de Jesús (Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil)
12. Bibliografía comentada sobre el Jesús histórico (Rafael Aguirre y Carlos Gil)
El esquema del libro responde, en parte, a la identidad y características de la colección en la que se enmarca y que le exige un estilo, límites y enfoque determinado. Así, tras esta introducción, el lector o lectora se encontrará con una primera parte («¿Cómo hemos llegado hasta aquí?») dedicada a presentar el camino que la investigación más relevante ha recorrido hasta llegar a nuestros días: las etapas de investigación, los logros y problemas más significativos (aquellos que más han ayudado o bloqueado el conocimiento de Jesús de Nazaret), así como los criterios de historicidad.
En la segunda parte («¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?»), presentamos los puntos más importantes de lo «que se sabe» de Jesús de Nazaret en varios capítulos: el contexto de su vida, los orígenes de Jesús, su enseñanza, sus hechos, sus relaciones, su experiencia religiosa, su conflicto final y un capítulo final de carácter integral sobre la identidad de Jesús. En la tercera parte («Cuestiones abiertas en el debate actual»), presentamos el paso de la historia a la fe, los inicios de la fe en la resurrección, el puente más claro entre la exégesis y la teología. Se trata de un capítulo peculiar porque transciende el enfoque puramente histórico; tiene por objeto mostrar la coherencia, no exigencia, de la confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios a partir de los datos históricos.
La cuarta parte («Para profundizar») tiene dos capítulos. El primero quiere ofrecer pistas, sugerencias, reflexiones, analogías o intuiciones que hacen que ese tema sea relevante para la vida cotidiana de cualquier persona de hoy. El último capítulo consiste en una bibliografía comentada sobre Jesús de Nazaret para que el lector o lectora pueda ampliar y profundizar las cuestiones aquí planteadas. Los comentarios ofrecidos sobre cada libro no juzgan su contenido y su autor; pretenden únicamente ofrecer pistas de lectura para el lector o lectora interesado en algún tema particular o en una perspectiva específica.
Con todo ello, estimado lector o lectora, queremos introducirte en la lectura de estas páginas; esperamos que sirvan para lo que pretenden: que comprendas mejor «qué se sabe...» de Jesús de Nazaret.
PRIMERA PARTE
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La pregunta por el Jesús histórico: historia de la investigación y su importancia
CAPÍTULO 1
1.El interés por el Jesús de la historia
Desde diferentes perspectivas y posicionamientos sociales, se constata actualmente una «popularización» creciente del interés perenne por la figura de Jesús de Nazaret. Libros, novelas, películas, ensayos serios y no tan serios han inundado los expositores de las librerías, las pequeñas y las grandes pantallas, y las hojas de revistas y diarios. El tratamiento es, en muchos casos, sensacionalista y poco informado. Se extiende una sospecha de que «la Iglesia» ha secuestrado o tergiversado la verdad, y cualquier fantasiosa teoría parece ser más digna de crédito que lo que aquella mantiene. Un Jesús miembro de la secta de Qumrán o iniciador de una dinastía emparentada con la saga artúrica o con los merovingios parecen alternativas más creíbles que la versión tradicional. Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, el negocio y la ignorancia se alían en la difusión de semejante literatura, también lo es que esta situación deja al descubierto otros factores; entre ellos, el que no ha habido una divulgación suficientemente clara, elaborada, extensa y continuada de los estudios bíblicos críticos llevados a cabo desde principios del siglo xx. Pero el interés mostrado por la figura de Jesús de Nazaret es un dato que señala un reto y una posibilidad.
Este estudio tiene como objeto el Jesús histórico gracias al cual obtendremos fragmentos del Jesús real. Al decir esto se están utilizando dos conceptos precisos y, por tanto, es necesario, antes de seguir, explicitar la terminología empleada de forma que quede clara la perspectiva del libro. La tarea de precisar las categorías utilizadas es una tarea imprescindible, pues el lenguaje que utilizamos es un código de signos a los que se ha atribuido ciertos significados, más o menos convencionalmente, de forma que el grupo social que lo comparte pueda comunicarse y entenderse al referirse a la realidad que le rodea. Ninguna persona puede pretender ser entendida si no utiliza las convenciones del lenguaje, a menos que, mediante las mismas convenciones, explique el porqué y el cómo de su ruptura y abandono de estas.
J. P. Meier, uno de los más reconocidos exegetas católicos, comienza el capítulo 1 de su gran obra Un judío marginal con esta frase categórica: «El Jesús histórico no es el Jesús real. El Jesús real no es el Jesús histórico», pues constata que en el tema del Jesús histórico «surge una interminable confusión debido a la falta de una distinción clara entre estos dos conceptos».
En la investigación histórica, el adjetivo «real» tiene diferentes grados: desde la realidad total de una persona, con todo lo que esta pensó, sintió, hizo o dijo –algo que es imposible conocer tanto para la misma persona como para los demás–, hasta el retrato razonablemente completo del personaje que puede componer un biógrafo y sobre el que puede ejercerse, en el caso de los personajes modernos, un control que elimine ciertas interpretaciones, debido a los materiales documentales existentes. Sin embargo, este conocimiento de la persona real se hace más complejo y difícil –si no imposible– cuando se trata de un personaje del pasado, debido a la escasez de documentos que han perdurado. Por eso, «es imposible reconstruir no ya la totalidad de la vida de Jesús, sino tan siquiera hacer un esbozo medianamente completo, dada la distancia temporal y la escasez de fuentes». Esta observación sirve para la mayoría de los personajes de la historia antigua, si se exceptúa a algunos pocos que dejaron escritos personales y documentos públicos.
Pero también es cierto que sobre Jesús se tiene una cantidad de escritos mucho mayor de la que se dispone normalmente para otros personajes del pasado. Eso hace que, utilizando los medios científicos de la investigación histórica moderna, se pueda recobrar al Jesús histórico. Es cierto que no será el Jesús real en cuanto totalidad de su existencia; y que la imagen obtenida será, con un ejemplo del mismo Meier, como la de un mosaico en el que falten algunas teselas, pero ningún historiador serio pone hoy en cuestión la posibilidad de acceder al Jesús de la historia.
El «Jesús histórico» no es, por tanto, el «Jesús real», pero tampoco es el «Jesús teológico». El «Jesús teológico» es el obtenido por los teólogos partiendo de sus propios métodos y criterios. La búsqueda del Jesús histórico debe ser distinguida cuidadosamente de la cristología, es decir, de la reflexión teológica sistemática sobre Jesucristo como objeto de la fe cristiana (Meier I, p. 34).
El objeto de este estudio no es pues el «Jesús real» ni el «Jesús teológico», sino el «Jesús histórico», que es una reconstrucción –sin connotación negativa alguna– hecha por los estudiosos, recuperada mediante los métodos de la moderna investigación de las ciencias históricas, que coincide solo parcialmente con el Jesús real que vivió en Palestina en el siglo i. Somos conscientes de que la reconstrucción siempre será limitada y perfectible. Y este es un hecho que nos ayuda a ser humildes y a estar siempre en camino.
Ahora bien, ¿por qué, entonces, intentar buscar al Jesús histórico si se reconoce que no es el Jesús real, sino una reconstrucción parcial? La pregunta es legítima. Y a primera vista semejante pretensión podría parecer corta y empobrecedora. Pero existen varias razones para afrontar semejante tarea.
2.La importancia del estudio sobre el Jesús histórico
El Jesús histórico es un tema central para la reflexión teológica, puesto que tiene que ver con el elemento central de la fe cristiana que confiesa que Dios se ha encarnado, es decir, que ha entrado en la historia y, en cierto modo, se ha hecho historia. La fe cristiana no tiene como centro una idea, un mito, sino una persona histórica, cuya comprensión ha sido transformada por la experiencia pascual, pero una persona histórica con una forma de ser y unas actitudes y unas opciones concretas. El Resucitado y confesado como «ascendido a la derecha de Dios», por los discípulos de entonces y de todos los tiempos, es el mismo Crucificado –ajusticiado por vivir de una forma determinada– al que Dios exalta y glorifica.
Si la fe se aliena de su raíz histórica, corre el peligro de caer en el docetismo. Se entiende por «docetismo» aquella doctrina de los primeros siglos que refleja un problema con la forma de pensar la simultaneidad de la humanidad y la divinidad en Jesús. Defendía que el sufrimiento y la muerte de Cristo no habían sido reales. En tanto que Dios no podía tener un cuerpo igual que los demás mortales y tampoco sufrir y morir de verdad, algunos pensaban que Jesús no había sido en realidad un ser humano auténtico, sino que solo parecía (doceo) serlo; mientras para otros la realidad divina había entrado en Jesús en el bautismo y le había abandonado en la cruz, antes de morir.
La relación entre el estudio del Jesús histórico y el Cristo de la fe es un tema complejo que suscita debates apasionados y no siempre libres de prejuicios e intereses y que será retomado al final del libro.
El estudio histórico de Jesús tiene un enorme interés cultural y es también muy importante para la propia fe cristiana y la reflexión teológica.
3.A la búsqueda del Jesús de la historia: unos jalones en la historia de la investigación sobre el Jesús histórico
El interés por el Jesús histórico no es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Hace ya unos siglos que la pregunta por su relación con el Cristo confesado en la fe es motivo de debate y reflexión. Cuando en la Ilustración el uso de la razón comenzó a examinar de nuevo toda la experiencia y a poner en duda el paradigma anterior y las convicciones recibidas, también la religión y la fe fueron objeto de examen y sospecha. Fue entonces cuando la imagen tradicional de Jesús, que hasta ese momento no se había discutido, comenzó a sufrir una revisión y a ponerse en duda, siempre en paralelo con el estudio crítico de los evangelios; de forma que un avance en la investigación sobre estos repercutía en el estudio del Jesús histórico.
Hasta hace poco se ha admitido, con casi total unanimidad entre los estudiosos, la división de la historia de la investigación en tres grandes periodos (o cinco, si el primero se subdividía en tres). La «Antigua búsqueda» (Old Quest), que iría de Reimarus (s. xviii) hasta Bultmann (mediados del siglo xx), con tres diferentes subperiodos; la «Nueva búsqueda» (New Quest), que habría comenzado –tras un periodo de no búsqueda– con los discípulos de Bultmann, Käsemann y Bornkamm, hacia finales de los años 50 del siglo xx; y por último, la «Tercera búsqueda» (Third Quest), donde, comenzando con E. P. Sanders, se habría iniciado una nueva etapa en la búsqueda del Jesús histórico. Sin embargo, actualmente se pone en cuestión, cada vez con más frecuencia, la idoneidad de semejante división, sobre todo en lo que respecta a la última fase. Se discute que la llamada «Tercera búsqueda» (Third Quest) sea en realidad una etapa diferente y que los criterios aducidos para su denominación sean tan evidentes como pretenden.
Al repasar la historia de la investigación, se aprecia una relación entre los avances en el estudio de los evangelios y el cambio en la investigación sobre el Jesús histórico. Veámoslo un poco más despacio:
1. Hay unanimidad casi total en señalar la obra póstuma de H. S. Reimarus (1694-1768), publicada por G. E. Lessing (1774-1778), como el inicio de la búsqueda del Jesús histórico, «liberado de las cadenas del dogma», y como la primera en proponer una imagen de Jesús en contradicción con la que tradicionalmente se había dado.
H. S. Reimarus parte del principio metodológico de separar la predicación de Jesús y la fe posterior de los apóstoles. Para este autor se debe diferenciar, por tanto, lo que Jesús hizo de lo que sus discípulos interpretaron y contaron después. Pensaba, este autor, que la predicación de Jesús, de acuerdo al contexto de su época, era el anuncio de la llegada del reino de los cielos, entendido este como un reino mesiánico en el mundo, y por lo tanto Jesús habría sido un típico personaje profético-apocalíptico judío, con un mensaje político fracasado que los discípulos, tras su muerte, cambiaron mediante un engaño. Después de robar su cadáver, anunciaron su resurrección y lo transformaron en un maestro espiritual y en un redentor universal por su muerte en cruz.
Es fácil imaginar el escándalo que produjo semejante opinión, pero fue el comienzo del debate histórico-crítico sobre Jesús. H. S. Reimarus estableció una separación metodológica entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe que iba a ser fundamental en la investigación posterior.
Otro autor importante de este momento fue E. G. Paulus, que intentó hacer la primera Vida de Jesús (1828), en cuatro volúmenes, como base para comprender el cristianismo primitivo en clave puramente histórica. Este autor pensaba que los discípulos, al referir acciones milagrosas de Jesús, lo hacían de buena fe, no querían engañar –como había propuesto Reimarus–, pero semejantes prodigios pueden recibir una explicación natural y sostiene que la persona y enseñanza de Jesús se justifican en sí mismas, sin necesidad de prodigios. Él fue el primero de una serie de autores que escribieron Vidas de Jesús en las que, con la pretensión de ser rigurosamente histórico-críticos, reinterpretaron la figura y el proyecto de Jesús desde los esquemas ideológicos propios de su época.
En 1835, un profesor de Tubinga, D. F. Strauss, publicó el primer volumen de su obra La vida de Jesús elaborada críticamente. Este autor introdujo la categoría de «mito» en el estudio del Jesús histórico como clave para encontrar el núcleo histórico que debía quedar después de descartar todos los revestimientos simbólicos que los primeros cristianos habrían puesto sobre Jesús, proyectando así en los relatos evangélicos sus propias categorías e imágenes religiosas como si fueran acontecimientos históricos. En Strauss se aprecia la influencia de F. C. Baur, su maestro y fundador de la llamada «Escuela de Tubinga», que había presentado a Jesús como un maestro de moral elevada, un rasgo que será típico de la escuela liberal.
2. Un segundo hito en la historia de la investigación fue el descubrimiento de la mayor antigüedad del evangelio de Marcos. Junto con ello hay que señalar la propuesta de una fuente de dichos (Q) de la que habrían tomado parte de su material Mateo y Lucas. Como fruto de esto, comenzaron entonces a escribirse vidas de Jesús a partir de estas fuentes, ya que se consideró que contenían la tradición más antigua sobre él y respondían a la historia de una manera que no lo hacían los demás. Este avance en el conocimiento de las fuentes reforzó la confianza en el valor histórico de los evangelios y a la vez dio como resultado una imagen de Jesús que subrayaba su mensaje moral. Un representante insigne de esta orientación fue A. von Harnack (1851-1930).
3. Sin embargo, a comienzos del siglo xx, W. Wrede (1901) escribió un libro en el que hacía ver cómo el evangelio de Marcos, que había sido considerado cronológicamente el primero y el más fiable para la reconstrucción de la figura histórica de Jesús, era también un documento teológico que dejaba ver las ideas teológicas de su autor, como se percibía de forma clara en el llamado «secreto mesiánico», el mandato de silencio que el Jesús de Marcos impone a los espíritus impuros que le reconocen y confiesan como Mesías e Hijo de Dios cuando Jesús les exorciza mostrando su poder sobre ellos. Un mandato que es un recurso literario del evangelista, que no es un dato histórico, sino un producto de la fe pospascual de la comunidad cristiana primitiva. Este hallazgo supuso una desilusión respecto a la esperanza de contar con un material histórico que permitiera llegar fácilmente al Jesús histórico y un cierto impasse en la investigación, aunque en realidad nunca se abandonó.
Esta obra supuso la consolidación de una investigación anterior que ya había creado una línea de reflexión y había influido en estudiosos y obras. Ya A. Schweitzer, en 1901 y poco después, en su estudio sobre el Jesús histórico, declaró que el objetivo de reconstruir una imagen de Jesús sobre las fuentes evangélicas y la psicología, como había querido la escuela liberal, era impracticable. Es célebre su frase, en la que resumió esa idea: «Jesús, libre de ataduras con las que desde hacía siglos había estado atado a la roca de la doctrina eclesiástica [...], no se detuvo en nuestro tiempo, sino que se volvió al suyo». Un tiempo caracterizado por la espera escatológica-apocalíptica, como había subrayado en su obra sobre Jesús. Para Schweitzer, el verdadero conocimiento de Jesús era el que se hacía teniendo la vivencia de su espíritu. Consecuente con su convicción, estudió medicina y se fue a ejercerla en África, viviendo así la espera del reino escatológico.
Esta posición había influido también en teólogos como M. Kähler, que publicó en 1892 El llamado Jesús histórico y el auténtico Cristo bíblico. Para él, «el Cristo real es el Cristo predicado», el Cristo de la fe. Una posición que, a su vez, tendría mucha influencia en R. Bultmann.
Sin embargo, a pesar de que se ha dicho que esta época de finales del siglo xix y principios del siglo xx fue un momento de «no búsqueda» del Jesús histórico, la verdad es que hubo estudiosos que siguieron investigando sobre el Jesús histórico: M. J. Lagrange y A. Loisy fueron dos grandes figuras que continuaron el empeño. De su misma época es J. Klaussner, el primer autor judío en estudiar a Jesús de Nazaret.
4. De nuevo, una profundización en la índole de los evangelios tuvo como consecuencia una profundización en el estudio sobre la figura histórica de Jesús. En este caso fue lo que se denominó historia de las formas. Según esta teoría, los evangelios tuvieron una prehistoria oral en las comunidades, en forma de tradiciones que se utilizaban en diferentes contextos comunitarios, antes de ser reunidas y reelaboradas como relatos unitarios. Fue una gran aportación de M. Dibelius (1919). En la misma línea, pero fijándose más en los diferentes contextos comunitarios donde se produjeron las tradiciones preevangélicas, R. Bultmann escribió también una obra, hacia 1921. Con ello se vuelve a plantear la cuestión de la fiabilidad histórica del material evangélico y, en consecuencia, de la posibilidad de acceder al Jesús histórico. Se dieron diferentes posiciones, desde la más escéptica de R. Bultmann a las más confiadas de sus discípulos.
Bultmann desconfiaba de que el material transmitido y elaborado por las comunidades permitiera llegar al Jesús histórico. Además, siguiendo la posición de Kähler, pensaba que lo importante era el Cristo predicado en el kerigma y la adhesión existencial al mismo. Por eso, defendía que no es posible ni necesario saber algo del Jesús histórico.
Por otra parte, sus discípulos comenzaron la reacción ante semejante escepticismo. En concreto, E. Käsemann, en una conferencia pronunciada en 1953, se desmarcó de la posición del maestro. Partía de una confianza mayor en las formas preevangélicas y en el proceso de reelaboración y transmisión de las tradiciones, y defendía la posibilidad y la necesidad de la investigación sobre el Jesús histórico. Merece la pena leer sus propias palabras:
Tampoco puedo estar de acuerdo, de ningún modo con los que dicen que, en presencia de situación semejante, son la resignación y el escepticismo los que tienen que decir la última palabra y que conviene que nos hagamos a la idea de que hemos de desinteresarnos del Jesús terreno. Esto sería, no solamente desconocer o eliminar al estilo de los docetas aquella preocupación de la cristiandad primitiva por identificar al Señor elevado con el Señor rebajado, sino también dejarse escapar que existen en la tradición sinóptica unos cuantos elementos que el historiador, si quiere seguir siendo realmente historiador, tiene que reconocer sencillamente como auténticos [...]. El problema del Jesús histórico no ha sido inventado por nosotros, sino que es el enigma que nos propone él mismo (Ensayos exegéticos, Salamanca 1978, p. 159).
En la misma posición estaba G. Bornkamm, como se puede apreciar en su famosa obra Jesús de Nazaret:
Lo que los evangelios relatan del mensaje de los hechos y de la historia de Jesús está caracterizado por una autenticidad, una frescura, una originalidad que ni siquiera la fe pascual de la comunidad ha podido reducir; todo esto remite a la persona de Jesús» (Jesús de Nazaret, pp. 24-25).
Estos autores de la llamada Nueva búsqueda declaraban no solo su confianza en que era posible, sino también la necesidad del estudio del Jesús histórico. Subrayaron el principio metodológico: el de la desemejanza. Será histórico aquello que cumple el principio de doble discontinuidad. Es decir, será de Jesús lo que no esté en continuidad con el mundo que le rodea y tampoco con el cristianismo primitivo que le sigue. Este principio metodológico parte de una posición teológica: la cualidad de ser único de Jesús.
5. Sin embargo, el estudio de los evangelios siguió avanzando, surgió la historia de la tradición, y más tarde la aplicación de las ciencias sociales a la exégesis, el aumento de los estudios arqueológicos, la profundización en el estudio del contexto gracias a los nuevos documentos hallados (Qumrán) y al estudio de aquellos otros procedentes de la tradición rabínica.
Por otra parte, la investigación pasó en gran medida del centro de Europa, sobre todo Alemania, a los países de lengua anglosajona y en gran medida a Estados Unidos; pasó del ámbito de los seminarios o facultades eclesiásticas a los departamentos de estudios religiosos de las universidades.
Se ha dicho que estos estudios producidos sobre todo a partir de 1980, a los que se ha englobado en un movimiento denominado «Tercera búsqueda» (Third Quest), se caracterizaban, además de por el interés de enraizar a Jesús en su contexto, por la ausencia de interés teológico. Sin embargo, últimamente se han alzado algunas voces discrepantes que cuestionan la adecuación del apelativo «tercera búsqueda» a esta etapa, porque consideran que establece un corte demasiado grande con la fase anterior y porque dudan de que se den efectivamente algunas de las características principales que han llevado a definirla como una nueva etapa, por ejemplo la pretendida falta de interés por cualquier cuestión teológica (Holmé).
Suele citarse como obra de inicio de esta nueva dirección en los estudios del Jesús histórico a Jesús y el judaísmo, de J. P. Sanders, donde, como su título indica, se estudia a Jesús en su contexto judío. Entre los autores modernos se presentan diferentes imágenes de Jesús de Nazaret, dependiendo de la fuerza que se da y la historicidad que se atribuye a ciertas partes del material evangélico. Así están los autores que tienden a subrayar el aspecto sapiencial del mensaje y enseñanza de Jesús y lo presentan como «sabio» –a veces, con ciertas similitudes a los filósofos cínicos de la antigüedad–; entre estos están J. D. Crossan, R. Funk, F. G. Downing y B. Mack. Algunos de ellos pertenecen al grupo que se denomina «Jesus Seminar». Otros autores subrayan más el aspecto apocalíptico del mensaje de Jesús y lo presentan como un profeta apocalíptico (B. Ehrman, J. P. Meier, E. P. Sanders, P. Fredriksen); otros subrayan el aspecto carismático y experiencial, y lo muestran como un hombre de Espíritu (M. Borg, S. L. Davies, G. Vermes), algunos prefieren subrayar su aspecto profético y su denuncia y lo hacen ver como profeta del cambio social (G. Theissen, R. Horsley); y aún otros lo presentan como salvador (N. T. Wright, L. T. Johnson).
El panorama de los estudios actuales sobre el Jesús histórico, como se ha visto, es muy plural, pero, a pesar de las diferencias de acento y perspectiva en su estudio y enfoque, se puede decir que existe un consenso amplio sobre unos rasgos básicos que definen el Jesús histórico. Estos estudios tienen, además, unas características propias: son interdisciplinares; tienen en cuenta documentos que no entraron en el canon; dan mucha importancia a la contextualización; muestran un menor interés teológico –aunque no se pueda calificar de nulo sino de menos evidente–; no se hacen ya exclusivamente en seminarios y centros teológicos, sino que se realizan también en los departamentos de religión de las universidades; su producción se ha desplazado de Europa central (Alemania) a los países de habla inglesa. Todo ello les confiere unas características propias.
4.Criterios en el estudio del Jesús histórico
Ya se ha dicho que el Jesús histórico, una parte del Jesús real, es aquel que se puede recuperar utilizando los instrumentos científicos de la investigación histórica. Uno de esos instrumentos son las reglas que se usan en la lectura crítica de las fuentes con el fin de determinar el grado de historicidad de las afirmaciones contenidas en ellas y poder proceder a la reconstrucción, siempre conscientes de su debilidad. Son los llamados «criterios de historicidad». A veces varían en número y denominación según autores, pero hay varios que se consideran más útiles de cara a la obtención de resultados más fiables. Siguiendo la nomenclatura utilizada por Meier, nombraremos los criterios primarios (lo que supone unos criterios secundarios que dependen de estos primeros):
a) Criterio de dificultad. Aquello que parece haber creado dificultad a las primeras comunidades pero se ha conservado tiene muchas probabilidades de ser histórico. Por ejemplo, el bautismo de Jesús a manos de Juan Bautista para perdón de los pecados e ingreso en el tiempo definitivo. Es evidente, recorriendo de forma cronológica los evangelios, la tendencia a difuminar y explicar el hecho.
b) Criterio de discontinuidad (o doble discontinuidad). Aquello que no está en continuidad con el judaísmo del tiempo (o no era algo muy habitual en esa época) y tampoco era común entre las primeras comunidades, tiene muchas probabilidades de ser propio y característico de Jesús. Un ejemplo sería el uso del símbolo «reino de Dios», que no era habitual en el judaísmo del tiempo y dejó de serlo en la Iglesia primitiva. Este criterio hay que utilizarlo con cuidado para no desenraizar a Jesús de su contexto.
c) Criterio de testimonio múltiple. Aquellos hechos o dichos que aparezcan en fuentes diferentes (Mc, Q, Jn, Pablo, material propio de Lc y Mt), y a la vez en géneros diversos (sumarios, dichos, parábolas, discursos, etc.) tendrán muchas más probabilidades de ser históricos.
d) Criterio de coherencia. Depende de los anteriores, pues solo después de tener una «base de datos» y una cierta imagen de Jesús, tendrá más posibilidades de ser histórico aquello que «encaje» en esa imagen formada.
e) Criterio de rechazo y ejecución. Este criterio es más general. Se parte de la constatación de que a Jesús lo ajusticiaron y se pregunta qué acciones y qué enseñanzas pueden dar razón de ese final. Por ejemplo, el eco popular y el peligro de levantamiento que suponía pueden ayudar a explicar por qué los jefes religiosos judíos (y Pilato) quisieron acabar con él. Y ese razonamiento, a su vez, nos ayuda a la hora de valorar ciertos datos que aparecen sobre el tema en las fuentes.
G. Theissen por su parte ha propuesto una configuración más holística de los criterios. Él habla del criterio de plausibilidad histórica, que considera la historicidad de un material teniendo en cuenta su relación tanto con las fuentes como con el contexto. Algo será histórico según las huellas que haya dejado ese dato (hecho, dicho, etc.) en las fuentes (lo que él llama plausibilidad efectual) y su adecuación al contexto (lo que denomina plausibilidad contextual). A su vez, cada una de estas dos variables se complica un poco más. Por una parte, el estudio de las fuentes y las huellas que ha dejado en ellas la vida de Jesús, sus hechos y dichos, tiene que tener en cuenta que la coincidencia entre fuentes diversas y la existencia de elementos en tensión (en parte lo que pueda parecer incoherente con la imagen general de Jesús y, en parte, aquello que parece haber planteado dificultad a los primeros seguidores) aumenta la probabilidad de que ese dato sea histórico. Como puede verse, Theissen combina aquí varios criterios tradicionales para enjuiciar la historicidad de los materiales. Por otra parte, al examinar el contexto donde deben leerse y comprender las fuentes y lo que ellas dicen, Theissen tiene en cuenta que un personaje puede, a la vez, ser parte del contexto y mostrar su individualidad. Lo que no puede encajar en el judaísmo del siglo i probablemente no es histórico, pero también ha de tomarse en cuenta que una persona puede, desde su contexto, entrar en conflicto con él, y transformarlo. Es decir, que lo individual, incluso la genialidad, puede y debe insertarse en el contexto; será una peculiaridad ligada al contexto y no algo desenraizado de él. La importancia del conocimiento del contexto, necesidad que por otra parte no es nueva, constituye, sin embargo, una característica determinante de esta fase del estudio del Jesús histórico.
Ciertamente la crítica histórica no es una ciencia exacta, como no lo es ninguna ciencia humana. Los previos metodológicos y gnoseológicos que tenga quien analiza las fuentes son sumamente importantes para los resultados. Hay que tenerlo en cuenta y partir de una toma de conciencia de la propia posición en ambos campos.
SEGUNDA PARTE
¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?
El contexto de la vida de Jesús
CAPÍTULO 2
La historia de Jesús de Nazaret, como la de toda persona, está determinada por dos coordenadas: el tiempo y el espacio. Jesús nació en una época de grandes tensiones sociales, políticas y religiosas, marcada por el creciente dominio que el Imperio romano estaba alcanzando en el Mediterráneo oriental; y en un lugar de este Imperio, Galilea, marcado por sus tradiciones religiosas y una particular concepción nacionalista. Las dos coordenadas permiten situar a Jesús en su contexto y percibir su originalidad.
La conquista de Judea por Pompeyo (63 a.C.) y su incorporación a la provincia romana de Siria resolvieron de un modo inesperado la particular batalla por el poder entre dos herederos de la familia de los Asmoneos en Judea. Un astuto asesor de uno de ellos (Antípatro, de la región de Idumea) aprovechó sus contactos para medrar en el poder y nombrar a su propio hijo, sin ascendencia real, gobernador de Galilea; a pesar de las lógicas resistencias de los Asmoneos, logró incluso que César lo nombrara rey de Judea (37 a.C.); así comienza la fulgurante carrera de Herodes el Grande.
Su reinado (de treinta y cuatro años) estuvo marcado por tres características: la obsesión por eliminar a todos sus opositores, la fiebre constructora y el descontento del pueblo. Llegó a matar, entre otros muchos, a su propia mujer (Mariamme) y a varios de sus hijos porque creía que amenazaban su continuidad real. Para contrarrestar a sus oponentes, creó una nueva clase alta de idumeos como él y amigos, una oligarquía que controlaba el sanedrín y los magistrados. Algunos de estos amigos eran paganos, lo que colaboró al descontento de un pueblo muy sensible a la identidad judía. Y aunque su fiebre constructora aportó riqueza y trabajo, no logró con ello reducir el rechazo del pueblo llano. Gran parte de las construcciones, no obstante, respondían a su obsesión por la defensa (su propia protección); así reforzó fortalezas anteriores asmoneas (como la Torre Antonia en Jerusalén o Masada) y construyó nuevas residencias defensivas (como el Herodium o Maqueronte); construyó, además, nuevas ciudades (como Cesarea Marítima o Sebaste, esta última con un templo en el que se adoraba a Augusto). Todo ello contribuyó a dar a Judea un ambiente helenístico que compaginó con un respeto por las normas y costumbres judías (reconstruyó el templo de Jerusalén dándole un esplendor que nunca había conocido). Sin embargo, estos gestos no lograron que el pueblo dejara de considerarle siempre un rey ilegítimo: no era judío, castigaba las protestas del pueblo de modo brutal, aumentó los impuestos y nombró sumos sacerdotes no queridos por el pueblo. Sus servicios secretos y la rápida respuesta militar evitaron su caída del poder durante mucho tiempo.