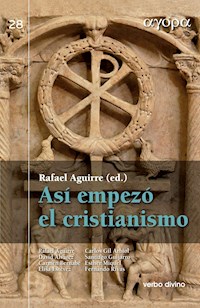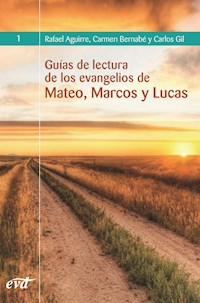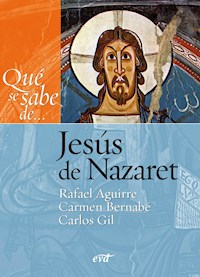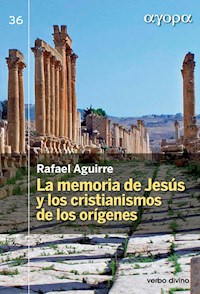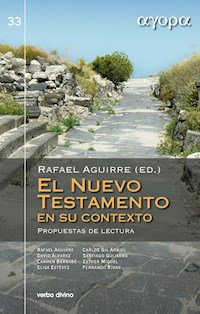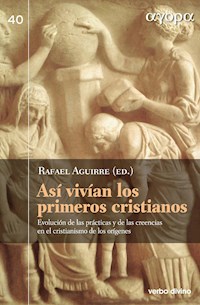Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estudios Bíblicos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Este libro -dice Rafael Aguirre- responde a dos preocupaciones que no corren paralelas, sino que se entrecruzan continuamente: por una parte, leer el Nuevo Testamento en su contexto social y cultural; por otra, captar la relevancia que para el presente puede tener el proceso histórico que se descubre necesariamente cuando se leen los textos de esta manera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Aguirre
Ensayo sobre los orígenes del cristianismo
De la religión política de Jesús a la religión doméstica de Pablo
Introducción
Este libro responde a dos preocupaciones que no corren paralelas, sino que se entrecruzan continuamente: por una parte, leer el Nuevo Testamento en su contexto social y cultural; por otra, captar la relevancia que para el presente puede tener el proceso histórico que se descubre necesariamente cuando se leen los textos de esta manera.
Es muy fácil descubrir en el Nuevo Testamento la existencia de una diversidad de géneros literarios y de posturas teológicas. Pero cuando se profundiza un poco más se descubre también una evolución muy notable a partir de Jesús y de su mensaje. Las cosas entonces se complican, pero también se vuelven mucho más apasionantes. Incluso los especialistas hoy nos dicen que en los mismos evangelios hay tradiciones distintas, de procedencias diferentes y con visiones no siempre iguales de Jesús. Pero sin entrar en ello, salta a los ojos la diferencia entre el Jesús que anuncia el Reino de Dios y el Pablo que prácticamente no habla del Reino, pero sí de edificar la comunidad, lo cual parece suponer que la entiende como una casa: “la casa de Dios”, como no tardará en decir un discípulos suyo refiriéndose a la Iglesia (1 Tm 3,15).
Las relaciones de Jesús y Pablo han hecho correr ríos de tinta y han dado pie a polémicas enconadas. Para unos, Pablo es el inventor del cristianismo, al precio de tergiversar radicalmente el mensaje originario de Jesús. El Mesías fracasado es convertido por el apóstol de Tarso en Hijo de Dios glorioso. Para otros, Pablo es quien mejor comprendió a Jesús de Nazaret y quien lo interpretó de una forma más fiel. Ambas opiniones podrían ir avaladas por citas de numerosos autores, también de estudiosos españoles de nuestros días.
El problema es de gran envergadura, pero mi propósito es muy modesto. Me acerco de una forma muy fragmentaria a una problemática que ha producido investigaciones enormes, muy eruditas y apasionadas. Lo más normal ha sido plantear la cuestión de una manera ideológica, en el sentido de que se solía tratar de ver hasta qué punto el contenido de la predicación de Pablo está en continuidad o en ruptura con el mensaje de Jesús. Se explica porque los estudios solían realizarse en Facultades de Teología y muy condicionados por las disputas confesionales. Lo que yo propongo, como hilo conductor de estas páginas, es la consideración del cambio de las situaciones sociales de Jesús en Palestina y del movimiento cristiano en la cuenca del Mediterráneo. En un mundo en que había dos grandes ámbitos de experiencia, el político, el de la polis, el del ágora y la vida de las relaciones sociales oficiales, y el doméstico, el de la casa/ oikos, el de las relaciones sociales extensas y profundas en el hogar y entre las familias, la religión, como la economía, no eran actividades autónomas y social-mente independientes, sino que estaban incrustadas en la vida política (cultos y ceremonias públicas) o en la vida doméstica (cultos y ceremonias en el hogar y en el seno de la familia).
Pues bien, las discusiones teológicas sobre las transformaciones teóricas y dogmáticas que se encuentran en el Nuevo Testamento -cómo Jesús pasa de ser el mensajero a ser el centro del mensaje, cómo se llega al culto de Jesús como Hijo de Dios, etc.- se podrían plantear de una forma mucho más adecuada si se atendiese a este fenómeno social previo y que todo lo condiciona: la religión política de Jesús, que anuncia el Reino de Dios a Israel, se transforma rápidamente en una religión doméstica1 que se difunde a través de una red de comunidades inclusivas, mestizas, heterogéneas y muy ágiles. La superación de las barreras étnicas del judaísmo supuso, por una parte, la renuncia a la pretensión política que se expresaba en la proclamación del Reino de Dios y, por otra, la opción por extenderse a través de la mencionada red de comunidades domésticas, muy parecidas a las sinagogas de la diáspora judía, pero con la diferencia fundamental que suponía su apertura social y su plasticidad cultural.
De este proceso se habla en las páginas que siguen de una forma no exhaustiva y a modo de ensayo. La evolución del cristianismo primitivo, este paso de la religión política a la religión doméstica, de Jesús a Pablo, dicho de una forma un poco simplificada, se refleja en una serie de aspectos que no son más que meramente apuntados (la forma de entender la paz o el poder, por ejemplo).
El lector podrá comprobar que subrayo mucho la creatividad de Pablo y su diferencia respecto a Jesús; pero, al mismo tiempo, considero que es una recreación fiel de su inspiración originaria. Como historiador digo, obviamente, que las cosas pudieron haber sido de otra manera y, de hecho, hubo seguidores de Jesús que marcharon por caminos totalmente diferentes, de la mayoría de los cuales no queda hoy absolutamente nada. La interpretación creyente de esta historia sólo es posible descubriendo en ella la acción del Espíritu de Dios, que abre fronteras y lleva las cosas más allá de lo que hubiera podido deducirse de la letra de Jesús. De esto habla también un capítulo de este libro. La Iglesia posterior es inexplicable sin Jesús, pero no es legitimable por su mera vinculación con él. Y lo digo no sólo para combatir fundamentalísimos, que se pueden dar tanto entre creyentes como entre no creyentes, sino también porque creo que, a veces, el redescubrimiento del Reino de Dios de Jesús es elevado a la categoría suprema de toda la vida cristiana posterior, pero sin captar la hondura y el valor de la transformación de la fe paulina. Yo diría que Jesús de Nazaret sí y Pablo de Tarso también”. Y añadiría: pero críticamente, sin desconocer las diferencias y aprendiendo de ellas.
Nunca insistiremos bastante en que el Nuevo Testamento es un libro demasiado rico, complejo y hasta contradictorio como para quedarnos con unos textos en detrimento de otros o como para deducir soluciones claras y unívocas para los problemas actuales. Por supuesto, el hecho de aceptar todo el Nuevo Testamento no implica no saber establecer jerarquías entre sus textos -los hay más nucleares y más periféricos-, pero debe ayudarnos a afirmar simultáneamente su unidad y su pluralidad y, sobre todo, a descubrir debajo de sus letras un proceso vital, una historia real, que no es sólo fundante de nuestra fe, sino también paradigmática, porque en los tanteos y discernimientos, en la fidelidad y creatividad, encontramos algo mucho más valioso que recetas de actuación: criterios para situarnos cristianamente ante nuestra propia historia y bajo nuestra responsabilidad.
Este libro responde a una doble preocupación permanente: leer los textos, con la ayuda de las ciencias sociales que nos ayuden a contextualizarlos debidamente y a descubrir sus transformaciones; al mismo tiempo, captar la relevancia que estos viejos textos pueden tener para los creyentes de nuestros días. Pero este libro ha crecido poco a poco, a impulsos, a veces, de compromisos o de oportunidades. Como la vida misma, en lo fundamental tan poco programable: le dejo al lector que supla con un poco de agilidad vital lo que pueda faltar de sistematización y de coherencia a estas páginas. Y le deseo que su fe cristiana, si la tiene, lejos de arredrarse ante el espíritu crítico, sea una fuente de libertad vital e intelectual.
1
El Reino de Dios: la religión política de Jesús
La religión política de Jesús
Es indudable que la expresión “Reino/Reinado de Dios” era central para Jesús. Cumple los requisitos del criterio histórico más estricto, el de desemejanza: no era de uso frecuente en el judaísmo y tampoco se explica como proyección del cristianismo primitivo, donde la expresión pronto cayó en desuso. Nos vamos a preguntar: ¿qué sentido tenía esta expresión para Jesús?, ¿qué implicaba su uso?, ¿cómo se relaciona con el conjunto de su mensaje?
Voy a comenzar con dos advertencias que nos ayudarán a situar el asunto. La primera es pertinente en este caso y a tener en cuenta también siempre cuando nos referimos al lenguaje bíblico e, incluso, teológico: el Reino de Dios en la Biblia no es un concepto claro y distinto, que se pueda definir con toda precisión. Es, más bien, un símbolo lingüístico evocador, sugerente, abierto. Lo que no nos exime de intentar descubrir el sentido en cada caso, sino todo lo contrario, porque puede ser utilizado de formas muy diferentes.
La segunda es la necesidad de realizar un esfuerzo para introducirnos en el mundo social en que se movieron Jesús y sus contemporáneos (valores culturales, convenciones no explicitadas pero supuestas por los escritores de los evangelios y por sus primeros lectores). El peligro del anacronismo y del etnocentrismo, es decir, proyectar nuestras propias categorías, erigidas en baremo de lo humano sin más, acecha siempre a la cultura occidental y, desde luego, a la exégesis bíblica más al uso. Por eso hay que tener muy presente que en el mundo antiguo greco-romano había dos grandes ámbitos de experiencia, el político (de polis, la ciudad) y el doméstico (de oikos/domus, la casa), dentro de los cuales se subsumían lo religioso y lo económico, que en el mundo moderno se han convertido en esferas autónomas y separadas de la actividad humana. En Roma había una religión pública, que evidentemente servía para legitimar el orden social y, sobre todo, a la persona del emperador, que venía a ser divinizada; pero también había una religión doméstica, que contaba con las deidades del hogar (lares, penates y los manes o espíritus de los antepasados), con sus altares, que los arqueólogos han encontrado por doquier, y con numerosos ritos que acompañaban la vida cotidiana y el ciclo vital de las gentes (nacimiento, pubertad, matrimonio, muerte)2.
En Israel, el yahvismo es evidente que se trata de una religión política que invade todas los aspectos de la vida colectiva del pueblo, pero que tiene también una dimensión doméstica y familiar3. Sobre todo en la diáspora, donde los preceptos del yahvismo no podían aspirar a configurar la vida pública en su conjunto, el judaísmo vivía sus tradiciones étnicas en el seno de sus propias comunidades y de las familias4.
Con el anuncio del Reino de Dios es claro que Jesús se sitúa en el ámbito de la religión política5. Jesús privilegia una expresión que procede directamente del ámbito público-político.
Esto probablemente no es tenido suficientemente en cuenta por los estudiosos, pero es muy importante, porque las palabras que se usan no son etiquetas indiferentes o arbitrarias, sino que implican privilegiar determinadas experiencias al mismo tiempo que se contribuye a configurarlas y fomentarlas.
Para entender a Jesús hay que recurrir a la cultura mediterránea del siglo I, en la que se desenvuelve, con una atención especial, dentro de ella, a la tradición judía en la que nació, que está en el trasfondo de su predicación y ministerio y a la que siempre fue fiel. Pero también hay que tener en cuenta su gran personalidad, su honda y peculiar experiencia religiosa, su forma tan propia de reaccionar ante los condicionamientos sociales y de reconfigurar la tradición de su pueblo y su propio mundo cultural.
En la tradición de Israel había muchas maneras de hablar de Dios en su relación con la humanidad y la historia, no sólo Reino de Dios: alianza, mundo futuro, justicia y sabiduría de Dios, éxodo y nuevo éxodo... ¿Por qué Jesús privilegia de tal forma la expresión “Reino de Dios“? ¿Qué implicaciones tiene?
En la fe de Israel estaba muy presente la idea de que Dios era rey de toda la realidad por la creación y de Israel por la elección, lo cual se expresaba frecuentemente en contextos de alabanza y de acción de gracias. Sin embargo, la expresión exacta “Reino de Dios” (basileia Theou) sólo aparece en un lugar del Antiguo Testamento (Sabiduría 10,10). En los profetas encontramos algo nuevo que, en mi opinión, es decisivo para entender a Jesús. En momentos de opresión crítica –cuando los seléucidas ponen en crisis radical la identidad cultural y religiosa de los judíos, tal como se ve en el libro de Daniel, y en el momento del exilio en Babilonia, tal como se ve en el Deutero-Isaías– aparece muy viva la esperanza en la afirmación en la historia del Reinado de Dios, que habría de suponer la liberación de Israel de sus enemigos, la restauración de las doce tribus, la renovación del templo y, eventualmente, la resurrección de los muertos6. Reino de Dios es el clamor y la esperanza de un pueblo oprimido que siente sobre sí con dolor el yugo de otros reinos y de otros señores que no son Yahvé, de modo que palpa lo que se opone radicalmente a la voluntad de Dios.
El Deutero-Isaías se dirige a un pueblo en el exilio y tan desesperado que se resiste a creer, a quien el dolor le ha hecho “ciego y sordo”. El profeta despierta su esperanza con el anuncio de una manifestación futura del Reino de Dios, que tendrá carácter liberador:
“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión: Ya reina tu Dios” (Is 52,7).
Como dice Albertz, “la soberanía divina está relacionada con el derrocamiento del poder totalitario, pero su objetivo final es la liberación de los oprimidos y el fortalecimiento de los débiles y agobiados (40,29-31; 41,17). Se recupera así la experiencia primordial de liberación que marcó los orígenes de la religión yahvista“7.
Siglos más tarde, el libro de Daniel vuelve a anunciar la irresistible instauración futura del Reino de Dios (3,31-33; 4,31ss; 6,26-28), y lo hace contra sectores reformistas que aspiraban a conseguir la benevolencia de los poderes extranjeros o, incluso, ganarlos para la fe. Daniel propugna una oposición frontal al reino seléucida. Merece la pena volver a citar a Albertz:
“La concepción teológica del Reino de Dios proporcionó al autor del libro arameo de Daniel un formidable potencial de crítica al poder desde el que, a la luz de la deplorable experiencia de los reinos helenísticos, podía poner en entredicho la legitimidad y la estabilidad de los grandes imperios de su tiempo”8.
En los capítulos 2 y 3 de Daniel se usa la imagen del Reino de Dios como una piedra que se desprende y destruye a los cuatro imperios opresores de Israel que le han precedido. En el capítulo 7 desarrolla más, siempre con el peculiar género apocalíptico, en que consiste el Reino de Dios en contraposición con los poderes políticos de su tiempo. Se trata de una visión en la que sucesivamente van surgiendo del abismo del mar cuatro bestias, que representan a los imperios opresores. En contraposición ve después, viniendo entre las nubes del cielo, una figura humana, como “un hijo del hombre”, que se acerca al Anciano de muchos días, que está sentado en su trono. Esta figura humana simboliza al pueblo de los fieles y justos, que va a recibir de Dios la gloria y el poder. Daniel subraya que el Reino de Dios, en contraste con los reinos que le han precedido hasta ahora, se caracterizará por unos rasgos profundamente humanos. Es una invitación a resistir al poder político divinizado y a sus seducciones, no mediante la violencia, pero sí con una resistencia vigorosa ante sus imposiciones, que puede llegar incluso hasta el martirio9. Daniel deja claro que la pronta venida del Reino de Dios tendrá un carácter liberador y humanizador.
De lo dicho se sigue algo muy importante y que suele pasar desapercibido en la exégesis: el anuncio de Jesús del Reino de Dios implicaba una crítica de la teología imperial10, que no podía pasar desapercibida a sus contemporáneos. En efecto, la legitimación religiosa de la pax romana y de la persona del emperador11 era omnipresente y aparecía en las monedas de uso cotidiano, en los monumentos, en las inscripciones públicas, en las ceremonias, en las obras de literatura, etc. Erigir a Dios en el único absoluto y proclamar su reinado era, sin duda, criticar al emperador y su poder, que pretendían constituirse en instancia última de las vidas y de las conciencias. El Reino de Dios contenía una fortísima carga de crítica social, a la vez que es la típica expresión de la espiritualidad de los pobres, que esperan un cambio de la situación.
Se dice, con un punto importante de razón, que cuando se habla de “la venida del Reino de Dios” se trata de evocar, más que un territorio o una situación material, la venida de Dios mismo con su poder y soberanía. Pero hay que decir algo más. Por supuesto que se trata, ante todo, de una afirmación teológica sobre Dios y su cercanía, pero la expresión “Reinado” implica una forma determinada de entender el acercamiento de Dios y evoca incidencia histórica, alternativa transformadora, denuncia de otros dioses y de otros señores. Puede parecer peligroso decirlo, y la distancia cultural nos debe hacer muy cautos a la hora de entenderlo, pero es indudable que en aquel tiempo y en Israel la expresión “Reino de Dios” implicaba un ideal político teocrático.
Ambigüedad del Reino de Dios
Pero detengámonos un momento en las innegables dificultades que presenta la expresión “Reino de Dios”. En efecto, se trata de una expresión ambigua: se puede entender de formas diferentes y hasta contradictorias, puede tener funciones sociales diferentes e, incluso, opuestas. En realidad, esto sucede siempre con el lenguaje religioso. En nombre de Dios se han liberado grandes energías de amor desinteresado y heroico, pero también se ha ejercido la violencia y se han legitimado guerras. Pongamos algunos ejemplos.
El Reino de Dios se ha entendido a veces como algo interno e inverificable, algo así como el reino de la gracia en las almas. Pero también se ha entendido como algo social, público, abarcante de toda la realidad.
El Reino de Dios, con frecuencia, ha promovido actitudes conservadoras y nostálgicas de situaciones pasadas, en las que la religión tenía un papel mayor y la Iglesia ocupaba un lugar social central. Pero también ha dado pie a actitudes revolucionarias, a veces hasta considerando que el cambio social nos acerca al Reino de Dios y, en todo caso, con el convencimiento de que este reino nos obliga a luchar para transformar una realidad sometida a soberanías muy distintas a la de Dios.
En la historia tenemos ejemplos de que el Reino de Dios ha fomentado el quietismo, porque si es de Dios y está en sus manos nada puede hacer el ser humano. Pero también se ha traducido en talantes de activismo, que hablan, incluso, de “construir el Reino de Dios”, porque su esperanza lleva al compromiso en la historia y es como una utopía de futuro que pone incansablemente en movimiento.
En el nombre del Reino de Dios se han legitimado sistemas teocráticos porque se les consideraba instrumentos para la encarnación plena de la voluntad divina en la historia, pero otras veces se subrayaba el carácter trascendente del Reino de Dios, de modo que toda realización histórica quedaba relativizada, secularizada y criticada.
La ambigüedad social del Reino de Dios aparece ya en el Antiguo Testamento. Cuando la monarquía se instaura en Israel, la ideología hegemónica la acepta y ve en el rey al vicario de Dios, que es, en realidad, el verdadero rey de Israel. Pero hay otra línea, antimonárquica, de la que se conservan rasgos minoritarios, pero claros en la Biblia. Ve en la instauración de la monarquía un atentado contra Yahvé, el único rey de Israel. Los ancianos de Israel dicen a Samuel: “Mira, tú te has hecho viejo... Pues bien, haznos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones”. Samuel, disgustado, invoca a Yahvé y éste le responde: “No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos” (1 Sam 8,5-7).
Para el Deuteroisaías y Daniel –como ya hemos visto–, el Reino de Dios supone una crítica radical de la teología imperial, babilónica o griega, y es la promesa de una alternativa transformadora, que llena de alegría y esperanza a los exiliados y a los oprimidos. Con la expresión “Reino de Dios” los dos libros mencionados ponen de manifiesto la fe y la esperanza de Israel en momentos de particular opresión y aplastamiento. En cambio, el Cronista, que escribe después del exilio y procede de círculos levíticos, usa el símbolo Reino de Dios para legitimar y exaltar el antiguo reino de David. Afirma que este reino de David fue el Reino de Dios sobre la tierra (1 Cr 17,14 comparado con 2 Sam 7,16; 2 Cr 9,8 comparado con 1 R 19,9). Tiene una visión teocrática del pasado y considera que la comunidad judía del retorno, la de Zorobabel y Nehemías, se aproxima a este ideal (Neh 12,44-47). El símbolo Reino de Dios sirve para idealizar el pasado del pueblo y recrear su identidad tras la catástrofe del exilio, mientras que en el Deuteroisaías desarrolla una función de tensión y esperanza hacia el futuro.
En la pregunta de los discípulos en el momento mismo de la ascensión de Jesús, tal como la narra los Hechos (1,6), “¿Señor es ahora cuando va a restablecer el reino de Israel?”, se expresa plenamente la ambigüedad del Reino de Dios, la diferencia entre Jesús y los discípulos a la hora de entenderlo.
Esta ambigüedad la experimentó probablemente el mismo Jesús en su propia carne. Entiende de una forma muy diferente los caminos del Reino al principio, cuando lleno de optimismo proclama en Galilea “la Buena Noticia de que el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está a la puerta” (Mc 1,15), y al final, cuando en la noche oscura de Getsemaní siente que sus proyectos se han roto, que la venida del Reino no es algo lineal, y tiene que aceptar su propia muerte como un servicio al Reino que está en las manos misteriosas de Dios.
Se impone la cautela ante la insuperable ambigüedad y relatividad del lenguaje sobre el Reino de Dios, que debe acompañarnos siempre para mantener la conciencia del misterio cuando hablamos de Dios. Pero volvamos ahora al sentido jesuánico de la expresión.
El Reino futuro y ya presente
Para Jesús, el Reino de Dios se entiende como la afirmación histórica de la soberanía de Dios, la revelación de su misericordia y de su soberanía, que ha de cambiar de raíz la realidad; es algo que se espera para un futuro cercano, pero que ya se está abriendo paso en la historia.
Para Jesús, esto es una gran noticia, buena y esperanzadora, y quiere que todos los seres humanos despierten con el alborear de este nuevo mundo y vivan de él y para él: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está llegando. Convertíos y creed en esta buena noticia”. El corazón de la experiencia religiosa de Jesús se expresa en la oración que le caracterizaba y que enseñó a sus discípulos: “Padre nuestro, venga a nosotros tu reino”. A veces se discute qué es lo primero en el mensaje de Jesús, la teología (la vinculación con el Padre) o la escatología (la afirmación de su irrupción decisiva en la historia). En realidad, se trata de dos aspectos inseparables: porque Dios es Padre/Abbá es por lo que irrumpe con su poder y con su amor; y, viceversa, es a través de la escatología, de su oferta gratuita y definitiva, como accedemos a la teología, le conocemos como Padre.
Porque, en efecto, el Reino de Dios es el Reino del Padre. Jesús habla continuamente del Reino de Dios e, incluso, usa expresiones sobre él sin parangón en el judaísmo, pero se ha notado que no utiliza prácticamente nada la imaginería real para hablar de Dios. Un autor judío, de quien procede un importante estudio histórico sobre Jesús, dice las siguientes palabras:
“Sería difícil demostrar que Dios rey era una idea central de su pensamiento... , se plantea la sorprendente situación de que un maestro religioso, cuyo mensaje se centra en la predicación del Reino de Dios, eluda deliberadamente, incluso en las ocasiones en las que parecería de lo más natural, la aplicación de la metáfora regia de uso común para la deidad”12.
En la exégesis reciente se ha estudiado y hablado mucho de la presentación que Jesús hace de Dios como Padre, sobre todo a partir de los trabajos de J. Jeremias13 sobre el uso de la palabra aramea Abbá, que Jesús usa siempre para referirse y para invocar a Dios. Es una palabra del lenguaje filial, que, al parecer, no se usaba para la relación con Dios. El mencionado estudioso alemán ve en este uso lingüístico sorprendente la expresión más clara de la peculiar experiencia religiosa de Jesús. Esta teoría ha sido sometida a examen crítico varias veces y parece que, en lo fundamental, se confirma su validez. Sin embargo, no siempre se ha evitado sacar conclusiones anacrónicas partiendo de las relaciones paterno-filiales típicas de las sociedades occidentales de nuestros días, con su concepto de padre muy cercano y, en buena medida, colega del hijo. El lenguaje de la paternidad, que sin duda Jesús usa para expresar la relación con Dios, tenía en aquel tiempo dos notas características.
En primer lugar, el padre exigía respeto, obediencia, sumisión, cumplimiento de su voluntad e imitación. El hijo nunca se independizaba del padre, que mantenía siempre su autoridad sobre sus hijos. En segundo lugar, también es verdad que el padre da la vida al hijo, le mantiene, vela por él, le ayuda y protege, de modo que se da una indudable relación de confianza. El padre no era un patrono más para el hijo14.
Precisamente para evitar el anacronismo tenemos que tener muy presente que una característica esencial de la cultura mediterránea del siglo I era la solidaridad del clan familiar, concretamente entre los hijos, la fuerza enorme de los vínculos de la fraternidad. La íntima vinculación con el padre a quien se obedece y de quien se depende, crea unos lazos de unión muy fuertes entre los hijos. El reino del padre es la fraternidad entre los hijos.
El Reino de Dios Padre se va a afirmar en el futuro, pero está muy cercano; de alguna manera se está ya haciendo presente. Por supuesto, Jesús cree, como judío fiel, que Dios es siempre rey de toda la creación y, de forma particular, rey de Israel por la elección. Pero Jesús está diciendo algo más. Está diciendo que el Reino de Dios futuro y escatológico, su intervención gratuita, sólo explicable por la entrega de su amor, que va a cambiar todas las cosas, está irrumpiendo ya en el mundo, nos está llegando, la podemos descubrir y aceptar.
Jesús nos alerta sobre algo nuevo que sucede en la historia, que nos viene de afuera, que nos sorprende e interpela, que nos abre un horizonte insospechado, que no se debe a la mera evolución de la vida ni a la maduración de la conciencia humana, que se debe al amor gratuito y desbordante de Dios. Jesús proclama la presencia del Reino de Dios futuro, habla de la interpenetración histórica de la salvación.
Es instructiva la diferencia del mensaje de Jesús con la apocalíptica. Ésta suele tener una visión dualista de la realidad y contrapone radicalmente “este mundo”, que está totalmente corrompido y dominado por las fuerzas del mal, al “mundo futuro”, que se afirmará tras la destrucción de este mundo y será el triunfo pleno y definitivo del bien y de Dios.
Para Jesús, en cambio, este mundo no está radicalmente corrompido. La salvación de Dios está presente interpenetrando nuestra historia. Para nada tiene una visión ingenua y superficialmente optimista de las cosas. Al contrario: Jesús lucha contra los espíritus impuros, se conmueve ante el dolor de la enfermedad y de la muerte –los enfermos le rodean por todas partes– se indigna ante la injusticia, se duele ante el pecado, no acepta el sistema de etiquetaje y marginación con que algunos pretenden salvar su conciencia y separarse de los demás. En nuestra terminología diríamos que, para Jesús, en el mundo hay mal, pero también hay gracia; hay expresiones del mal y del pecado, pero también hay signos históricos del Reino de Dios que ya se está haciendo presente: Si yo expulso a los demonios con el espíritu de Dios es que el Reino de Dios ya está entre vosotros. Para Jesús, los signos históricos de la presencia del Reino de Dios son signos que sanan y dan vida, que liberan y limpian, que dan esperanza a los pobres (Mt 11,5; Lc 7,22).
Más aún, para Jesús la gracia es más fuerte que el pecado, y está convencido de que el Reino de Dios prevalecerá sobre todos los poderes adversos: en realidad, ha llegado ya el más fuerte, que ha reducido a quien pretendía saquear la casa (Mc 3,23-27). Por eso, cuando “regresaron los setenta y dos alegres diciendo: ‘Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El les dijo: ‘Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc 10,17-18).
Para Jesús, Dios y su Reino es una buena noticia, porque abre un horizonte insospechado, ante todo, para Israel de vida reconciliada, de superación del mal y de liberación de la opresión. Dios no se anuncia como una realidad teórica, llena de asombrosos atributos, pero indiferente o al margen de la existencia de los humanos. Al contrario, Dios es conocido como oferta de vida para la humanidad. Para Jesús, encontrarse con Dios es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Si no se experimenta a Dios como algo bueno y que llena la vida de alegría y de sentido, no se conoce aún al Dios de Jesús. Esta experiencia Jesús la evoca con dos bellísimas parábolas, las del tesoro y la perla (Mt 13,44-46). Un hombre camina por un campo en el que hay enterrado un tesoro, pero cuya existencia él desconoce. La cosecha que se avecina es espléndida, la mañana está bellísima y aquel hombre no echa en falta nada. Pero cuando se entera de que hay enterrado un tesoro valiosísimo, cambia radicalmente su manera de ver el campo. Ahora, ese tesoro se convierte en lo más importante, hasta el punto de que está dispuesto a entregarlo todo para poder hacerse con él. Es evidente que el campo estaba muy bien en sí mismo, con su cosecha en flor, con su paisaje y sus pájaros; no le faltaba nada. El tesoro no es cosa producida por la tierra. Alguien lo ha tenido que introducir desde afuera. Pero también es verdad que, una vez que se ha descubierto el tesoro, ya no se puede vivir sin él. Es un horizonte gratuito, ciertamente, pero que ensancha la vida, la llena de alegría y ninguna renuncia ni ninguna decisión resultan dolorosas con tal de poder conquistarlo. Hay quienes no conocen al Dios de Jesús y no le echan en falta. No hay duda de que su vida puede ser bella y honesta. Pero cuando se descubre de verdad al Dios de Jesús, con su oferta de amor que quiere penetrar por todas la rendijas de la vida humana para elevarla gratuitamente a un horizonte insospechado, entonces todo cambia, se experimenta sorpresa y alegría infinita ante este regalo –gratuito, entramos en la lógica del don–, pero que responde plenamente a las inquietudes humanas más profundas, que confiere un sentido pleno a la vida y a la historia y ya no se puede vivir sin él.
Creo que lo dicho responde rigurosamente a la predicación histórica de Jesús. Todo esto podría acompañarse de discusiones técnicas, de referencias a autores, de innumerables citas a pie de página. Pero lo vamos a dejar para otro momento, porque ahora lo que pretendía es ir a lo esencial. Pero un breve apunte más académico sí me parece necesario.
Las discusiones de los exégetas en torno a la forma de entender el Reino de Dios en la predicación de Jesús han sido prolongadas, muy técnicas y, con frecuencia, apasionadas. Durante mucho tiempo, ha predominado una comprensión radical y exclusivamente futurista del Reino de Dios. Se veía a Jesús como un apocalíptico, y la venida del Reino se entendía como una catástrofe cósmica que él esperaba muy próxima. Ahora en algunos círculos que se hacen notar mucho y que tienen una pretensión muy decidida de llegar a la opinión pública, me refiero sobre todo al norteamericano Jesu Seminar15, se defienden opiniones que se encuentran en el polo opuesto. Piensan que todos los dichos que hablan del Reino futuro son creación de la comunidad y no atribuibles al Jesús histórico. Las grandes dificultades, que atribularon a la historia judía en torno a la fecha en que se escribieron los evangelios y que repercutieron en la comunidad cristiana, explica que surgieran en el seno de ésta importantes tradiciones apocalípticas, que se proyectaron hacia atrás, hacia el tiempo de Jesús; es decir, piensan que hubo una cierta apocaliptización de la tradición evangélica. Pero Jesús, históricamente, se sitúa más bien en la línea sapiencial; su predicación del Reino de Dios no tiene una dimensión de futuro, sino que se refiere a la soberanía presente de Yahvé, que invita a ser aceptada y abre una posibilidad inaudita de libertad personal y de espíritu crítico ante toda realidad.
Creo que es verdad que Jesús no es un apocalíptico y que hubo cierta apocaliptización de la tradición evangélica. Pero no se puede eliminar en absoluto toda dimensión futura del Reino de Dios en la predicación de Jesús. Sólo se puede hacer al precio de forzar extraordinariamente los textos evangélicos. Por otra parte, es indudable que el mensaje de Juan Bautista está volcado hacia el futuro (“la ira inminente...”), lo mismo que el de la comunidad cristiana primitiva (la parusía inminente). Parece imposible eliminar el aspecto futuro de la predicación de Jesús, que está entre ellos.
No hay oposición entre el presente y el futuro del Reino de Dios. Precisamente porque ya está irrumpiendo en el presente es por lo que su manifestación futura será irreversible. Es como el grano que un hombre siembra en la tierra y que tiene una fuerza en sí mismo para garantizar la eclosión de una cosecha espléndida. Hay varias parábolas que, hablando de la diminuta mostaza o del grano enterrado en la tierra, quieren subrayar el contraste entre la pequeñez de los inicios y la grandeza sorprendente del final, pero que también implican una cierta continuidad y son, por eso, una invitación a descubrir la obra de Dios ya escondida en medio del anonimato y pequeñez de la vida cotidiana.
La realidad histórica del Reino de Dios no viene comparada con un imperio político ni con nada poderoso; no viene comparada con bestias enormes, pero tampoco con un pueblo de santos, como en el capítulo 7 del libro de Daniel. Viene comparada con una semilla pequeña, que da vida enterrádose y muriendo, sin forzar, en virtud de un poder misterioso e incomprensible.
El Reino de Dios es de Dios
La redundancia del encabezamiento que precede no es inútil. Quiere subrayar que el Reino de Dios es un ofrecimiento gratuito, que supera las posibilidades humanas y abre un horizonte que el ser humano con sus solas fuerzas no hubiese podido alcanzar ni otear. Precisamente porque es lo definitivo no se impone históricamente como un poder o con poder (el poder, que puede ser necesario y que no es malo en sí mismo, es siempre expresión de la limitación e imperfección de lo histórico). El Reino de Dios es oferta desarmada a la libertad humana. El ser humano está invitado a descubrirlo, acogerlo, agradecerlo, vivirlo con alegría y dejarlo fructificar. Jesús deja muy claro que el Reino es de Dios: ”...el grano brota y crece, sin que el hombre sepa cómo” (Mc 4,27). “Si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles”, dice el salmo; “la nueva Jerusalén desciende del cielo”, según el Apocalipsis. La plenitud que esperamos no es conquista, sino don de Dios; la esperanza se apoya en su promesa y no en nuestras fuerzas. En medio de una civilización técnica que enfatiza tanto las conquistas y creaciones del hombre, Dios se hace presente como interrupción, como gracia, como otra dimensión. Para aceptar a Dios y su Reino hay que ser oyentes atentos de lo que está más allá de toda palabra y cultivar la capacidad contemplativa, acogedora, humilde y agradecida del ser humano16.