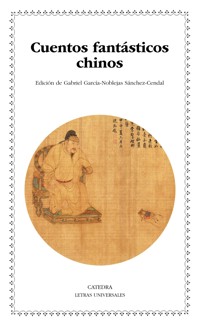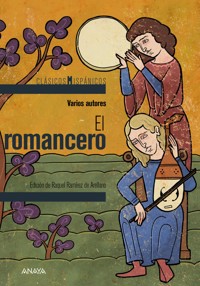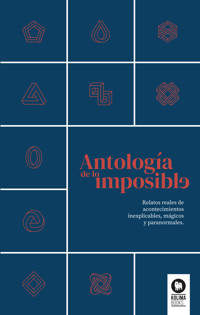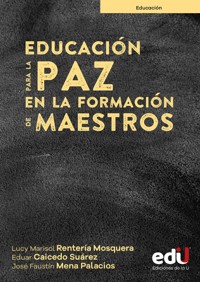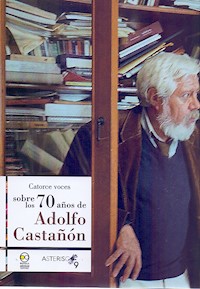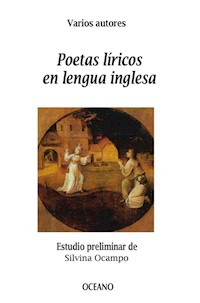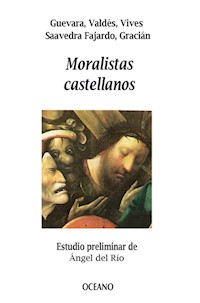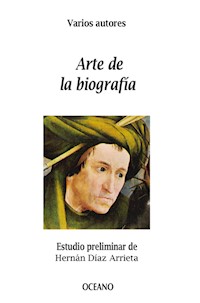Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"Mi carrera es un misterio para mí. Ha sido una sorpresa desde el primer día. Nunca se me ocurrió que llegaría a ser actriz, nunca creí que trabajaría en el cine y nunca pensé que mi vida tomaría el rumbo que tomó". Sin pretenderlo, Audrey Hepburn se convirtió en un icono del cine y de la moda y rompió los cánones estéticos del momento. La actriz, que en su infancia padeció las penurias de la guerra y el abandono de su padre, puso su fama al servicio de los más desfavorecidos durante sus últimos años como embajadora de Unicef. Una actividad en la que halló el amor que había buscado a lo largo de su vida. De leyenda del cine a activista pro infancia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
AUDREY HEPBURN
Icono del cine y defensora de la infancia
Marta Parreño
© del texto: Marta Parreño, 2019.
© de las fotografías: Age Fotostock: 185ad; Audrey Hepburn Estate Collection: 12, 19a, 19bd, 19bi, 45a, 89b, 149a, 149b; Cordon/Alamy: 48, 79ai, 95b, 107b, 135ad, 135bi, 159ad; CSU Archives/Everett Collection: 159b; Getty Images: 45b, 61a, 61b, 79ad, 79b, 82, 89a, 95a, 107a, 112, 135ai, 135bd, 138, 159ai, 162, 185ai, 185b.
Diseño cubierta: Elsa Suárez Girard.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2019.
REF.: ODBO604
ISBN: 9788491874898
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Prólogo1 Piruetas en la oscuridad2 El sueño imprevisto3 Una estrella con ángel4 Del cuento a la realidad5 Un retiro vital6 Silencio inolvidableCronologíaPRÓLOGO
Se dijo de ella que era una estrella que no veía su propia luz, que Dios la besó en la mejilla, que era una ninfa, un ser de otro mundo. Y no solo sobre un escenario o delante de una cámara, sino también cuando decidió dedicar todos sus esfuerzos a ayudar a niños desnutridos y enfermos de los más de veinte países del Tercer Mundo que visitó. A ellos les entregó los cinco últimos años de su vida, a un ritmo frenético de viajes, conferencias, entrevistas y apariciones públicas como nunca había hecho antes por ninguna de sus películas. Les donó tiempo y dinero, pero sobre todo amor, gestos de cariño, cercanía, palabras de afecto, compañía, comprensión. Aquel era el papel más importante de toda su vida, reconoció. «Hice pruebas para este trabajo durante cuarenta y cinco años, y finalmente lo conseguí», bromeó tras recibir la carta que confirmaba su aceptación como embajadora de buena voluntad de Unicef.
Audrey Hepburn nació en Bélgica en 1929 en el seno de un matrimonio formado por un inglés y una aristócrata holandesa, pero antes de que cumpliera los seis años de edad la pareja ya se había disuelto. El abandono de su padre marcó profundamente a la futura actriz, que acabó viviendo en Holanda junto con su madre. La Segunda Guerra Mundial la encontró en la ciudad de Arnhem, con solo diez años de edad, y la arrojó al abismo del hambre, la incertidumbre y la desesperanza. Su corazón atesoró dos grandes sueños desde muy pequeña: tener hijos y ser bailarina. No pudo dedicarse profesionalmente a la danza debido a las secuelas que la guerra dejó en su cuerpo, pero encontró la forma de reconducir su vocación hacia el teatro y casi accidentalmente el cine llegó a su vida. A lo largo de los años, expresó toda su esencia a través de la princesa Anne, de Sabrina, de Gigi, de la hermana Lucas y de Eliza Doolittle, entre otros tantos personajes inolvidables. Audrey era todas ellas. Todas eran Audrey. Su transparencia transmitía tanta veracidad que en 1954, con tan solo veinticuatro años, levantó el Óscar a la mejor actriz con su primera película, sin ni siquiera haber recibido clases de interpretación. A partir de ese momento, su ascenso fue meteórico, algo que ella siempre calificó de sorprendente. Rodó con los más grandes directores y actores del momento y todavía hoy es una de las pocas personas que han obtenido los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento en Estados Unidos: el Óscar, el Tony, el Grammy y el Emmy.
Pero Audrey Hepburn también fue (y lo sigue siendo) un icono de moda y estilo. De sus orígenes aristocráticos y su estricta formación en ballet conservó siempre una gran capacidad de trabajo, disciplina y un alto sentido de la responsabilidad. Eso, sumado a su elegancia innata y a un encanto natural que no pasaba desapercibido para nadie, la convirtió en un referente ineludible y revolucionario, opuesto al modelo de mujer que triunfaba en el cine de aquellos años, cuya máxima representante era Marilyn Monroe. No había sido un camino fácil: no faltó el productor que le sugirió que se aumentara el pecho o que escondiera sus huesudas clavículas, pues estaba demasiado delgada. Pero Audrey siempre se mantuvo fiel a su esencia. Con su pelo corto, sus zapatos planos y su ligereza aniñada, inventó un nuevo canon de belleza a su medida. En pocos años, todas querían ser como ella. Elegante, clara, sencilla. Tuvo un gran aliado, alguien que supo apreciar su encanto desde el primer momento: el diseñador Hubert de Givenchy la vistió en prácticamente todas sus películas y fue uno de los grandes amigos que conservó a lo largo de su vida. La admiración que se profesaban era mutua.
Vacaciones en Roma la lanzó a la fama, y tal vez su interpretación más recordada sea la de la atribulada Holly en Desayuno con diamantes, pero el papel que la marcó fue sin duda el de Historia de una monja. Rodar en el Congo y conocer las rutinas y la austeridad de las religiosas marcó un antes y un después en su vida. El viaje interior que supuso encarnar a la hermana Lucas la conectó con partes de sí misma que la cambiaron para siempre y que la condujeron de manera natural, tiempo más tarde, a dedicar su últimos años a ayudar a los más vulnerables.
Sin embargo, siempre conservó su sueño de ser madre y formar una familia, vivir en el campo, cuidar el jardín y pasear a los perros. Nada más. Esa era su idea del cielo, tal como ella misma la definió. Y aunque sufrió cinco abortos a lo largo de su vida, tuvo dos hijos a los que se entregó por completo. Dejó de rodar para cuidarlos y se mantuvo alejada del mundo del cine durante ocho años para estar con ellos y que nunca echaran en falta a su madre. Su actitud no fue comprendida por el star system y recibió críticas de algunos que no querían perderla en la gran pantalla. Su vida fue un continuo ir y venir de luces y sombras a las cuales se enfrentó con determinación, valentía y mucha serenidad, aunque en ella siempre había una inseguridad latente con la que batallaba a diario.
La búsqueda del amor fue su otro anhelo constante. A pesar de que intentó mantener su vida personal lejos de las cámaras, no siempre logró evitar que sus romances salieran a la luz. Tras dos matrimonios fallidos, con el actor Mel Ferrer y el psiquiatra Andrea Dotti, con los que tuvo a sus dos hijos, Audrey encontró el verdadero amor al lado del también actor Robert Wolders, ya en la recta final de su vida. Pero hubo otros amores importantes, romances con compañeros de profesión como el actor William Holden, a quien conoció durante el rodaje de Sabrina, y el escritor Robert Anderson, guionista de Historia de una monja.
Audrey Hepburn fue mucho más que una revolucionaria estrella de cine. Fue una niña valiente en la Holanda ocupada por los nazis y una adolescente delgaducha que halló su gran sueño en el ballet para convertirse, luego, en una joven de energía imparable que se buscó la vida en Londres entre pequeños trabajos y audiciones. Fue también una bailarina que se atrevió a aceptar los papeles que le ofrecieron como actriz sin tener la formación y la experiencia suficientes. Fue una mujer apasionada, una madre generosa y una amiga fiel. Con su prematura desaparición en 1993 «todos los niños perdieron a una gran amiga», dijo el director general de Unicef. Pero quizá sea mejor quedarnos con las palabras felices de Elizabeth Taylor: «Dios seguro que estará contento de tener a un ángel como ella cerca».
1PIRUETAS EN LA OSCURIDAD
No creo que haya nada en el mundo con tanta determinación como un niño que persigue un sueño, y yo tenía más ganas de bailar que miedo a los alemanes.
AUDREY HEPBURN
Una adolescente Audrey Ruston-Hepburn en 1942, en la que tal vez fuera su primera sesión de fotos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Audrey participó en varias actuaciones clandestinas para ayudar a la resistencia holandesa.
En la penumbra del salón, unas veinte personas asistían al espectáculo de danza que ella misma había ideado. Estaba prohibido encender la luz por la noche. El piano sonaba demasiado bajo, pero las notas que emitía eran un bálsamo en medio de tanta brutalidad, y los anfitriones ya se habían asegurado de que las cortinas, opacas, estuvieran corridas, y las ventanas, completamente cerradas. La hora del toque de queda había pasado. Por enésima vez, Audrey se disponía a bailar para un público al que siempre recordaría como el mejor que tuvo jamás. Llevaba las zapatillas que su madre le había cosido con retales de fieltro, y aunque no sujetaban sus pies como unas de verdad, se había prometido que esta vez no bailaría descalza.
La función tenía lugar en Arnhem, una pequeña ciudad holandesa a orillas del Rin, a principios de 1942. Audrey solo tenía doce años, pero entonces incluso una niña que osaba desafiar a las tropas de ocupación nazis sabía que tenían pocas opciones de sobrevivir si los atrapaban. El ejército de Adolf Hitler había invadido Holanda apenas dos años antes, y ahora gran parte de Europa estaba en guerra, bajo el yugo del Reich.
Sus pies empezaron a moverse sobre el suelo frío con la misma determinación y entusiasmo que siempre mostraban en sus clases de baile, pero con la contención y el implacable control que imponía el miedo. Era un miedo denso, omnipresente, que se colaba por todas partes y se filtraba en las miradas de algunos de los espectadores que estaban arriesgando sus vidas solo con asistir a las «funciones negras», estos espectáculos que realizaban siempre en secreto, casi a oscuras y en silencio. Eran invisibles para todos los que no participaban en ellos, e inolvidables para los que formaban parte. Audrey danzó de nuevo aquella tarde acompañada por otras dos bailarinas, para las que su madre, la baronesa Ella van Heemstra, también había elaborado el vestuario. Aquello la salvaba de todo. Bailar era volar.
Cuando los seis pequeños pies se detuvieron y las notas del piano cesaron, alguien entre el público a punto estuvo de aplaudir, pero sus manos se detuvieron a tiempo. Los asistentes no podían ejercer su libertad ni siquiera para expresar su gratitud y entusiasmo, pues corrían el riesgo de que el silencio que reinaba tras terminar la función pudiera ser interrumpido por las armas de aquellos de quienes se escondían. Varias personas se levantaron y dieron a Audrey y a sus compañeras pequeñas cantidades de dinero, en algunos casos acompañadas de trozos de papel bien doblados, mensajes para familiares o amigos de la oposición clandestina que llegarían hasta ellos escondidos en los zapatos de las bailarinas o de otras niñas que quisieran hacer de «correo».
Audrey Kathleen Ruston nació el 4 de mayo de 1929 en el número 48 de la rue Keyenveld, en el distrito de Ixelles de Bruselas, aunque siempre tuvo nacionalidad británica en virtud de la de su padre. Audrey era fruto del segundo matrimonio de su madre, Ella, quien solo tenía veinticuatro años y dos hijos, Ian y Alexander van Ufford, cuando su primer marido se marchó. Distinguida y resuelta, Ella disponía de parte de las propiedades familiares y de título nobiliario, además de un séquito de sirvientes que la acompañaban a todas horas. Siempre estaba pendiente de todo, al contrario que su padre, Joseph Ruston, al que apenas veía cuando aparecía por casa entre un viaje y el siguiente. Audrey adoraba el poco tiempo que pasaba con él. Era encantador, una mezcla fascinante de caballero e ilusionista. Tenía muchas aptitudes: hablaba más de diez idiomas, era un diestro jinete y también pilotaba aeroplanos, pero ninguna de ellas tenía relación con su trabajo: muchos creían que era banquero o que andaba en el mundo de las finanzas, pero lo cierto es que nunca conservó ningún empleo. Sin embargo, por más admiración que la pequeña Audrey profesara a su padre, este no solía prestarle demasiada atención. Acaso por ese motivo ella atesoró durante toda su vida la tarde en la que fueron a volar en aeroplano. ¡Su padre sabía volar! Y allí estaba ella, a su lado, atravesando las nubes.
Su madre sí pasaba tiempo con ella y sus hermanos, y aunque no era una madre muy cariñosa —siempre estaba pendiente de ser responsable y correcta—, se preocupaba mucho de que no les faltara nada. Cuando salían a pasear, Audrey lo observaba todo. Siempre le decían que era una niña muy despierta y risueña, pero su madre enseguida se encargaba de recordarle que no debía hacer caso de los halagos, que se comportara y que no llamara la atención.
Audrey creció entre juegos y clases de lengua, música y dibujo. Era la pequeña de la casa, pero enseguida se convirtió en la intrépida compañera de sus dos hermanos mayores, con los que se divertía sin descanso. Su recto flequillo corto y la melenita típica de la época para las niñas de su edad resaltaban aún más su mirada traviesa. Era menuda y delgada, pero dueña de una energía imparable. Y tal como hacían sus hermanos mayores u otros niños, ella trepaba a los árboles cuando su madre no podía verla, pues alguna vez la había regañado al enterarse. Entre aquellas largas horas de juego y estudio, resonaban de fondo las discusiones de sus padres. En aquellos momentos, una sombra de tristeza se posaba sobre la casa, y sus hermanos hacían verdaderos esfuerzos por distraerla. Para atajar su inexplicable culpa infantil, le decían que siempre había sido así, incluso desde antes de que ella naciera. Pero aunque intentaba no prestar demasiada atención, su innata curiosidad la empujaba a escuchar.
En la voz entrecortada de su madre alcanzaba a oír que le reprochaba a su padre que no hacía nada y, después, la palabra «dinero» repetida con furia unas cuantas veces. Su madre también se quejaba de que no les hacía mucho caso a Audrey, a Ian y tampoco a Alexander. Y aunque Audrey era pequeña, en su corazón sabía que aquello era cierto. Su padre casi nunca estaba en casa. Cuando no viajaba a Inglaterra por asuntos de negocios, asistía a reuniones políticas, y si aparecía después de varios días de ausencia, ella se lanzaba a sus brazos en busca de una atención pero raramente se veía recompensada.
En enero de 1932 la familia abandonó Bruselas y se mudó al campo. Se instalaron en la mansión Castel Sainte Cecile, en el pueblo cercano de Linkebeek. Durante su infancia, tanto Audrey como sus dos hermanos tuvieron varias residencias. Además de la casa en Bruselas y la mansión en Linkebeek, pasaban largas temporadas con sus abuelos en las ciudades de Arnhem o en Velp. El ambiente en el hogar era tenso, y la baronesa, aunque atenta a la educación de sus hijos, era una mujer contenida, seria, recta, cuya frialdad transformaba su amor en poco más que un afecto sincero. Los abuelos de Audrey, en cambio, estaban hechos de otra pasta. La pequeña los adoraba. También visitaban con frecuencia a sus numerosos primos, a sus tías y a su tío Otto, un respetado juez entregado a la causa de la paz y único hermano varón de su madre. Las animadas reuniones familiares llenaban a Audrey de alegría. Cuanto más numerosas, mejor.
Arriba, Audrey con su madre, la inflexible baronesa Ella van Heemstra, en 1938. Abajo a la izquierda, con su padre, Joseph Ruston, en Bélgica en 1934, dos años antes de que las abandonara. A la derecha, el primer pasaporte británico de Audrey, expedido en Amberes en 1936.
Hacia 1935 nada había cambiado en casa. Las conversaciones de sus padres seguían girando sobre todo en torno al dinero, aunque a veces también los escuchaba discutir de política. La Bélgica de aquellos años era una sociedad conservadora. En Bruselas, el electorado era esencialmente de derechas y desde 1934 los fascistas ya eran un grupo más que influyente. La ideología de Joseph, para sorpresa de Ella, se escoraba cada vez más hacia la extrema derecha. Pero la pequeña Audrey era ajena a estos vaivenes. Para ella, su mundo se había quedado repentinamente vacío desde que sus inseparables compañeros de juegos, Ian y Alexander, habían sido enviados a un internado. La idea de sus padres era que ella, que tenía cinco años, pronto siguiera el mismo camino. Alejarse de casa la aterrorizaba, pero por entonces se consideraba que la experiencia era necesaria para que los pequeños maduraran.
Cuando su padre estaba en casa tampoco participaba de la vida en familia, constantemente con la cabeza en otra parte. Parecía que no quisiera estar ahí: tenía siempre la misma cara que ella ponía cuando la llevaban al médico. Audrey guardaba pocos recuerdos infantiles de su padre, pero hubo uno que la marcó: el del día que no regresó de uno de sus viajes. Fue a finales de mayo de 1935. Más tarde supo que se fue a Londres, donde residía su familia y donde tenía alguna posibilidad de trabajo o negocio. Y lo hizo sin despedirse ni dar explicaciones. Simplemente desapareció.
Audrey acababa de cumplir seis años y se había quedado sin padre. Es cierto que hasta entonces él nunca había sido una presencia muy estable en su vida, pero eso era todo lo que conocía. Al menos lo tenía en casa de vez en cuando y podía aspirar a captar su atención y cariño. Ahora solo le quedaba su ausencia permanente.
Fue el suceso más traumático de mi vida. Recuerdo la reacción de mi madre, su rostro cubierto de lágrimas... Yo estaba aterrorizada. ¿Qué iba a ser de mí? Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies.
Esta fue posiblemente la primera vez que Audrey vio llorar a su madre. Y Ella van Heemstra lloró durante varios días. La pequeña Audrey intentaba entender qué había pasado. ¿Es que había hecho ella algo que hubiera molestado a su padre? ¿Volvería a verlo algún día? Solo tenía seis años y no comprendía absolutamente nada. Pasaba las noches despierta, imaginando que regresaba o soñando que nunca se había marchado.
Tras el abandono de Joseph, Audrey solo obtuvo cierto consuelo cuando su abuela materna acudió desde Holanda a verlas y las llevó con ella a su casa de Arnhem, donde su abuelo había sido alcalde entre 1920 y 1921. Audrey quería mucho a sus abuelos, especialmente a él, pues a pesar de la rectitud victoriana de ambos, era la única figura masculina de la familia —con la excepción de su tío Otto— que le había proporcionado parte del afecto paternal que tanto anhelaba.
Su madre se quedó al frente de la familia, sola con tres hijos. Por segunda vez, su matrimonio se había roto. Sin embargo, su educación y su elevado sentido de la responsabilidad no le permitían flaquear, de modo que, a pesar de la tristeza y la rabia que se habían apoderado de la atmósfera doméstica, siguió con sus planes de enviar a su hija a un internado en Inglaterra.
El pequeño pueblo de Elham, en el condado de Kent, fue el destino elegido y el primer hogar de Audrey en Inglaterra. Llegó allí a mediados de 1935. Adaptarse a un país nuevo era una dura tarea para una niña introvertida e insegura como Audrey. Su inglés, además, aún era imperfecto y echaba terriblemente de menos a su madre. Para facilitar su adaptación, Ella le buscó una familia del pueblo con la que pasó las primeras semanas. Pasado el verano ingresó en Miss Ridgen’s School, una pequeña escuela femenina del mismo pueblo, dirigida por seis hermanas solteras, cuyo apellido daba nombre al centro. A pesar de que Audrey era feliz cuando jugaba con los niños y encontró profesores con los que congenió rápidamente, nunca se acostumbró a las clases. Se sentía siempre inquieta, incapaz de pasarse tantas horas sentada. Miraba por la ventana mientras oía de lejos la voz de los maestros, anhelando que llegara la hora del recreo. Necesitaba respirar, se asfixiaba dentro del aula. Le gustaban la historia, la mitología y la astronomía, pero odiaba profundamente las matemáticas. ¿Para que servían? Le parecían insufribles, tremendamente complicadas. Lo cierto es que se aburría mucho en el internado, aunque la experiencia allí también supuso una buena lección de independencia. Audrey supo poner en práctica una de las cualidades que había heredado de su madre para afrontar la soledad: su capacidad de adaptación. La escuela se le quedaba pequeña, cierto, y en ocasiones su pupitre le parecía una cárcel diminuta en la que estaba condenada a aburrirse día tras día. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, Audrey andaba por los pasillos del internado con la cabeza bien alta y buscando cómo canalizar la energía de su frágil cuerpo infantil. La suerte le proporcionó un soplo de aire fresco con un arte que había de acompañarla toda la vida: la danza. Esa actividad que le permitía expresarse mediante su cuerpo surgió sin buscarla como una vía de escape, y fue una liberación en medio de la rigidez escolar. A partir de entonces, cuando se lo preguntaban, Audrey afirmaba sin titubeos cuál era su más ansiado sueño: convertirse en una bailarina profesional.
Buena parte del descubrimiento de esta pasión se lo debía a su profesora Norah Ridgen, maestra del centro y discípula de la gran bailarina y coreógrafa Isadora Duncan, que fue quien le enseñó sus primeros pasos sobre las tablas. Ella y un profesor que venía cada semana desde Londres para impartir la clase de ballet lograron despertar en Audrey la capacidad de exteriorizar sus emociones por medio de su cuerpo. Miedo, alegría, frustración, esperanza, soledad… Con sus zapatillas de ballet, ya fuera con un punteo de pasitos veloces o trazando graciosos saltos en el aire, Audrey podía recorrer de un lado a otro ese enorme arco de sentimientos que aún no podía verbalizar.
Aunque su padre se había marchado en 1935, el divorcio formal no llegó hasta tres años después, cuando Audrey ya tenía nueve años. La baronesa obtuvo la custodia de su hija, y Audrey era feliz junto a ella aunque a veces le resultara demasiado estricta. Sin embargo, seguía añorando a su padre, y Ella lo sabía. Por ello, cuando Joseph reclamó el derecho a visitar a su hija, la baronesa no se lo impidió. Este de nuevo mostró su carácter volátil e inconstante y, pese a que en aquellos años residía en Inglaterra, apenas fue a ver a su hija cuatro veces durante los años que Audrey estuvo en el internado.
El 4 de mayo de 1939, el día en el que Audrey cumplió diez años, su madre acudió de visita a la escuela para asistir a una de sus primeras funciones de danza. Audrey tenía un nudo en el estómago desde que se había levantado por la mañana. Sabía que podía hacerlo bien, había practicado mucho, pero no podía evitar que le sudaran las manos y le temblara todo el cuerpo. Había llegado el momento de enfundarse sus zapatillas de ballet y subir al escenario. Y cuando lo hizo, todas esas caras que la estaban observando desaparecieron. Ejecutó los movimientos con tanta precisión que, durante todo ese tiempo, no se dio cuenta de que se había olvidado del público. Cuando se encendieron las luces, fue como si se despertara del mejor sueño que jamás había tenido. Estaba radiante. Pudo ver a su profesor y a sus compañeras aplaudiendo con entusiasmo, pero Audrey necesitaba encontrar la mirada de su madre entre el público. Allí estaba. Y casi al borde de las lágrimas descubrió que, aunque lo hacía con el mismo recato y decoro con el que lo hacía todo, su madre también estaba de pie, como los demás, ovacionando a su pequeña.
A partir de entonces, el universo comprimido de Miss Ridgen’s School le resultó más cálido. De muros hacia fuera, sin embargo, el panorama era totalmente opuesto. Un ambiente hostil se iba apoderando de Europa. Ajena a la política, Audrey había disfrutado de las vacaciones de verano en Folkestone junto a su madre y una familia de amigos que las había acogido. Por desgracia, las noticias fueron contaminando poco a poco aquellas semanas de felicidad estival. Su madre y sus anfitriones comentaban con gesto serio lo que estaba ocurriendo en fronteras no tan lejanas. A principios de septiembre, cuando ya había empezado el curso y su madre se encontraba de nuevo en el continente, un ejército alemán de casi dos millones de soldados invadió Polonia. A partir de aquí, todo se precipitó. Inglaterra, junto con Francia, Nueva Zelanda y Australia, declaró la guerra a Alemania. Gran Bretaña estaba en guerra. El horror las había alcanzado.
Las comunicaciones y los transportes no tardaron en complicarse. Muy pocos aviones comerciales recibieron permiso para salir del país. La baronesa se puso en contacto con Joseph en Londres y acordaron que él recogería allí a Audrey mientras ella partía hacia Holanda desde Bélgica. Audrey llevaba mucho tiempo sin ver a su padre. Y aunque la guerra fuera el motivo del improvisado encuentro, volvió a formarse en su estómago el nudo que se le hacía cuando iba a pasar algo importante o que la emocionaba mucho. No tenía ganas de llorar, pero sentía que tenía los ojos brillantes, le temblaban los labios, ¡deseaba contarle tantas cosas…!
El aeropuerto de Gatwick estaba cerrado, así que Joseph condujo a toda prisa hasta un aeródromo en Sussex. El reencuentro que Audrey tanto había idealizado resultó precipitado. Su padre estaba nervioso y confuso, apenas hablaba y, cuando lo hacía, no se atrevía a mirarla a los ojos. Además, solo llevaba una maleta. ¿Y la suya? ¿Acaso él no iba a acompañarla?
Minutos después Audrey ocupaba su asiento en uno de los últimos aviones que salieron de la isla, un aeroplano pintado de naranja, el color nacional de Holanda, país al que se dirigía y donde supuestamente estaría a salvo. A bordo del aeroplano que la reuniría con su madre y sus hermanos, Audrey observó la figura gris de Joseph Ruston desde la ventana del avión, que empequeñecía. Ese padre ausente, al que tanto había añorado, menguaba a cada segundo hasta convertirse en un puntito casi imperceptible y, finalmente, desaparecer por completo. ¿Cuánto tardaría en volver a verlo?, se preguntaba la pequeña. Esa fue la última vez que sus ojos infantiles se posaron en su padre.
Audrey había estado cuatro años en el internado. Se sentía feliz de volver con su familia, pero le costaba adaptarse a la vida fuera del círculo familiar. Y para su propia sorpresa, echaba un poco de menos la escuela en Inglaterra. De nuevo, Audrey estaba descolocada por el idioma, y las constantes mudanzas durante los primeros meses no la ayudaron en ese regreso a casa. Demasiados cambios en muy poco tiempo. Aunque siempre en Arnhem, primero se instalaron con sus abuelos en el castillo Zijpendaal, luego solos en un apartamento, y al final en una casita adosada. Era lógico que Audrey no estuviera del todo segura de dónde estaba su hogar.