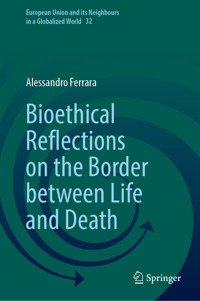Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La balsa de la Medusa
- Sprache: Spanisch
"Autenticidad reflexiva" analiza la noción de validez del juicio moral después del giro lingüístico de la filosofía, en la llamada época postmoderna. Ferrara recupera el concepto aristotélico de "prudencia" y el de "juicio reflexionante" estético de Kant, para sustituir la concepción moderna de autonomía del sujeto por la de autenticidad, como fundamento de los juicios morales. Para ello analiza este concepto de autenticidad a partir de su uso en el psicoanálisis, la sociología y la teoría de la obra de arte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autenticidad reflexiva
El proyecto de la modernidad después del giro lingüístico
Traducción de
Pedro A. Medina Reinón
www.machadolibros.com
Alessandro Ferrara
Autenticidad reflexiva
El proyecto de la modernidad después del giro lingüístico
La balsa de la Medusa, 126
Colección dirigida por
Valeriano Bozal
Filosofía, serie dirigida por
Francisca Pérez Carreño
Título original: Reflective Authenticity. Rethinking the Project of Modernity
© Alessandro Ferrara
© de la presente edición, Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-194-5
A Emanuele
Índice
Prólogo a la edición inglesa
Prólogo a la edición italiana
1. Autenticidad y validez
2. Phronesis postmetafísica
3. De Kant a Kant: una normatividad sin principios
4. Autenticidad reflexiva y universalismo ejemplar
5. La eudaimonia post-moderna: dimensiones de una identidad auténtica
6. La realización de las identidades colectivas
7. La autenticidad, el texto y la obra de arte
8. Reconsiderar el proyecto de la modernidad
Bibliografía
Prólogo a la edición inglesa
Llegados ya al final del siglo XX, parece evidente que los desarrollos filosóficos de la primera mitad del siglo designados con el nombre de «giro lingüístico» han abierto fracturas difícilmente sanables en nuestra comprensión de la validez, fracturas a las que al menos no parece posible encontrar remedio a través de una simple restauración de aquellos medios filosóficos que han demostrado ser parte del problema. Cualquier concepción de la validez teórica o de la validez en sentido normativo que aspire a ser coherente con el giro lingüístico deberá prescindir de ahora en adelante de la pretensión de justificarse sobre la base de descripciones, no obstante mínimas o meramente formales, de una realidad «verdadera» anterior a nuestras observaciones o interpretaciones; se trate de la realidad constituida por el sujeto desde una direccionalidad de la historia, desde la percepción o desde las presuposiciones de la argumentación. Es preciso elaborar un modo nuevo de explicar lo que puede significar para nuestras aserciones ser verdaderas y para nuestras normas ser justas, incluso como un modo nuevo que muestre la mejor manera de explicar estas cosas respecto a otros modos posibles.
Desde principios de los años ochenta he trabajado en la idea de que la noción normativa de autenticidad, inicialmente surgida como núcleo central de una de las tradiciones éticas del Occidente moderno, posee una particular relevancia al final de esta línea de argumentación. En Modernidad y autenticidad, escrito a mitad de los años ochenta y publicado en 1989, he intentado hacer explícitos algunos aspectos de dicha relevancia respecto a la evolución del pensamiento ético moderno. Localicé en la «ética de la autenticidad» implícita en el pensamiento de Rousseau el inicio de una línea de pensamiento que gira en torno a la idea de que los requisitos de la autenticidad de una identidad individual –lo que es singularmente indispensable para que un determinado individuo sea él mismo– suministran a la normatividad moral un anclaje mejor del suministrado por los principios generales o por la naturaleza racional del sujeto moral.
En este libro desarrollo más esta idea de fondo y me detengo en algunos aspectos de la tesis por la que una noción de validez en general, y no sólo ética, que quiera ser coherente con el giro lingüístico es entendida de algún modo como ligada a la autenticidad de una identidad individual, colectiva o simbólica. En el decenio que separa los dos libros el contexto intelectual de fondo, sin embargo, ha sufrido transformaciones interesantes. La noción de autenticidad ya no es usada en clave predominantemente existencialista o como clave simbólica para comprender o representar el perfil de un clima moral caracterizado por una acentuación unilateral de la autorrealización, de la intimidad, de lo privado y del escepticismo en referencia a todos los valores que trascienden el Yo; todavía ocurría así, en cambio, en el ámbito de la corriente de estudios sobre la cultura contemporánea de los que son o han sido exponentes de primer plano Christopher Lasch, Richard Sennett, Robert Bellah, Daniel Bell, David Riesman, Philip Rieff y muchos otros, una corriente crítica cuyas dificultades internas he intentado ilustrar en Modernidad y autenticidad . Por ejemplo, la genealogía de la ética de la autenticidad ha sido reconstruida recientemente por Charles Taylor a lo largo de líneas bastante similares a las que he seguido en mi texto, y alguna versión del concepto de autenticidad ha encontrado finalmente un lugar sistemático en la obra de Jürgen Habermas bajo el título de Das Ethische (Lo ético). Sin embargo, ninguna de estas reconstrucciones, de algún modo más favorables y abiertas, de la actualidad del concepto de autenticidad acogen un aspecto a mi parecer de crucial importancia: la relación que subsiste entre la noción normativa de autenticidad y un nuevo concepto de validez basado en el juicio reflexionante y potencialmente capaz de poner en acción una verdadera reconciliación del universalismo con el «hecho del pluralismo» – no simplemente con el pluralismo de las concepciones comprensivas del bien que John Rawls tiene en mente, sino, en un sentido más amplio, con aquel pluralismo de culturas, de tradiciones, de culturas políticas, de paradigmas científicos y de juegos de lenguaje que encuentra su punto de origen en el giro lingüístico.
El nexo de autenticidad y validez está, por tanto, en el centro de este trabajo. Busco explicitarlo de tres modos. En primer lugar, quiero reconstruir el contexto filosófico dentro del que ha tenido origen y ha adquirido su significado. En segundo lugar, reviso algunas ilustres concepciones de la validez que se basan en el juicio más que en principios, como la noción aristotélica de phronesis y la kantiana de juicio reflexionante . Mi intento no es, sin embargo, de naturaleza filológica. Más bien, mi revisión aspira a encontrar algunos elementos de aquellas concepciones que todavía puedan ser parte de una noción postmetafísica de juicio.
Para que el juicio sobre la autenticidad de las identidades pueda funcionar y darnos resultados que, a su vez, posean validez más allá de su contexto de origen, debemos presuponer que algún equivalente de eso que Kant identificaba como sensus communis permite a personas diversamente situadas comunicar sus valoraciones en torno al estado de las identidades en cuestión. Este equivalente postmetafísico del sensus communis de Kant lo he descubierto en un léxico, sacado de una reconstrucción de la idea de realización implícita en la teoría psicoanalítica, que está a título de hipótesis suficientemente diferenciado como para permitirnos articular concepciones e interpretaciones diversas de la autenticidad de identidades de distinto tipo, desde las identidades individuales a las identidades colectivas y simbólicas.
En tercer lugar, la concepción de la autenticidad de la validez plantea implícitamente una pretensión de validez que requiere aclaración y justificación en términos también ellos coherentes con los asuntos postmetafísicos que heredamos del giro lingüístico. Una aclaración de este tipo nos impone, a su vez, volver a pensar en el proyecto de la modernidad y una reflexivización radical de la concepción de la autenticidad de la validez; en el capítulo 8, «la autenticidad reflexiva» (reflective) se revelará también como «metarreflexiva» (reflexive) en cuanto que se justifica como la concepción de validez que es más auténtico que mantengamos.
Durante mucho tiempo he sostenido que uno de los terrenos sobre el que la concepción de la autenticidad de la validez puede mostrar la propia fecundidad fuese el dado por el debate en torno a la justicia y a su justificación de forma plural. Sin embargo, ningún capítulo en particular está dedicado a este tema por la simple razón de que, mientras tanto, mi interés ha dado lugar a otro volumen (Justice and Judgment. The Rise and the Prospect of the Judgment Model in Contemporary Political Philosophy) en el que utilizo el marco teórico aquí desarrollado para dar cuenta de las transformaciones sufridas por las teorías liberales de la justicia en los últimos decenios y para elaborar una concepción judicialista de la justicia basada en el enfoque de la autenticidad sobre la validez. En cierto sentido, los dos volúmenes trabajan conjuntamente: mientras en Autenticidad reflexiva presento mi tesis de fondo en torno a la autenticidad como nuevo «fundamento» para hablar de validez en términos universalistas-ejemplares, en Justice and Judgment intento ofrecer un informe de las implicaciones de semejante concepción de la validez en el ámbito de la filosofía política.
Algunos de los capítulos de este libro han sido publicados en forma de artículos en varias revistas. En la mayor parte de los casos los materiales en cuestión han sufrido profundos reajustes, aunque debo mi sincero agradecimiento a los directores y a los editores de las revistas abajo mencionadas. El capítulo 1 y la primera sección del capítulo 8 han sido publicados como Authenticity and the Project of Modernity in «European Journal of Philosophy», vol. 2, n. 3, 1994, pp. 241-273 (y todavía antes como Intendersi a Babele. Autenticità, phronesis e progetto della modernità, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994). Partes significativas de los capítulos 2 y 3 han sido publicadas con el título On Phronesis en «Praxis International», vol. 7, n. 3-4, 1987-1988, pp. 246- 267. El capítulo 4 ha sido publicado en su forma actual con pocas variaciones como Authenticity as a Normative Category, en «Philosophy and Social Criticism», vol. 23, n. 3, 1997, pp. 77-92. Los capítulos 5 y 6 constituyen una expansión de mi artículo Postmodern Eudaimonia, en «Praxis International», vol. 11, n. 4, 1992, pp. 387-411. Algunos de estos materiales, así como los ensayos de los que ha sido extraído el capítulo 7, estaban incluidos en mi libro L’eudaimonia postmoderna, publicado en 1993; y estoy muy agradecido al editor Liguori por haberme permitido reutilizarlos aquí.
Durante la larga gestación de este trabajo seguramente he contraído muchas más deudas intelectuales de cuanto pueda reconocer aquí. Entre las instituciones, deseo agradecer a la Fundación Alexander von Humboldt la financiación, en el otoño de 1987, de una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de la J.W. Goethe Universität de Frankfurt durante el que he trabajado en un manuscrito del que después he extraído los capítulos 2 y 3; al Cnr y a la Comisión para los intercambios culturales entre Italia y Estados Unidos por haber financiado, en el otoño de 1989, un período de cuatro meses transcurrido como Research Associate en el Departamento de Sociología de la Universidad de California, Berkeley, durante el que he elaborado un esbozo sucesivamente incorporado en los capítulos 5 y 6; y a la Society for Phenomenology and Existential Philosophy por haberme invitado a presentar un paper, sucesivamente reelaborado en el capítulo 4, al congreso celebrado por la Asociación en la Universidad De Paul de Chicago.
Con ocasión de debates, conferencias y conversaciones personales he sido beneficiado por los comentarios que sobre varias partes del manuscrito han realizado Seyla Benhabib, Richard Bernstein, Franco Cassano, Jean Cohen, Maeve Cooke, Lucio Cortella, Franco Crespi, Maurizio Passerin D’Entrèves, Teun van Dijk, Gianpaolo Ferranti, Jürgen Habermas, Michael Halberstam, Dick Howard, Paolo Jedlowski, Ernesto Laclau, Maria Pia Lara, Charles Larmore, Sebastiano Maffettone, Rudolf Makkreel, Thomas McCarthy, Christoph Menke, Walter Privitera, David Rasmussen, Loredana Sciolla, Carlos Thiebaut, Gabriella Turnaturi y Bernard Williams.
También me siento muy agradecido a los participantes del seminario de Teoría Crítica de Gallarate por haber discutido en su tiempo el volumen L’eudaimonia postmoderna, del que el presente libro supone un desarrollo, y en particular a Ferruccio Andolfi, Marina Calloni, Lucio Cortella, Paolo Costa, Virginio Marzocchi e Stefano Petrucciani.
Un agradecimiento especial va por fin a Pieter Duvenage, Axel Honneth y Joel Whitebook por haber leído y comentado extensamente el manuscrito, y a Massimo Rosati por haber acompañado su lento crecimiento con observaciones críticas siempre estimulantes.
Roma, julio 1997
Prólogo a la edición italiana
Este libro es el resultado de una serie de reflexiones que he ido desarrollando desde hace varios años sobre los fundamentos de la validez en la edad de la llamada ausencia de fundamento. Lo que intento hacer es proponer un enfoque universalista sobre las cuestiones normativas, que no caiga presa de las críticas dirigidas desde la filosofía de inspiración postestructuralista, deconstruccionista y postmoderna en general al pensamiento filosófico de la modernidad.
El concepto de «autenticidad reflexiva» es presentado como la llave para acceder a un nuevo tipo de universalismo ejemplar, modelado sobre el concepto aristotélico de phronesis y sobre el kantiano de juicio reflexionante y distinto del más tradicional universalismo generalizador : un modelo de universalismo potencialmente capaz de hacer salir el proyecto de la modernidad de los atolladeros en los que, a consecuencia del «giro lingüístico», parece haber encallado. En este sentido Autenticidad reflexiva es también un libro en torno a lo que racionalmente puede venir «después», o sea, después de la crítica del fundacionalismo moderno que en una versión o en otra hemos oído articular en estos últimos años de debate filosófico. La ruta que pretendo seguir –revisando Aristóteles, Kant, Hegel y Heidegger, pero también la tradición psicoanalítica, la hermenéutica y la teoría social– se mantiene equidistante tanto del postmodernismo como del universalismo de tipo procesal o formal recientemente propuesto por Habermas. La brújula de tal ruta está constituida por la Crítica del juicio, de la que se propone una relectura en clave postmetafísica.
Estoy particularmente orgulloso de que la versión más completa de estas reflexiones –que de forma más parcial y provisional ya habían formado el material de varios artículos en revistas científicas– pueda ahora estar disponible también en un texto en lengua italiana. Deseo agradecer aquí en particular a Salvatore Veca, por haber considerado con atención, incluso sin compartir necesariamente, las razones de este proyecto. Además, estoy agradecido a Patrizia Nanz, por haberlo promovido y sostenido como proyecto editorial, y a Grazia Cassarà por haber seguido con su competencia editorial la realización de este volumen. Por último, debo mi agradecimiento a Massimo Narducci, de la Ibm Italia, por haberme proporcionado una copia del programa de reconocimiento vocal ViaVoice Gold, y a Giovanni Clemente, por haberme facilitado el trabajo de encontrar algunas referencias bibliográficas en italiano.
Parma, 22 de febrero de 1999
1
Autenticidad y validez
Las metáforas sobre Babel abundan en la literatura sobre la cultura contemporánea: Babel como fruto envenenado del moderno politeísmo de los valores, del desconsiderado proyecto de «encontrar un atajo para el cielo» y en último término del enamorarse de sí mismo por parte del Yo moderno. Hay algo que no convence en todo esto. Sobre todo, el hecho de que comiencen a surgir, dentro de aquella situación que cree señalar la imagen de Babel, modos nuevos de afrontar la tarea de formar orientaciones, proyectos, interpretaciones comunes, modos nuevos que implican todos un replanteamiento profundo del universalismo, de la justicia y del proyecto de la modernidad.
Comprendido en este libro está el asunto del cambio cultural que ha recorrido las sociedades industriales avanzadas en el curso de los últimos decenios, que no sólo concierne al estrato superficial de los valores, de las creencias y de los estilos de vida, sino también al núcleo profundo, presente en toda cultura, constituido por los fundamentos de la validez . Normas, valores y creencias, así como las teorías científicas y las instituciones políticas, están en continuo cambio. Los tipos de razones en nombre de los que dichas entidades simbólicas solicitan nuestro consentimiento o vinculan nuestra conducta cambian, pero con mucha menos frecuencia. Al dicho de Heráclito «Nadie se baña dos veces en el mismo río» podemos objetar, con Wittgenstein, que si por un lado el continuo fluir de la corriente nos lo impide, por otro, el lecho sobre el que fluyen las aguas del río –o sea, los asuntos de fondo, implícitos en una cultura, con respecto a lo que puede ser considerado válido– cambia de posición rara vez. Con más precisión, hasta ahora la cultura occidental ha atravesado sólo una transformación tan profunda que afecta no sólo a las formas culturales, a las normas y a los valores, sino también al «lecho» de aquel río de símbolos mediante los que nos referimos a la realidad y reproducimos nuestras formas de vida, un lecho constituido precisamente por lo que llamaré los fundamentos de la validez. Esta transformación es la que abre la edad moderna.
Hoy en Occidente podríamos encontrarnos en medio de otra transformación de alcance similar. La noción de eudaimonia o «bien-estar», reformulada como un ideal normativo de la autenticidad, constituye el centro de este cambio cultural y al mismo tiempo uno de los recorridos a través de los que esa fragmentación del valor que ha provocado la influencia de la metáfora de Babel podría dar lugar a una nueva constelación cultural. Pero para comprender el significado y las implicaciones de esta afirmación de la idea de autenticidad debemos retornar por un instante sobre nuestros pasos y reconstruir el camino que nos ha conducido hasta aquí. Este camino comienza con ese particular modo en el que la modernidad occidental ha conectado racionalidad, subjetividad y validez, hallando sucesivamente encrucijadas que son también específicamente occidentales. Como veremos al final de este libro, sin embargo, la congruencia de nuestra idea actual de validez con este camino posee una relevancia que va mucho más allá del contexto cultural en el que estamos situados. Paradójicamente, el mejor modo de asegurar para nuestra concepción de validez una relevancia que sobrepase el círculo es teniendo nuestra mirada bien dentro de éste.
La caravana en el vado
Se suele decir que la subjetividad es el alma de la modernidad. Así nos lo han enseñado padres fundadores como Descartes, Kant y Hegel, y los innumerables libros de texto que han recorrido sus huellas. Cuando la verdad de las proposiciones y la fuerza normativa de las normas no se piensa ya como deriva de su «corresponder» a un orden inmanente en el mundo, sino que viene enlazada a su conformidad a leyes de la razón inherentes a la mente de un sujeto humano, ahí entramos en el territorio moderno. El principio de la libertad subjetiva formulado por Hegel resume esta intuición de forma ejemplar.
Según las concepciones del mundo clásicas y premodernas la validez de normas, proposiciones teóricas en torno a la naturaleza y ordenamientos institucionales descansaba en su capacidad para reflejar un orden objetivo del mundo. Cuando el orden del cosmos suministraba los fundamentos de la validez también la Razón era entendida como objetiva, o sea, como Logos. Su objetividad se reproducía en cadena por todas las varias garras del saber. La física era vista como el «espejo de la naturaleza» en un sentido ontológicamente fuerte. A la ética se le atribuía la labor de suministrar prescripciones para la vida buena a partir de intuiciones sobre la naturaleza humana y estas prescripciones no tenían todavía un estatuto diferente del de ser proposiciones verdaderas. La filosofía política intentaba extraer de estas mismas intuiciones, indicaciones respecto al ordenamiento institucional en mayor medida capaz de promover la virtud entre los ciudadanos.
La separación de la cultura occidental de esta concepción de validez –un alejamiento que se abrió camino a través de un proceso tortuoso y lento que conoció numerosos compases de espera y arredramientos durante la Edad Media– alcanzó a cumplirse cuando, al inicio de la modernidad, la base sobre la que se suponía que se apoyaba la validez del conocimiento y de la conducta práctica coincidió con su ser «racional», es decir, con su satisfacer los requisitos de la racionalidad de un sujeto humano ideal. Estos requisitos de la razón, frecuentemente condensados bajo forma de método o de categorías o de reglas de inferencia lógica, no eran ya concebidas, en este momento, como atributos del Ser, sino como cualidades propias del sujeto . Por primera vez la racionalidad de la Razón era entendida como una cualidad intrinseca y totalmente humana. Sin embargo, el portador de tal racionalidad en la primera fase de la modernidad era concebido como un Sujeto abstracto e ideal, «intrínseco» a cualquier individuo humano concreto (Descartes, Kant) o como un «macrosujeto» al que todos los seres humanos pertenecen en cuanto individuos (el Espíritu en Hegel, la especie humana en Marx).
Esta narración del nacimiento de la racionalidad moderna está tan trillada que no tendría ningún interés recorrerla de nuevo, si no fuera por una ambigüedad implícita en ella, evidencia que puede ayudarnos a comprender dónde y cómo nos situamos nosotros, contemporáneos, respecto a la modernidad. La ambigüedad reside en la noción de subjetividad. La cualidad subjetiva de la forma moderna de racionalidad era subjetiva en un sentido bastante peculiar. De hecho, la razón subjetivada de la primera modernidad continuaba siendo en cierto sentido objetiva. Como el Logos clásico, también continuaba siendo un estándar transubjetivo de validez de alcance supraindividual. Los criterios para valorar la verdad de las proposiciones y la exactitud de las acciones seguían siendo de algún modo externos al individuo. La racionalidad no era ya objetiva en el sentido de reflejar un orden del cosmos, pero era todavía objetiva en el sentido de ser igualmente independiente de la opinión común y del juicio personal como lo era el discurso filosófico de la antigüedad1. Todavía hoy la herencia de la noción de razón de la temprana modernidad es tan vital que para muchos seres racionales quiere decir ser imparciales, donde ser «imparciales» quiere decir no ser «subjetivos». Desde el inicio este concepto de racionalidad ha mostrado grietas y ha demostrado ser más bien inestable. La obra de Rousseau, por ejemplo, ofrece un testimonio de esta incertidumbre que desde los albores de la modernidad ha acompañado la concepción moderna de los fundamentos, al menos en el campo de la moral.
Además, mientras la más temprana modernidad en general da por descontado que el tipo de subjetividad capaz de proveer fundamentos de la validez es la propia del sujeto autónomo, hoy la noción misma de sujeto autónomo se ha vuelto discutible. Sus dos componentes –en primer lugar la noción de sujeto, pero también, incluso en menor medida, la de autonomía entendida como autolegislación guiada por principios generales – se han vuelto problemáticos. No está claro, sin embargo, qué sea aquello por lo que esta noción de subjetividad autónoma debe ser sustituida.
Desde esta perspectiva, nuestra situación se parece a la del período entre el Renacimiento y la Ilustración, cuando la concepción ontológica clásica de validez ya estaba desacreditada, pero no existía todavía la conciencia completa de obrar en un nuevo paradigma. Somos hoy como una caravana parada en medio de un vado. Las orillas seguras de la concepción de validez de la temprana modernidad, que la unía a la noción de subjetividad autónoma y racional, están ya a nuestras espaldas, pero todavía no hemos arribado a la otra orilla, donde nos aguarda un nuevo modo de justificar la validez de normas y afirmaciones. Lo que es peor, una gran confusión reina entre nuestras guías.
Algunos querrían volver a llevarnos hacia atrás en dirección a la orilla de la razón formato Large . Proponen versiones irrelevantemente diversas de las tradicionales nociones de macrosujeto, de sujeto racional abstracto y de «método» o «racionalidad imparcial» que nos han conducido al punto en el que hoy nos encontramos. Entre éstos encontramos los últimos defensores del «racionalismo crítico» en filosofía de la ciencia, los cuales por ironía del destino se encuentran en compañía de la mayor parte de aquellos que se definen a sí mismos como «marxistas analíticos». En teoría social y en teoría política los extremos defensores de la constelación moderna ocupan fortalezas locales dotadas en algún caso de una discreta relevancia estratégica: la teoría de los juegos, la teoría de la elección racional, el individualismo metodológico cultural, la teoría de los sistemas, la artificial intelligence y la computer science .
Otros declaran que deberíamos retirarnos mucho más atrás de la orilla que habíamos dejado atrás. Según su opinión, jamás deberíamos haber abandonado las grandes llanuras del Logos y hoy pagamos el precio de este error originario. Si la validez no descansa sobre fundamentos objetivos, como era para Platón y Aristóteles, la única conclusión coherente es que entonces refleja la voluntad para creer y hacer creer, a fin de cuentas, una voluntad de poder. La más grande de todas las ilusiones –continúan afirmando estos críticos de la modernidad– está constituida por el proyecto ilustrado de concebir la validez como más «subjetiva» de lo que fuera para el mundo clásico y, sin embargo, al mismo tiempo, como igualmente «objetiva», en el sentido de ser indiscutible e imparcial. Típica hace tiempo de la teología católica conservadora, esta posición ha sido revitalizada en los años ochenta en una dirección radical en la obra de Alasdair MacIntyre y otros autores de inspiración neoaristotélica. La tarea a la orden el día –según estos autores– es la de recuperar el máximo posible de la concepción clásica de la validez objetiva y conjugarla con ciertas transformaciones que aparecen también para ellos irreversibles. Charles Taylor constituye otro ejemplo del intento por reconciliar la libertad del Yo moderno con la idea clásica de un horizonte de significado que trasciende el Yo2. Después nos encontramos con un llamativo grupo de guías que denuncia como prejuicio la preferencia, que todos los otros parecen dar por descontada, por la tierra firme. Como solución proponen establecerse sobre barcas que descienden la corriente, abandonando de una vez para siempre el mito pernicioso de la existencia de un estándar de validez: es la invitación que procede de los mejores intelectuales franceses (Derrida, Foucault, Lyotard) y de Richard Rorty.
Finalmente, otras guías –que personalment profiero– hacen todo lo posible para reconocer claros sobre la otra orilla, a través de los que pueda resultar más fácil acceder a las nuevas tierras que están en aquel lugar. Algunas de ellas –Rawls y Habermas, por ejemplo– tienen mucho que decir sobre cómo recuperar una noción de validez y racionalidad sin evocar la noción de la temprana modernidad de un sujeto racional abstracto o supraindividual. Por muy importante que pueda ser su intento de salvar los aspectos positivos de la moderna subjetividad autónoma y de reformularlos en términos de intersubjetividad, los partidarios de esta opción no parecen, sin embargo, capaces de convencer a la caravana para que se dirija hacia el punto indicado, probablemente a causa de que se mantienen demasiado cercanos al ideal de la temprana modernidad de un conocimiento deshistorizado y despersonalizado.
La posición sostenida en este libro es que la meta de reconocer un punto de acceso para penetrar en las nuevas tierras está mejor servida si emplazamos la noción moderna de sujeto autónomo y racional no tanto por la noción de intersubjetividad como por la de subjetividad auténtica y por la elaboración de las consecuencias metodológicas de esta elección. En el capítulo 8 regresaré brevemente a estas alternativas y al diferente carácter que presuponen respecto al «proyecto de la modernidad».
En resumen, la tesis de la autenticidad sostiene que la noción de subjetividad auténtica corresponde a la modernidad contemporánea como la noción de subjetividad autónoma a la primera modernidad. Mientras la Ilustración es la edad de la autonomía por excelencia, la nuestra es la edad de la autenticidad. Ésta podría entenderse como una afirmación que pertenece al ámbito de la sociología de la cultura o a la historia de las ideas morales. Pero la cuestión es más compleja. El ideal normativo de la autenticidad lleva consigo implicaciones «metodológicas» que lo ponen en competencia con el universalismo de la temprana modernidad y sugieren la sustitución de este último por un nuevo universalismo basado en el modelo del juicio reflexionante. No me será posible apoyar con argumentos definitivos una tesis tan amplia en el ámbito de este trabajo. Estaré satisfecho si al menos logro volverla plausible limitándome a ilustrar algunos puntos y sus principales consecuencias. En los epígrafes siguientes de este capítulo intentaré aclarar la distinción entre autonomía y autenticidad, la naturaleza intersubjetiva del concepto de autenticidad y algunas de sus implicaciones metodológicas.
Autonomía y autenticidad
La tesis de la autenticidad presupone una distinción entre autonomía y autenticidad, no tratándose de dos versiones del mismo concepto. Mientras la autenticidad incluye la noción de autonomía y no implica –al menos en la versión que aquí quiero defender– una ruptura radical con ella, no hay modo de generar la noción de autenticidad solamente dentro de la perspectiva de la autonomía. Es necesario un cierto «contenido adicional», que representa en cierto sentido la específica contribución que la modernidad contemporánea –sea el que sea el momento al que convencionalmente queramos remontar su inicio temporal– tiene que ofrecer al «discurso de la racionalidad occidental». Ahora, el significado de este «contenido adicional» es el objeto de la rivalidad en la relación contemporánea entre las diversas variantes del concepto de autenticidad que serán examinadas en el capítulo 4.
«Autonomía» y «autenticidad» pueden ser distinguidas la una de la otra en referencia a la teoría de la acción social o bien sobre el fondo de la teoría moral. Desde el punto de vista de una teoría de la acción social la autonomía y la autenticidad son ambas propiedad de la conducta humana. La «autonomía» se refiere a la plena responsabilidad del actor social en la elección de una cierta línea de conducta, independientemente de los motivos y del tipo de racionalidad que inspiren su elección. La tipología de la acción propuesta por Weber puede ser útil para ilustrar este punto. Solamente la acción racional respecto al objetivo y la acción racional respecto al valor pueden perfectamente calificarse como conducta «autónoma». La acción tradicional y la acción afectiva, en cambio, no pueden adornarse con tal denominación3. La conducta «auténtica» no logra encontrar lugar dentro de esta tipología. De hecho, ésta no parece ni reducible al modelo de la conducta «autodeterminada» ni derivable de ésta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está implícitamente presupuesto de la noción de conducta auténtica que la autodeterminación no puede suministrar? La conducta auténtica posee la cualidad de estar de algún modo conectada en el centro de la personalidad del actor social y de expresar al menos algún aspecto. Pone en juego la identidad personal y única, antes que la identidad culturalmente o socialmente compartida, del actor. Si no tengo alguna sensibilidad en relación con mis necesidades más profundas, o si las traiciono, o aún si inscribo mi conducta en un plano de vida que, a su vez, es inadecuado para quien soy, puedo actuar de modo racional respecto al objetivo, o racional respecto al valor, inauténticamente.
La autonomía y la autenticidad entonces parecen estar conectadas en una relación, que apuntaba antes, de inclusión asimétrica. Por un lado, la autenticidad presupone la autonomía. Ni el actuar tradicional ni el afectivo, como los entiende Weber, pueden ser auténticos. Se encuentra en ellos un déficit de individuación y de autodeterminación que nos impide comprender un significado en expresiones como «actuar tradicional auténtico» o «actuar afectivo auténtico». Obviamente podríamos reconceptualizar estas categorías de forma que dotase estas expresiones de un significado, pero esto nos conduciría más allá de la categorización weberiana sólo para que después reencontrásemos el mismo problema formulado en un vocabulario diferente.
Por otro lado, el abismo conceptual entre conducta autónoma y conducta auténtica no puede ser colmada con materiales derivados analíticamente de la idea de autonomía. Weber mismo nos ofrece implícitamente una confirmación de este punto. Él no utiliza jamás el término «conducta auténtica», pero su noción de actuar político inspirado en una ética de la responsabilidad –el «Aquí estoy, no puedo obrar de otra manera» que el político responsable weberiano toma de Lutero– comparte todas las características de la conducta auténtica. Asocia consideraciones de utilidad y valor con una profunda resonancia emotiva que se origina desde vínculo que este tipo de actuar manifiesta con la identidad del actor. El contrapunto ejemplar de momentos afectivos, morales, y pragmáticos es lo que induce a Weber a describir tal conducta como algo «profundamente conmovedor»4; una propiedad que normalmente no se aplica al actuar racional respecto al objetivo y ni siquiera al actuar racional respecto al valor. En resumen, mientras por un lado la conducta del político inspirado por una ética de la responsabilidad presupone las categorías del actuar racional respecto al objetivo y respecto al valor, por otro lado, no existe modo de derivar la cualidad del ser «conmovedor», propia de tal conducta, a partir del concepto de actuar racional respecto al objetivo o respecto al valor.
Es interesante advertir cómo las condiciones de validez o de éxito del actuar autónomo y auténtico son notablemente diversas. Mientras las condiciones de validez o de éxito de la acción racional respecto al objetivo y respecto al valor son comprendidas exhaustivamente por el principio de la maximización de la utilidad o de la realización del valor –y por tanto, recaen enteramente en el ámbito de lo que Kant ha llamado juicio determinante –, la valoración de la conducta del político responsable más bien parece rotar en torno a la unicidad ejemplar del juicio reflexionante5. En el caso del político weberiano no se dan reglas, ni principios, ni conceptos, y mucho menos demostraciones bajo las que se pueda exhaustivamente subsumir la validez de una determinada línea de conducta.
Ahora, desde la vertiente de la teoría moral, la autonomía y la autenticidad pueden ser distinguidas como dos ideales globales, dos «culturas morales» que informan de diferente manera las teorías éticas y morales concretas. En virtud de sus comunes raíces modernas, las concepciones éticas y morales orientadas hacia la autonomía (por ejemplo, la teoría moral kantiana) comparten con las concepciones centradas en la autenticidad (por ejemplo, la concepción kierkegaardiana de la vida ética) una visión de la fuerza normativa de las normas morales que la reconduce a la capacidad del actor para seguir con coherencia un principio autoimpuesto . Más allá de este punto, sin embargo, los caminos de los dos tipos de concepción se bifurcan. Las concepciones centradas en la autonomía tienden a entender el valor moral de la persona como reconciliación completa de conducta y razón. Por ejemplo, en la concepción kantiana de la Wille, la voluntad moral es buena en la medida en que se orienta totalmente y solamente hacia la ley moral. Para la ética de la autenticidad, en cambio, la voluntad de obedecer a principios formales autoimpuestos no es el único y exclusivo constituyente del valor moral. Las éticas de la autenticidad parten, de hecho, del compromiso que consiste en que, para poder ser una persona dotada de valor moral, es necesario no que neguemos o intentemos suprimir, sino más bien que reconozcamos la presencia y la fuerza de aquellos impulsos que nos llevan a desviarnos de nuestros principios, continuando al mismo tiempo intentando que orientemos nuestra conducta hacia un punto de vista moral.
La diferencia entre los dos planteamientos, ejemplificada mejor por las tensiones internas del pensamiento ético de Rousseau6, se refiere al valor atribuible a nuestras desviaciones del principio ético. Para las éticas de la autonomía todas las desviaciones sustraen algo al valor moral de la persona. Cuantas menos desviaciones haya, mucho mejor, no importa el empobrecimiento que nuestra vida pueda sufrir en otras dimensiones como resultado. Para la ética de la autenticidad, en cambio, la discrepancia entre Yo ideal y Yo real no es sólo una imperfección indeseada. Como Rousseau sugiere a través del caso de Julie (la protagonista de La nouvelle Héloïse), cada intento para controlar y suprimir los impulsos motivacionales que nos desvían del principio moral sin comprender plenamente el diseño y la lógica que los sostienen, está destinado a dar lugar a un debilitamiento de la identidad individual. Siguiendo todavía con la autonomía, aunque constituya un ingrediente necesario del valor moral de la persona, no puede agotar el significado. Para Rousseau, el valor moral de la persona incluye también otras cualidades, que pueden ser reagrupadas bajo el título de autenticidad . Entre éstas recordamos la capacidad para distinguir los aspectos del mundo interior de la persona que son cruciales de aquellos que, en cambio, no lo son, autoconocimiento, empatía, la capacidad para aceptar emotivamente los aspectos no deseados del propio Yo real, y el coraje para seguir las propias intuiciones morales también cuando es difícil traducirlas al lenguaje de la reflexión.
Estas distinciones analíticas, no obstante, pueden despistar en cuanto que tienden a oscurecer un hecho importante, un hecho que frecuentemente ha escapado a la atención de críticos neoconservadores de la cultura contemporánea como Daniel Bell, Christopher Lasch, David Riesman, Richard Sennett, Allan Bloom, Philip Selznick, Philip Rieff y Peter Berger, a los que por otra parte no se les ha escapado la centralidad de la noción de autenticidad como núcleo normativo de la cultura de las sociedades industriales avanzadas7. Es decir, tienden a dejar en la sombra el hecho de que las dos «culturas morales» de la autonomía y de la autenticidad hunden sus raíces en el mismo contexto cultural8. Éstas representan dos líneas distintas de «racionalización ética» que se separan al inicio de la modernidad. Ambas líneas evolutivas se originan en la respuesta protestante a la tensión –puesta en evidencia por Weber– entre una política y un mercado secularizados, por un lado, y la ética católico-medieval de la hermandad, por el otro. A la respuesta que la teología y la moral protestante proporcionó a estas tensiones9 se puede racionalmente atribuir no solamente la activación de un potencial de modernización social, sino también el nacimiento de nuevas tensiones culturales que, a su vez, constituyen las fuentes de las que se alimentan dos tradiciones éticas, o «culturas morales», rivales. La institucionalización del protestantismo, de hecho, determinó por un lado una erosión de la motivación a la solidaridad social en un contexto en el que el rápido cambio social, los inicios de la revolución industrial y los procesos de urbanización y secularización hacían de la solidaridad fuerte de la comunidad premoderna un recurso cada vez más escaso y, por otro, contribuyó a la difusión de actitudes de autocensura y autorrepresión en un contexto en el que, de nuevo, el rápido cambio cultural y la creciente abstracción de la nueva ética de principio reclamaba al actor social habilidades interpretativas cada vez más refinadas10.
Este contexto social y cultural, determinado por el hecho de que el protestantismo fue la primera ética de principio a jugar un papel público de relieve en Occidente, da cuenta a mi parecer de la peculiar fractura que caracteriza el desarrollo de la ética moderna. Después de la Reforma, se desarrolló una «cultura moral» que asumió como prioritario el primer tipo de tensión y de consecuencia puso en el centro de la propia reflexión la pregunta «¿Cuál es la relación entre actuar justamente y perseguir el propio interés?», pero descuidó la relación entre la moralidad y la autorrealización o la autenticidad. Esta tradición o «cultura moral», que se pone transversalmente respecto a la división tradicional entre ética «deontológica» y «consecuencialista», adoptó como propia palabra de orden la «autonomía del sujeto». Pero tenemos también una segunda tradición o «cultura moral», que ha afrontado principalmente la segunda tensión y que ha puesto el acento en la relación entre actuar éticamente y «ser yo mismo». Esta segunda corriente de pensamiento ético moderno –inaugurada por Rousseau y enriquecida por las contribuciones entre otros de Herder, Schiller, Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger– es el terreno de cultivo en el que se forma la noción normativa de autenticidad propia de nuestro período histórico.
Reunir estos nombres bajo la común bandera de una «tradición de la autenticidad» puede de buenas a primeras sonar como poco singular. Mientras que la búsqueda de Kierkegaard en torno a la habitabilidad existencial del punto de vista moral presupone la sensatez y validez de un punto de vista tal, el objetivo de Nietzsche en la Genealogía de la moral es exactamente el de mostrar su intrínseca inconsistencia. Heidegger, por su parte, considera la propia obra como localizada topográficamente antes de la bifurcación entre filosofía teorética y práctica, descartando la ética como un tema filosófico de escasa importancia. Sin embargo, estos autores comparten algo que los contrapone a la tradición de la autonomía. En particular comparten:
a) Una idea del ser humano según la cual es la capacidad de ser yo mismo, más que la capacidad de modificar el mundo instrumentalmente o la propensión hacia el vivir en sociedad o la capacidad de seguir principios autoimpuestos, la que constituye el aspecto fundamental de la persona y el núcleo de la dignidad humana.
b) La idea de que la modernización occidental ha traicionado una promesa de individuación en ella contenida.
c) El intento de justificar su obra filosófica en referencia a la idea de «ser yo mismo», «elegir yo mismo», «realizar yo mismo», o «volverse quien se es».
d) Una denuncia del universalismo generalizador de la primera modernidad.
Estas consideraciones pueden parecer bastante obvias hoy, pero en cierto sentido no lo eran en 1982, cuando he empezado a formularlas. La trayectoria del pensamiento de Habermas es instructiva en este sentido. En la tipología de la acción social contenida en la Teoría de la acción comunicativa no hay rastro alguno, como en la formulada por Weber en Economía y sociedad, de algo que pueda semejarse a una específica «acción auténtica». Sin embargo, como un planeta invisible, la noción de autenticidad influye en la formación de los otros conceptos. De hecho, mientras sea posible actuar estratégicamente (y con mayor razón, instrumentalmente) de forma auténtica, la idea de un actor que actúe comunicativamente de forma auténtica parece bastante problemática. Comprender de algún modo esta idea es la función teórica asumida por el concepto de «comunicación sistemáticamente torcida». El actor cree medirse a otro comunicativamente, pero en realidad esta obrando de modo manipulador sin darse cuenta11.
En el marco teórico de la Teoría de la acción comunicativa el actuar comunicativo resume en sí, sin distinguirlos, la acción autónoma y la acción auténtica. Más tarde, entre 1982 y 1984, Habermas trabajó en la primera formulación sistemática de la «ética del discurso» y en el Discurso filosófico de la modernidad y, al mismo tiempo, comenzó a efectuar una primera distinción entre dos conceptos de acción autónoma y auténtica en el ámbito de la teoría moral y no ya en el de la tipología de la acción social. No obstante, sostiene todavía que la distinción entre autonomía y autenticidad es una distinción espuria y que más bien es entendida como una distinción entre dos variedades de autonomía: la autonomía como cualidad de una conciencia moral rígida o como propiedad de un actor moral maduro capaz de aplicar el moral point of view con flexibilidad y juicio. La transición de la «edad de la autonomía» de la temprana modernidad a la llamada «edad de la autenticidad» es concebida como la transición de una cultura moral que presupone una conciencia postconvencional rígida a una nueva cultura moral que presupone en el actor una conciencia más flexible. La noción kantiana de autonomía, que ha sido interpretada en términos intersubjetivos –como disponibilidad a someter las normas al test de la generalización dialógica –, es expuesta como una noción capaz de comprender todas las cualidades de la acción moral que deberían ser reflejadas en la noción de autenticidad12. El marco se ha modificado ulteriormente. Habermas ha advertido de la necesidad de introducir todo un nuevo ámbito de reflexión práctica – Das Ethische – en el que el objeto del discurso es la apropiación de los proyectos prácticos a las identidades concretas, individuales o colectivas13. En una fase todavía sucesiva el status secundario de las cuestiones éticas –un status simbolizado, entre otras cosas, por el hecho de que el término «discurso» todavía no se aplicaba a éste– ha sido constantemente revisado y mejorado, hasta la reciente introducción, en Hechos y normas, del término «discurso ético». Sin embargo, el giro más importante es que en Hechos y normas no encontramos ya una simple distinción analítica entre cuestiones morales y éticas, sino también el intento de relacionar genealógicamente el ámbito de la ética a una tradición de la autorrealización que ahora es presentada como rival de la tradición de la autonomía. Las dos tradiciones de la autonomía (Selbstbestimmung) y de la autenticidad (Selbstverwirklichung) son descritas ahora por Habermas como dos tradiciones que «estarían entre ellas en una relación de competencia más que de recíproca integración»14.
En el caso de Habermas, así como en el pensamiento de Weber, no obstante se mantiene una importante ambigüedad. Frente a una sensibilidad cada vez mayor respecto a la dimensión de la autenticidad, permanece una resistencia a reconocer las implicaciones metodológicas. Y esta resistencia tiene su precio. El enfoque discursivo sobre la validez desarrollado por Habermas, de hecho, plantea muchas de sus dificultades precisamente por intentar combinar juntas dos maneras incompatibles de entender la validez, ligadas una al modelo de universalismo presupuesto por la «tradición de la autonomía» y otra al modelo de universalismo contenido en la «tradición de la autenticidad»15.
El universalismo de la autenticidad
La tesis de la autenticidad, en la forma en la que ha sido presentada hasta este momento, se presta a una interpretación simplificada. En primer lugar, se podría pensar que el surgimiento de una tradición de la autenticidad y su reciente reconquista respecto a la tradición rival de la autonomía dé lugar tan sólo a fenómenos de relevancia personal y privada, a ciertos movimientos colectivos o, más en general, a un cierto «clima cultural». En segundo lugar, se podría tener la impresión de que, si también las consecuencias sociales del surgimiento de una cultura de la autenticidad fueran más allá de los humores de la cultura popular, la relevancia de la cultura de la autenticidad, sin embargo, estaría confinada a la historia de la ética16.
Lo que permanece impreciso en esta interpretación es el hecho de que el nacimiento de una noción normativa y no sólo descriptiva de la autenticidad lleva a la disolución de aquella fascinación por la forma, por el método, por el procedimiento y por el universalismo generalizador que está en afinidad electiva con la cultura de la autonomía y conduce, en cambio, a un nuevo modelo de universalismo ligado en último término a aquella noción de unicidad ejemplar o singularidad iluminadora que se ha asociado hasta ahora a la estética.
La tesis de la autenticidad incluye un corolario metodológico constituido, a su vez, por la siguiente proposición:
La forma de universalismo más apropiada a un punto de vista postmetafísico es la que deriva de la autocongruencia ejemplar de un conjunto simbólico, dos modelos significativos de ésta son, en el ámbito de las prácticas y de los saberes del mundo vital, la congruencia de una historia de vida y, en el ámbito de las prácticas expertas, la congruencia de la obra de arte lograda.
El significado de este corolario metodológico de la tesis de la autenticidad debera resultar más claro si especificamos el significado de algunos de los términos utilizados. En primer lugar, por «universalismo» entiendo la propiedad de un enunciado o de una norma para poder proyectar algún tipo de fuerza más allá de los límites del contexto en el que se origina, es decir, ser efectivamente pertinente para actores que obran en otros contextos, y no solamente ser considerado pertinente por los miembros del contexto de origen. Dentro del horizonte de la temprana modernidad el universalismo se vuelve posible por la existencia de principios, teoréticos o morales, que trascienden los contextos, principios bajo los que puede ser asumida la circunstancia en cuestión. En cambio, si cogemos seriamente la idea wittgensteiniana de una pluralidad de juegos de lenguaje y si pretendemos mantener una distinción de principio entre la pertinencia de una norma para contextos diversos al de origen y nuestra mera presunción de que la norma posea una pertinencia de este tipo, entonces el camino que nos queda abierto es el de hacer descansar tal pertinencia normativa sobre el universalismo de la autocongruencia ejemplar. Volviendo a tomar prestada una de las expresiones de Weber, nosotros, modernos contemporáneos, aceptamos sólo la profecía ejemplar .
En Dos clases de universalismo Michael Walzer ha adscrito el origen de tal universalismo «no generalizador» y «ejemplar», llamado por él «reiterativo», a una de las dos tradiciones proféticas que en la Biblia se comparan en torno al significado de la especial relación que Dios mantiene con el pueblo de Israel y otros pueblos17. Según una de estas tradiciones, Dios juzga a cada pueblo sobre la base del grado en el que sus leyes y costumbres reflejan una misma Ley divina. Según la otra tradición, Dios bendice a cada pueblo y pacta con éste separadamente, juzgándolo «con el metro que a éste le es propio»18. Mientras que el primer tipo de universalismo, en sus varias versiones secularizadas hasta el modelo hempeliano de la covering law, ha mantenido la propia plausibilidad, el segundo modelo siempre ha parecido un tipo de universalismo «estético» más soft, o incluso un pseudouniversalismo. Pero desde que el giro lingüístico, tal y como se encuentra ejemplificado en la obra del último Wittgenstein, ha vuelto improponibles todos los puntos de Arquímedes, los aspectos normativos de la segunda variante del universalismo se han puesto en evidencia. Lo que Walzer no aclara adecuadamente es el hecho de que incluso en esta segunda variante existe juicio y normatividad incluso si cada pueblo es juzgado según criterios «suyos propios», por tanto, diferentes entre ellos y «locales». Existe un sentido en el que la facticidad de órdenes existentes puede ser sometida a crítica y un sentido en el que el éxito excepcional de una colectividad en la elaboración de un orden institucional peculiarmente adaptado a ella puede inspirar otras colectividades, incluso si no es –como querría el universalismo de inicios de la modernidad– en virtud de su incorporar los solos y únicos principios que deberían inspirar a todas las colectividades19.
Segundo, la expresión «punto de vista postmetafísico» se formula para el presupuesto de que no hay modo alguno de captar la realidad fuera de una perspectiva interpretativa y que existe una multiplicidad irreducible de esquemas interpretativos. Por consiguiente, los conflictos entre perspectivas, puntos de vista, paradigmas, culturas morales, tradiciones, universos simbólicos rivales no pueden ser superados a través del recurso a una evidencia palmaria o a «experimentos cruciales» dirigidos a hacer hablar a la realidad.
En tercer lugar, la «autocongruencia» de una identidad no puede ser entendida como simple coherencia o, todavía de forma más reducida, como no-contradicción. La coherencia no es más que una dimensión de ese grado ejemplar de autocongruencia que designamos con el término autenticidad. Hace falta especificar también otras dimensiones análogas si pretendemos reconstruir nuestras intuiciones respecto a los ingredientes de lo que llamamos realización de una identidad. Reconstruyendo la convergencia de corrientes diversas de la teoría psicoanalítica, tomada aquí como el vocabulario más diferenciado y detallista que poseemos para articular el significado de la realización de una identidad, en el capítulo 5 sostendré que la noción de subjetividad auténtica puede ser analizada en términos de cuatro dimensiones, entre los cuales, además de la coherencia, figuran también la vitalidad, la profundidad y la madurez . Estas dimensiones de la subjetividad auténtica –cuya aplicabilidad en el caso de las identidades colectivas y en el de las identidades simbólicas propias de los textos y de las obras de arte será discutida en los capítulos 6 y 7– constituyen los lemas esenciales de un léxico en base al que podemos articular qué quiere decir para las identidades sobresalir y conseguir una relevancia ejemplar-universal, o sea, volverse encarnaciones de lo que Simmel ha llamado una «ley individual» y Sartre un «universal singular»20 . En cierto sentido, estas dimensiones se sitúan transversalmente respecto a la tradicional dicotomía de «descriptivo» y «prescriptivo»: su status es más bien el del léxico con el que reconstruimos quiénes somos cuando debemos redefinir qué queremos ser. Tal reconstrucción no es jamás ni puramente descriptiva ni puramente prescriptiva21. Lo mismo vale para las categorías que utilizamos en el curso de nuestra reconstrucción.
Pasando a examinar nociones que no son explícitamente mencionadas en el corolario metodológico asociado a la concepción normativa de la autenticidad, la phronesis puede ser concebida como la capacidad de juicio que nos guía en la evaluación de la combinación de valores relativos a las varias dimensiones que mejor se ajusta a quienes nosotros, individual o colectivamente, somos. Su naturaleza y su funcionamiento, así como su relación con la homónima noción aristotélica, serán examinados en el capítulo 2. La expresión «mejor se ajusta» nos conduce a la idea de best fit, que juega un papel fundamental dentro de la concepción de la validez basada en la autenticidad. El best fit no es entendido en sentido descriptivo, como el adaptarse de algo al estado actual de una identidad individual. Si así fuera, de hecho, la concepción de la validez basada en la autenticidad se hundiría en el ámbito de un nada inspirado tradicionalismo basado en el imperativo de afirmar o más bien repetir todo lo que existe para el primer hecho que existe. En cambio, la noción de best fit es entendida en sentido ejemplar-normativo, es decir, como la capacidad de conducir la identidad en cuestión (de la identidad de un individuo a aquella de la humanidad entera, en el caso de los juicios sobre cuestiones de justicia en sentido moral) lo más cerca posible de aquella específica combinación de las dimensiones de la autorrealización que realiza el más alto valor agregado siendo al mismo tiempo la menos dispersa. Naturalmente una afirmación de este tipo sería sufragada por una argumentación que muestre en clave comparativa cómo esta idea de validez corresponde más a nuestras intuiciones postmetafísicas de evaluadores que a las concepciones rivales que podamos hacer, por ejemplo, una concepción que no contenga la cláusula de la «menor dispersión del valor», o una concepción más «dionisíaca», o incluso una concepción más genuinamente partidaria de la «coherencia». No obstante, también en este caso tal labor excede la naturaleza de este trabajo. Más bien me apremia ilustrar dos implicaciones que se seguirían de la adopción de una concepción de la validez basada en una reconstrucción postmetafísica de la noción de phronesis .
En primer lugar, una nueva idea de grados de adecuación viene a reemplazar las dicotomías de la temprana modernidad de racional / irracional, válido / no válido, justo / no justo, verdadero / falso, legítimo / ilegítimo y otras por el estilo. Parece este un modo de hacer justicia a la intuición contemporánea de que existen infinitos modos en los que las identidades pueden florecer, así como hay infinitos modos en los que las obras de arte pueden solicitar una experiencia estética ejemplar, mientras que al mismo tiempo hay un modo óptimo para cada identidad u obra de arte dada, entre las alternativas concretamente disponibles, para conseguir tal realización.
En segundo lugar, si adoptamos una concepción de la validez basada en la autenticidad y en la phronesis o juicio, muchos de los problemas generados por el impacto de la filosofía del sujeto con el giro lingüístico desaparecen del horizonte filosófico y dejan lugar a una configuración nueva de problemas, típica del contexto contemporáneo. Por ejemplo, el problema de la inconmensurabilidad es uno de los primeros en volatizarse. Si, por reclamar la formulación de Walzer, todo pueblo es juzgado por Dios según sus propios criterios, entonces no tenemos ya el problema de traducir las maneras «locales» para entender un principio universal en algún lenguaje neutral que nos permita valorar la medida en la que tales maneras se aproximan al estándar general «translocal». En su lugar, tenemos una constelación de problemas nuevos entre los que el problema de la autenticidad en el mal –es decir, de la existencia de identidad cuya realización puede ser obtenida tan sólo a través del mal– quizás se perfila como lo que necesita solución con más urgencia.
Autenticidad e intersubjetividad
Un aspecto que ha permanecido en sombras es la relación que media entre la tesis de la autenticidad y ese paradigma de la intersubjetividad con el que comparte la propensión a solicitar a la caravana la reanudación de la marcha más allá del vado y, más en particular, entre la tesis de la autenticidad y el paradigma comunicativo habermasiano. Todas las variantes del paradigma intersubjetivo muestran la noción de subjetividad autónoma típica del pensamiento de la temprana modernidad de conciencialismo, reduccionismo, instrumentalismo y, en positivo, comparten la opinión de que estos rasgos problemáticos estén ligados más al término «sujeto» o «subjetividad» que al concepto de «autonomía». En otros términos, sería posible recuperar la noción de autonomía depurándola de los asuntos típicos de la «filosofía del sujeto». Todos los autores que se mueven dentro de este paradigma –por ejemplo Habermas y Taylor, Wellmer y Honneth– nutren la esperanza de que sustituyendo el viejo tipo de subjetividad (solipsista, monológica, individualista-instrumental) por un nuevo tipo de subjetividad (interactiva, constituida lingüísticamente, comunicativa), todos los aspectos problemáticos de la noción de «subjetividad autónoma» puedan desaparecer.
La relación entre tesis de la autenticidad y paradigma intersubjetivo es una relación de complementariedad. La tesis de la autenticidad comparte con este último el presupuesto de que el tipo de subjetividad que modernamente «pone» o «funda» la validez es en realidad una subjetividad intersubjetivamente constituida pero, a diferencia del paradigma intersubjetivo, la tesis de la autenticidad no da por descontado que la capacidad, propia de esta subjetividad, para «poner» o «fundar» la validez derive directamente de su naturaleza intersubjetiva. En el resto de esta sección querría aclarar el sentido de estas dos afirmaciones. Primero, ¿en qué sentido el concepto de «subjetividad auténtica» presupone una dimensión intersubjetiva? Segundo, ¿por qué la característica decisiva, a fin de fundar la validez, es buscar más en su capacidad, propia de cada ser humano, para conseguir autenticidad o ser yo mismo, que no en la dimensión intersubjetiva de la subjetividad?
Por lo que respecta a la primera pregunta, podemos reconocer tres modos diversos en los que la tesis de la autenticidad presupone una perspectiva genuinamente intersubjetiva. En primer lugar, la categoría central de identidad no puede ser entendida más que en clave intersubjetiva. En segundo lugar, la categoría de autorrealización, también ella importante, presupone la noción, central a su vez en algunas versiones del paradigma intersubjetivo, de reconocimiento . En fin, el modelo de universalismo presupuesto por la tesis de la autenticidad se apoya en el juicio reflexionante y éste –como ya ha sido demostrado por Kant– es de naturaleza intersubjetiva.
La idea de «identidad auténtica» que nosotros, modernos del final del siglo XX y de inicios del XXI, ponemos en la base de nuestra idea de validez es, naturalmente, interna al horizonte intersubjetivo inaugurado por el «giro lingüístico». No es reconducible de ningún modo a la identidad como «autoconciencia» de un sujeto que reflexiona sobre su propia praxis. Es un concepto de identidad en cuya base está la idea de que poseer una identidad presupone, entre otras cosas, saberse ver con los ojos de otro o saber asumir el papel de otro –un presupuesto que, sin embargo, no agota el significado de la expresión «identidad auténtica». La identidad se forma en la interacción con otros. Como ha afirmado George Herbert Mead:
El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, si no sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del grupo social, en cuanto un todo, al cual pertenece. Por que entra en su propia experiencia como persona o individuo, no directa o inmediatamente, no convirtiéndose en sujeto de sí mismo, sino sólo en la medida en que se convierte primeramente en objeto para sí del mismo modo que otros individuos son objetos para él o en su experiencia, y se convierte en objeto para sí sólo cuando adopta las actitudes de los otros individuos hacia él dentro de un medio social o contexto de experiencia y conducta en que tanto él como ellos están involucrados22.
Parecería que la dimensión intersubjetiva de la identidad se adapta mal a una acentuación de la autenticidad como valor; mejor dicho, parecería un ejemplo de identidad sumamente inauténtica aquella que aquí Mead esboza, una identidad asumida por socialización. Pero en los párrafos 25 y 26, sucesivos a la distinción entre «Yo» y «Mí», encontramos dos afirmaciones que modifican esta impresión. Escribe Mead:
Ambos aspectos del «yo» y del «mí» son esenciales para la persona en su plena expresión. Uno debe adoptar la actitud de los otros de un grupo, a fin de pertenecer a la comunidad; tiene que emplear el mundo social exterior incorporado a sí, a fin de poder desarrollar pensamientos. Gracias a su relación con los otros de esa comunidad, gracias a los procesos sociales racionales que se llevan a cabo en dicha comunidad, tiene existencia como ciudadano. Por otra parte, el individuo reacciona constantemente a las actitudes sociales y cambia, en este proceso cooperativo, la comunidad misma a la cual pertenece23.
Podemos hablar de cierta persona como de un «individuo convencional» cuyas ideas «son exactamente las mismas que las de sus prójimos»; en este caso la persona –continúa Mead– «es apenas algo más que un Mí». Al contrario, «está la persona que tiene una personalidad definida, que replica a la actitud organizada en una forma que la convierte en una diferencia significante. En tal persona, el «yo» es la fase más importante de la experiencia»24. Por tanto, concluye Mead:
El hecho de que todas las personas estén constituidas por procesos sociales, o en términos de ellos, y que sean reflejos individuales de ellos […] no es en modo alguno incompatible con el hecho de que todas las persona individuales tienen su individualidad peculiar, su propia pauta única, ni destruye tal hecho. Porque cada persona individual, dentro de ese proceso, si bien refleja en su estructura organizada la pauta de conducta de dicho proceso en cuanto un todo, lo hace desde su punto de vista particular y único dentro de dicho proceso y, de tal modo, refleja en su estructura organizada un aspecto o perspectiva de toda esa pauta social de conducta, distinta de la que se refleja en la estructura organizada de cualquier otra persona individual que existe dentro de ese proceso25.
Si todas las identidades están forjadas en la interacción, las identidades auténticas tienen algo que las distingue. Volviendo a la etimología griega, authentikós viene de eautón e theto, donde theto