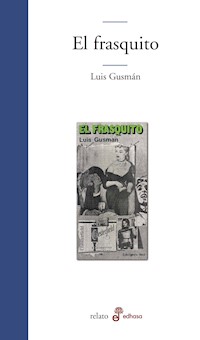Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Lector&s
- Sprache: Spanisch
En el barrio de la infancia, los amores y los libros son intensos, la lectura no es un oficio módico sino la llave que abre puertas a otros mundos: las grandes librerías del centro, la vida literaria, la amistad o la enemistad con escritores y artistas. Pero al otro lado del puente que divide la ciudad o la propia vida en dos, hay más personajes imborrables: un padre cantor de tangos, una madre espiritista que es dueña de una biblioteca incendiaria, un abuelo que respira lecturas al oído, un club de fútbol donde un chico aprende a leer en vez de jugar. Avellaneda profana es la geografía mítica de un escritor que persigue lo real en la memoria viva de la lengua.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avellaneda profana
Colección dirigida por Graciela Batticuore
Luis Gusmán
Avellaneda profana
Gusmán, Luis
Avellaneda profana / Luis Gusmán. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ampersand, 2022.
Libro digital, EPUB - (Lector&s / Graciela Batticuore ; 15)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4161-83-3
1. Memoria Autobiográfica. 2. Literatura. 3. Escritura. I. Título.
CDD 808.8035
Colección Lector&s
Primera edición, Ampersand, 2022
Derechos exclusivos reservados para todo el mundo
Cavia 2985, 1 piso (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
© 2022 Luis Gusmán
© 2022 de la presente edición en español, Esperluette SRL, para su sello editorial Ampersand
Edición al cuidado de Diego Erlan
Corrección: Fernando Segal
Diseño de colección y de tapa: Thölon Kunst
Maquetación: Silvana Ferraro
Primera edición en formato digital: junio de 2022
Versión 1.0
Digitalización: Proyecto451
ISBN edición digital (ePub): 978-987-4161-83-3
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
A Maximiliano Crespi y Diego Erlan
Este libro es autobiográfico
hasta donde es posible
José Lezama Lima
Evita, como evitarías una roca,
la palabra extraña
Julio César, citado por
Samuel Taylor Coleridge
FALSO UMBRAL
RASTROS
Primero están los libros de la infancia: aquellos a los que –como diría Macedonio– siempre se está volviendo y que, aun cerrados, nunca pierden su condición de inolvidables.
Ya en la primera página de Por el camino de Swann, Proust relata el momento en que interrumpe su lectura y apaga de un soplo la luz para poder dormir. Se despierta de golpe y se figura, entre sueños, que aún tiene el libro entre las manos: “Durante mi sueño no había dejado de reflexionar sobre lo recién leído…”. El umbral entre la vigilia y el sueño es difuso: ni siquiera se da cuenta de que la vela ya no está encendida.
Es evidente que hay un primer umbral que cada lector cruza a su manera. Pero hay un camino anterior, incluso para el lector Swann, donde solo quedan los rastros de los libros que nos leyeron. Y, todavía antes, los cuentos que nos contaron.
En mi infancia la vida era dura y no había demasiado tiempo para contar. Sin embargo, en algún momento, alguien me leyó Caperucita Roja y Pinocho: dos libros que me daban miedo. ¿Cómo que el lobo devoraba a Caperucita? Eso no era nada. Todavía faltaba lo peor, quizás por la devoción que yo le profesaba a mi abuela. ¿Cómo podía ser que el lobo se disfrazara de abuela, y aún más terrorífico, que la abuela-lobo o el lobo-abuela devorara a Caperucita? Hay una versión del cuento de Perrault en la que el lobo no devuelve el cuerpo de la abuela, sino que queda por siempre en las entrañas del animal.
Pinocho, el muñeco de madera mentiroso. Cada vez que mentía le crecía la nariz. Pero eso no era lo más inquietante, lo que más me impresionaba era que no tuviera madre; era solo el hijo de un carpintero llamado Gepetto. Como en el linaje de Frankenstein: era hijo de hombre.
Pinocho, Frankenstein… conozco el padecimiento de esos personajes.
Gepetto había vendido su abrigo para comprarle cartera y libros, pero Pinocho no iba a la escuela y no aprendía a leer. En una primera versión, Collodi quería que a Pinocho lo ahorcaran por sus errores. La moraleja del cuento –entendí entonces– era que había que ir a la escuela y aprender a leer.
Las vicisitudes llevan al padre y al hijo de madera a terminar, como Jonás, tragados por una ballena que no tiene nombre pero que es tan famosa como Moby Dick. Una ballena que, al final, los termina escupiendo.
Caperucita y Pinocho son las dos historias que recuerdo. Perrault y Collodi son de esos escritores que, como dice Graham Greene, uno no consigue sacarse nunca de encima porque son los que cargan con el peso de la infancia.
Una vez alguien me contó que, en su infancia perdida, había aprendido a leer con un libro extraño en donde se unían dos relatos. El comienzo era una versión de la Odisea ilustrada para niños: el ojo en la frente de Polifemo se había impuesto en su memoria. Pero, de pronto, la historia griega se interrumpía y continuaba con Alicia en el país de las maravillas. ¿Era un recuerdo mal compaginado o era más bien un libro-valija, un libro escrito en jerigonza por una lectora de Lewis Carroll?
O, tal vez, era una lectura oscurecida o iluminada por los trabalenguas que después de Alicia yo encontraría en ese otro trabalenguas que lleva como título Tres tristes tigres. Solo Cabrera Infante podría empezar un libro así, tan habanero. Basta leer el epígrafe de Lewis Carroll: “Y trató de imaginar cómo sería la luz de una vela cuando está apagada…”.
Antes de empezar a leer, un umbral. Recordemos: el niño Emilio Renzi leía concentrado, absorto, hasta que su abuelo lo sorprendió: el libro estaba al revés.
El umbral de la lectura puede estar al comienzo o al final de una vida. Dashiell Hammett está enfermo de cáncer, los objetos que lo rodean se vuelven inútiles; el tocadiscos y la máquina de escribir permanecen en silencio. Su mujer, su amiga, Lillian Hellman, lo encuentra llorando. Sobre la mesita de luz hay un libro cerrado.
La noche anterior a que lo internen, Lillian sorprende a Hammett mostrándole un libro a la enfermera que lo cuida. Es un libro de pintura japonesa. Dashiell se despide de ella con un guiño y le besa la mano. El libro se desliza y cae al suelo.
Cuando es internado, el escritor rechaza los medicamentos. Cuenta Lillian que, “antes de la noche del libro vuelto al revés”, todavía tenía el plan de marcharse a Cambridge. En ese texto de despedida nunca se habla de ningún libro al revés. Hay que suponer que se trataba de aquel ejemplar de estampas japonesas.
En su autobiografía Graham Greene cuenta que, siendo un chico, les ocultó a sus padres que ya había aprendido a leer: especialmente a su madre, porque él quería que ella le siguiera leyendo. Sin duda, prefería la lectura mediada por la voz de su madre, una voz que (creo) nunca describe en las páginas de su autobiografía.
Por el contrario, nadie como Julian Maclaren-Ross para contar con tanto detalle cómo su madre le leía y cómo luego le enseñó también a leer. El relato, “El alfabeto colorido”, está en ese libro inolvidable que es Noches en Fitzrovia, donde habla de esas lecturas que “tuvieron lugar antes de que pudiera leer solo”.
Pero si Maclaren no sabía leer, ¿cómo se enteró de que había un fragmento que su madre salteaba en el que unas bailarinas visitaban a un marajá para entretenerlo, y cuando lo invitaban a elegir a una para pasar el resto de la noche, descubrían que las jovencitas eran muchachos?
En el origen hay un cuento. El escritor comienza a atravesar el umbral y parece cumplir los pasos de un rito iniciático: “A leer me enseñó mi madre, y de una manera muy simple: leía en voz alta hasta llegar a un episodio emocionante y entonces dejaba el libro y se marchaba de la habitación con algún pretexto relacionado con los quehaceres domésticos”.
No me imagino la voz de la madre de Greene, pero sí la de Maclaren-Ross, una de esas voces que siempre crean misterio: “Mientras yo esperaba su regreso, carcomido por la agonía del suspenso, ocasionalmente arrebataba el volumen y trataba de dilucidar los signos indescifrables que había en la página”.
En esa desesperación me imagino a mí mismo no sabiendo leer y aterrado por no poder descifrar los símbolos espiritistas en los libros de mi madre.
Cuando atravesamos el umbral, cuando aprendemos a leer, experimentamos el suspenso, pero también el terror de que ese saber aprendido no sea suficiente para descifrar el texto. Aun así, nos queda una libertad: la interrupción o la posibilidad de seguir leyendo depende de nosotros. No hay mejor descripción de ese momento que la que da Maclaren-Ross: “Un día esos signos ya no fueron indescifrables, y ella regresó y me halló en la mitad del capítulo siguiente; así resultó que el primer libro que leí fue La isla de coral de Robert Michael Ballantyne, una experiencia que, estoy seguro, comparto con muchos”.
Podría decirse que en el relato de Maclaren-Ross la sopa de letras está revuelta. Ese alfabeto con cada letra de un color diferente está antes y sirve como preludio necesario para atravesar el umbral: “Ahora que podía leer, comprendía plenamente el propósito de esas letras: las formas que trazaba con ellas se transformaban en palabras, y así desarrollé en el acto una obsesión por la ortografía”.
La madre de Ross era una contadora de historias. Ella le leía un libro que había escrito su propio padre, en cuya portada podía verse la foto del abuelo de Julian y un tigre de Bengala. El abuelo brillaba en su uniforme, y también en el pecho lleno de condecoraciones y medallas. Era uno de esos ingleses que habían estado en la India y su hija, la madre del escritor, había nacido en Calcuta. El abuelo le había regalado a su otro nieto, el hermano de Julian, un ejemplar de ese libro que este tuvo durante varios años hasta que, según dice, un día lo perdió.
El nivel de detalle con que Ross cuenta la historia es tal que parece que hubiera encontrado otro ejemplar del libro perdido: “Mi madre solía leerme, como algo muy especial, fragmentos de este libro que fue publicado por los señores Chapman y Hall; las partes que más me gustaban eran aquellas que trataban acerca de la caza de jabalíes y, por supuesto, la del tigre”. Es como si Julian repasara en el libro y en su memoria las páginas perdidas, el sonido inconfundible de un relato heredado.
Nada raro; es posible que Julian, como cualquier chico, fuera un poco mentiroso.
Pinocho lo era. Los muñecos de madera siempre me causaron espanto acaso por esa misma razón, porque son la verdad hecha mentira. La pregunta siempre latente es la que remite al tiempo de esa ficción del comienzo. Todo escritor repite la fábula de Pinocho: no puede evitar dejarse llevar por la mentira.
Al menos así lo recuerdo en la versión porteña. Incluso Chirolita, el muñeco ventrílocuo, era un remedo del engendro soñado por Collodi. Mister Chasman, Ricardo Gamero, murió en 1999. Hay un documental de Alejandro Maly cuyo título era la pregunta que, girando la cabeza, Chirolita le hacía una y otra vez a su creador: ¿Dónde estás, Negro? En la repetida rutina, el pícaro muñeco quería “ser humano” y, de manera habitual e irónica, su dueño siempre le respondía lo mismo: “No tenés alma”. Era una respuesta impiadosa para una criatura que vivía en la contradicción de lo monstruoso; un muñeco que, en la ficción, tenía la facultad del habla que caracteriza al humano, pero al que, al mismo tiempo, le era vedada la humanidad.
El dúo Chirolita y Mister Cha(s)man retorna como remedo de los señores Cha(p)man y Hall. En mi caso, toda una vida aclarando el malentendido de una letra y un acento.
La letra, siempre la misma: la “s”. Gusman con “s” y no con “z” de Guzman.
En la primera edición de El frasquito, de 1973, sale mi apellido con acento: Gusmán. En la tapa del libro se ve con claridad el rastro de la tachadura del acento que indica la fe de erratas, y se repone Gusman.
Puede que mi memoria me traicione, pero no recuerdo nada más preciso y descarnadamente bello que el título de un trabajo de Daniel Link: “El frasquito, la realidad y sus parientes”. En ese acento y esa letra están las erratas de una inmigración mal escrita. Se podría decir, en todo el sentido de la palabra, que El frasquito es un libro “mal escrito”. Basta leerlo en su acentuación ortográfica, desplazando el acento de la esdrújula: no “amándola”, sino “amandolá”. Eran las huellas agudas de una sexualidad oída. Como en la infancia, siempre en el oído.
Brillos (1975), Cuerpo velado (1978), En el corazón de junio (1983), en los tres libros figura Gusman. Recién en 1986, cuando publico La rueda de Virgilio, aparece el apellido acentuado: Gusmán.
Tuve un hermano mellizo que murió a las pocas horas de nacer. Recupero una frase de Borges: “El ventrílocuo que con el don posee dos voces. Puede decirse que hay en él un mellizo fracasado que está condenado a llevar toda su vida una cosa muerta, alguien que ha muerto al nacer él, y que solo habla. ¿Quién hace el doble en la voz de los ventrílocuos?”.
EL SÍNDROME PICKWICK
Recuerdo que una vez soñé leer un libro. No puedo acordarme ni de su título ni de su autor. Posiblemente, por las ilustraciones, era un ejemplar de Las mil y una noches.
También recuerdo haber comenzado un prólogo sobre Las tribulaciones del estudiante Törless con esta frase: “Un sueño y la lectura de un libro pueden cambiar el destino de un hombre”. Es lo que le sucede al estudiante de Musil: sueña con Kant y, leyendo un libro del filósofo que retiró de la biblioteca, descubre la existencia de los números imaginarios. Luego Törless se compra una edición barata del libro y en el primer recreo comienza a leerlo. Aquella noche, cuando se acuesta, no puede conciliar el sueño. Cuando lo logra, se despierta de golpe dando un grito: “¡Kant!”.
A Törless le cuesta dormir. No solo esa noche, sino todas. Un libro te puede quitar el sueño, te puede desvelar, y también te puede hacer abrir los ojos.
En La noche politeísta, el libro de Luis Chitarroni, hay gente que padece el síndrome de Pickwick. Esto es una narcolepsiaque dura hasta que la víctima –el durmiente– oye pronunciar su nombre.
Kant, probablemente, fuera el nombre de Törless, y de seguro el de Musil.
Al escribir aquel prólogo no recordé el libro de mi sueño, pero sí busqué un libro que me había regalado mi padre. Y encontré el ejemplar de Las mil y una noches. Es una edición de lujo de 1949, de cuando yo tenía cinco años. Sobrevivió a mudanzas, separaciones y cambios de domicilio; está conmigo hace setenta años.
Como recordaba, hay una ilustración que ocupa toda la página: un gigante con un solo ojo blandiendo una espada. Como el libro mal compaginado, el ojo del moro reemplaza al de Polifemo.
Busqué el cuento del sueño; no lo encontré. Pero el sueño de Törless hizo que me detuviera a releer la “noche” de “El durmiente despierto”. Una historia dormida despierta, durante muchos años.
El cuento narra la historia de un califa, Harun al-Rashid, al que le gustaba disfrazarse de mercader y salir a recorrer las calles de Bagdad para mezclarse con el pueblo. Hasta que un día se detiene en la casa de Abou Hassan, que ha perdido toda su fortuna. Harun al-Rashid, entonces, le concede un deseo y Hassan despierta dentro del gran palacio convertido en califa.
Las vicisitudes de Hassan allí son laberínticas. Lo cierto es que pierde nuevamente su fortuna y la última chance que le queda es lo que el califa le ha prometido: si Hassan o Nuzat, su mujer, mueren, cobrarán una recompensa. Entonces Hassan le propone a su mujer la farsa de fingir que mueren los dos. Primero él y después la esposa: de esa manera, cada uno por separado, cobrarán la recompensa.
Primero la mujer llora ante su marido amortajado. Después Hassan envuelve a Nuzat en el sudario.
Como en una comedia se produce un enredo tras otro. El califa y la princesa quieren comprobar por sí mismos quién ha muerto primero y terminar con las versiones de sus criados. Mientras tanto, Hassan y su mujer están escondidos, escuchando la conversación al borde de ser descubiertos. Hasta que el marido convence a Nuzat: “Finjámonos muertos los dos como ya lo hicimos por separado, y todo saldrá perfectamente”.
Cuando la princesa y el califa se enfrentan con el espectáculo fúnebre de los dos cadáveres, quedan atónitos. El califa jura en el nombre del Santo Dios que dará mil monedas de oro al que le diga quién murió primero. Y es en ese instante, como solo puede suceder en Las mil y una noches, que la velada fúnebre pasa de ser una farsa macabra a convertirse en un cuento policial.
Después de escuchar las palabras del califa, Hassan se “despierta”, saca las manos del brocado y exclama: “Señor, yo fui quien murió primero; dadme las mil monedas ofrecidas”. La risa del califa y la princesa es la prueba de que el matrimonio cobrará la recompensa. Es decir: Hassan despierta del sueño eterno “fingiendo” el síndrome de Pickwick.
Es posible que ni Marlowe lo hubiera descubierto.
La historia de “El durmiente despierto”, como sucede en Las mil y una noches, me llevóa su vez a otra historia. Mi madre en su juventud había tenido un novio: Tito Abal. Todavía conservo la foto en la que ambos están en lo que parece ser una noche de carnaval. Uno más lindo que el otro. Él parece uno de esos galanes que existieron entre los años cuarenta y cincuenta: peinado liso a la gomina, bigotes muy finos. Ella, con sus ojos y su sonrisa, ocupa toda la foto.
Tito Abal vivía por Constitución. Mi madre siempre había seguido manteniendo algún vínculo con los hombres de su vida; tantos años habían pasado y, sin embargo, ella sabía dónde encontrarlo. Era en un conventillo, de los muchos que por entonces había por Constitución. No me acuerdo del nombre de la calle, pero me gustaría que fuera La Piedad. Nunca voy a saber ni el domicilio ni el día en que a Tito Abal lo velaron. Pero mi madre me llevó y supongo que se aferró a mí, como otras veces en la vida. Tuve que ser un hombre grande, un niño viejo para darme cuenta.
Sé, y el recuerdo se impone por la luz, que era de día. Un día luminoso, podría decir, o un día peronista, como esos que pinta mi amigo Daniel Santoro. Porque Tito Abal era peronista. Mi madre alternó sus hombres entre peronistas y radicales.
Lo mató un vecino de un tiro. Fuego cruzado, porque el vecino también murió del tiro que le pegó Tito Abal. Decían que el marido enloqueció de celos porque su mujer era la amante de Tito. Otro chisme adjudicaba el hecho a una discusión entre peronistas y radicales, pero esto último disimulaba con cierto aire épico una cuestión de cuernos y conventillo.
Todo eso no me lo contó mi madre sino mi abuela. Lo cierto es que los hombres fueron velados en el conventillo; los dos féretros juntos, uno al lado del otro. Como si esa unión, ese paralelismo inquebrantable, hablara de una reconciliación final para las dos viudas que debían seguir viviendo juntas en el mismo lugar. Aunque, en otra versión de la historia, se decía que Tito Abal hacía tiempo que vivía solo: una reconciliación ante Dios, o ante el barrio. Eran tiempos en que ni siquiera sé si los cuerpos iban a la morgue, todo se resolvía en el mismo conventillo. En esa disputa no había ni víctima ni asesino, los dos eran ambas cosas. Pero también eran vecinos. Yo no tenía diez años aún y recuerdo que en el velorio no había gritos ni discusiones: los dos féretros, uno al lado del otro, imponían la presencia que solo impone la duplicación de la muerte.
Nunca supe dónde los enterraron, y si los enterraron uno al lado del otro en el mismo cementerio. Tampoco sé si alguno de los dos se levantó y gritó su nombre. Lo seguro es que el vecino nunca podría haber dicho: “Soy el cornudo”.
EL ALMA QUE CANTA
CABEZA DISCO
Yo también deletreaba como Maclaren-Ross, solo que lo mío eran las letras de tango. En el prólogo a El frasquito