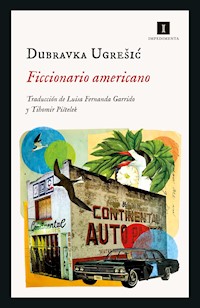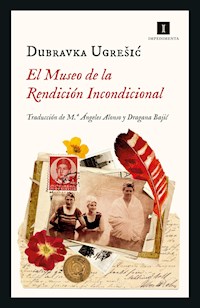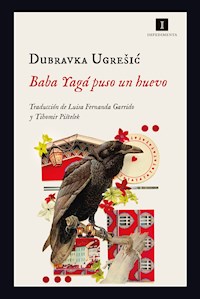
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Baba Yagá es una criatura oscura y solitaria, una bruja que rapta niños y vive en el bosque, en una casa que se sustenta sobre patas de gallina. Pero también viaja a través de las historias, y en cada una de ellas adopta una nueva forma: una escritora que regresa a la Bulgaria natal de su madre, que, atormentada por la vejez, le pide que visite los lugares a los que ella ya no podrá volver; un trío de ancianas misteriosas que se hospedan durante unos días en un spa especializado en tratamientos de longevidad; y una folclorista que investiga incansable la figura tradicional de la bruja. Ancianas, esposas, madres, hijas, amantes. Todas ellas confluyen en Baba Yagá. A caballo entre la autobiografía, el ensayo y el relato sobrenatural, su historia se convierte en la de Medusa, Medea y tantas otras figuras malditas, dibujando un tríptico apasionante sobre cómo aparecen y desaparecen las mujeres de la memoria colectiva. Un magistral cuento de cuentos que, lleno de ingenio y perspicacia, pone en el punto de mira la archiconocida figura de la anciana perversa. Un viaje fascinante en el que Baba Yagá, adoptando numerosos disfraces, nos invita a explorar el mundo de los mitos y a reflexionar sobre la identidad, los estereotipos femeninos y el poder de las fábulas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Baba Yagá puso un huevo
Dubravka Ugrešić
Traducción del croata a cargo de
Vuelve Ugresic con un prodigioso tríptico narrativo, una novela cargada de ironía sobre mujeres que envejecen y vuelven a casa, y sobre cómo las ha tratado la literatura.
«Una novela ingeniosa y provocativa. Una mezcla de ficción, fantasía, folklore y memorias narrada con inteligencia y entusiasmo.»
The Washington Times
«Ugresic en su mejor momento punk-rock, escribiendo escenas cargadas de una genial maldad mientras glosa, de paso, la imagen aterradora de Baba Yaga.»
Time Out
«Un libro extraño y maravilloso. No puedes dejar de leerlo. Ugresic es tan conmovedora como elocuente.»
Bookforum
Al principio no las ves…
Al principio no las ves. Y luego, de repente, como un ratón extraviado, se desliza en tu campo visual un detalle fortuito: un bolso de señora anticuado, una media caída que se ha quedado atascada en el tobillo hinchado, unos guantes de ganchillo en las manos, un sombrerito pasado de moda, el cabello ralo y canoso que centellea con variaciones de tonos violeta. La dueña de estos tonos violáceos mueve la cabeza como un perrito de los que adornan la bandeja del coche y esboza una sonrisa desganada…
Sí, al principio son invisibles. Pasan a tu lado como sombras, picotean el aire, caminan con trote corto, arrastran los pies por el asfalto, se mueven con pasitos de ratón, empujan carritos, se apoyan en andadores metálicos rodeados de una multitud de absurdas bolsas de plástico y bolsitos, cual desertores que aún llevaran sus pertrechos de guerra. Las hay que todavía «están en forma»; lucen un vestido veraniego con escote y una coqueta boa de plumas alrededor del cuello, un viejísimo chaquetón de astracán medio apolillado, con el maquillaje corrido. (¿Quién es, por lo demás, capaz de maquillarse correctamente con las gafas sobre la nariz?)
Ruedan a tu lado como montones de manzanas resecas. Murmuran algo entre dientes, hablando con sus interlocutores invisibles, como chamanes. Circulan en los autobuses, tranvías y metros como si fueran maletas olvidadas: dormitan con la barbilla apoyada en el pecho o lanzan miradas asustadas a su alrededor, preguntándose en qué parada deberían bajar, e incluso si tienen que bajar. A veces te detienes un instante (¡solo un instante!) delante de una residencia de ancianos y las observas a través de los ventanales: están sentadas a las mesas, pasan los dedos por las migas de pan como si fueran letras de braille y envían a alguien sus mensajes incomprensibles.
Señoras mayores, pequeñas, dulces. Al principio no las ves. Pero luego, de repente, están ahí en el tranvía, en la oficina de correos, en la tienda, en la consulta del médico, en la calle, allí está una, allí otra y allá enfrente la cuarta, la quinta, la sexta, ¡oh, mira, cuántas hay de pronto! Repasas los detalles con la vista: los pies hinchados como buñuelos en zapatos demasiado estrechos; la carne flácida que cuelga de la parte interior del brazo, las uñas hipertróficas, los vasos capilares que surcan la piel. Observas con atención el cutis: cuidado-descuidado. Te fijas en la falda gris y la blusita blanca de cuello bordado (¡no muy limpio!). La tela de la blusa está desgastada y amarillenta por los muchos lavados. Se la ha abrochado mal, intenta desabrocharla, pero no lo consigue, tiene los dedos agarrotados, los huesos han envejecido, se han vuelto ligeros y huecos, como los de las aves. Otras dos la ayudan y, por fin, uniendo fuerzas, logran abotonar el cuello. Así abrochada hasta la barbilla parece una niña. Las otras dos acarician con los dedos el pequeño bordado de la tela, exclamaciones de admiración, cuántos años tiene este bordado, era de mi madre, oh, qué bien y con cuánto esmero se hacía todo antes. Una de ellas es rechoncha, con un bulto firme en la nuca, parece un bulldog envejecido. La otra es más elegante, pero la piel del cuello le cuelga como el moco de un pavo. Se mueven en formación, tres gallinitas…
Al principio son invisibles. Y de repente empiezas a fijarte en ellas. Se arrastran por el mundo como un ejército de ángeles envejecidos. Una se pone frente a ti. Te observa con los ojos abiertos de par en par, con una mirada azul pálido, y formula su ruego en un tono a la vez orgulloso y zalamero. Te pide ayuda, tiene que cruzar la calle, y no se atreve a hacerlo sola, o subir al tranvía, y las rodillas ya no la sujetan, busca una calle y el número de una casa, y ha olvidado sus gafas… Sientes una compasión repentina por este ser senil y, conmovido, realizas una buena obra y el papel de protector te llena de satisfacción. Precisamente aquí, en este instante, hay que pararse, resistir al canto de la sirena; con una gran dosis de voluntad, rebajar la temperatura del propio corazón. Recuerda, las lágrimas de estas señoras no significan lo mismo que las tuyas. Porque, si cedes, si aceptas, si intercambias una palabra de más, caerás bajo su poder. Te deslizarás en un mundo en el que no tenías previsto entrar, porque cada cosa a su tiempo, porque, por Dios, todavía no ha llegado tu hora.
Primera Parte
Vete donde no te digo,
tráete lo que no te pido
Pájaros en las copas de los árboles que crecen debajo de la ventana de mi madre
El aire veraniego en el barrio de Novi Zagreb, donde vive mi madre, huele a excrementos de pájaro. Entre las hojas de los árboles delante de su edificio rumorean miles y miles de aves. La gente dice que son estorninos. Los pájaros son particularmente ruidosos en las tardes bochornosas, antes de que empiece a llover. A veces un vecino enloquecido coge la escopeta de aire comprimido y los ahuyenta con una serie de disparos. Los pájaros escapan sobresaltados, se elevan hacia el cielo apiñados en bandadas, se mueven a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, como si barrieran el firmamento, para acabar abalanzándose con un gorjeo histérico, semejante a una granizada de verano, sobre las hojas gruesas. Hacen tanto ruido que aquello parece la selva. Esta cortina sonora permanece descorrida durante todo el día, dando la impresión de que la lluvia tamborilea sin cesar. Arrastradas por las corrientes de aire, plumas livianas entran en el piso por la ventana. Mamá blande la escoba, recoge gruñendo las plumas y las lleva al cubo de la basura…
—Ya no están mis tórtolas… —suspira—. ¿Te acuerdas de mis tórtolas?
—Me acuerdo… —digo yo.
Recuerdo borrosamente que había tomado cariño a dos tórtolas que solían acudir a su ventana. Odiaba a las palomas. Sus sórdidos arrullos matutinos la volvían loca.
—¡Asquerosos, asquerosos pajarracos! —dice—. ¿Te has da-do cuenta de que ya no están?
—¿Quiénes?
—¡Las palomas, mujer!
Yo no me había dado cuenta, pero, en efecto, parecía que también las palomas se habían marchado.
Los estorninos la fastidiaban, sobre todo por el hedor en verano, aunque todo indicaba que se había resignado con su presencia. Porque, a diferencia de otros, su balcón por lo menos estaba limpio. Me muestra una pequeña franja de suciedad casi al final de la barandilla del balcón.
—En lo que respecta a mi casa, solo ensucian este trocito. ¡Tendrías que ver el balcón de la señora Ljubić!
—¿Por qué?
—¡Está lleno de cagarrutas! —dice y se ríe como una niña. Coprolalia infantil, obviamente le divierte la palabra cagarruta. También a su nieto de diez años le hace gracia esta palabra.
—Como en la selva… —digo.
—Justo como en la selva —conviene ella.
—Aunque hoy en día la selva está en todas partes… —digo yo.
Y, en verdad, parece que las aves están fuera de control, han ocupado nuestras ciudades, invadido los parques, las calles, los arbustos, los bancos, las terrazas de los restaurantes, las estaciones de metro y de tren. Y parece que nadie se ha fijado en esta invasión. Las urracas rusas, según cuentan, se han apoderado de las ciudades europeas, las ramas de los árboles en los parques municipales se doblan bajo su peso. Las palomas, las gaviotas, las urracas surcan el cielo, y las pesadas cornejas negras con los picos abiertos como pinzas se pavonean por los espacios verdes públicos. En los parques de Ámsterdam se han multiplicado las cotorras, huidas de las jaulas de sus dueños: volando bajo en bandadas, cruzan el cielo como cometas verdes. Grandes gansos blancos se han apoderado de los canales de Ámsterdam; volaban desde Egipto, se detuvieron un rato para reposar y allí se quedaron. Los agresivos gorriones locales se han vuelto tan insolentes que te arrebatan el bocadillo de las manos y se pasean desdeñosamente por las mesas de los bares al aire libre. Las ventanas de mi piso provisional en Dahlem, uno de los barrios más bellos y verdes de Berlín, eran la superficie preferida de los pájaros locales para depositar sus excrementos. Y no había nada que hacer, salvo bajar las persianas y correr las cortinas, o dedicarse todos los días a la ardua tarea de fregar las ventanas que ensuciaban.
Asiente con la cabeza, pero da la impresión de que no escucha…
La invasión de estorninos en su barrio había empezado unos tres años atrás, cuando «enfermó». Las palabras de los diagnósticos médicos eran largas, amenazadoras y «feas» («Es un diagnóstico feo»), por eso ella eligió el verbo enfermar («¡Todo cambió cuando enfermé!»). A veces recobraba el valor y, tocándose con el dedo índice la frente, decía:
—La culpa de todo la tiene esta… telaraña mía…
La «telaraña» son sus metástasis cerebrales, que aparecieron diecisiete años después de que los médicos le descubrieran a tiempo y le curaran exitosamente un cáncer de mama. Estuvo ingresada en el hospital, tuvo que someterse a una decena de sesiones de radioterapia y se recuperó. A partir de entonces se hacía chequeos con regularidad, todo lo demás estaba dentro de lo normal sin mayores dramas. La «telaraña» se quedó prendida en algún rincón oscuro y recóndito de su cerebro, sin moverse. Con el tiempo, mi madre se resignó, se familiarizó con ella y la adoptó como a un inquilino indeseado.
En los últimos tres años su biografía se ha reducido a un fajo de altas de hospital, de análisis médicos, de lecturas e interpretación de radiografías, y a su álbum de fotos, una serie de tomografías computarizadas y de resonancias magnéticas. En las imágenes se ve su bonito cráneo redondo plantado sobre la columna vertebral, un poco inclinado hacia delante, el contorno claro de su rostro, los párpados bajados como si durmiera, la membrana cerebral que se asemeja a un gorro extraño y alrededor de los labios una sonrisa apenas perceptible.
—En la imagen parece que me cae nieve en la cabeza… —dice apuntando con el dedo a la tomografía.
Los árboles de copas frondosas que crecen debajo de las ventanas son altos, llegan incluso hasta el piso de mi madre, en la sexta planta. En las ramas se agitan miles y miles de pequeños pájaros. Amodorrados por la cálida oscuridad estival, nosotros, los inquilinos, y los pájaros emitimos nuestras exhalaciones. Centenares de miles de corazones de aves y de seres humanos laten con ritmos distintos en la oscuridad. A través de las ventanas abiertas, las corrientes de aire traen plumas blanquecinas. Las plumas toman tierra como paracaidistas.
Todas mis palabras se han dispersado
—Tráeme eso…
—¿El qué?
—Lo que se unta en el pan…
—¿La margarina?
—No…
—¿La mantequilla?
—¡Sabes que hace años que dejé de comer mantequilla!
—Entonces, ¿el qué?
Arruga la frente, en su interior crece la ira por su propia impotencia. Y por eso astutamente pasa enseguida al ataque…
—¿Qué clase de hija eres tú que ni siquiera puedes acordarte del nombre de eso que se unta en el pan?
—¿Crema de queso para untar?
—Sí, eso blanco de queso… —dice ofendida, como si hubiera decidido no proferir nunca más la expresión crema de queso.
Todas sus palabras se habían dispersado. Estaba enfadada; si hubiera podido, habría pataleado, habría dado golpes en la mesa y levantado la voz. Pero se quedaba cohibida mientras la ira crecía en ella con una insólita efervescencia juvenil. Se paraba delante de un montoncito de palabras como si constituyera un rompecabezas que no era capaz de componer.
—Tráeme esas galletas para los genitales…
Sabía perfectamente de qué galletas hablaba. Se trataba de las galletas digestivas, el cerebro todavía funcionaba: la palabra menos usada, genitales, se había unido a cereales, más familiar, y de esta manera salía de su boca esa extraña combinación. Al menos es lo que yo imagino, aunque quizá el trayecto entre la lengua y el cerebro es otro.
—Pásame el termómetro para llamar a Javorka…
—¿Quieres decir «el teléfono móvil»?
—Sí…
—No quieres llamar a Javorka, ¿verdad?
—¡No!, ¿por qué iba a llamarla?
Javorka era una conocida suya de tiempo atrás, y quién sabe por qué su nombre había saltado en el cerebro de mi madre.
—En realidad, ¿pensabas en Kaja?
—Pero si eso es lo que he dicho, que quiero llamar a Kaja, ¿o no? —estalló.
Yo entendía su idioma. En la mayoría de los casos sabía a qué se refería cuando decía eso. A menudo, cuando no recordaba una palabra, recurría a descripciones: «Tráeme aquello mío de lo que suelo beber agua»…Era una tarea fácil: se trataba de una botellita de plástico con agua que siempre tenía cerca.
Y entonces, como si hubiera encontrado la forma de ayudarse, empezó a usar diminutivos, que nunca antes había usado. Incluso tomaba algunos nombres propios, también el mío, y les aplicaba aquellos diminutivos tan engorrosos. Los diminutivos le servían como pequeños imanes y, mira por dónde, las palabras dispersas se ponían de nuevo en orden. Le proporcionaba un placer inmenso pronunciar en diminutivo cosas que consideraba muy íntimas («mi pijamita», «mi toallita», «mi almohadita», «mi botellita», «mis zapatitos»…). Tal vez los diminutivos eran la saliva con la que ablandaba en la boca las palabras duras como caramelos, o tal vez con ellos simplemente compraba tiempo para una nueva palabra, para la siguiente frase.
Tal vez así se sentía menos sola. Se dirigía al mundo que la rodeaba con palabras tiernas, y así le parecía más pequeño y menos peligroso. Junto con los diminutivos saltaba a veces, como si fuera un muelle, algún aumentativo: una víbora devenía en «viborona», un pájaro en «pajarote». Con frecuencia percibía a las personas más grandes de lo que realmente eran («¡Era un hombre enooorme!»). Y lo que pasaba era que ella había empequeñecido y el mundo le parecía más grande.
Hablaba lentamente y con un timbre de voz nuevo, más apagado. Me daba la sensación de que le gustaba este timbre. La voz era un poco ronca, el tono un poco señorial, de esa clase que exige del oyente un respeto absoluto al hablante. Ante la falta habitual de palabras, su voz era lo único que le quedaba.
Y había otra cosa nueva. Empezó a apoyarse en ciertos sonidos como si fueran un ruidoso andador. La oía arrastrar las zapatillas por la casa, abrir la nevera o ir al baño y pronunciar con ritmo regular: «Hummm, hummm, hummm». O tal vez: «Uh-hu-hu, uh-hu-hu».
—¿Con quién hablas? —le preguntaba.
—Con nadie, son cosas mías… Hablo conmigo misma… —solía responder ella.
Quién sabe, quizá el silencio la asustaba de repente y, para apartarlo, soltaba sus hummm-hummm, uh-hu…
La asustaba la muerte y por eso la registraba con tanto rigor. Ella, que olvidaba tantas cosas, no dejaba de mencionar la muerte de sus conocidos más cercanos o más lejanos, de conocidos de conocidos, de gente a la que nunca había visto, la muerte de personajes públicos a los que solo había visto en televisión.
—Ha ocurrido algo…
—¿Qué?
—Me temo que te afectará mucho si te lo digo…
—Dilo…
—Ha fallecido la señora Vesna…
—¿Qué Vesna?
—¿Cómo es que no te acuerdas de la señora Vesna? La del segundo piso.
—Ni idea. Nunca la conocí.
—¡La que perdió un hijo!
—No, no la conozco.
—¡La que siempre sonreía en el ascensor!
—No lo sé, de veras…
—Ha ocurrido en unos pocos meses… —decía cerrando el pequeño archivo imaginario de la señora Vesna.
Morían sus vecinas, sus amigas más o menos íntimas, el círculo se estrechaba. Se trataba de un círculo mayoritariamente femenino, los maridos habían muerto tiempo atrás, algunas hasta habían enterrado a dos maridos, otras incluso a sus propios hijos. Sobre la muerte de la gente que no significaba mucho para ella hablaba sin ningún pudor. Las pequeñas historias conmemorativas tenían una función terapéutica, hablando disipaba el miedo a su propia muerte. Sin embargo, sobre la muerte de sus allegados evitaba hablar. Pasó en silencio la muerte reciente de una de sus mejores amigas.
—Era ya muy mayor… —fue lo único que dijo al cabo de un tiempo, como si hubiera escupido un bocado amargo. La amiga apenas era un año mayor que ella.
Desterró de su armario la ropa negra. Antaño no habría llevado colores llamativos, ahora apenas se quitaba el suéter rojo o una de las dos blusas del color de la hierba fresca. Cuando necesitábamos tomar un taxi, se negaba a subir al coche si era negro («Pide otro taxi. ¡No quiero este!»). Retiró las fotografías de sus padres, de su hermana, de mi padre que antes tenía enmarcadas en la estantería, y dejó las fotos de sus nietos, de mi hermano y su mujer, mis fotos y las preciosas fotografías de ella de cuando era joven…
—No me gustan los muertos —dijo—. Prefiero estar rodeada de vivos.
También cambió su relación con los muertos. Antes todos tenían un sitio en su memoria, todo estaba bien ordenado, como en un álbum con fotografías de familia. Ahora el álbum estaba hecho trizas y las fotos se habían dispersado. A su difunta hermana ya no la mencionaba. En cambio, de su padre —del que antes decía que «siempre tenía un libro en la mano y leía sin cesary era el hombre más honrado del mundo»— empezó a hablar con más frecuencia, pero bajándolo del pedestal en el que lo tenía, y sus recuerdos de él quedaron ensuciados permanentemente por «la mayor decepción que jamás alguien» le había causado, un suceso que «nunca» iba a «olvidar ni perdonar».
El motivo no guardaba ninguna proporción con la amargura con la que hablaba de este suceso, o al menos eso es lo que a mí me parecía. Los abuelos tenían unos amigos, un matrimonio. Cuando la abuela murió, los amigos cuidaron del abuelo, y particularmente se ocupó de él la mujer, la amiga de mi abuela. Mamá fue una vez testigo de una escena de ternura entre la mujer y el abuelo en la que él le besaba las manos.
—Me pareció asqueroso. Y, mira tú, la pobre abuela, que solía decir: «¡Cuidad de mi marido, cuidad de mi marido!».
Es poco probable que la abuela dijera algo semejante, porque había muerto de un infarto. Posiblemente, mi madre se inventó esta frase patética —«¡Cuidad de mi marido, cuidad de mi marido!»— poniéndola en la boca de la abuela agonizante.
Había otra imagen que se fundía con la «vergonzosa» escena del beso en las manos, y era esta la que mamá, en realidad, no podía borrar de su memoria. La última vez que visitó Varna, el abuelo le pidió a mi madre que lo llevara consigo, pero a ella —exhausta por la agonía larga y penosa y la muerte de su marido— la asustó el peso de esta responsabilidad, y se negó. El abuelo pasó sus últimos años abandonado en un asilo de ancianos cerca de Varna.
—Dobló la pequeña toalla que yo le había regalado, se la puso bajo el brazo y entró en casa —dijo describiendo su último encuentro con él.
Al parecer, en aquella última evocación, coló lo de la toalla de contrabando. Todos los veranos llevábamos un montón de regalos para los parientes búlgaros de mamá. No solo le gustaba hacer regalos, sino también su propia imagen cuando regresaba a Varna, ciudad que había abandonado hacía mucho tiempo, como un hada madrina, con obsequios para todo el mundo. Yo me preguntaba por qué había añadido a esta última imagen de despedida de su padre la pequeña toalla. Como si con ella se fustigara a sí misma, como si la toalla doblada bajo el brazo fuera la imagen más horrible de la caída humana. La caída se había desarrollado ante sus ojos y ella no había hecho nada para impedirla o al menos atenuarla. En vez de un gesto auténtico y grande, que, ciertamente, habría exigido pasar por un largo y fatigoso procedimiento burocrático sin ninguna garantía de éxito, ¡ella le había endilgado al abuelo la toalla!
La necesidad de dejar caer alguna mancha sobre los muertos era nueva. Y, no obstante, sus reproches no pesaban mucho; se trataba de detalles, que yo escuchaba por primera vez, y es muy posible que ella se los inventara en ese mismo momento para retener mi atención y revelarme «un secreto que hasta ahora no le había dicho a nadie». Tal vez el hecho de que las imágenes de los muertos estuvieran ahora en su poder le causaba cierta satisfacción. Al recordar a sus conocidos ya fallecidos, justo como si de repente hubiera decidido bajarles la nota en el libro de calificaciones escolares, solía añadir con presunción: «No me gustaba. Ella tampoco. Nunca me gustaron. Ella fue siempre una tacaña. No, no eran buenas personas…».
Una o dos veces hizo amago de «enfangar» la figura de mi padre, que, según sus palabras, era «la persona más honrada que había conocido», pero por algún motivo desistió, y lo mantuvo en el pedestal donde lo había colocado después de su muerte.
—No es que estuvieras locamente enamorada de él, ¿verdad? —le pregunté con cautela.
—No, pero lo quería…
—¿Por qué?
—Porque era callado… —dijo sencillamente.
Mi padre era realmente taciturno. También recuerdo a mi abuelo como persona callada. Por primera vez me vino a la mente que los dos no solo eran taciturnos, sino también «las personas más honradas» que mamá conocía.
Quizá con este «enfangamiento» esporádico de los muertos se quitaba de encima la sensación de culpa por los esfuerzos que podría haber hecho y no hizo. Camuflaba la culpa por la falta, por la ausencia de un mayor sacrificio por las personas queridas, con la dureza de sus dictámenes. A juzgar por las apariencias, tenía miedo de preocuparse demasiado por otras personas. Porque en algún momento la vida la había asustado, igual que la asustaba la muerte. Por eso defendía con tanta firmeza sus puntos de vista, su postura empecinada, y cerraba los ojos ante escenas y situaciones que la conmocionaban demasiado.
«Hay que freír la cebolla muy bien. Lo más importante es la salud. Los mentirosos son las peores personas. La vejez es una gran desgracia. La mejor manera de preparar las judías es en ensalada. La limpieza es la mitad de la salud. Si hierves repollo de hoja rizada, tira la primera agua.»
Quizá decía cosas similares también antes, solo que yo no me daba cuenta. Pero ahora todo se había estrechado. El corazón se había estrechado. Las arterias se habían estrechado. Los pasos se habían estrechado. El vocabulario se había estrechado. La vida se había estrechado. Profería sus frases estereotipadas con particular presunción. Los estereotipos le proporcionaban, supongo, la sensación de que todo estaba en orden, de que el mundo seguía en el lugar de siempre, de que ella mantenía todo bajo control, de que aún tenía capacidad de decidir. Los manejaba como si fueran sellos invisibles y los estampaba por doquier dejando su huella. El cerebro le sirve todavía, las piernas le sirven todavía, anda, con ayuda del andador, ciertamente, pero anda, ella es un ser humano que todavía sabe que «la mejor manera para preparar las judías es en ensalada, y la vejez es una gran desgracia».
¿Estás viva?
—¿Llamamos a la vieja bruja? —dice. En sus ojos se nota un brillo sorprendente.
Obediente, agarro la pequeña agenda de mi madre con unos quince números telefónicos, que he anotado para que ella los tenga siempre a mano, marco el número y le paso el auricular. Enseguida la oigo charlar con animación.
—¿Dónde te has metido, monina, aún sigues viva?
Llamaba a menudo a la «vieja bruja», en particular ahora que ya no podía visitarla. Pupa era no solo por edad, sino también por el tiempo que hacía que se conocían, la amiga más antigua de mi madre.
—Si Pupa no hubiera existido, tú tampoco existirías.
Mamá cuenta por enésima vez la leyenda familiar de cómo Pupa, recién licenciada en Medicina, asistió al doctor durante el parto. («“¡Dios mío, qué niña más fea!”, exclamó Pupa cuando te sacaron. Me dio un susto de muerte. ¡Y en realidad no eras en absoluto fea, solo era una broma de la vieja bruja!»)
—¡Ah, Pupa! Ella tampoco ha tenido una vida fácil… —dice mamá pensativamente.
Pupa estuvo en las filas partisanas, donde enfermó de tuberculosis. Pasó por todo tipo de peripecias, estuvo a punto de morir varias veces, y se enfadaba con su hija, que era médica: afirmaba que su hija tenía la culpa de todo, pues, si no se entrometiera, solía refunfuñar Pupa, haría tiempo que ella estaría descansando en paz.
Apenas pesaba cuarenta kilos, caminaba con ayuda de un andador, estaba medio ciega, podía ver el mundo solo en turbios contornos. Vivía sola, oponiéndose, testaruda, a ir a una residencia de ancianos o a vivir con su hija y su familia. También estaba fuera de discusión meter en casa a una cuidadora interna. En realidad, descartaba cualquier opción. De manera que la hija se veía obligada a pasar todos los días por su casa; también iban todos los días las mujeres de la limpieza, que cambiaba a menudo. Permanecía sentada en su piso con los pies enfundados en una enorme bota peluda que era un calentador de pies eléctrico. A veces encendía la televisión y miraba fijamente las manchas en la pantalla. Luego la apagaba y olfateaba el aire a su alrededor. Los vecinos, ah, los malditos vecinos, de nuevo habían dejado penetrar en su piso el «gas podrido» a través de las instalaciones de la calefacción central. Así lo denominaba ella, el «gas podrido», porque por su culpa toda la casa olía a putrefacción. Obligaba a la asistenta a revisar bien cada rinconcito del piso, para asegurarse de que no había restos enquistados: un ratón muerto, o sobras de comida, pero la asistenta juraba que no había nada. Salvo el «gas podrido», que periódicamente circulaba por los tubos de la calefacción central, no había otra cosa que le amargara la vida. El problema era la muerte. Si al menos fuera la muerte la que se colara por los tubos, ella se le entregaría con mucho gusto. La muerte no tiene olor. Es la vida la que apesta. ¡La vida es una mierda!
Solía estar sentada en el sillón con los pies metidos en la enorme bota, olfateando el aire a su alrededor. Con el paso del tiempo la bota se le había adherido y se había convertido en una continuación natural de su cuerpo. Con el cabello canoso y corto y la nariz parecida a un pico, arqueaba elegantemente el largo cuello y dirigía la mirada gris hacia el visitante.
—Le he dicho miles de veces que me deje morir… —decía echándole la culpa a su hija. Era la forma que tenía de disculparse indirectamente por su estado.
—¿Sabes lo último que se le ha ocurrido? —dice animadamente mamá apartando el auricular.
—¿El qué?
—Todos los días encarga por teléfono que le traigan pasteles de la pastelería. Se zampa cinco milhojas de un tirón…
—Y ¿por qué?
—Probablemente piensa que así le subirá el azúcar y se morirá…
—Estoy segura de que no es eso. Supongo que todavía no se ha olvidado de sus estudios de Medicina…
—Te lo juro, todos los días se zampa varios milhojas.
—Y ¿cómo tiene el azúcar?
—Estable. Entre cinco y seis…
—Ya ves, mala suerte…
—Y ha echado a la asistenta…
—¿Por qué?
—Supongo que porque no limpiaba bien…
—Y ¿cómo lo sabe, si apenas ve?
—Cierto… Oye, no había caído en eso…
Y luego añade satisfecha…
—Pupa, en lo que se refiere a la limpieza, era peor que yo. No recuerdo que jamás alguien entrara calzado en su casa. Todos recibíamos en la entrada aquellas pantuflas…
—¿Las de bayeta?
—Sí, ahora ya no hay…
La limpieza es la mitad de la salud
¡De nuestra casa, a diferencia de los de la casa de Pupa, los invitados salían con los zapatos limpios! A escondidas, mamá cogía los zapatos que los invitados se quitaban en la entrada y los llevaba al baño, donde limpiaba las suelas de polvo y de barro.
Estaba obsesionada con la higiene. Un piso reluciente, las cortinas recién lavadas, el parqué lustroso, las alfombras siempre limpias, los armarios con la ropa colocada ordenadamente, las sábanas planchadas sin una arruga, la vajilla limpia, el baño como una patena, los cristales de las ventanas sin ninguna mancha, cada cosa en su sitio: todo eso le proporcionaba una enorme satisfacción. En mi infancia nos había aterrorizado —a mi padre, a mi hermano y a mí— con su manía de la limpieza. Acompañaba las limpiezas diarias de la casa con la frase: «Aquí, desde luego, no vamos a apestar como…», y a continuación citaba los nombres de personas que supuestamente «apestaban». La suciedad iba siempre emparejada con la palabra vergüenza («¡Qué vergüenza, es una vergüenza lo sucio que está todo!»). Cuando era pequeña, me mandaba a un rincón, delante de mí ponía un baúl y colocaba encima mis juguetes, así me encerraba en el rincón hasta que la limpieza diaria terminaba.
La última vez que le oí esa expresión («¡Qué vergüenza!») con la entonación de siempre fue hace tres años, durante una visita a la tumba de mi padre. Solíamos ir juntas al cementerio y, si ella no podía, nos enviaba a mi hermano o a mí.
—Es una vergüenza cómo la gente deja que las tumbas se arruinen —dijo señalando las lápidas vecinas, para luego añadir…—: Venga, vamos a darle un último fregado…
«Un último fregado» significaba regar la losa con agua. La tarea de limpiar la tumba no era nada fácil. Había que hacer numerosos viajes con el cubo hasta la fuente, que no estaba cerca. Por lo general restregábamos la lápida con un cepillo y detergente y la aclarábamos con agua varias veces, pero, en aquella ocasión, mi madre no estaba satisfecha.
—Venga, un poquito más… —exigía.
El camino de la tumba de papá a la parada de taxi era bastante largo, y ella lo recorrió apoyada en mí por última vez, cosa que en aquel momento no sabíamos.
—Esta siempre está limpia… —decía de la tumba junto a la que pasábamos—. Y las de allí están muy descuidadas. ¡Qué vergüenza!
En el hospital me confesó que durante la noche había hecho una escapada a casa.
—No es posible. ¿Cómo?
—Salí a hurtadillas y cogí un taxi…
—Y ¿qué hiciste en casa?
—Recogí rápidamente todo y volví al hospital.
—Pero yo estaba en casa; si hubieras venido, te habría oído. Lo has soñado.
—No… —dijo con tono inseguro.
Yo iba al hospital todos los días. Lo primero que me preguntaba cuando aparecía en la puerta era…
—¿Has limpiado la casa?
En los últimos tres años llamamos a menudo a urgencias. Era la manera más fácil y rápida de que mi madre sorteara el inflexible procedimiento burocrático y la ingresaran inmediatamente en el hospital. En una de esas ocasiones en que recurrimos a urgencias, ella se sentía realmente mal, pero, mientras los enfermeros, cogiéndola por debajo del brazo, la llevaban hacia el ascensor, mamá se desplomó hábilmente y agarró la bolsa de la basura que esperaba junto a la puerta para que la llevaran al contenedor.
—¡Por Dios, señora…! —chilló teatralmente la médica, al percatarse del detalle.
Cuando le pedía que me contara algo de su niñez, ahora lo hacía de manera muy concisa, describiéndola como feliz.
—¿Por qué era feliz? —solía preguntarle.
—Todo estaba limpio, y mi madre nos ponía ropa bonita.
En el hospital, con la sonda en la boca y el suero intravenoso, ella no soltaba de la mano su pañuelo. Tenía la necesidad constante de secarse la boca. En cuanto se recuperaba un poco, me pedía que le trajera pijamas limpios…
—Y que estén planchados…
Hace tres años —cuando de repente se sumió en una letargia total— la llevé primero al psiquiatra, supongo que retrasando inconscientemente su ingreso en el hospital, lo cual se produjo casi a continuación.
El psiquiatra hizo su trabajo de forma rutinaria.
—¿Su nombre y apellido, señora?
—La aspiradora… —masculló con la cabeza gacha.
—¿Cómo se llama usted, señora? —repitió el médico en tono más severo.
—Pues…, la aspiradora… —repitió ella.
Me inundó una oleada de bochorno completamente absurda: no sé por qué tuve en aquel instante la sensación de que habría sido más consolador si hubiera respondido «Madonna» o «María Teresa».
Mientras estaba en el hospital —donde en vez de la dura sentencia del psiquiatra («¡alzhéimer!») resultó que se trataba de un diagnóstico «más favorable»—, yo en un frente paralelo luchaba para el momento en que se recuperara. Contraté a un operario que aceptó trabajar a jornada completa. El hombre, con mucho esfuerzo, arrancó el papel pintado que casi se había incrustado en las paredes de hormigón. Las pintamos en flamantes tonos pastel. Arreglamos el baño, colocamos azulejos y un espejo nuevos. Compré una lavadora y una aspiradora nuevas, saqué la cama vieja de una habitación, compré un sofá moderno, de un color rojo muy vivo, una alfombra de tonos muy llamativos, un armario amarillo claro. En el balcón puse nuevos tiestos con geranios (¡que aquel año florecieron de manera exuberante hasta finales de otoño!). Limpié cada rincón del piso y tiré las cosas viejas e inútiles. Las ventanas brillaban, las cortinas estaban recién lavadas, la ropa en el armario colocada ordenadamente, cada cosa estaba en su sitio. Por primera vez me pareció saber qué era lo que podía tirar y lo que no, y por eso no sucumbí al impulso de deshacerme de la planta de interior, vieja y fea con sus pocas hojas, y la dejé allí donde estaba…
En el cajón superior de la cómoda dejé intactos los objetos que ella guardaba ahí: un antiguo reloj, que supuestamente pertenecía al abuelo, las condecoraciones de papá (la Orden de la Fraternidad y la Unidad con guirnalda de plata, y la Orden al Valor), una elegante caja con una rica colección de compases, una antigua regla de cálculo Raphoplex (cosas que quedaron de mi padre), la llave del buzón de nuestra casa anterior, un viejo despertador de plástico con las pilas gastadas, un caja de clavos pequeños marca Gura (a juzgar por el diseño, probablemente fabricados en Alemania del Este), una tabaquera de alpaca, un paipay, mi pasaporte caducado, unos prismáticos de ópera (de su viaje con papá a Moscú y Leningrado), una calculadora sin pilas y un fajo de esquelas mortuorias de mi padre atadas con una goma. Limpié con cuidado la vieja bombonera de plata en forma de cestita, en la que ella había guardado todas sus joyas: un anillo de oro, un alfiler con una piedra semipreciosa (regalo de papá) y collares baratos que ella denominaba perlas. El «ikebana» de mamá, las perlas que, cual maraña de serpientes, se derramaban de la bombonera, había ocupado durante años un lugar privilegiado en la estantería. Fregué cuidadosamente toda su vajilla, incluido el juego de café japonés, que nunca utilizaba. Lo guardaba para mí («Cuando muera, el juego será para ti. ¡Me ha costado el sueldo de un mes!»). Todo estaba listo para recibirla, con cada cosa en su lugar, la casa «resplandecía» tal como a ella le gustaba.
Mamá volvió del hospital y presuntuosamente dio los primeros pasos por su pequeño piso de Novi Zagreb.
—¡Ajá, ajá! ¡Es la pequeña sorpresa más grande que podías haberme dado!
Ven, túmbate aquí…
—Ven, túmbate aquí… —dice.
—¿Dónde? —pregunto de pie junto a su cama de hospital.
—En esa cama de ahí…
—Pero si ya está acostada una enferma…
—Y ¿allí?
—Todas las camas están ocupadas.
—Entonces échate aquí, a mi lado…
Aunque proferida en pleno delirio, la invitación a tumbarme a su lado tocaba una fibra sensible. La ausencia de muestras de afecto físico entre nosotras y la cicatería en la manifestación de sentimientos eran una suerte de regla no escrita en nuestra vida familiar. Incapaz ella misma de expresar sus sentimientos, no pudo enseñárselo a sus hijos, y con el paso del tiempo tanto a ella como a nosotros nos pareció que era demasiado tarde para recuperar lo perdido. La manifestación de sentimientos suscitaba más desagrado que agrado; simplemente no sabíamos cómo comportarnos ante esas situaciones. Los sentimientos se expresaban de una forma indirecta.
Durante la estancia en el hospital del año pasado, inmediatamente después de su octogésimo cumpleaños, pegaron en la dentadura postiza y en su peluca una pequeña etiqueta con el nombre de la propietaria. Al verlo, ella me pidió que llevara la peluca a casa («Mejor que esté en casa, no sea que alguien la robe…»). Cuando le quitaron la sonda, yo saqué la dentadu-ra de la bolsita de plástico que llevaba su nombre y apellido y la lavé minuciosamente. A partir de entonces, le lavé los dientes postizos hasta que ella misma fue capaz de hacerlo sola.
—En casa te he lavado la peluca…
—¿No habrá encogido?
—No, no ha encogido…
—¿La has puesto en eso… para que no se deforme?
—Sí, en la cabeza de maniquí.
Que yo me ocupara de ella, de sus cosas «íntimas», para mi madre probablemente significaba más que cualquier tipo de caricia. Llamé a la peluquera del hospital, que le dejó el pelo muy corto, cosa que le encantó. La pedicura del hospital le arregló las uñas de los pies, y yo me encargué de las manos. Le llevé sus cremas. El carmín era una señal inconfundible de que aún pertenecía al mundo de los vivos. Por la misma razón, rechazaba testarudamente el camisón del hospital y pedía que le trajera sus pijamas.
En su ochenta cumpleaños fuimos juntas hasta un café cercano. Ejecutó el ritual acostumbrado: se arregló con esmero, se puso unos zapatos de tacón, se colocó la peluca, se maquilló los labios…
—¿Cómo me queda?
—Muy bien…
—¿Me la bajo un poco para cubrir más la frente…?
—No, así está bien…
—Nadie diría que es una peluca…
—No, nadie lo diría…
—Y ¿qué tal estoy?
—Estupenda…
Estuvimos sentadas en la terraza del café hasta que una llovizna de verano nos espantó y nos metimos dentro.
—¡Precisamente hoy tenía que llover! En mi octogésimo cumpleaños.
—Parará enseguida —dije yo.
—Lo que me faltaba, mojarme cuando cumplo los ochenta… —seguía refunfuñando ella.
Nos quedamos en el café un rato bastante largo, pero la lluvia no cesó.
—¡Tomaremos un taxi! ¡No puedo empaparme! —farfullaba, aunque la probabilidad de que un taxi aceptara llevarnos doscientos metros era muy pequeña.
En realidad, le preocupaba la peluca. Yo intenté convencerla de que no le iba a ocurrir nada…
—¿Qué pasa si cojo una neumonía?
Llamamos a un taxi. Y su pánico interior se extinguió como la vela de cumpleaños que, rodeada de sus amigas, apagaría de un soplido varias horas más tarde.
Los últimos treinta años, desde que murió mi padre, ella llevó una vida retirada. Su desaparición la sorprendió, y no supo qué hacer. El tiempo pasaba y seguía estancada en su sitio como un guardia urbano olvidado, mantenía conversaciones breves con las vecinas, con nosotros, sus hijos, más tarde con sus nietos, y se lamentaba de la monotonía de su vida. Se desesperaba; a menudo le parecía que su vida era un verdadero «infierno», pero no sabía cómo salir de él. Durante mucho tiempo nos culpó a los hijos: nos habíamos apartado, habíamos abandonado la casa, ya no le prestábamos la atención de antaño, nos habíamos «distanciado» (fue su última frase). Pero también la lista de sus negativas crecía día tras día: rechazaba vivir con mi hermano y su familia («¿Para qué? ¡Para servirles de chacha y cocinar y fregar para ellos!») o cambiar de piso y trasladarse al barrio donde vivían («¡Entonces tendría que cuidar todos los días de sus hijos!»); rechazaba viajar conmigo mientras todavía podía («¡Yo ya he visto todo eso en la televisión!»); se negaba a viajar sola («¡Qué hago yo sola por ahí, lo que faltaba para que me señalen con el dedo!»); también solía negarse a venir con nosotros a las celebraciones y excursiones familiares («¡Id vosotros, yo ya no tengo fuerzas!»); rehusaba dedicarse seriamente a los nietos («¡Soy una anciana enferma, lo daría todo por ellos, pero me cansan mucho!»); no quería saber nada de clubes de la tercera edad («¡Qué hago yo con esos viejos!»); no quería ni oír hablar del psicólogo («¡A ver si ahora voy a estar loca para que me haga falta un psicólogo!»); tampoco quería tener un pasatiempo («¡Para qué necesito un hobby, eso es consuelo de tontos!»); se negaba a restablecer el contacto perdido con antiguos conocidos («¿Qué hago yo con ellos, sin papá?»), hasta que finalmente se resignó con su situación. Con el paso de los años se recluyó en su casa y redujo sus salidas a paseos por el barrio, al mercado, a la tienda, al médico, a la casa de una amiga para tomar un café. Por último, no daba más que un pequeño paseo diario hasta el café del mercado. El empecinamiento en sus posturas respecto a las cosas pequeñas («¡Es demasiado dulce! ¡Al menos para mí! ¡Yo lo prefiero picante, supongo que porque me educaron así!»), su testarudez («¡Ni loca me pondría unos pañales! ¿Acaso soy una anciana desvalida?»), sus exigencias («¡Hoy hay que lavar las cortinas!»), su contundencia («¡En el hospital todos eran viejos y feos!»), su falta de tacto («¡Querida vecina, este café suyo huele mal!»), todo eso eran señales de una angustia profunda que centelleó en su fuero interno durante años, de la sensación constante de que nadie se fijaba en ella, de que era invisible. Llevó la lucha contra esta invisibilidad lo mejor que pudo, con los medios que tenía a su alcance.
Una vez, una tarde de domingo en familia, hice varias instantáneas de los presentes en poses relajadas. La fotografié a ella, a mi hermano, a mi cuñada, a los niños, todos juntos o por separado… Y luego quise hacer una foto de la familia de mi hermano, solo ellos cuatro. Todos se pusieron en fila, y, en el último momento, con una rapidez sorprendente, saltó a la escena también mamá.
—No pensaríais hacerlo sin mí…
Cada vez que tropezaba con esa foto, me quedaba sin aliento. Su rostro que se estampa en la imagen y la sonrisa que refleja victoria y disculpa a la par echaban abajo la pesada puerta de mi zona «prohibida» interior, y me desmoronaba, si el verbo desmoronar describe lo que sucedía conmigo en esos instantes. Y, cuando toda mi fuerza, la fuerza de cada uno de mis nervios, se había consumido en sollozos, yo me atragantaba y escupía en la palma de la mano un grumo vivo, no más grande que diez centímetros, con un cráneo redondo, un poco prominente, plantado en una columna vertebral, con los párpados bajados y una sonrisa apenas perceptible, y me quedaba observando ese grumo en la palma húmeda por las lágrimas y la saliva, desde una distancia atroz, sin miedo, como si fuera mi propio hijito.
El armarito
Lo primero que me saltó a la vista fue el armarito. Yo lo había comprado casualmente, durante una visita anterior, en el mercadillo de antigüedades de los domingos. Se trataba de un mueble antiguo, corriente y rústico, con uno de los lados inclinado. Habían decapado el viejo barniz y su valor no residía más que en eso: en la madera añeja despojada de pintura. Ahora el armarito, toscamente pintado con una pintura al óleo beige sucio, estaba en la habitación como un castigo.
—Esta es la pequeña sorpresa de la que te hablé…
Por teléfono ya me había mencionado varias veces que en la casa me esperaba «una pequeña sorpresa», pero yo no le había prestado demasiada atención. Era uno de sus cebos, a menudo intentaba atraerme con sus «pequeños secretos» y «pequeñas sorpresas», de manera que ya estaba acostumbrada a que estas promesas por lo general no tuvieran mucho fundamento.
—¿Quién lo ha pintado?
—Ala.
—¿Qué Ala?
—Esa pequeña búlgara que me enviaste…
—Creo que se llamaba Aba…
—Es lo que he dicho, Ala, ¿o no…?
—¡No es Ala, sino Aba!
—Vale, vale, no te enfades.
—No me enfado… —moderé mi tono.
En realidad, yo estaba molesta. No por el armarito, sino por toda aquella operación estratégica que ella había realizado solo porque el mueble le ofendía la vista. No podía resignarse con la idea de que esa abominación sin pintar estuviera en su casa, era algo que la sobrepasaba, y no se atrevía a decírmelo. Antes estas cosas no habrían cruzado el umbral de su hogar, pero ahora, teniendo en cuenta su nueva situación, era más transigente. Y, cuando apareció la pequeña búlgara, enseguida se le ocurrió la idea salvadora. Se inventó, supongo, que hacía tiempo que yo quería pintar el armarito, pero no había podido hacerlo; que ella misma lo habría hecho, pero, desgraciadamente, debido a su enfermedad ya no era capaz. Añadió, supongo también, que yo iba a llevarme una agradable sorpresa cuando viera que el armarito estaba pintado tal como yo quería. De este modo, me figuro, logró convencer a la estupefacta invitada para que pintara el mueble, y el resultado fue que no lo había hecho ella, sino Aba; en realidad, las dos habían decidido darme una «pequeña sorpresa»…
—No sé por qué no tengo noticias de ella —dice preocupada.
—¿Por qué debería ponerse en contacto contigo?
—Me ha escrito muchas veces desde que se fue. Y he recibido varias postales…
—¿De veras?
—Incluso me llamó por teléfono…
Aba era una búlgara que, hacía unos meses, se había puesto en contacto conmigo por correo electrónico. Eslavista, supuesta admiradora mía —decía—, leía todo lo que yo escribía, dominaba bien el croata, o el serbocroata, o el croata-bosnio-serbio, y precisamente le interesaba mi opinión al respecto, al fin y al cabo, el idioma era la única herramienta del escritor (¡herramienta!, ¡qué palabra más anticuada!), ¿verdad?, y le encantaría charlar conmigo sobre este lío lingüístico, y acerca de muchas muchas cosas más, por supuesto, si durante el verano estaba en Zagreb. En resumen, esperaba que yo tuviera un rato libre para vernos, ya que ella tendría tiempo de sobra, pues le habían concedido una beca de verano para pasar dos meses en Zagreb y una invitación para que participara en el seminario de eslavística de verano en Dubrovnik. Le gustaría conocerme, soñaba con ello desde que había leído mi primer libro. No, en Zagreb no conocía a nadie, iba a Croacia por primera vez.
Enseguida se me ocurrió que la joven búlgara podría hacerle compañía a mi madre. Mamá se había movido demasiado tiempo en un círculo muy reducido; una persona nueva sería para ella un cambio agradable y le gustaría charlar un poco en búlgaro, le escribí en mi correo. Es más, añadí, si tuviera problemas con el alojamiento, no tendríamos inconveniente en que durmiera en «mi» antiguo cuarto del piso de mamá. Le envié el número de teléfono y la dirección de mi madre. Yo, desgraciadamente, no iba a estar en Zagreb durante su estancia. Por supuesto, mi propuesta no la comprometía a nada y, teniendo en cuenta que mi madre era una anciana, entendía que pudiera sonarle incluso un poco ofensiva, algo que de ningún modo era mi intención.
Resultó, al parecer, todo lo contrario. Mamá se jactó de que Aba la había visitado con mucha frecuencia y de que se habían hecho amigas.
—Ala es maravillosa, es una pena que no estuvieras aquí para conocerla, nunca me he encontrado con una criatura tan encantadora…
Por su voz supe que decía la verdad.
—Es muy agradable, muy muy agradable —dijo emocionada.
La costumbre de pronunciar dos veces la palabra que quería subrayar era nueva, igual que la costumbre de clasificar a las personas en «agradables» y «desagradables». Las agradables eran agradables con ella, por supuesto.
—Mira lo que me regaló…
—¿Quién?
—Pues Ala…
Me enseñó dos peinetas de madera con motivos típicos y una botella de licor de rosas. De una cinta dorada alrededor del cuello de la botella colgaba una tarjeta con el siguiente texto:
—Florece la primavera de mayo, los árboles se adornan de hojitas tiernas, tersas, los campos se cubren de flores, cantan dulcemente los ruiseñores… Y en medio de todo esto, cual Venus entre sus ninfas, se sonrojan los jardines de rosas… —leí en voz alta.
—¿Por qué te burlas? —pregunta.
—No me burlo…
—Es que era exactamente así —lo defiende con ahínco—. Por doquier florecían las rosas. La abuela hacía todos los años mermelada de pétalos de rosa…
Guardaba en el armario unos manteles bordados a mano. Eran regalos de sus primas y amigas búlgaras, y ella sabía el nombre exacto de cada una de las bordadoras: Dina, Raina, Zhana… La tela estaba ajada y amarillenta en los dobleces, pero los manteles, en opinión de mamá, eran de un valor incalculable…
—¿Sabes cuántas puntadas hay aquí? —me preguntaba, y soltaba una cifra de seis dígitos elegida al azar.
Durante años mantuvo en la pared una lámina horrible en la cual un anciano con el traje tradicional búlgaro fumaba un chibuquí.
—Tira eso, ¿no ves que es horrible?… —solía decirle yo.
—¡Este cuadro se queda! ¡Me recuerda a papá! —decía ella pensando en su padre. El abuelo no se parecía en nada al tipo de la lámina. Más tarde, para quedarse con el cuadro, solía decir que papá (ahora se refería a mi padre) se lo había comprado durante uno de nuestros veraneos en Varna. En cualquier caso, se caía a pedazos y aproveché una de sus estancias en el hospital para tirarlo a la basura. Ni siquiera se dio cuenta de que ya no estaba, o simplemente fingió no percatarse…
Sobre el televisor tenía una muñeca de madera con un traje típico búlgaro. La muñeca se caía a menudo, pero ella, siempre tan terca, volvía a ponerla en su sitio sin cambiarlo.
—Para que me recuerde a Bulgaria… —solía decir.
Al fin y al cabo, la pequeña búlgara cumplió una tarea mucho más importante que la de mantener conversaciones en su idioma: pintó el armarito. Los regalos, que deberían haberle recordado Bulgaria a mi madre, no podían compararse con la satisfacción que le producía el mueble pintado.
La casa siempre había sido su reino. Al marcharme de Zagreb, yo me quedé sin piso. Cuando volvía, me alojaba en el suyo. A ella le encantaba que fueran a verla, pero, cuando las visitas se iban, gruñía porque había que fregar las tazas de café. Adoraba a sus nietos, cada vez que se mencionaban sus nombres se le escapaba una lágrima, pero, cuando se marchaban, rezongaba quejándose de que iba a necesitar varios días para ordenar el piso. Cuando salí del país, dejé unas pocas cosas en su casa, sobre todo ropa, que en realidad era lo único que aceptaba guardar. Con el paso del tiempo me di cuenta de que la ropa desaparecía. Resultó que había regalado un abrigo mío a una vecina, una chaqueta a otra y a una tercera unos zapatos…
—Al fin y al cabo, tú no necesitas estas cosas y, sin embargo, esta gente no tiene dinero para ropa tan buena… —se justificaba.
No me importaban las prendas, lo que me enloquecía era su obsesión por la limpieza, su manía de no dejar entrar en su territorio nada que no fuera de su elección o su decisión, lo que en realidad era el verdadero motivo de su generosidad.
El periódico que yo compraba por la mañana desaparecía ya al mediodía.
—Se lo he dado a Marta, la vecina, para que lo lea. Ella no tiene dinero para comprarse el periódico. Te lo devolverá… Pero de todos modos tú ya lo has leído.
Los alimentos que yo compraba terminaban en casa de los vecinos.
—Ese queso que compraste de todos modos no me gusta… —solía decir—. Se lo he dado a la hermana de Marta.
—Y ¿dónde están los pasteles?
—Los he tirado. No me parecían muy buenos, ni por su aspecto ni por su sabor…
Protestaba si yo accidentalmente colocaba ropa mía en su armario. A mi calzado le cedió el cajón más bajo del zapatero. Mis cosas en el baño ocupaban un rinconcito modesto, y enseguida se rebelaba si por azar se mezclaban con las suyas.
—No he tocado nada desde que te fuiste. Todo está en su sitio —era lo primero que decía cuando yo volvía.
Lo que significaba que se había resistido con todas sus fuerzas al impulso de «limpiar» y «ordenar».
Yo iba a verla con frecuencia. Ella no podía pasar el verano sola, tampoco las Navidades, y mucho menos su cumpleaños, obviamente…
—¡Espero que vengas para mi cumpleaños!
Desde que enfermó, yo iba cada vez más a menudo y me quedaba más tiempo. Al llegar, podía leer en su rostro una emoción sincera. Cuando me marchaba, dejaba escapar una lágrima, como si nos viéramos por última vez. Y yo, no obstante, sabía que, en cuanto cerrara la puerta tras de mí, correría al armario del pasillo, sacaría el aspirador, aspiraría primero «mi» habitación colocándolo todo cuidadosamente en su sitio, entraría al baño, sacaría de allí todas «mis» cositas, el cepillo, la pasta de dientes, las cremas, el champú, y guardaría todo en «mi armarito». Estoy segura de que, mientras lo hacía, se limpiaba los mocos, se secaba las lágrimas y culpaba al cruel destino, que la había condenado a vivir sola a su avanzada edad.
Cocinar empezaba a costarle trabajo, no tenía ni ganas ni fuerzas, por lo que yo me encargaba de preparar la comida. Ella no lo aguantaba. Se presentaba en la cocina, chocaba conmigo en el reducido espacio, fregaba algo, ponía pegas, rezongando sobre el modo en que había que hacerlo, que si de esta manera y no de esa otra, que si yo jamás aprendería esto o aquello. La cocina era el territorio de su autoridad absoluta, y ella lo defendía con sus últimas fuerzas.
Cuando me oía hablar por teléfono con alguien, enseguida entraba en «mi» cuarto, me preguntaba o decía algo, subiendo el tono como un loro dentro de su jaula, de modo que la mayoría de las veces me veía obligada a interrumpir la conversación. Lo hacía de una manera espontánea, como si actuara inconscientemente…
—Tendríamos que llamar a la vieja bruja… —dice al ver que yo sujeto el auricular en la mano.
—De acuerdo, pero déjame que acabe de hablar…
—La he llamado varias veces y no contesta nadie…
—La llamaremos…
—Pregunta a Zorana, ella seguramente sabe algo…
Zorana era la hija de Pupa.
—Lo haré… En cuanto acabe la llamada…
—No lo olvides…
Sigue apoyada en el armarito y me observa.
—Tampoco tengo noticias de Ada…
—De Aba…
—Tampoco me ha llamado…
—Ya te llamará…
—También deberíamos llamar a los nuestros…
Los «nuestros» eran mi hermano y su familia.
—¡Si los hemos llamado esta mañana!
—Abre la puerta del teléfono, el aire en la habitación es asfixiante… —dice y da unos pasitos hacia la puerta.
—La puerta del balcón… —digo yo.
—Ea, ya la he abierto yo…
Lo limpiaba y ordenaba todo con esmero, incluido aquel «espanto de armarito» que había llevado yo al piso, igual que limpiaba y ordenaba toda su vida. Solo en una ocasión, durante una conversación sobre nuestra primera casa, que tenía un gran huerto, llegó a reconocerlo…
—Me ocupaba más de que los bancales estuvieran bien alineados que de las verduras que iba a plantar y de cómo se daban estas.
Llevaba años pagando el seguro de decesos, de manera que los gastos de su entierro y todos los demás trámites funerarios estaban cubiertos. Su territorio mental y sentimental se había achicado, pero dentro estaba todo ordenado como «en una cajita». Allí, en esa «cajita», se revolvían sus dos nietos, mi hermano y su esposa, y dos o tres antiguas amigas (y en este mismo orden ocupaban su lugar en el corazón de mi madre).