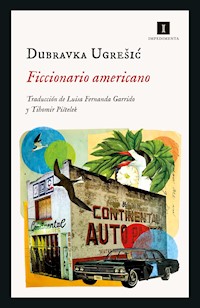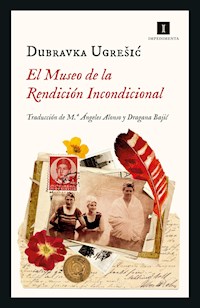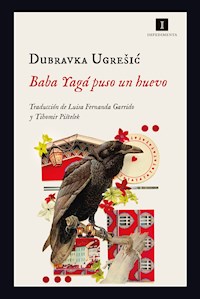Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Una tan extraña como inteligente combinación de ironía, mordacidad, compasión y agudeza recorre estos hermosos ensayos que son a la vez profundamente relevantes. Dubravka Ugrešic, ganadora del Neustadt International Prize, nos lleva con suma elegancia hacia las claves que nos permiten comprender el presente: desde La La Land hasta el cadáver de Lenin. Los tatuajes y la modificación del cuerpo, la música que colorea y matiza los eventos deportivos, El planeta de los simios… El humor, la experiencia, así como una rica cantidad de referencias culturales, le permiten a Dubravka Ugrešic abordar en este volumen los sueños, las esperanzas y los miedos a los que ha de enfrentarse el individuo moderno. El colapso que experimentó Yugoslavia, y el consiguiente exilio de la autora, hacen que reflexione acerca del nacionalismo, el crimen y la política. Ugrešic, una de las escritoras contemporáneas que disfruta de un mayor reconocimiento en Europa, alza la mirada con valentía para adquirir una perspectiva humanista y retratar así a aquellos personajes icónicos del antiguo bloque del Este que trabajan actualmente como limpiadores en Holanda o que abren tiendas clandestinas con productos procedentes de sus distintos países de origen. Críticas "Ugrešić, como dijese Jacques Maritain, es capaz de soñar y alcanzar la verdad desde la Literatura." New York Times "Dubravka Ugrešić narra con extremada lucidez el relato de aquellas vidas devastadas por los designios del mal y el exilio." Charles Simic "Nunca una autora había subrayado con tanta maestría la naturaleza colectiva de los relatos y las narraciones humanas." Joanna Walsh "Ugrešić describe implacablemente la experiencia y el papel de las mujeres en la tradición cultural de los Balcanes." Clive James "La escritura de Ugrešić no parte de ideas preconcebidas: disecciona la sociedad un sentimiento salvaje y aventurero de lo real." World Literature Today "Ugrešić conmueve, no solo por su elocuencia, sino también por su voluntad férrea de mostrar el mundo tal y como es." Mary Gaitskill "En lugar de alejarse de las zonas pantanosas por donde otros escritores no osarían adentrarse, Ugrešić avanza por ellas desde la seguridad y la libertad." The Independent "Tal y como hiciese Vladimir Nabokov, Ugrešić alude a nuestra memoria como el salvoconducto de nuestra identidad." The Washington Post
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La edad de la piel
Dubravka Ugrešić
Traducción del croata a cargo de
Dubravka Ugrešić es una de las grandes cronistas del alma de nuestra época, ganadora del Neustadt International Prize, y nominada al International Booker Prize.
«Dubravka Ugrešić narra con extremada lucidez el relato de aquellas vidas devastadas por los designios del mal y el exilio.»
Charles Simic
«En lugar de alejarse de las zonas pantanosas por donde otros escritores no osarían adentrarse, Ugrešić avanza por ellas desde la seguridad y la libertad.»
The Independent
«En el camino se encontró con un hombre que hacía girar una muela de molino con su aliento. (…) Se acercó y le preguntó:
—¿Qué haces?
—Muelo gente.»
Cuento romaní.
La edad de la piel
«Blancanieves estuvo largo, largo tiempo dentro del ataúd y su cuerpo no se corrompía; por el contrario, parecía que estuviera durmiendo, pues seguía siendo tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y de cabellos tan negros como el ébano.»[1]
«Blancanieves y los siete enanitos»
1
Siempre me enciendo cuando oigo esta manida (y a la vez ambiciosa) frase: «La vida escribe novelas». Para que quede claro: si la vida escribiera novelas, la literatura no existiría. Quizá la literatura está a punto de exhalar el último suspiro, pero su debilidad generalizada no se debe a la victoria histórica de la vida sobre la literatura, sino a la autodestrucción literaria a la que se aplicaron con devoción los propios participantes en el proceso literario: editoriales hambrientas de dinero, editores perezosos, críticos sobornables, lectores poco ambiciosos y autores sin talento sedientos de fama. Y en lo que se refiere a la literatura y a la vida, en líneas generales, las cosas están de la siguiente manera: la narrativa literaria tiene sus cimientos en el chismorreo. Todos queremos saber qué les ocurre a los otros, incluso cuando se trata de lo que han comido. En resumidas cuentas, todas las grandes novelas son a la vez también grandes chismes. ¿Ha cambiado algo con la llegada de los nuevos medios? No, es más, el hambre de chismorreos no ha hecho sino aumentar. Los cotillas escriben tuits, mensajes de texto, hacen clic en los me gusta y publican entradas en Facebook. Las redes sociales son su entorno natural. La literatura del famoseo —género que trata sobre la vida privada de los famosos en sus más mínimos detalles— ha alcanzado hoy su punto culminante. Con el paso del tiempo las antiguas hagiografías de los santos han evolucionado genéricamente hacia biografías, autobiografías y memorias. Una vez inducida la sed de cotilleos difícilmente puede detenerse, y entretanto todos nos hemos convertido en santos. Estiramos nuestra propia piel desollada, de buena gana mostramos los órganos internos, nos exhibimos en el escaparate de nuestra propia carnicería.
2
Los eslavos tienen un número considerable de frases hechas relacionadas con la piel. Tener la piel gruesa (ser insensible a los insultos), salirse de la piel (exasperarse), defender el pellejo, tener sangre bajo la piel (ser como los demás, ser vulnerable), dejar a alguien en cueros vivos, sentirlo en la propia piel, pagarlo con el pellejo como el lobo, colarse debajo de la piel de alguien (engatusar a alguien), vender caro el pellejo, estar en el pellejo de alguien, experimentarlo en el propio pellejo, ser un lobo con piel de cordero, cubrirse bien bajo la piel (forrarse, hacerse rico), desnudarse hasta la piel (quedarse en cueros)… La piel es algo muy íntimo y, en lo que respecta a la intimidad, domina sobre la metáfora del corazón: mientras nuestro corazón está dispuesto a querer a toda la humanidad, a nosotros solo nos quiere nuestra piel.
En los idiomas eslavos no existen dos palabras para dos clases de piel como en el inglés (skin, leather), el alemán (Haut, Leder), el neerlandés (huid, leer), el español (piel, cuero) o el italiano (pelle, cuoio), por ejemplo. Los eslavos utilizan la misma palabra para la piel que cubre nuestro cuerpo y el cuero con el que se fabrican zapatos. ¿Quizá la ausencia de diferenciación en la lengua es una cuestión de civilización? Quizá viene de ahí, de la falta de precisión lingüística en nuestra civilización, la obsesión de los pobretones con el cuero genuino.
Así, en la segunda mitad del siglo XX los exyugoslavos viajaban para comprar zapatos, bolsitos y cazadoras (por supuesto, de cuero genuino) a la vecina Italia, a Trieste. Con el tiempo empezaron a ir a la más barata Estambul y desde allí cargaban con prendas de piel para los mercadillos yugoslavos. Un tipo con cazadora de cuero, si además llevaba una cadena de oro alrededor del cuello, figuraba, por lo general, entre los individuos más deseados para el apareamiento. En los tiempos de popularidad del cuero genuino se consideraba que un hombre con cazadora de cuero estaba dispuesto a todo. Pronto, las imitaciones baratas neutralizaron la atracción por el cuero auténtico, y los machos y hembras vestidos con estas prendas pasaron a ser por un tiempo una agrupación humana estigmatizada (la denominada «basura humana»). Y así la piel se deslizó a una subcultura de cuero y ahí se convirtió en la «reina», en un fetiche, un objeto de culto.
3
Igual que todos los intelectuales de orientación humanista, yo me arrodillo humildemente ante la ciencia. Nadie me puede impresionar más que un matemático, un físico, un astrónomo, un médico o un estadístico; lo cierto es que nadie es capaz de poner las cosas en su sitio como ellos. Así, se publicó hace poco en un periódico croata un artículo con el emocionante título «Un país de gordos como Croacia es un peso para la Tierra». Resulta que, entre los diez países más pesados del mundo, Estados Unidos ocupa el primer lugar; Croacia, inmediatamente detrás de Kuwait, es el tercero. Los más ligeros son los países asiáticos y africanos, y el primer puesto por su ligereza lo ocupa Corea del Norte. En el texto se cita el estudio más reciente publicado en la revista BMC Public Health, que afirma que el peso medio de los habitantes adultos del globo terráqueo es de 62 kilos (en Estados Unidos está muy por encima: 80,7 kilos). Cuando se hace el cálculo total, la población adulta pesa 287 millones de toneladas, de los cuales 15 millones corresponden al sobrepeso y 3,5 millones a la obesidad. La gordura está mal repartida: los estadounidenses constituyen solo un 5 % de la población mundial, a la par que un tercio del superávit del peso corporal mundial. El profesor Ian Roberts dice que los científicos hoy en día no reflexionan sobre cuántas bocas hay que alimentar, sino cuánta carne. «Todos han comprendido el hecho de que el aumento del número de habitantes amenaza la sostenibilidad del medio ambiente, pero nuestros estudios muestran que también la obesidad es una gran amenaza. Si no reducimos la natalidad y la obesidad, tendremos pocas probabilidades de éxito», explica el profesor Roberts. El problema está, por lo tanto, en la carnaza, en la carne humana.
La estigmatización de los gordos ha encontrado apoyo en ciencias como la demografía, la ecología, la medicina y la socioeconomía. De las ciencias médicas dimana la convicción de que los gordos son contagiosos (descubrimiento del virus AD-36) y de que las personas que se juntan con los gordos también se volverán gordos. Adele, la corpulenta cantante británica, fue objeto de críticas en cierta emisora de televisión local después de su gira americana. Una monitora de fitness del lugar, llena de ira justiciera como suelen manifestarla solo los monitores de fitness, declaró que Adele era un peligro para la sociedad americana porque enviaba a las niñas estadounidenses el mensaje de que era posible ser gorda y a la vez cantante famosa, algo que, según la monitora, no era cierto. Quién sabe, quizá en un futuro próximo un mensaje parecido abrirá la veda y devolverá a una futura Adele al lugar del que se atrevió a salir para alzar su voz divina: al gueto de los pobres, los gordos y los talentudos.
4
En un momento de la historia, los hombres con largos abrigos de cuero lo podían hacer absolutamente todo, pero con el paso del tiempo han ido cayendo en el olvido. El libro Los embalsamadores de Lenin[2] es un testimonio insólito sobre la piel del célebre revolucionario, símbolo de uno de los experimentos sociales más grandes, más emocionantes y, tal vez por eso, más catastróficos en la historia de la humanidad. Ilya Zbarsky era hijo de Borís Zbarsky, bioquímico soviético que, junto con el profesor Vorobiov, embalsamó a Lenin. Ilya Zbarsky, bioquímico también, trabajó en el equipo de expertos del mausoleo de Lenin en Moscú durante casi veinte años. Su testimonio ofrece una visión fantástica de la larga vida de la momia, pero también de las personas encargadas de su mantenimiento.
Lo que más llama la atención en el libro son las descripciones de la restauración de la piel de Lenin, así como el nerviosismo permanente que rodeaba su posible descomposición. Podemos imaginarnos cómo se sintió todo el equipo de grandes expertos cuando, solo dos meses después del (primer) embalsamiento de Lenin, una comisión especial para la verificación del estado del cadáver constató:
«La piel se ha vuelto amarilla y alrededor de los ojos, de la nariz, de las orejas y de las sienes se ha decolorado. En la parte frontal y parietal del cráneo han surgido manchas moradas. En el punto donde abrieron el cráneo para poder extirpar el cerebro, en un perímetro de aproximadamente un centímetro, la piel se ha retraído hacia dentro. La punta de la nariz está cubierta de pigmento oscuro, las fosas nasales se han vuelto tan finas como si fueran de papel; los ojos entreabiertos se han hundido en las cuencas; los labios se han abierto de manera que dejan ver los dientes; en las manos han aparecido manchas marrones y las uñas están amoratadas.»[3]
Después de este informe catastrófico, a Lenin le extirparon los pulmones, el hígado y otros órganos internos, le sustituyeron los globos oculares con ojos de cristal, lavaron el interior del cuerpo con agua destilada y un potente antiséptico, y trataron el cuerpo entero con formol, ácido acético, alcohol, glicerina, cloruro y otros productos. La piel de Lenin se salvó esta vez a la par que las vidas del equipo de científicos, aunque no la de todos sus miembros. Entre las muchas muertes sin esclarecer de aquella época se encuentra también la del profesor Vorobiov, el principal descubridor del método soviético de embalsamamiento.
Uno de los detalles «más tiernos» del libro se refiere a Nadezhda Krúpskaia (esposa de Lenin), que durante la visita al mausoleo en el año 1938 confesó con femenina amargura que Lenin permanecía igual de joven, mientras que ella entretanto había envejecido visiblemente.
Después de 1945 el equipo de solo cuatro investigadores —no había más en 1939— aumentó hasta treinta y cinco científicos de renombre: histólogos, anatomistas, bioquímicos, médicos. Todos ellos se dedicaban a investigar la estructura de la piel y del tejido subcutáneo, así como los factores autolíticos que provocan la descomposición de la piel. Entre 1949 y 1995 el instituto del Mausoleo de Lenin internacionalizó su actividad y embalsamó los cuerpos de Gueorgi Dimitrov, Klement Gottwald, Ho Chi Minh, António Agostinho Neto, Linden Forbes Burnham, Kim Il Sung y el del dictador mongol Jorloogiyn Choybalsan. En los años noventa del siglo pasado, la mayoría de estas momias famosas acabaron incineradas. Stalin, que yació junto a Lenin casi diez años, fue también incinerado.
El equipo del mausoleo de Lenin no se disolvió, sino que continuó con su trabajo, pero como una funeraria altamente especializada. Los usuarios de los caros servicios fúnebres son hoy los ricachones y mafiosos rusos. Los embalsamadores siguen utilizando los mismos componentes del fluido que se aplicó en el embalsamamiento de Lenin e inyectan en las arterias muertas los mismos ocho litros de bálsamo. Un bálsamo tan eficaz que los cuerpos se mantienen en el mismo estado incluso un año después del entierro. Ilya Zbarsky afirma que, después de inyectar el líquido en las arterias, la piel del muerto cambia enseguida de color morado cadavérico a un color marfil. En otras palabras, el que no ha tenido una tez bonita en vida, puede obtenerla después de muerto.
Hoy el mausoleo de Lenin, como instituto funerario altamente especializado, vende también ataúdes. Los más solicitados son los que llevan el sello «Made in USA». Los más caros son los féretros rusos fabricados con valioso cristal, y el más popular es el modelo «Al Capone», elaborado a partir del ataúd que se vio en la película El padrino.[4]
Y en lo que se refiere a la momia de Lenin, después de años de discusiones, su suerte aún no está resuelta. Algunos periódicos y portales en línea de vez en cuando vuelven a poner el problema sobre el tapete abriendo un debate público: seguir manteniendo la momia «con vida» o enterrarla. Los resultados de estos debates nunca son concluyentes: la diferencia entre los votos a favor y en contra suele ser insignificante.
5
Peter van der Helm, dueño de un salón de tatuajes en Ámsterdam, tuvo la idea de comprar piezas de piel tatuada. «Todos se pasan la vida buscando la inmortalidad, y este es un modo sencillo de obtener una parte de ella», declaró Peter van der Helm. El salón se llama Paredes y Piel, y una treintena de sus clientes han legado la piel a la recién creada fundación, y han pagado por el tratamiento varios cientos de euros. Cuando los clientes mueran, el patólogo les cortará el pedazo de piel tatuada y lo enviará para su posterior tratamiento. El cliente Floris Hirschfeld dice: «La gente tiene animales disecados en sus casas, por qué entonces no tener también piel. (…) Si yo puedo perdurar de esta manera, por favor, dígame por qué no. Además, algunas personas significan tanto para mí que quiero tenerlas siempre a mi lado, y este es el modo de que eso se haga realidad» —dijo Hirschfeld, que lleva tatuado en la espalda el retrato de su difunta madre—. «Vincent van Gogh era un hombre pobre cuando murió. Usted y yo no nos podemos permitir un Van Gogh. El tatuaje es el arte de la gente corriente», añadió.
6
Cuando observamos el paisaje cultural que nos rodea actualmente, nos parece que apenas somos capaces de distinguir algo claramente debido a la variedad de colores y formas. Y, no obstante, si nos fijamos un poco más y si, por supuesto, no resoplamos con desdén contra la cultura popular omnipresente, entonces podríamos decir que, en este paisaje, despojado de la jerarquía divina, domina la carnaza humana. El tema de la carnaza humana amenazada es, por lo general, un tema aclamado en la cultura popular: en la piel humana clavan los dientes «extraños», extraterrestres, vampiros, zombis y caníbales. Este tema aparece en novelas de género, historietas, videojuegos y películas y, junto con un corpus mucho más reducido de obras serias, construyen de común acuerdo un moderno campo mítico para descifrar los miedos humanos contemporáneos, el miedo por el propio pellejo, ante todo. La trilogía Los juegos del hambre de Suzanne Collins (la versión americana de la novela Battle Royale de Koushun Takami, escrita con anterioridad) debe su popularidad al siguiente mensaje, radical en extremo: para que un individuo humano salve hoy su propio pellejo debe matar a otro ser humano. Con un mensaje parecido juega también Kazuo Ishiguro en su novela Nunca me abandones (que tiene versión cinematográfica), donde el mundo está dividido entre clones, es decir «donantes» y «gente normal». E igual lo hacen los guionistas de la película La isla, donde los protagonistas Ewan McGregor y Scarlett Johansson actúan como «harvestable beings», clones humanos previstos para la «cosecha de órganos».
La mayoría de la gente percibe en los temas de la cultura popular la realidad que la rodea en ese momento y prevé su futuro inminente. La caza de órganos humanos, por ejemplo, envuelta en un papel de plata religioso-filantrópico protector, existe de veras, y los límites de lo permitido en este campo se amplían cada día. Así, la frontera de órganos cosechados de donantes muertos —práctica que ya no indigna a nadie— se ha trasladado a donantes vivos primero, y después a la venta ilegal de los propios órganos (empezando con la sangre y siguiendo con todo lo demás) con el propósito de sobrevivir. En la historia mítica de los órganos solo el donante queda (en parte) al descubierto, el receptor permanece oculto. El receptor anónimo compra el órgano que necesita o se apropia de él a través de traficantes ilegales sin examinar su propia postura ética. De este modo, los límites de lo permitido se desplazan al robo macabro, como la noticia de un niño chino de dos años que desapareció, para unas pocas horas más tarde ser encontrado tendido en el polvo, con las córneas extirpadas. Los hábiles ladrones de órganos ya no vienen del espacio. Hoy en día son quizá nuestros vecinos más cercanos los que por poco dinero señalarán con el dedo unas córneas o unos riñones frescos y fáciles de conseguir. La misma práctica médica desplaza también los límites al alargar la vida de los ricos mientras mata a los pobres, dedicándose así al puro vampirismo. Pues ¿cómo denominar si no la práctica de sustituir la sangre vieja por sangre joven, a la que los clientes pudientes se someten en las caras clínicas de rejuvenecimiento?
La cultura popular —el nuevo campo mitológico— ayuda a sus consumidores a digerir la indigerible realidad, a resignarse, a registrarla, a aceptarla, a evitarla, a fijarse en ella, o a rebelarse en su contra, según el gusto de cada cual. La cultura popular lo hace de una manera incomparablemente más eficaz que cualquier otra persona o cosa. Hannibal Lecter —el protagonista de la novela de Thomas Harris, que debe su popularidad en gran parte a la brillante actuación de Anthony Hopkins— ha perdido a lo largo de sus treinta años de vida unos rasgos profundamente repugnantes para adquirir otros casi románticos. El protagonista de la misma película, Buffalo Bill, obsesionado por la idea de que la piel humana es el perfecto tejido para confeccionar prendas de vestir, tiene hoy sus «seguidores» artísticos, por ejemplo, en las obras de Jessica Harrison, artista que en su serie Handheld expone piezas de muebles en miniatura que caben en la palma de la mano y parecen estar hechas de verdadera piel humana. El proyecto Skin, de la artista Shelley Jackson —que invita a la participación de todos aquellos que estén dispuestos a tatuarse en la piel de forma permanente una palabra (en inglés) y certificar que son los propietarios del tatuaje—, invierte la oscura obsesión de Buffalo Bill por la piel humana en una glorificación de la colectividad artística y de la mortalidad del arte (mortal art).
* * *
7
Los límites han palidecido y ya no queda claro qué es arte y qué realidad, qué es imitación de la vida y qué la propia vida, y qué es imitación de la imitación. No obstante, parece que la situación más miserable es aquella en la que nuestra vida empieza a asemejarse a las películas de terror baratas. En enero de 2014 fui testigo de una escena que ocurrió en un tranvía de Zagreb. Zagreb es la capital de Croacia. Croacia es miembro reciente de la Unión Europea y, según la revista BMC Public Health, «un peso para la tierra». En resumidas cuentas, un pequeño Estado de cuatro millones de habitantes con una cifra aterradora de desempleo y pobreza.
En un asiento del tranvía estaba sentada una mujer corpulenta de mediana edad vestida con modestia. Junto a ella, un hombre, de pie, la calibraba con una mirada severa, nerviosa.
—Qué bien viven algunos… —dijo con vaguedad el hombre, contemplando fijamente a la mujer como si lo hiciera por la mira de un revólver.
—¿Perdón? —dijo en voz baja la mujer.
—Que qué bien viven algunos… —repitió en voz más alta y áspera el hombre.
—No entiendo qué quiere decir… —dijo la mujer, a pesar de que por la expresión de su cara estaba claro que se imaginaba lo que el tipo insinuaba.
—Solo digo que algunos no viven nada mal… —El hombre no cejaba.
La mujer agachó la cabeza como si en su fuero interno intentara que su cuerpo empequeñeciera.
—Yo peso cuarenta kilos, soy ingeniero de profesión y no tengo empleo… —El tipo fustigaba a la mujer con sus palabras. De paso, al parecer, no le importaba en absoluto que los demás viajeros del tranvía lo oyeran.
—¿Acaso tengo yo la culpa? ¿Por qué no se dirige a las autoridades…? —le espetó en voz baja la pobre mujer y se levantó para bajar del tranvía.
Fue una escena nauseabunda. Cuarenta kilos de carne humana acusaban a otros noventa kilos de carne humana porque estaban convencidos de que estos seguramente no padecían hambre. Y aunque por su edad la viajera podría haber sido la hermana mayor o incluso la madre del hombre resentido, y aunque el hombre resentido podría haber jurado que algo así no se le pasaba por la mente, un oído más sutil también habría captado en su protesta un reproche por la falta de atractivo sexual de la mujer. La mujer del tranvía, que sin comerlo ni beberlo obviamente había enfurecido al hombre, era algo así como un espectro de su subconsciente más profundo, el símbolo banal de su fracaso (los gordos son ricos, los flacos pobres). Le hubiera gustado golpearla, retorcerle el pescuezo, hincar los dientes en esa carne dos veces más pesada que la suya, rajar ese corpachón que se había desparramado en el asiento del tranvía, indiferente («¿Acaso tengo yo la culpa? ¿Por qué no se dirige a las autoridades…?») a su suplicio.
8
Muchas sociedades poscomunistas en transición han convertido a sus ciudadanos en zombis. En el siglo XXI nos espera una «sociedad de participación», diría el rey holandés Guillermo Alejandro. «Self-management», dirían los seguidores de las tendencias actuales, tan hábiles con el lenguaje. Tanto la «participación» como el «self-management» son eufemismos de un mensaje afilado como un bisturí: hoy el hombre está reducido a su propia piel, desnuda.
Todo un equipo de expertos embalsamadores se ha ocupado devotamente durante años de una obra maestra, su momia. La momia moderna más célebre del mundo ha alimentado y protegido a este equipo de científicos, y por un tiempo ha simbolizado la fe en la que la sociedad de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad es posible. Los salones de tatuaje actuales —réplicas en miniatura del mausoleo de Lenin— por unos pocos cientos de euros mantendrán a sus clientes en la creencia de que su piel tatuada es una obra de arte que merece la eternidad.
Sí, vivimos en la Edad de la Piel. Nuestra época —un cadáver al que nos hemos arrimado— no está en su mejor momento. La piel del cadáver está cada vez más apagada, aparecen manchas moradas; el cráneo, del que se ha extirpado el cerebro, ya tiene grietas y la piel se ha retraído, por doquier se expanden amenazadores pigmentos oscuros, las uñas se han vuelto completamente azules… Estamos extenuados, nunca tenemos suficiente bálsamo, cubrimos las manchas cadavéricas con maquillaje líquido y con nuestros propios cuerpos. Por doquier se expande el tufo que impregna nuestra ropa, nuestro cabello, nuestros pulmones, no hay manera de librarse de él. Somos tantos como hormigas amarillas hay, tantos como no es posible imaginar y, sin embargo, no somos capaces de determinar el tamaño del cadáver al que servimos. Quizá hay que dejarse de tareas vanas, quizá hace tiempo que hemos cumplido con nuestro deber. Quizá es la hora de abrir la puerta de par en par y sacar el cadáver a la luz del día. Quizá un rayo de sol caiga acertadamente y encienda la chispa, quizá el cadáver arda en llamas por sí solo. Una cosa es segura: el fuego es un desinfectante poderoso.
Enero de 2014
[1]. Cuentos de los hermanos Grimm, edición revisada y actualizada, traducción de Ulrique Michael y Hernán Valdés (cedida por Penguin), editorial Alma, 2017. (N. de los T.)
[2]. Ilya Zbarsky & Samuel Hutchinson, Lenin’s Embalmers, The Harvill Press, 1999. (Salvo que se indique lo contrario, todas las notas son de la autora.)
[3]. Ibíd., pág. 79.
[4]. Parece que después de la muerte del comunismo mucha gente en el sector de los servicios funerarios continuó igual de creativa. Así el polaco Zbigniew Lindner tuvo la ocurrencia de refrescar la imagen comercial de su empresa de fabricación de ataúdes con fotografías de catálogo de bellezas desnudas y féretros, algo que espantó a la sensibilidad católica de los polacos. «Nuestra intención era comunicar a la gente que el ataúd no debería ser un objeto sagrado. Se trata de un mueble, es la última cama en la que dormirán. No es un símbolo religioso. Es un producto —dijo Zbigniew, y añadió—: Decidimos exhibir juntas la belleza de las mujeres polacas y la de nuestros féretros. Se ha invertido demasiado esfuerzo en ellos para que ustedes los vean solo con ocasión de un entierro.»
¡Más despacio!
I’m slowing down the tune
I never liked it fast
You want to get there soon
I want to get there last
Leonard Cohen, Slow
Zagreb, 2013
Un episodio en los últimos días de octubre en una oficina de correos de Zagreb ha hecho tambalearse mi visión del mundo. Hace treinta años que conozco esta oficina de correos: tres funcionarias lentas; tres ventanillas con cristal protector y una ranura a través de la cual ella, la empleada, y yo, la usuaria de sus servicios, intercambiamos el odio mutuo que es inaudible; plantas de oficina polvorientas, filodendros, ficus y potos que tarde o temprano acabarán con ellas (las funcionarias), apretándoles la soga verde alrededor del cuello. Ellas tres, lentas como perezosos del Amazonas, teclean con un dedo, iluminadas por los rayos de luz que provienen de la estrecha ventana pegada al techo. En sus caras, una expresión de sufrimiento y queja, como si una suerte de mafia postal les hubiera cortado los dedos dejándoles solo el índice, con el que se ganan el pan de cada día y advirtiendo de paso a los usuarios de lo que podría ocurrirles si se rebelaran contra los lentos servicios. La impresión general de amenaza queda reforzada por una pirámide de velas colocadas ordenadamente de la que cuelga una cinta de color sangre con el rótulo «Oferta especial». «¿Qué hacen unas velas en correos?», pienso, y luego me viene a la mente: pronto llegará el Día de Todos los Santos, cuando los zagrebienses corren a los cementerios para rendir homenaje a sus muertos.
Llena de ira por la cola que se retuerce como una boa, y que obviamente está a gusto en este ambiente trópico-funerario, me dirijo al joven que tengo detrás.
—¿Sabe usted que semejantes colas no podían verse ni siquiera en el Moscú de los tiempos de la URSS, hace casi cuarenta años, cuando aún existía la «compra con recargo», pokupka s nagruzkoi…?
—Creo que hoy no esperaré mi turno… —farfulla el joven, y palideciendo huye de la oficina de correos presa de una fuerte conmoción.
Lo entiendo, para él soy un zombi, un ser que se ha levantado de la tumba y se ha aparecido en la oficina de correos zagrebiense para asustarlo con mensajes incomprensibles. Él ni siquiera sabe dónde está Moscú, ni qué era la URSS, y mucho menos qué es la pokupka s nagruzkoi… Y la pokupka s nagruzkoi, dicho sea de paso, era la única manera de que el consumidor en la antigua URSS se hiciera con productos «deficitarios». Recuerdo que durante un curso académico que pasé en Moscú compraba conservas de salmón ruso con «recargo», es decir, con cada conserva tenía que comprar también betún inservible, un tubo de tomate concentrado incomestible, una vela, o algo por el estilo.
En resumen, desde hace poco la pequeña oficina de correos en el barrio de Travno de Novi Zagreb se ha convertido para mí en aquello que para todos los católicos croatas representa Međugorje, es decir, un lugar de culto y veneración. E incluso me he ofrecido a las funcionarias, a limpiarles de vez en cuando con un pañito mojado el polvo de las hojas de los filodendros, aves del paraíso y potos, voluntariamente, hoja por hoja, tarde lo que tarde.
Nueva York, 1982
Cuando visité por primera vez Nueva York, un conocido mío, un escritor ruso emigrante, que había salido unos pocos años atrás de la URSS gracias a un visado israelí, insistió en enseñarme Brighton Beach. No lo hacía por mí, sino por sí mismo, enseguida me di cuenta. Yo era solo una excusa, una coartada. Brighton Beach era la imagen de aquello de lo que él había huido. Quería respirar el aire a la vez desembriagador y mareante de su biosfera, olisquear a los suyos, aquellos de los que se había evadido. Pronuncié una frase que palpitó en su cerebro, y eso lo reconfortó («Si Odesa se ha trasladado a Nueva York, ¿cómo se puede decir que has emigrado?»). En Brighton Beach, la «pequeña Odesa», donde vivían mayoritariamente judíos soviéticos, reinaban las leyes y costumbres de la «vida cotidiana soviética». Los emigrantes soviéticos esperaban en largas colas delante de tiendas pequeñas cuyos dueños eran emigrantes soviéticos, contentos de esperar en una cola y charlar con sus paisanos, como antaño, en los tiempos soviéticos inexorablemente pasados. Estas colas en Brighton Beach servían de almohada blanda, de sofá, de diván en el que los emigrados soviéticos se sentaban. Las filas eran una socialización útil, una oportunidad para paliar la soledad, para rozar un poco a los suyos, para casi atragantarse con el inesperado amor por su propia especie sin dejar de sentir náuseas por ello. En Brighton Beach se podían comprar productos soviéticos, tarros de pepinillos y tomates en salmuera, caviar, pescado seco, arenques, pan de centeno, libros, discos, periódicos rusos… Los restaurantes anunciaban veladas con baile, música en vivo y cantantes rusos. Parecía que la vida bullía en dos mundos paralelos, aquí, en Brighton Beach, y allí, en Manhattan. Y mi conocido, que se había jurado a sí mismo que no iba ser como aquellos que esperaban en la cola de los pepinillos en salmuera, se relajó precisamente en este punto, en el punto entre los dos mundos paralelos, tan distintos que incluso el tiempo discurría de forma diferente. ¿En uno más veloz, en el otro más lento? ¿En uno hacia delante, en el otro hacia detrás? Eso no lo puede decir nadie.
Hoy Moscú se parece a Nueva York. Y Zagreb, que antaño se enorgullecía de pisarle los talones a Viena, se asemeja más bien a las aldeas balcánicas, a pesar de que ha jurado que jamás ha tenido ni tendrá ninguna relación con los Balcanes. Unos cuantos cafés que con mucho entusiasmo pugnaban en los tiempos yugoslavos por imitar a los cafés vieneses hoy han desparecido. La «austrohungaridad» colonial zagrebiense hoy la defiende alegremente el pastel de semillas de amapola típico del antiguo imperio. Las fritula o buñuelos dálmatas compiten con las baklava orientales, los boquerones fritos sacan la lengua a los ćevapčići, pero, a pesar de estos deliciosos esfuerzos, Zagreb se desliza lentamente hacia una urbanidad oriental europea de la época comunista. ¿O quizá esta urbanidad oriental europea, desaparecido el comunismo, salta más a los ojos hoy en día? La antaño célebre pastelería Gerbeaud de Budapest, que en la época comunista tenía en el menú unos pequeños y sabrosos sándwiches de paté de oca y unos pasteles a menudo mejores que los vieneses, hoy ofrece, en vez de un verdadero capuchino, un café aguado e insípido y una tarta Sacher seca como un cracker. El observador confundido se pregunta qué hora es, en qué época está, en qué país, y por qué siempre pensaba que el tiempo se movía hacia delante, y no, por ejemplo, hacia detrás, y por qué imaginaba que corría linealmente, si en realidad más bien serpenteaba. Y entonces, piensa nuestro observador, ¿los bucles temporales tienen una naturaleza de causa-efecto o son arbitrarios? ¿Y si el tiempo es un río en el que realmente es imposible bañarse dos veces?
La revolución noruega
¡La revolución noruega! Con esta denominación obsequiaron algunos medios mundiales a las siete horas de retransmisión televisiva en directo del viaje en tren (la cámara estaba ubicada en la cabina del maquinista) desde Oslo hasta Bergen (2009), así como a la de la travesía en el barco MS Nordnorge desde Bergen hasta Kirkenes dos años más tarde. El viaje en barco duró 134 horas. Parece que ya nada puede parar el revolucionario invento noruego, Sakte-TV. La película se proyectó para fines promocionales noruegos en Seúl, en una estación de metro, y según cuentan, fue acogida con gran entusiasmo. Los medios empezaron a escribir profusamente sobre la televisión lenta, todos mencionaban a Andy Warhol y su película Sleep, en la que documentaba las seis horas de sueño de John Giorno. Los noruegos televisaron también National Firewood Night, doce horas de retransmisión de los preparativos, encendido y mantenimiento de una hoguera, y de paso invitaron a los usuarios de Facebook a que les aconsejaran cómo colocar de mejor manera la leña. El interés fue enorme.
Igual que en el comunismo todo empezó con Marx y Engels, asimismo en el mundo occidental, por lo visto, todo empieza con Andy Warhol. Pero Sakte-TV no es un invento de Andy Warhol, sino del comunismo. Hasta ahora no he visto nada más lento que el pronóstico del tiempo en la televisión soviética rusa. Con él solía terminar la programación diaria y, como nunca conseguía llegar hasta el final porque me dormía antes, en realidad ni siquiera puedo decir cuánto duraba el programa. La voz, sensualmente atenuada, de la locutora invisible explicando cuál era la temperatura en Siberia, acompañada por una queda música empalagosa y fotografías de paisajes, que se sucedían tan discretamente que no importaba en absoluto de qué regiones se trataba, suponía una experiencia inolvidable. La Unión Soviética era grande, ríos, lagos y ciudades por doquier. El Volga, el Pechora, el Angará, el Obi, el Lena, el Amgá, el Aldán, el Irtysh, el Ishim, el lago Ládoga, el Baikal, las ciudades de Magadán, Norilsk, Krasnoiarsk, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Chelíabinsk, Tambov, Penza, Ulán-Udé, Chitá, Irkutsk, Angarsk…
Si a pesar del alto efecto sedativo del pronóstico del tiempo alguno de los espectadores no conseguía dormirse, entonces lo esperaba el nocaut en la emisión de la tarde: un programa sobre la preparación de canapés fríos, sin tono ni texto, en tiempo real de elaboración. Los televidentes podían ver cómo se cortaba la zanahoria en pequeñas rodajas o tiras, cómo se elaboraban florecitas a partir de la zanahoria, cómo se introducían en estas florecitas, en el mismo corazón, hojitas de perejil, cómo se cortaban huevos cocidos y se los convertía en caritas con ojos a base de granos de pimienta y bocas de cebolla cortada, cómo se elaboraban pomposos canapés de pepino, tomate, salami, queso, salchicha, cebolla o setas, con una fuerte huella artística. Estos fascinantes programas marasmáticos proporcionaban a los espectadores la sensación de evadirse de la cotidianidad o, mejor dicho, la sensación de que su vida diaria era normal, porque en la cotidianidad los ríos no solo fluyen, sino que se congelan, crecen y varían su nivel de agua como lo han hecho desde siempre; porque en esta cotidianidad los cirros, cúmulos, estratos y estratocúmulos no solo hacen su trabajo, sino que también son habitantes de esta, rodeados de cuernos de la abundancia, de los cuales, como bandadas de aves, salen volando hacia sus platos rodajas de pepino, cebolla y salchichas, marcialmente colocadas en círculos con los colores del arco iris.
En el comunismo había tiempo e imaginación de sobra, quizá por eso se hundió
Según una pequeña noticia en The Guardian (enero de 2014), los jóvenes científicos Felix Heibeck, Alex Hope y Julie Legaut, empleados en el Media Lab del MIT, han inventado la «prosa sensorial», una suerte de «libro ponible» (wearable book) que se compone de un cinturón —se parece al de los paracaidistas que se adhiere al cuerpo— y el propio libro, que está conectado con cables al cinturón. Cada variación del estado emocional o físico del protagonista del libro causa discretos cambios en el cinturón, y estos a su vez inducen automáticamente cambios en el cuerpo del lector, acelerando el pulso, por ejemplo, o alterando su temperatura. «La prosa sensorial es el nuevo modo de experimentación y creación de un cuento —dijeron los diligentes autores de este descubrimiento—. La prosa tradicional crea e induce emociones y empatía mediante palabras e imágenes. Al conectar los sensores y los impulsores, el autor de la prosa sensorial obtiene nuevas posibilidades para transmitir la trama, los estados de ánimo y los sentimientos, y al mismo tiempo deja espacio libre para la imaginación del lector», afirman los inventores de este «libro aumentado».[5]
El protagonista de la novela Nikolái Nikoláievich de Yuz Aleshkovski es un carterista de poca monta, un perezoso y un haragán, que, gracias a sus extraordinarios rendimientos sexuales, encuentra trabajo nada más salir de la cárcel en el Instituto Soviético de Investigación Científica como donante de esperma, como masturbador profesional. Los científicos fecundan con su semen a las esposas de altos dignatarios, de extranjeros y «amigos de la Unión Soviética», pero tienen también la ambición secreta de enviar un óvulo fecundado al espacio en un cohete. La joven científica Polienka usa a Nikolái Nikoláievich para sus investigaciones paralelas. A ella le interesa saber qué textos literarios son eróticamente excitantes. Polienka pega al pene de Nikolái Nikoláievich unos electrodos cinéticos y de medición de temperatura y le da diversos libros para leer. La joven científica mide el efecto que tienen las páginas de Dostoievski, Tolstói, Pushkin y otros sobre la erección de Nikolái. Resulta que a Nikolái Nikoláievich le excita sexualmente un manual de zapatería de los tiempos zaristas, en particular las instrucciones sobre cómo se reparan las botas. El autor escribió la novela satírica Nikolái Nikoláievich en los años setenta del siglo pasado, y circuló en samizdat, luego se publicó en el extranjero en ruso y un poco más tarde en inglés, sin demasiado éxito desgraciadamente. El autor de la novela, Yuz Aleshkovski, que en los años ochenta emigró a Estados Unidos, vive sus días de vejez en Connecticut, a solo una hora de viaje en coche del célebre MIT donde los aplicados científicos han inventado la «prosa sensorial».
Gente que malgasta el tiempo
En su breve novela La lentitud, Milan Kundera vive la velocidad como una forma de éxtasis, pero al mismo tiempo se pregunta adónde ha ido a parar el disfrute de la lentitud, dónde se han perdido los vagabundos, esos que, como se dice en croata, le roban el tiempo a Dios, es decir, que malgastan el tiempo y duermen bajo las estrellas. En checo se dice de los vagos que son gente que se queda mirando a las ventanas de Dios. Una persona que se queda mirando a las ventanas de Dios no se aburre, al contrario, es feliz. En nuestros tiempos la pereza se ha convertido en haraganería, y son dos cosas completamente distintas. La persona que haraganea está frustrada, se aburre y está en constante búsqueda de una actividad que echa de menos, afirma Kundera.