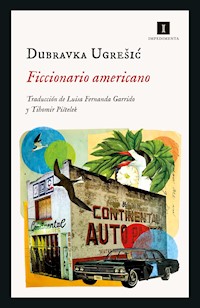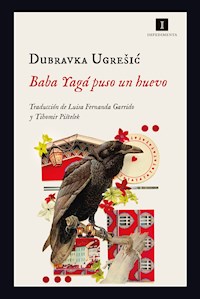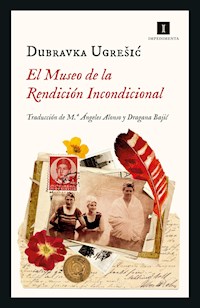
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Esta luminosa novela, un clásico de la literatura europea de las últimas décadas, narra la vida de unos personajes que se ven atrapados entre varias culturas, a medio camino entre el pasado de su propia tradición y el futuro de lo que les depara la Historia, de la que, sin pretenderlo, formarán parte.
Tras la guerra de los Balcanes, la ciudad de Berlín cobra vida gracias a la llegada de los expatriados, que luchan por preservar lo que les queda de su cultura y de una nación que ha sido eliminada del mapa, mientras sustituyen todo lo que una vez conocieron por lo nuevo y desconocido. Para aquellos cuya vida ha de caber en una maleta, los recuerdos pasan a ser su posesión más importante, pero a veces adoptan un significado extraño. Dubravka Ugrešić recompone así la vida de su madre a través de las fotos halladas en el fondo de un armario, en un antiguo bolso de piel. Y, a la vez, también su propia historia: sus años de profesora en Berlín, donde compartió apartamento con tres jóvenes indias; los encuentros nocturnos con sus amigas para cenar y echar las cartas del tarot; un viaje a Lisboa, adonde fue cargada de equipaje, pero sin llevarse absolutamente nada, dependiendo de cómo se mirase… Un collage de recuerdos que la autora fusiona para lograr un sublime retrato de la soledad del desterrado.
CRÍTICAS
«Si el mundo fuera un lugar justo, Dubrakva Ugrešić ganaría el Premio Nobel.» —Publishers Weekly
«Las novelas, ensayos e historias de Ugrešić merecen ser leídos, especialmente El Museo de la Rendición Incondicional, nutrido de grandes formas literarias.» —Publishers Weekly
«Uno de los mejores libros que existen.» —Publishers Weekly
«Un libro mágico. Imposible de describir, pero apasionante de leer.» —The Guardian
«Una de las más profundas reflexiones sobre la cultura, la memoria y la locura que jamás leerás.» —The Independent
«Un libro perturbador y bellísimo, nada convencional, que conmocionaba sobre todo por el enorme e infinito catálogo de rastros de vida.» —RTVE
«Hay que leerla, como una terapia colectiva, desde la hondura de la conmoción.» —Diario de Sevilla
«Una brillante muestra de narraciones y reflexiones de alta velocidad. Es una escritora a la que seguir. Una escritora a la que apreciar.» —Susan Sontag
«No conozco a nadie que escriba mejor o piense con mayor lucidez sobre estos tiempos difíciles. Una novela original, hermosa y extremadamente inteligente.» —Charles Simic
«Ninguna novela ha evocado con tanta agudeza los costes personales del cambiante mapa político mundial.» —Marina Warner (Historiadora)
«Dubravka Ugrešić ha escrito una obra maestra que explora el conflictivo espíritu de la Europa de finales del siglo XX.» —Larry Wolff (Historiador)
«Dubravka Ugrešić despliega una prosa cargada de pólvora y dinamita.» —La Razón
«Dubravka Ugrešić es imprescindible.» —La Vanguardia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un clásico de la literatura europea de las últimas décadas, que narra la vida de unos personajes que se ven atrapados entre varias culturas, a medio camino entre el pasado de su propia tradición y el futuro de lo que les depara la Historia, de la que, sin pretenderlo, formarán parte.
«Una escritora a la que seguir. Una escritora a la que apreciar.»
Susan Sontag
«Si el mundo fuera un lugar justo, Dubravka Ugresic; ganaría el Premio Nobel.»
Publishers Weekly
A mi madre Veta Ugrešić
En el parque zoológico de Berlín, al lado del estanque de las morsas, hay una extraña vitrina. Tras el cristal se hallan los objetos encontrados en la tripa de la morsa Roland, cuya vida concluyó el 21 de agosto de 1961. Exactamente hay: un mechero de color rosa, cuatro palitos de helado (de madera), un broche de metal en forma de caniche, un abridor de botellas de cerveza, una pulsera de mujer (probablemente de plata), un pasador de pelo, un lápiz de madera, una pistola de agua de plástico de niños, un cuchillo de plástico, unas gafas de sol, una cadenita, un muelle (pequeño), un flotador de goma, un paracaídas (de juguete), una cadena de hierro de unos cuarenta centímetros, cuatro clavos (grandes), un cochecito de plástico de color verde, un peine metálico, una muñequita, un pin de plástico, una lata de cerveza (tipo Pilsner, de 0,33 l), una cajita de cerillas, una zapatilla de niño, una brújula, una llave de coche, cuatro monedas, un cuchillo con mango de madera, un chupete, un manojo de llaves (cinco piezas), una cerradura y una bolsita de plástico de agujas e hilos.
Más hechizado que asombrado, el visitante observa esas extrañas piezas como si se tratase de unas excavaciones arqueológicas. Sabe que su valor de pieza de museo está determinado por la casualidad (por el caprichoso apetito de Roland) y, no obstante, no puede resistirse al pensamiento poético de que, con el tiempo, esos objetos han establecido entre sí unas relaciones más delicadas. Atrapado en este pensamiento, el visitante intentará en adelante establecer unas coordenadas de significado, reconstruir las coordenadas históricas (se le ocurre, por ejemplo, que Roland murió ocho días después del levantamiento del Muro de Berlín), y otras cosas por el estilo.
El lector debería leer la novela que está ante él de forma semejante. Si le parece que entre los capítulos no hay una relación sensata y firme, que tenga paciencia; las relaciones se irán estableciendo de manera gradual. Algo más: la pregunta de si esta novela es autobiográfica podría, en algún eventual e hipotético momento, pertenecer a la competencia de la policía, pero no a la de los lectores.
Primera parte
«Ich bin müde»[1]
[1]. En alemán: estoy cansada. (
1
«Ich bin müde», le digo a Fred. Su cara pálida y melancólica se estira con una sonrisa. Ich bin müde es la única frase que por ahora sé decir en alemán. En este momento tampoco quiero aprender más. Aprender más significa abrirse. Y yo, durante algún tiempo, todavía quiero seguir encerrada en mí misma.
2
El rostro de Fred me recuerda a una fotografía antigua. Fred parece un joven oficial dispuesto a jugar a la ruleta rusa por un amor infeliz. Las noches las pasa en vela en las tabernas de Budapest. El triste gemir de los violines gitanos no provoca ningún temblor en su pálido rostro. Solo de vez en cuando su mirada centellea con el brillo de uno de los botones metálicos de su uniforme.
3
La vista desde mi habitación, desde mi residencia temporal en el exilio, está cubierta de altos pinos. Por la mañana descorro las cortinas y descubro la vista de una escenografía romántica. Los pinos primero se encuentran inmersos en la niebla, como si se tratase de fantasmas, luego la niebla se disipa en mechones y el sol rompe a brillar entre ellos. A veces cae una llovizna ligera. Hacia el final del día la oscuridad cae sobre los pinos. En el ángulo izquierdo de la ventana se ve un pedacito de lago. Al atardecer corro las cortinas. La escenografía es igual todos los días, algún que otro pájaro perturba la inmovilidad del paisaje, básicamente cambia solo la iluminación.
4
Mi habitación está llena de un silencio que parece de algodón. Si abro la ventana, el trino de los pájaros rompe el silencio. Al atardecer, si salgo de la habitación hacia el vestíbulo, oigo el rumor de un televisor (de la habitación de la señora Kira, en la misma planta) y el sonido de una máquina de escribir (el escritor ruso de la planta de abajo). Un poco después, se puede oír el irregular golpeteo de un bastón y el arrastrar de los pequeños pasos del invisible escritor alemán. A los artistas, una pareja rumana (de la planta de abajo), los veo a menudo, se mueven en silencio, como sombras. A veces, el silencio se ve perturbado por Fred, nuestro conserje. Fred corta el césped del jardín de la casona con una ruidosa cortadora eléctrica que ahuyenta sus penas amorosas. Su mujer lo ha abandonado recientemente. «My wife is crazy»,me explicó Fred. Es la única frase en inglés que sabe.
5
En la cercana Murnau hay un museo, la casa de Gabriela Münter y de Vassily Kandinsky. Siempre me entran náuseas al pensar en las huellas de las vidas ajenas, son tan personales y tan impersonales a la vez. Allí compré una postal en la que se reproduce la imagen de una casa, Das Russen-Haus.[2] A menudo me quedo mirando esta postal. A veces me parece que la menuda figura humana en la ventana, ese puntito rojo intenso, esa soy yo.
6
Sobre mi escritorio hay una fotografía amarillenta. En ella hay tres bañistas desconocidas. De la fotografía no sé mucho, solo que fue tomada a principios de siglo en el río Pakra. El riachuelo corre cerca del pequeño lugar en el que nací y pasé mi infancia.
Me doy cuenta de que siempre llevo conmigo la fotografía como un pequeño fetiche del que desconozco su verdadero significado. Esa superficie de color amarillo turbio atrae de forma hipnótica mi atención. A veces me quedo mirándola mucho rato sin pensar en nada. A veces ahondo con atención en los reflejos de las tres bañistas en el espejo del agua, en sus rostros que miran directamente al mío. Me sumerjo en sus caras como si fuera a descifrar un secreto, descubrir alguna grieta, un pasadizo escondido.
A menudo suelo apoyar la fotografía en el ángulo izquierdo de la ventana, ahí donde se ve un pedacito de lago. La fotografía me tranquiliza, igual que el agua.
7
De vez en cuando tomo café con la señora Kira, de Kiev, profesora de Literatura jubilada. «Ja kamenshchitsa»,[3] dice la señora Kira. La pasión de la señora Kira son las piedras, todo tipo de piedras. Me cuenta que todos los años veranea en Crimea, donde el mar expulsa a la orilla piedras semipreciosas. Y la señora Kira pasea por la orilla durante horas en busca de piedrecitas. No va sola, dice, allí también va otra gente, kamenshchiki.[4] A veces se reúnen todos, encienden una hoguera, se preparan un borsh[5] y comparten sus «tesoros». Aquí, en la casona, la señora Kira mata el tiempo copiando distintos motivos. Hizo una copia del ángel Miguel, aunque, dice, le gusta más hacer collares. Me pregunta si tengo algún collar roto, «Podría —dice—, arreglarlo, ensartar de nuevo las perlas». «Sabe —dice la señora Kira—, ja l’ubl’u nanizivat.»[6] Lo dice como disculpándose.
* * *
8
En esa misma Murnau se encuentra el museo de Ödon von Horváth. Ödon von Horváth nació el 9 de diciembre de 1901 en Rijeka, a las 16:45 (según otros testimonios a las 16:30). Cuando llegó a pesar unos dieciséis kilos, sus padres y él se mudaron de Rijeka y vivieron un poco en Venecia y un poco en los Balcanes. Cuando alcanzó la altura de un metro y veinte centímetros se mudaron a Budapest y vivieron en esa ciudad hasta que midió un metro y veintiún centímetros. Eros despertó en Ödon von Horváth, según su opinión, al alcanzar un metro y cincuenta y dos centímetros. El interés de Von Horváth por el arte, sobre todo por la literatura, apareció al alcanzar un metro y setenta centímetros. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Ödon von Horváth dejó de crecer, medía un metro y ochenta y cuatro centímetros. La biografía de Von Horváth medida en kilos, centímetros y puntos geográficos estaba abundantemente atestiguada por las fotografías del museo.
9
Sobre el general Ratko Mladić, criminal de guerra, que durante meses aniquiló Sarajevo desde los montes cercanos, se cuenta que una vez tuvo en su punto de mira la casa de un conocido suyo. La historia sigue: entonces, el general telefoneó a su conocido informándolo de que le concedía cinco minutos para recoger sus «álbumes», porque precisamente, dijo, tenía la intención de volarle la casa por los aires. Diciendo «álbumes» el general pensó en los libros de las fotografías familiares. El criminal, que durante meses estuvo destruyendo la ciudad, las bibliotecas, los monumentos, las iglesias, las calles y los puentes, sabía que estaba destruyendo la memoria. Por eso le regaló «magnánimamente» a su conocido una vida con derecho a la memoria. Una vida desnuda y algunas fotografías familiares.
10
«Los refugiados se dividen en dos clases: aquellos con fotografías y aquellos sin ellas», dijo un refugiado bosnio.
11
«Lo que más necesita una mujer es el aire», dice mi amiga Hannelore mientras caminamos hacia el cercano monasterio de Andechs.
«Lo que más necesita una mujer es un mayordomo», le respondo a Hannelore mientras en la tienda de souvenirs de Andechs compro una bola de plástico barata con un ángel de la guarda. Hannelore se ríe. Cuando la bola se agita un poco, sobre el ángel de la guarda cae la nieve. La risa de Hannelore cruje como la nieve de corcho blanco.
12
Antes de venir aquí, pasé algunos días en la costa adriática, en una casa junto al mar. A la pequeña playa venían pocos bañistas. Se podían ver y oír desde la terraza. Un día una risa femenina pronunciadamente fuerte atrajo mi atención. En el mar vi a tres bañistas de cierta edad. Nadaban con los pechos desnudos, en la misma orilla, en un pequeño círculo, como si estuvieran alrededor de una mesita redonda tomando café. Eran bosnias (por el acento), probablemente refugiadas, y enfermeras. ¿Que cómo lo sabía? Estaban recordando los viejos tiempos del instituto y cotilleaban sobre una cuarta muchacha que en el examen final había confundido las palabras «anamnesis» y «amnesia». La palabra «amnesia» y la historia del examen se repitió varias veces y cada vez provocaba nuevas salvas de risa. Mientras, agitaban las manos como si estuvieran limpiando las migas de una mesa inexistente. De repente cayó un chaparrón, de esos de verano, súbitos y breves. Las bañistas se quedaron en el agua. Desde la terraza estuve observando las brillantes y gruesas gotas de lluvia y a las tres mujeres. Sus carcajadas se iban haciendo cada vez más fuertes, con pausas cada vez más cortas, al final ya se ahogaban de risa. A intervalos, podía oír la machacona palabra, «amnesia», que dejaban caer y repetían tenazmente, pensando probablemente en la lluvia. Abrían los brazos, golpeaban el agua con las manos, entonces sus voces parecían graznidos de pájaros, era como si compitiesen para ver quién lo hacía más alto y más fuerte, y la lluvia, como si hubiera enloquecido, era cada vez más gruesa y estaba más caliente. Entre la terraza y el mar se levantó una cortina de niebla y sal que absorbió todo sonido, y en un silencio luminoso pudo verse el magnífico revolotear de tres pares de alas.
Hice un clic interior y grabé la escena para siempre, aunque no sé por qué.
13
«Lo que más necesita una mujer es el agua», dice Hannelore. Después de haber nadado, descansamos en el ambiente secesionista de Müllerchers Volksband.
14
A una conocida mía, S., la vida, desde el mismo principio, no se le dio precisamente bien. No obstante, consiguió acabar la escuela de enfermería y encontrar trabajo en un hospital de niños dementes cercano. Esto no acabaría bien. «Absorbo las desgracias ajenas como un secante», dijo. En el hospital encontró su felicidad, un enfermero, más joven que ella, un hombrecillo (cuando lo conocí no pude quitar la vista de sus zapatitos de charol) que tenía hasta el apellido en diminutivo. Se quedó embarazada ya entrada en años y decidió dar a luz a pesar de la diabetes de ambos, llevó adelante el embarazo (¡gemelos!) casi hasta el parto y entonces, un día antes de dar a luz, los bebés se ahogaron. Mi conocida se deshizo en mil pedazos. Pasó cierto tiempo en el psiquiátrico y luego se recuperó y se mudó con su pequeño marido.
Un día, inesperadamente, apareció en mi casa. Todo era «normal», hablamos del trabajo, del marido, de esto y de aquello, y entonces mi conocida sacó de su bolso una bolsita de plástico y extendió delante de mí su «tesoro». Se trataba de dos o tres cositas relucientes e insignificantes, tan insignificantes que ni siquiera las recuerdo. Durante largo rato estuvo moviendo, colocando y mirando sus cachivaches, delante de mí. Luego, advirtió un ramito de flores secas en miniatura sobre mi estantería y dijo que le gustaba mucho, que era precioso, simplemente precioso, y me pidió que le regalase aquella cosita. Puso el ramito en la bolsita y luego se marchó con su pobre tesoro de urraca.
* * *
15
Mientras tomamos café con la señora Kira, me entero de algún que otro asunto sobre los demás habitantes de la casona. «Sabe, en cierto modo aquí todos nos parecemos, todos andamos buscando algo, como si hubiéramos perdido algo…», me dice.
16
A un exiliado le parece que el estado de exilio es una sensibilidad permanente y particular al ruido, a una melodía: a veces le parece que el exilio no es sino un estado de inconsciente recuerdo musical.
En Múnich, adonde fui para encontrarme con Igor, me paré cerca del Marienplatz atraída por la música. Un gitano mayor tocaba al violín canciones de los gitanos húngaros. Cazó mi mirada al vuelo, me sonrió con humildad y atrevimiento a la vez, me había reconocido como a «una de los suyos». De repente, sentí un nudo en la garganta, por un momento me quedé sin aliento y, entonces, rápidamente, bajé la vista y me apresuré a seguir mi camino, dándome cuenta al segundo siguiente de que iba en la dirección equivocada. A dos pasos de distancia percibí una salvadora cabina de teléfono y me puse en la cola, fingiendo que, claro, tenía que llamar por teléfono.
Delante de mí estaba un joven. Cazadora ajustada de cuero negro, vaqueros ajustados, botas de tacón, una especie de inseguridad y atrevimiento en la cara, todo a la vez, como si lo uno anulara lo otro de forma instantánea. En un segundo supe que era «de los míos», «paisano». El modo en el que insistentemente y durante mucho rato —sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, como un mal camarero de un restaurante— estuvo marcando el número, aquello me llenó de una mezcla de enfado y compasión. Entonces, el joven por fin consiguió línea (¡era «de los míos», por supuesto!). Esa forma de mis paisanos de hablar tanto, de hablar de nada, como si con el exceso de palabras se cuidasen, se mimasen, se diesen palmaditas y ánimos, esas maneras me volvieron a llenar de aquella mezcla de enfado y compasión. El violín seguía gimiendo tristemente, el joven llamaba a una tal Milica, y yo, en mi cabeza, como en una mesa de montaje, unía el triste gemido con el parloteo del joven. El violinista de ojos negros me miraba con tenacidad, como si me estuviera desenmascarando. En un momento quise irme de la cola, pero no lo hice. Eso sí que me hubiera delatado, pensé. Por eso, cuando el joven acabó su llamada, colgó el auricular y se alisó el pelo con la mano (un movimiento que, por previsible, hizo que aquella mezcla de sentimientos me invadiese de nuevo), llamé a Hannelore, la única a la que realmente podía llamar, inventándome al instante una pregunta práctica e inaplazable.
Llegué tarde a la cita con Igor. Nos sentamos en un restaurante chino, charlamos vivamente esperando la comida y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba inquieta, ausente, mi mirada vagaba por la sala, y me pareció que, como unas gafas en un día de invierno, una suave neblina me estaba empañando por fuera. Y entonces fui consciente del hilo musical, que en un primer momento no había registrado. Se oía música popular china o coreana, o quién sabe qué, pero, en cualquier caso, de esa parte del mundo. Se oía una silenciosa, elegiaca y empalagosa ñoñería, sería romántica, una ñoñería que también podía ser de mi país o del de Igor, Rusia, daba igual. En ese momento cayó un chaparrón cálido, la lluvia resbalaba por el cristal a la espalda de Igor y yo al final sucumbí y reaccioné correctamente, según un antiguo reflejo condicionado y bien ensayado. En una palabra, moqueé por el sonido, por el general y empalagoso gemido, siempre el mismo gemido de donde quiera que fuera. Me rebelaba por dentro, rezongaba, gruñía casi alegre porque estaba por fin en su poder, casi físicamente satisfecha. Debilitada y ablandada, palmoteaba en el cálido charquito interior de lágrimas.
—¿Qué es esto, Igor…? —pregunté como disculpándome.
—Tu mirada brilla con el mismo brillo que el botón de su blusa —dijo mi amigo, judío ruso de Chernovitsa, exiliado.
Tontamente bajé la mirada hacia el botón. El botón tenía un turbio color dorado de plástico.
17
«No tengo ganas de ser ingenioso. No quiero construir una historia. Escribiré sobre cosas y pensamientos. Como una recopilación de citas», escribió hace mucho tiempo un exiliado provisional. Se llamaba Víktor Shklovski.
18
«Ich bin müde», le digo a Fred. Su cara pálida y triste se estira en una sonrisa. Ich bin müde es la única frase en alemán que conozco por ahora. En este momento parece que no quiero aprender más. Aprender más significa abrirse. Y yo, durante algún tiempo, todavía quiero seguir encerrada en mí misma.
En el silencio de mi habitación, con la escenografía romántica en las ventanas, extiendo mis cositas, las que he traído conmigo, sin saber realmente por qué, las que encontré aquí, todas casuales y sin sentido. Delante de mí reluce una plumita que recogí paseando por el parque, en mi cabeza repica una frase de alguien, amarillea delante de mí la vieja fotografía, rojea una figura humana de una postal barata, me persigue el contorno del gesto de alguien y yo no sé su significado, ni de quién es, con su brillo de plástico resplandece delante de mí la bola del ángel de la guarda. Cuando la agito, sobre el ángel cae la nieve. No entiendo el sentido de todo esto, mi mente es un caos, yo soy un ejemplar humano cansado, soy kamenshchitsa, pues sí, la casualidad me ha expulsado a la otra orilla, la más segura.
19
«Lo que más necesita una mujer son el aire y el agua», dice didácticamente Hannelore mientras nos sentamos en una cervecería y soplamos la espuma de una jarra de cerveza.
20
A un exiliado le parece que el estado de exilio tiene la estructura de un sueño. De repente, igual que en un sueño, aparecen unas caras de las que se había olvidado, que quizá nunca había visto, unos lugares que seguramente ve por primera vez, pero que le parece que le suenan de algo. El sueño es un campo magnético que atrae imágenes del pasado, presente y futuro. Al exiliado se le aparecen de repente, despierto, unas caras, acontecimientos e imágenes atraídos por el campo magnético del sueño; de repente le parece que su biografía ha sido escrita mucho antes de que se cumpla y que, por lo tanto, el exilio no es resultado de las circunstancias externas, ni es elección propia, sino las coordenadas que el destino desde hacía mucho había trazado para él. Atrapado en este dulce y apasionante pensamiento, el exiliado empieza a descifrar las señales confusas, crucecitas y nuditos, y de repente le parece que en todo esto lee una secreta armonía, la lógica redonda de los símbolos.
21
«Nanizivat, ja l’ubl’u nanizivat», dice la señora Kira como disculpándose mientras sonríe con una sonrisa pálida de convaleciente.
22
En un estudio acristalado al fondo de nuestro parque, la pareja rumana prepara una exposición. La joven mujer, con una pequeña hacha, talla los trozos de madera que durante días estuvo recogiendo en el parque. Mientras, el hombre con pequeños alfileres clava en un enorme panel blanco hojitas de papel finas, casi transparentes. En cada una de ellas, con suaves acuarelas gris claro, hay dibujada una cabeza de pájaro. La joven mujer golpea rítmicamente la madera con la pequeña hacha. Los papelitos al principio están quietos, pero luego, despacio, los mueve una corriente invisible. Las cabezas de los pájaros tiemblan como si fueran a caerse.
[2]. En alemán: la casa rusa.
[3]. En ruso: soy coleccionista de piedras.
[4]. En ruso: coleccionistas de piedras.
[5]. Sopa típica rusa.
[6]. En ruso: me encanta hacer collares.
Segunda parte
«El museo de casa»
1
La poética
«En este momento el tiempo es nostálgico y las fotografías incitan activamente a la nostalgia.
La fotografía es un arte elegiaco, el arte del crepúsculo (…). Las fotografías propias son memento mori. Hacer una fotografía es participar en la mortalidad, en la vulnerabilidad, en el cambio de otras personas (o cosas).
Precisamente recortando y congelando ese momento, todas las fotografías testifican el derretir implacable del tiempo.»
Susan Sontag, Sobre la fotografía
—¿Qué hacen ahí Slavica y Branko? —dice extrañada, me quita el álbum de las manos y se queda mirando detenidamente la fotografía de la joven pareja sonriente.
—¿Quiénes son Slavica y Branko?
—Tú no los conoces… Eras pequeña… —Y hace un ademán con la mano—. Si supiera por qué los he puesto a ellos en el álbum… —murmura para sí, acentuando a ellos y observa con atención la fotografía, como si fuera un ejemplar raro de un herbario.
De repente —con un movimiento de la mano, como si quitase un esparadrapo— despega el forro de celofán, saca la fotografía y la rompe en pedacitos. Los secos sonidos de la ejecución de papel rasgan el aire.
—Eso —dice—. De todas formas, ya hace tiempo que están muertos —añade con un tono conmemorativo-conciliador y me devuelve el álbum.
El principio de la historia se esconde en un bolso de señora de piel de cerdo, que, junto a un baúl de contenido modesto, había traído consigo en aquel lejano año de 1946. Cuando se compró un bolso nuevo de señora por primera vez, trasladó el viejo a un rincón del armario, y desde ese instante sirvió de almacén casero para los recuerdos.
Más tarde aparecieron nuevos bolsos de señora, pero ese, el primero, siguió en el rincón del armario. Después aparecerían también nuevos muebles: armarios nuevos, cómodas, arcas, aparecerían incluso cofres y cofrecitos, pero ese bolso marrón de piel de cerdo ocuparía un lugar permanente en el rincón del armario y serviría de despensa para los recuerdos.
Durante la mísera infancia de la posguerra, privada de objetos, aquel bolso de piel de cerdo serviría como compensación por el inexistente sótano y desván, por la casa de muñecas, por los juguetes. Revolvería absorta su modesto contenido y me sentiría como consagrado partícipe de algún Secreto. No sabría ni que en realidad sí que lo era. Partícipe del sencillo secreto de la vida.
* * *
Al principio, el bolso escondía fotografías (la mayoría de mamá), algunas cartas (de mi padre), un doblón de oro, una pitillera de plata, un chal de seda pura y un mechón de pelo.
Las fotografías de mamá eran emocionantes: en unas llevaba sombreros raros; en otras, pantalones marineros y gorras escolares; en otras, trajes de baño (mamá en barca, al fondo reluce un mar desconocido, ese que conocería más tarde). Mamá estaba muy guapa en todas las fotografías. Ahí también había fotografías de un matrimonio mayor, serían de mi abuela y de mi abuelo; de una mujer joven, sería mi tía, y de su hija, o sea, mi prima. Esas fotografías no significaban mucho para mí, porque en ellas no conocía a nadie.
Además de las de mamá, cuidadosamente atadas con una cinta, también había algunas fotografías de mi padre, luego mías (nada más nacer) y de todos juntos: mamá, papá y yo en una idílica escena jugando en la nieve.
Las cartas estaban escritas en el año cuarenta y ocho, con la letra de mi padre, desde el sanatorio de tuberculosos. («Entonces, todavía estabas en mi barriga, todavía no habías nacido», dice mamá.) En cuanto aprendí a leer, leí las cartas a escondidas. Hablaban de cosas completamente incomprensibles: de bonos («¿Tienes suficientes bonos?»); de estreptomicina (alguien había conseguido la salvadora estreptomicina); o de tocino (alguien había conseguido un trozo de tocino, así que la comida ahora estaba mucho mejor); y de amor («Tu rostro se me aparece constantemente ante los ojos»).
El doblón había pertenecido a la familia de mamá y ella lo guardaría toda la vida. Más tarde, al tesoro de casa se añadiría un anillo de oro en forma de almendra (regalo de papá) y una placa de oro dental. Eso era lo único valioso que poseía.
La pitillera era de plata y había pertenecido a mi abuelo, al padre de mamá. En la tapa estaba grabada una cabeza de caballo al trote («Esto es un caballo al trote», decía mamá). Yo solía repasar con los dedos la superficie plateada siguiendo el contorno del caballo al trote, abría la pitillera y aspiraba el olor del tabaco de mi desconocido abuelo.
El pequeño chal de seda pura (mamá siempre resaltaba la palabra «pura») lo había enviado la abuela en una carta. Ese hálito de seda pasado de estraperlo en una carta corriente entreabrió la fascinante puerta de lo desconocido. Las palabras «seda pura» atraían como un imán a otras palabras de significado incierto: «piel», «perlas», «objetos preciosos» y «esmeralda». También, más tarde, me empezó a gustar trabarme la lengua con la rara palabra «esmeralda», como si en la boca, en vez de palabras, removiera un duro caramelo verde con sabor a menta.
Ahí también había un sedoso mechón prendido como una mosca en un envoltorio de celofán: un rizo de mi pelo. Me gustaba girar el celofán hacia la luz captando los rayos del sol.
El bolso envejeció con el tiempo, palideció y se estallaron las costuras. Ya no se podía cerrar, las fotos se caían, manaban del bolso, paseaban por el armario. Las colocábamos, las atábamos con cintas y las devolvíamos al bolso intentando mantener el orden. Junto al bolso en el rincón del armario aparecieron también cajas de cartón de zapatos. Echábamos las fotografías en esas cajas o las apretujábamos en libros y en cajones. El bolso siguió siendo el almacén central de los recuerdos.
A menudo gruñía que había que poner orden, que algún día tiraría todas las fotografías a la basura, que todas las personas decentes tenían álbumes de fotos, que era una vergüenza que toda esa basura estuviera en el armario, que, además, el armario era un sitio para la ropa y no para quién sabe qué fotos, pero a pesar de sus gruñidos el rincón del armario no cambió, ni el bolso del rincón, ni su uso.
En el año setenta y tres murió mi padre. Lo quería, pero acepté el concepto de la muerte como tal bastante tranquila, sintiéndome culpable por mi propia rigidez.
Un mes después de su muerte, se deslizó desde alguna parte una fotografía suya, pequeña, de esas de carnet, y cayó silenciosamente a mis pies. La mirada de la pequeña foto, de ese pequeño hecho callado, tiró de algunos hilos dentro de mí, me sacudió un repentino y fuerte sollozo por el que perdí el aliento. Me encerré en la habitación y estuve llorando mucho tiempo, me parecía que nunca podría parar.
Cuando por fin me tranquilicé, entró mamá en la habitación y pronunció una frase cuyo verdadero significado comprendería mucho más tarde.
—Tendríamos que comprar álbumes —dijo.
Los compramos. El bolso marrón de piel de cerdo, ese que junto con un baúl de contenido modesto había traído consigo en aquel lejano año de 1946, fue desalojado del armario. Del bolso salió a la luz, arrastrándose, un raudal de vida revuelto, desordenado. Estuve mirando las caras, las sonrisas, los cuerpos, esas escenas en color sepia, en blanco y negro y en color, esas manchas de luz en los rectángulos de papel; y me sentí incómoda, como si estuviese viendo alguna escena indecente.
* * *
Un día la encontré entre el montón de fotografías con una expresión de impotencia trágica en el rostro.
—¿Quieres que te ayude? —pregunté.
—No —dijo—, son mis álbumes.
El bolso desapareció silenciosamente. Desaparecieron las cajas de cartón, las fotografías ya no asomaban por los cajones, ni se caían de los libros, ahora estaban a salvo: dentro de las pastas de tela de los álbumes. Unos diez álbumes, colocados ordenadamente, se encontraban ahora en la mesilla de noche de la cama de mamá, sugiriendo por su cantidad y por su aspecto un serio expediente de la vida.
—¿Y dónde está el bolso? —pregunté.
—Ya no está. Lo he tirado a la basura —dijo.
Hojeé los álbumes. Me recordaban al bolso: las fotos sí que estaban ordenadas, pero no se podía adivinar el rastro de algún principio de «organización del material». Incluso sus fotografías —hasta entonces siempre separadas con una celosa cinta— estaban mezcladas unas con otras.
O había pocos álbumes, o había demasiadas fotografías. No pudo o no supo decidirse. Ya desde el mismo comienzo desistió en la batalla con el género.
Un día volvió a colocar los álbumes, tratando de establecer la cronología de los acontecimientos, pero aquel intento también se quebró por razones desconocidas. Como resultado, mi fotografía de la época de estudiante aparecía junto a la de Slavica y Branko, la joven pareja desconocida.
Intentaba establecer alguna jerarquía dentro de esa laxa cronología, pero, aunque se decidiera a borrar de su expediente vital a los insignificantes Slavica y Branko, todavía quedarían, por razones desconocidas, las caras sonrientes de los igualmente insignificantes Branka y Slavko.
Los principios de la cronología de los acontecimientos y de su importancia en su vida parecían destruidos por su vivencia interior de las cosas. Así, por ejemplo, había dejado excesivo espacio a las fotografías de las bodas de sus sobrinos lejanos, aunque con los sobrinos apenas había tenido relación. Parece que simplemente le gustaban las fotos de boda.
Una vez, descubrí en un álbum un pequeño tríptico: tres fotografías de ella, colocadas unas junto a otras. En la primera podría tener unos veinte años, en la segunda unos treinta, en la tercera unos cuarenta. Fuera del tríptico, por alguna razón, estaba separada al final del álbum su fotografía más reciente.
—He envejecido terriblemente, ¿verdad?
—No —dije, y me quedé mirando con atención las fotografías.
Recorriendo las imágenes de diez años en diez años me di cuenta de que su cara realmente sí que había cambiado. Lo redondo se había convertido en ovalado; por alguna razón los grandes ojos castaños se habían empequeñecido y rasgado; la gruesa boca había perdido su graciosa prominencia y se había vuelto más plana; a los treinta, dos arrugas alrededor de la boca habían empezado a caer hacia abajo; a los cuarenta también eran visibles pequeñas bolsitas apenas perceptibles a ambos lados de la cara. En la fotografía más reciente se veía claramente cierta tristeza en las mandíbulas.
—No —repetí, y cerré el álbum.
Cuando lo cogí otra vez, el tríptico había sido eliminado, las fotos recolocadas, y la más reciente, la de las mandíbulas, había desaparecido para siempre.
En el año setenta y seis viajé a Armenia con un grupo de estudiantes. Recorrimos las pardas y rojas latitudes armenias sobre las que flotaba la sombra fantasmal del nevado Ararat, desapareciendo y apareciendo como el gato de Cheshire de Carroll. En el monasterio de Gerard, maravillosa construcción excavada en la roca, de más de mil años, conocimos a un monje. Repartiendo con una profesionalidad absurda su tarjeta de visita igualmente absurda, el monje nos invitó a su celda. Aparte de la cama, la mesa y la cómoda, en la celda no había nada más. Sobre la cómoda, había tres fotografías enmarcadas, simétricamente espaciadas unas de otras.
—Esta es una fotografía mía de cuando tenía veinte años, esta de cuando tenía treinta y esta de cuando cumplí los cuarenta —dijo el monje con voz de guía de museo.
Debajo de los atriles en los que estaban las fotografías, debajo de cada uno de ellos, había ramitos de flores secas atados con cintas.
Mamá, sin embargo, con el tiempo logró «poner orden» en los álbumes. El que más me gustaba era el álbum de las fotografías que había traído consigo en aquel lejano año de 1946. Al haberse quitado la cinta, el fardo de fotografías sepia ahora se extendía por el álbum con toda su bella pátina. Los abuelos jóvenes con amigos de rostros marcados («Amigos de la familia, armenios», dice mamá), reunidos alrededor de un gramófono con un altavoz como un nenúfar gigante; míralos, de pícnic, se habían sentado en la hierba; ante ellos, un mantel blanco; en el mantel, cestitas con uvas. Ahí también estaban las graciosas fotografías de mamá de joven en la playa, en una barca, de paseo con las amigas, a la sombra de los árboles, de uniforme de secundaria, de excursión. Chicas jóvenes con vestidos de seda, entre ellas, Eli, mi madre, y chicos con pantalones blancos y chaquetas oscuras.
—Mira —dice señalando con el dedo la cara de un chico que parece el hocico de un galgo joven—, ese fue mi primer amor…
Conozco la cara, a menudo apuntaba con el dedo esa fotografía, pronunciando siempre la misma frase: mi primer amor…
—Quién sabe siquiera si seguirá vivo… —dice, y con la punta de los dedos acaricia pensativa la funda de celofán como una bola de cristal.
Viajando por América visitaría a una conocida mía de Zagreb, que hacía unos quince años se había ido a América con su marido, médico. Vivían en una bonita casa, tenían dos hijos, ella tenía sus tarjetas y talonarios, iba una vez a la semana a yoga, una vez a la semana al gimnasio, asistía a un curso de japonés («¡Acuérdate, en el siglo xxi esto será Japón!»), husmeaba en los anticuarios locales buscando muebles para su casa amueblada «a la europea», asaba un pavo el Día de Acción de Gracias, se enfadaba con los negros porque eran «sabandijas que no hacían nada», llevaba a los niños al colegio, a clases de tenis, clavaba en las tartas de cumpleaños banderitas americanas… y una vez a la semana reunía a las amigas en una «velada» de mujeres.
Tomábamos a sorbitos unos Martinis fríos junto a la piscina y charlábamos de todo. En un momento, mi amiga me miró con una mirada brillante por el Martini, o por la iluminación momentánea, y dijo:
—¡Venga, cuéntales cómo era Miroslav!
Me quedé en blanco. No podía acordarme, de ninguna manera, de qué Miroslav hablaba.
—Sabes —me animaba mi amiga—, yo de todas formas ya se lo he contado todo mil veces, ellas ya lo saben todo…
—Ya… —dije con cierta ambigüedad. Todavía no tenía ni idea de quién se trataba. Pero entonces me acordé vagamente de que, antes de que se casara y se fuera a América, es verdad que «anduvo» con un tal Mirek…
—Ya… —iba a decir, pero mi amiga me interrumpió.
—Dios, cuando me acuerdo de lo alto que era… ¡Todo un hombre de metro noventa!
En ese momento me acordé claramente de ese Mirek, que apenas medía un metro setenta.
—¡Dios, y aquellos ojos azul celeste! Cuéntaselo, venga…
La imagen de Mirek, de la que no me hubiera acordado en la vida, brilló de repente con toda su agudeza. Mirek tenía unos pequeños ojos castaños y una cara picada de viruela.
—Me quería muchísimo… Y cuando me acuerdo de que me escapé y me casé tontamente, sí, tontamente… Él nunca se casó, ¿verdad?
—No, no se casó. Nunca —dije con compasión.
En aquel álbum verbal ordenado para las amigas, la foto de Mirek, gracias al viaje desde Zagreb hasta la provincia americana, había sufrido un importante retoque. El Mirek de escaso metro setenta había crecido hasta un Miroslav de metro noventa; el color de los ojos había cambiado del castaño al azul y un típico tío de Zagreb se había vuelto un amante inolvidable y… había pasado a ser una posesión imaginaria de las participantes de aquella velada de mujeres. Como una estrella fugaz, el Mirek extinguido hacía mucho, aquí, al otro lado del cielo, brillaba con todo su esplendor.
Más tarde, en la cocina, mientras lavábamos los platos, le guiñé un ojo amistosamente e iba a decir algo así como «Ha estado bien lo de Mirek», cuando mi amiga se anticipó:
—Siempre lo he querido y siempre lo querré, mi Miroslav…
Comprendí entonces que la historia de Miroslav no era un entretenimiento inventado para sus amigas, aunque quizá al principio lo fuera. Mi conocida, con el tiempo, había embellecido la fotografía de Mirek y ella misma se la creía, el retoque había llegado a ser la realidad.
Mordisqueé un trocito de pastel y con el deseo de cambiar de tema dije:
—Te han salido bien estos bizcochos…
—No son nada del otro mundo, son americanos. Los llaman brownies —dijo mi amiga con el mismo tono con el que poco antes hablaba de Miroslav.
Tras su salida del hospital en julio del ochenta y nueve, torturada por las dudas de si sobreviviría, me pidió que la fotografiara. A través del pequeño ojo de la cámara automática Canon veía cómo intentaba, sin lograrlo, dar a su rostro asustado la expresión que nos dejaría, a nosotros, sus hijos, como la última. Creo que en ese momento estaba segura de ello. Observaba ese enorme esfuerzo interior con el que levantaba hacia arriba el triste y distendido rostro y lo cubría con una sonrisa, pero el esfuerzo (que ella no podía ni ver, ni saber) finalizaba de manera insistente en una única expresión inequívoca: un mero rostro de miedo.
Con la garganta encogida, escondida tras la cámara, luchaba entre el deseo de satisfacerla y el temor de que, si la satisfacía, la foto sería realmente la última.
—Ya está —dije tras apretar el disparador.
El azar impuso su sentencia. Al carrete le pasó algo. Y mamá se recuperó.
A mediados de febrero del ochenta y ocho fui tres días a Múnich. Me estaba esperando en el vestíbulo del hotel Ópera (se trataba de un pequeño hotel, blanco, en la St. Anna Strasse), sentado en un sillón de mimbre, entre ramos de orquídeas blancas y violetas que rebosaban en los enormes jarrones colocados alrededor. Al verme en la puerta, se levantó, fuimos uno al encuentro del otro, como en un escenario, como si recorriéramos una distancia mucho más larga que la que cubrimos con unos cuantos pasos.
Pasaríamos dos días encerrados en la habitación del hotel, no nos tocaríamos, no diríamos más de lo necesario. Él, como en una película muda, miraría embotado el televisor, yo de vez en cuando saldría al balcón y restregaría los dedos nerviosos en una pequeña placa metálica de la barandilla que, por algún motivo, tenía grabado el número trece (el guionista secreto de la vida también pondría ahí una coincidencia de estilo kitsch). Me daría largas y frecuentes duchas para que no oyera mi llanto. Bajo el agua caliente sentiría un agradable consuelo húmedo mezclado con un fuerte sentimiento de pérdida. Varias veces decidiría con firmeza que en ese momento me levantaría, llamaría a un taxi, cogería mi bolso de viaje, daría un portazo y le dejaría para siempre, pero no, me quedaría clavada con mi incontrolable sentimiento agridulce de desgracia. Me parecería que estábamos encerrados en una bola de cristal kitsch, como unos maltrechos Adán y Eva devueltos al árbol del paraíso; me parecería que alguien daba la vuelta a la bola, que nevaba sobre nosotros; que daba completamente lo mismo que estuviéramos vivos o muertos. Por la noche me despertaría su gemido, tan femenino, tan como el mío. Aquella misma paralización extraña no me permitiría estirar el brazo y abrazarlo.
El tercer día, nosotros, actores de película muda, nos levantamos y salimos. El sol brillaba como un reflector. El aire olía a vino caliente, a clavo y a canela, era Fasching,[7] mediados de febrero, y nosotros fuera, volvíamos a estar rodeados de nuestra escenografía legítima, como en una mala opereta. El sol claro, como una lupa, nos descubría cada una de las arruguitas de la cara, instintivamente buscamos refugio en las heladas sombras.
En el aeropuerto tomamos algo esperando el aviso de mi vuelo, entonces nos dirigimos despacio hacia la salida. Por el camino vimos un fotomatón de aeropuerto y… nos metimos en la cabina. Allí nos sentamos apretados en el taburete redondo, escondidos tras una sucia cortina, y esperamos a que se encendiera la lucecita roja. Cuando se encendió la última, la cuarta, me besó súbitamente. La duración del beso la marcó el zumbido de la cámara invisible.
Por los altavoces anunciaron por segunda vez mi vuelo, pero yo estaba ante la pequeña ranura metálica de la máquina esperando a que aparecieran las fotografías. Miraba con tensión la ranura, como si por allí fuera a deslizarse la explicación definitiva. La tira Polaroid asomó por fin perezosamente, la cogí, la partí por la mitad (dos para él, dos para mí). Me besó con suavidad, apretando en la mano su mitad Polaroid, y yo partí hacia la cola del control de pasaportes. Mientras me alejaba, me repetía a mí misma que no me iba a volver, pero a pesar de todo lo hice. Tenía las manos bien metidas en los bolsillos, su rostro por primera vez algo perdido y asustado brilló como un flash y desapareció. Arrugué las fotografías, las tiré y me fui.
Más tarde me he preguntado por qué el guionista secreto de la vida inventó para un dolor tan real un guion de despedida tan irreal. El verdadero final de nuestra historia lo determinó el clic de un fotomatón de aeropuerto y nuestro beso Polaroid, que expresando un indudable amor tenía como contenido su indudable muerte.
Sin embargo, los álbumes de mamá —el modo en el que había ordenado «los hechos de la vida»— resucitarían ante mis ojos la cotidianidad que había olvidado. Esa cotidianidad de antemano (ya por el hecho mismo de posar) estaría «arreglada», después se arreglaría otra vez (por la elección de las fotografías), pero —quizá precisamente por ese impulso artístico de aficionado de colocar bien los hechos de la vida (ordenados ya de antemano)—, a pesar de todo, surgiría (más en las grietas, en los errores, en el propio método) conmovedoramente auténtica y viva.
Una fotografía traidora descubriría mis zapatitos con las puntas cortadas y abriría ante mí el mundo de la pobreza de la posguerra (cuando los dedos crecían más rápido que la posibilidad de comprar zapatos nuevos), la época de las excursiones sindicales de los obreros a la playa, de los discursos y de las banderas, de la entrada en los pioneros,[8] de los espectáculos socialistas en miniatura, reducidos a las medidas y a las posibilidades del lugar de provincias en el que vivíamos, de la fiesta del Primero de Mayo, de los desfiles de disfraces infantiles que entonces se llamaban Paseos Florales (la fotografía atestigua que yo era ¡una amapola!), de las graciosas pirámides de amistad, de las carreras de relevo, de los maratones, de los primeros vestidos y zapatos, de los primeros viajes al extranjero. Se reavivaría una historia no escrita de la vida cotidiana, que, según muchas fotografías, tan inocentes y genéricas, podría haber tenido lugar en cualquier parte, pero que, sin embargo, tuvo lugar aquí.
En el año noventa y uno —cuando definitivamente se rompió la idea que mi padre (sin haber podido ver el desastre, ya que de ello se ocupó tiernamente la muerte) entendía como realidad, cuando se descompuso el país al que mantenía unido esa misma idea—, mamá reunió las viejas condecoraciones de mi padre (al valor, al trabajo, a la fraternidad y a la unidad, al esfuerzo en la construcción del socialismo), las puso en una bolsita de plástico transparente, como si se tratara de los restos mortales de alguien, y tristemente dijo:
—No sé qué hacer con esto…
—Pues déjalo ahí donde estaba…
—¡¿Y qué si alguien lo encuentra?! —Me callé—. Cógelas tú… —sugirió suplicante.
Sin embargo, ese mismo año —cuando cambiaron los nombres de las calles, cuando cambió la lengua y el país y las banderas y los símbolos; cuando cambiaron los nombres de las instituciones, de los colegios, de los trenes y de los aviones; cuando el bando malo se convirtió en el bueno, y el bueno de golpe en el malo; cuando unos empezaron a tener miedo de sus propios nombres, cuando otros no tenían miedo por primera vez; cuando los unos masacraban a los otros y los otros masacraban a los unos; cuando irrumpieron los ejércitos de diferentes distintivos, cuando irrumpió el más fuerte para aniquilarlo todo de la faz de su país; cuando horribles calores desolaron el país; cuando la mentira se convirtió en la ley y la ley en la mentira; cuando los periódicos escribían cosas diferentes sobre lo mismo, cuando la gente hablaba cosas diferentes sobre lo mismo, cuando de la boca solo salían palabras cortantes: sangre, guerra, cuchillo, miedo; cuando los pequeños países balcánicos sacudieron con razón a Europa asegurando que eran sus hijos legítimos; cuando de alguna parte salieron hormigas para comerse y arrastrar los jirones del último vástago de estas tribus malditas; cuando se descompusieron los viejos mitos y en el delirio se crearon los nuevos; cuando se descompuso el país que ella había aceptado como suyo y ya había perdido y olvidado al antiguo hace mucho; cuando en su piso de Nuevo Zagreb, emanando del hormigón encandecido y del cielo de hormigón, abrasaba el calor; cuando tanto de día como de noche reverberaba la pavorosa luz del televisor; cuando le sacudía la helada fiebre del miedo—, mamá, a pesar de todo, siguió insistentemente con el inútil ritual de ir a la tumba de mi padre. Creo que aquella fue la primera vez que estuvo mirando la húmeda lápida y que advirtió la estrella de cinco picos (aunque estuvo allí desde el principio y a petición suya) y quizá por primera vez se le ocurriese la idea, débil y laxa, como ella misma, de que se pudiera borrar la estrella tallada en la piedra, pero, enseguida, avergonzada, ahuyentó ese pensamiento y conservó la fotografía de mi padre con el uniforme de partisano en el álbum, allí donde estaba, de la misma manera que, a pesar de todo, conservó también como propia la bolsita con las inútiles condecoraciones. Como si entonces, de repente frente a una pequeña estrella de cinco picos sobre el nombre de mi padre, por primera vez, aceptase también su propia biografía.
Al volver a casa, se sentaba sola en su ardiente piso como en un tren, se sentaba así, sin protector ni bandera, sin patria, casi sin nombre, sin su pasaporte, ni carnet de identidad, de vez en cuando se levantaba y se asomaba por la ventana esperando ver las escenas de un país destruido por la guerra, porque esas mismas escenas ya las había visto una vez. Se sentaba así en su piso, como en un tren, sin viajar a ninguna parte, porque no tenía adonde, y sujetaba en las rodillas sus únicas pertenencias, sus álbumes, su modesto expediente de vida.
El padre de un amigo mío murió antes de que él naciera. Su padre, según decía su madre, había desaparecido en el torbellino del combate. Lo que había sobrevivido al torbellino del combate era una pequeña fotografía amarillenta de su padre. Así, la palabra «padre» para mi amigo quedó para siempre encasquillada en la frase: «desaparecido en el torbellino del combate».
Luego murió también la madre; después, él fundó su propia familia. Un día, por completa casualidad, se enteró de que su padre había sido asesinado al final de la guerra; pertenecía a los del bando malo. Buscó la pequeña fotografía del padre y por primera vez se dio cuenta de que la fotografía no solo era vieja, sino que estaba cuidadosamente retocada (seguramente el retoque lo había realizado la mano de la madre). Una agujita aquí, una manchita allá, y el uniforme militar de su padre lentamente se había difuminado en un traje sin definir.
Transcurridos cuarenta y cinco años desde la guerra, cuando el «bando malo» vivió su retoque histórico y cuando con la luz fotográfica de los nuevos tiempos se movió hacia el «bando bueno», a la pregunta de su hijo sobre el abuelo, mi amigo, sonriendo, le respondió:
—Desapareció en el torbellino del combate.
Y le enseñó a su hijo la pequeña fotografía amarillenta.
Nunca me había gustado la fotografía. Los turistas, armados con cámaras, me repelían; hojear los álbumes ajenos me aburría; y mirar las diapositivas ajenas me disgustaba. («Siempre había considerado la fotografía como algo insolente y cuando hice una por primera vez me sentí muy perversa», escribió la fotógrafa americana Diane Arbus.)
Durante una estancia en el extranjero decidí comprarme una cámara automática barata y gasté unos cuantos carretes. Después de cierto tiempo rescaté las fotografías y me di cuenta de que, de ese viaje, recordaba solo las escenas que había fotografiado. Intenté acordarme de cualquier otra cosa, pero la memoria se había quedado obstinadamente congelada en el contenido de las fotografías.
Me estuve preguntando qué y cuánto habría recordado de no haber hecho las fotos.
Tras viajar para el funeral de la abuela, mamá volvió con un fajo de fotografías familiares que había estado mandándole durante años. Entre ellas había una mía, tomada en la playa. Tendría unos trece años. En el revés de la fotografía descubrí un texto en búlgaro escrito con la torpe letra de una prima mía lejana: «Esta soy yo, en la playa, con mi nuevo traje de baño». Debajo del texto estaba su firma igualmente torpe. Ahora esa fotografía está en mi poder. Por qué haría eso mi prima lejana, no lo sabré nunca. Me confunde ese detalle, a veces pienso que podría haberlo escrito yo y que, por lo demás, es difícil demostrar que no lo hiciera, dado que la fotografía evidentemente es mía; y luego, de repente, me sobrecoge un temblor angustioso pensando si no sería que yo misma, detrás de mi propia foto y con su estilo, su escritura y su letra, hubiese firmado con su nombre.
Las fotografías de los álbumes de mamá —después del primer caos, de la puesta en orden según los principios de la cronología de los acontecimientos y su importancia, después del retoque (exclusión de las fotografías feas), después de la expulsión de los innecesarios Slavica y Branko— hace tiempo que ya ocupan su posición, al parecer, definitiva.
Me doy cuenta, sin embargo, de que en los estrictos álbumes se infiltran de manera silenciosa en las corrientes de una nueva vida: un papelito arrancado con el nombre de alguna crema de cara, un número de teléfono, un recorte de periódico sobre dónde se pueden conseguir cerraduras especiales y sistemas de alarma, o un articulillo sobre lo nocivo que es el tomate, una postal del veraneo de alguien…
De vez en cuando ella pone orden, tira la «basura» que, escapándose a su control, entra gateando en sus álbumes y trastoca la armonía.
De vez en cuando la encuentro hojeándolos. Cierra el álbum, se quita las gafas, las deja y dice:
—A veces me parece que ni siquiera he vivido…