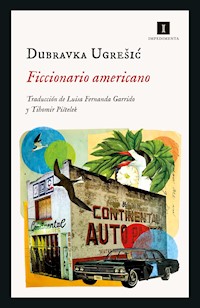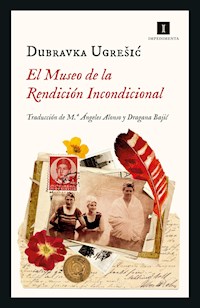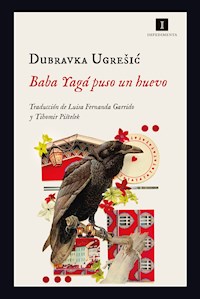12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Ugrešic habla por experiencia propia de los horrores de la pérdida y el desarraigo, y conjura en una novela devastadora todos los demonios de la guerra.
Yugoslavia está sumida en la guerra civil, sus ciudadanos huyen del país en masa y Tanja Lucic se refugia en la universidad de Ámsterdam, donde enseña lengua y literatura serbocroata. La mayoría de sus alumnos son exiliados como ella y, como ella, se encuentran sumidos en una lucha desesperada contra el miedo, la confusión y el desamparo que los ha acompañado desde que cruzaron la frontera. Consciente de que sus dificultades académicas tienen mucho que ver con el desarraigo causado por la guerra, Tanja aborda cada clase como una excavación arqueológica en las ruinas de su aniquilada identidad nacional: un intento desesperado de sacar de nuevo a flote una herencia cultural común, de reconciliarse con un pasado que no les permite vivir en el presente. Ugrešic emprende una reflexión terapéutica sobre la naturaleza de la guerra, el lenguaje y el desplazamiento, y describe con afilada precisión la dificultad de seguir adelante en un mundo reducido a cenizas.
CRÍTICA
«La escritura de Ugrešić combina la inteligencia analítica con la ausencia total de pesadez, es como si iluminara las cosas; nunca hay paternalismo ni resulta fácilmente predecible.» —Aloma Rodríguez, JotDown
«Una escritora a seguir, una escritora a valorar.» —Susan Sontag
«Una privilegiada mirada a los albores de la posmodernidad.» —Marta Rebón, La Lectura
«Tal y como hiciese Nabokov, Dubravka Ugrešić alude a nuestra memoria como el salvoconducto de nuestra identidad.»—The Washington Post
«Una novela redonda, valiente y culta, sombría e ingeniosa... poseedora de una sencillez límpida y maravillosa. Hay auténtico deleite en la honestidad de Ugrešić, en su prosa luminosa y emocionante, en su habilidad para pasar rápidamente de la indignación a la sátira, y de ésta a una sentida digresión sobre la belleza.» —Todd McEwan, Guardian
«Ugrešić es perspicaz, divertida y se enfrenta sin temor a los dictadorzuelos que han destrozado su antiguo país. Orwell la aprobaría» —Russell Banks
«La obra de Ugrešić es valiente y provocativa, basculando siempre entre el cinismo occidental y su desesperación -así como obvio amor- por los balcanes. Es una lectura sobrecogedora y subyugante.» —James Hopkin, The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
NOTA
Todo en esta novela que el lector tiene en las manos es ficción: la narradora, la historia, las situaciones y los personajes. Tampoco el lugar donde suceden los hechos, Ámsterdam, es demasiado real.
En 1998 se publicaron algunos de los primeros fragmentos bajo el título «Ministerio del Dolor» en la revista zagrebiense Bastard.
D. U.
PRIMERA PARTE
1
El paisaje del norte de Europa lleva al absolutismo, como el desierto. Excepto que en este caso el desierto es verde y está empapado de agua. No hay relieves, curvas, redondez. La tierra es llana, lo que conduce a la visibilidad extrema de las personas, y esto, a su vez, vuelve a hacerse visible en el comportamiento. Los neerlandeses no tienen trato entre sí, se encuentran. Perforan con sus ojos luminosos los ojos del otro y sopesan su alma. No hay escondrijos, ni siquiera sus casas. Dejan las cortinas abiertas y lo consideran una virtud.
CEES NOTEBOOM
NO RECUERDO CUÁNDO ME DI CUENTA por primera vez. Cuándo me percaté de que, a veces, permanezco inmóvil en la parada esperando el tranvía, mirando fijamente el plano de la ciudad bajo el cristal, las rutas variopintas de los autobuses y tranvías que no comprendo y que en ese momento apenas me interesan; que estoy allí, así, sin pensar en nada y que, de pronto, como si se abriese camino desde quién sabe dónde, me embarga el deseo repentino de golpear con la cabeza el cristal y hacerme daño. Y cada vez me parece que estoy más cerca de hacerlo, de que lo haré, ahora mismo, dentro de un segundo…
—¿De verdad piensa hacerlo, compañera?… —me dice con un leve tono burlón, tocándome el hombro con el dedo.
Pero solo lo imagino. La imagen evocada a veces es tan viva que me parece oír realmente su voz y sentir su roce en el hombro.
Dicen que los neerlandeses no hablan más que cuando tienen algo que decir. Aquí, donde me rodea el neerlandés y me comunico en inglés, a menudo experimento mi lengua materna como ajena. Tan solo ahora que me hallo en el extranjero, me doy cuenta de que mis compatriotas se comunican entre sí en una suerte de semilenguaje, como si se tragaran la mitad de las palabras, como si escupiesen semivocales. Percibo mi lengua materna como el esfuerzo de un discapacitado que sufre dificultades del habla, que apoya todos y cada uno de sus pensamientos con profusión de gestos, muecas y tonos. Las conversaciones entre mis paisanos me parecen largas, abrumadoras e insulsas. Da la impresión de que, en vez de hablar, se dan palmaditas con las palabras, de que se empapuzan mutuamente con una consoladora saliva sonora.
Por eso tengo la sensación de que es aquí donde estoy aprendiendo a hablar. Me cuesta, cada poco tomo aliento solo para no enfrentarme al hecho de que no soy capaz de decir lo que quiero; para no enfrentarme a la pregunta de si con un idioma que no ha aprendido a describir la realidad es posible hacer algo, aunque la percepción interior de esta realidad parezca muy compleja, si es posible contar una historia, por ejemplo.
Porque yo he sido profesora de literatura.
Cuando llegamos a Alemania, Goran y yo nos instalamos en Berlín. Fue una elección suya, no hacía falta visado para ir a Alemania. Nuestros ahorros eran suficientes para vivir un año. Yo me coloqué enseguida. Empecé a cuidar a los niños de una familia americana. Los americanos me pagaban un sueldo más que decente y eran gente muy agradable. También me busqué un pequeño trabajo en la Biblioteca Nacional, una vez por semana, ordenando los libros pertenecientes al área de Eslavística. Como tenía nociones de biblioteconomía y, además de nuestro idioma, hablaba ruso y me las apañaba en otras lenguas eslavas, no me resultó nada difícil. Me pagaban en negro, era imposible de otro modo. Goran, que enseñaba Matemáticas en la Universidad de Zagreb, no tardó en encontrar trabajo en una empresa de informática, pero al cabo de unos meses dejó el empleo. Un colega suyo había obtenido un puesto de profesor en la Universidad de Tokio y lo invitó a que se le uniera, asegurándole que hallaría trabajo enseguida. Goran estuvo mucho tiempo tratando de convencerme para que nos fuéramos los dos. Me negué, aduciendo que yo era de aquí, de Europa occidental, y que estaba cerca de mi madre y de los padres de él. Todo aquello era una verdad. Pero también había otra.
Goran no había podido resignarse a lo que le había ocurrido. Era un matemático excelente, muy apreciado por los estudiantes, y pese a que se dedicaba a una especialidad «neutral», le sucedió que, de la noche a la mañana, lo despidieron. Aseverar que aquello era «normal» —que el espécimen humano medio en situación de guerra siempre muestra el mismo comportamiento, que les había sucedido a muchos, que les había sucedido a los croatas en Serbia, a los serbios en Croacia, a los musulmanes, croatas y serbios en Bosnia, a los judíos, albaneses y gitanos, que les había sucedido a todos y en todas partes de ese desdichado antiguo país nuestro— no lo ayudó a librarse de la amargura mezclada con la autocompasión.
Si Goran lo hubiera querido de verdad, habríamos podido instalarnos en Alemania. Allí había decenas de miles como nosotros. La gente aceptaba cualquier trabajo y, después, poco a poco se hacía un sitio. Y la vida seguía, los niños también se adaptaban. Nosotros no teníamos hijos, quizá eso había facilitado la decisión. Mi madre y los padres de Goran vivían en Zagreb. El ejército croata requisó nuestro piso zagrebiense, el de Goran y mío, cuando nos fuimos, para alojar allí a la familia de un militar croata. El padre de Goran trató de sacar de la vivienda nuestras pertenencias, al menos los libros, pero no lo consiguió. Hay que decir que Goran era serbio, y yo, seguramente, su «zorra serbia». Corrían tiempos en los que se hacía pagar cara la desgracia generalizada al primero que llegaba, a menudo a los inocentes.
Y ocurrió que la guerra, no obstante, resolvió nuestra relación mejor de lo que nosotros habríamos sido capaces de hacer. Goran, que había abandonado Zagreb con el firme propósito de «irse muy lejos», en verdad consiguió llegar lo más lejos posible, a Tokio. No mucho después de que él se marchara, recibí una invitación de una conocida mía, Ines Kadić, para dar clases de servo-kroatisch en la cátedra de Eslavística de Ámsterdam durante dos semestres. El marido de Ines, Cees Draaisma, era el jefe del departamento. En aquel momento no había nadie más que pudiera incorporarse en el acto para hacer la suplencia. Así que acepté la oferta sin pensármelo ni un segundo.
El departamento me alquiló un piso en Oudezijds Kolk. Se trataba de un corto canal con unas cuantas casas que, por uno de sus extremos, desembocaba en la Estación Central y, por el otro, como el peciolo de una hoja de palmera, se bifurcaba en el Zeedijk, una calle en manos de los chinos, y en Oudezijds Voorburgwal y Oudezijds Achterburgwal, canales del Barrio Rojo. El piso era un semisótano muy pequeño, como un cuarto de hotel barato. Era muy difícil encontrar casa en Ámsterdam, según afirmaba la secretaria del departamento, y yo me resigné. Me gustaba el barrio. Por la mañana solía ir por el Zeedijk hacia el Niewmarkt, me pasaba por The Jolly Joker, el Theo o el Chao Phraya, cualquiera de los cafés que daban al antiguo De Waag. Me tomaba el primer café contemplando a la gente que se detenía junto a los puestos de arenques, verduras, ruedas de queso holandés y montones de panecillos recién hechos. Era un lugar transitado por los tipos más variopintos. Allí empezaba el Barrio Rojo y por ahí rondaban camellos insignificantes, prostitutas, amas de casa chinas, proxenetas, drogadictos, borrachos, hippies decrépitos, dueños de pequeños negocios, vendedores y repartidores de mercancía, turistas, haraganes, gentuza, vagabundos. Cuando el cielo descendía (el famoso cielo holandés) y se posaba gris sobre la ciudad, disfrutaba del ritmo perezoso que imponían los pintorescos transeúntes. Todo tenía un aspecto un poco sucio, al límite, sofocante, lento, medio delictivo, pero también una apariencia de resignación de unos con otros en nombre de una sabiduría más elevada de la vida. La facultad estaba en la Spuistraat, a diez minutos a pie desde mi casa. Todo, al menos así me lo pareció al principio, estaba ubicado en un espacio de proporciones perfectas. Además, ese año, el veranillo de San Miguel se prolongó hasta noviembre, por lo que Ámsterdam, tan suave, tan lenta y cálida, me resultó tan próxima como cualquier lugar de la costa adriática fuera de la temporada turística.
Fue en Berlín, antes de venir aquí, donde oí la historia de una mujer bosnia. Toda su familia eran refugiados: el marido, los hijos, los suegros… Entonces empezaron los rumores de que el gobierno alemán iba a deportar a Bosnia a los refugiados. Aterrorizada por el regreso, la mujer le rogó a una doctora que le escribiera un volante falso para un hospital psiquiátrico. Las dos semanas que pasó en la sección de psiquiatría supusieron para ella un soplo de libertad tan poderoso y embriagador que decidió no volver. Se perdió, se desvaneció, cambió de identidad, quién sabe qué le sucedió, pero no regresó con los suyos.
He oído decenas de historias parecidas. La guerra ha sido para muchos una pérdida, pero también una buena razón para repudiar su antigua vida e iniciar una nueva. La guerra realmente ha cambiado las vidas humanas. Incluso los manicomios, las cárceles y los tribunales se han convertido en una variante de vida normal.
No estaba segura de cuál era mi situación en ese sentido. Quizá yo también buscaba una coartada. No tenía estatuto de refugiada, pero, igual que una refugiada, tampoco tenía adónde regresar. Al menos me sentía así. Quizá, como muchos otros, yo también había adoptado inconscientemente la desgracia ajena que me procuraba de este modo un pretexto interior para no volver. Por otro lado, el hundimiento de un país y la guerra ¿no eran mi desgracia y una razón para marcharse? No lo sé. Solo sé que hacía tiempo que había emprendido un viaje y aún no había llegado a ninguna parte. Cuando Goran se fue, experimenté alivio mezclado con un fuerte sentimiento de pérdida y miedo, porque de pronto me hallaba sola por completo, con un capital profesional de pequeño valor y unos ahorros que apenas bastaban para unos meses. Había terminado la carrera de Filología Yugoslava. Me había doctorado con una tesis sobre el uso del dialecto kaikaviano en las obras de los escritores croatas y, al cabo de unos años de impartir clases en la Escuela de Magisterio de Zagreb, me encontraba en Ámsterdam. Ámsterdam era una tregua remunerada. Adónde iría y qué haría después de Ámsterdam, lo ignoraba.
2
AL PRINCIPIO ME LLAMABAN «PROFESORA LUCIĆ», pero pronto pasaron al «compañera». Al hacerlo, pronunciaban la última «a» arrastrándola, de manera afectada, elevándola como un rabito sonoro, igual que me dirigía yo a mi maestra. Luego estaba ese «hola» especial. Al pronunciarlo le imprimían un tono cantarín y alargaban la «a», así que al final de sus bocas salía algo como «holaaa». Sin embargo, ambos iban mucho más allá de su significado inicial. «Holaaa» era un sonido que se dirigía a los maestros, una forma de saludo de la chiquillería. Y, en el colegio, llamábamos a la maestra «compañera», por eso para mis estudiantes era una alegre clave íntima que los unía con los pupitres escolares que todos, ellos y yo, habíamos abandonado hacía tiempo, con una época que había pasado, con un país que ya no existía. No era una palabra, sino el tintineo humorístico de la campana de Pavlov. Yo los llamaba de usted, pero a la vez les decía «mis niños». Y eso también era una suerte de simulación humorística. Ni ellos eran niños ni yo la «compañera maestra». Casi todos estaban entre los veinte y los treinta y tantos. Yo sólo era unos pocos años mayor que ellos. Meliha tenía mi misma edad, y Johanneke y Laki eran mayores que yo. Así que el «usted» apuntaba únicamente a cierto respeto por las reglas del juego.
Habían llegado aquí con la guerra, algunos tenían estatuto de refugiado, otros no. Los chicos, en general, habían escapado de la movilización, y procedían de Croacia y de Serbia. Otros venían de las zonas en conflicto, de Bosnia y de algunas regiones croatas. Algunos habían seguido a los primeros y se habían quedado. Los había también que, al enterarse de que el gobierno holandés concedía generosamente ayuda social y alojamiento a los refugiados de Yugoslavia, habían venido para cambiar la débil divisa de su vida por otra más estable. Otros habían ido a dar con parejas holandesas.
Mario se había topado con una holandesa en Austria —adonde lo habían enviado sus padres para evitar que las autoridades croatas lo movilizaran—, y ella se lo había llevado a Holanda. «Quizá me casé por los papeles y luego me enamoré de mi propia mujer, o primero me enamoré y más tarde me casé por los papeles, ya no me acuerdo», contaba entre risas.
Boban, junto con un grupo de señoras mayores de Belgrado, fieles admiradoras de Sai Baba, se fue a la India en un viaje organizado y pagado por su madre: fue lo único que se le ocurrió para salvar a su hijo de ir a filas. En la India se separó del grupo, deambuló unos dos meses, enfermó de disentería, se subió al primer avión y aterrizó en el aeropuerto de Ámsterdam, donde debía hacer transbordo para Belgrado, y allí en Schiphol, corriendo de un aseo a otro, en un repentino momento de inspiración, pidió asilo político. Todavía se podía hacer. Durante un par de años, las autoridades holandesas fueron permisivas con los que procedían de la antigua Yugoslavia. La guerra aún era una razón bastante convincente. Pero unos meses más tarde las cosas cambiaron, y la puerta se cerró de golpe.
Johanneke era holandesa. Hablaba con fluidez nuestro idioma con acento bosnio. Sus padres eran izquierdistas que, con las Brigadas Internacionales de la Juventud Trabajadora, fueron a construir las vías y carreteras de Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante empezaron a ir de veraneo a la costa adriática, y así fue como Johanneke visitó un año Sarajevo, donde se enamoró de un bosnio, y acabó mudándose a Bosnia. Estaba divorciada, con dos hijas, y había decidido estudiar Filología Eslava. Era intérprete jurado oficial de nuestra lengua al holandés, lo que resultó ser muy útil, pues traducía gratis, firmaba y sellaba cualquier documento que «los niños» necesitaran.
También hubo algunos que vinieron unas cuantas veces y luego desaparecieron en silencio. Laki era de Zagreb. Me quedé con su nombre porque, a diferencia de los demás, se dirigía a mí con un «señora», señora Lucić. Seguramente «compañera» le parecía muy «yugoslavo»,muy «comunista»,«nada croata». Me ponía nerviosa su forma de hablar, ese constante uso de las formas reflexivas con el que los zagrebienses subrayan su intimidad con todas las cosas de este mundo, igual que los acentos que ponen al final de la palabra, convirtiendo el habla en afectación. Laki había llegado a Ámsterdam antes de la guerra, por el costo, como tantos otros. Era el eterno estudiante de Eslavas, recibía ayuda social y vivía en un piso que le había concedido el ayuntamiento a cambio de un alquiler mínimo. Los alumnos afirmaban que Laki era un confidente de la policía, y parece ser que se jactaba de ello. Escuchaba y traducía al holandés las conversaciones telefónicas entre los mafiosos yugoslavos que la policía holandesa tenía controlados. Los estudiantes lo llamaban Laki el Lingüista porque, según contaban, estaba trabajando en un diccionario de holandés-croata para el que no hallaba patrocinador. El diccionario holandés-serbocroata existente era inaceptable para él.
También estaban Zole, un chico que para conseguir el permiso de residencia había declarado que vivía con su pareja, un holandés gay; y Darko, un muchacho de Opatija que era gay de verdad. Las autoridades holandesas eran muy generosas a la hora de expedir los permisos para los que afirmaban que en su país se les perseguía por su «orientación sexual», más generosas que con las mujeres víctimas de las violaciones de guerra. Cuando se supo esto, muchos se colaron por ese agujero. La guerra servía de cobertura para todo, una especie de lotería popular. Numerosas personas partieron a probar suerte por una desgracia y un dolor reales, otras se limitaron a aprovechar la situación. Las ganancias y las pérdidas en tan anormales circunstancias no se medían por el mismo rasero.
Estudiaban servo-kroatisch porque era lo más fácil. Los que no tenían visado de refugiado podían prolongar la estancia legal si estaban matriculados en la facultad. Algunos habían empezado y terminado carreras en su antiguo país que aquí no servían para mucho. El servo-kroatisch era el camino más fácil y más rápido para obtener un título holandés que, a decir verdad, tampoco valía gran cosa. A los que estudiaban otras filologías, como Ana, el servo-kroatisch les procuraba créditos adicionales que ganaban sin esfuerzo, y así era más fácil sacar la carrera adelante. Y los había que estudiaban para conseguir becas y préstamos destinados a los universitarios, y el servo-kroatisch era la forma más cómoda de lograrlo.
Se las apañaban. La mayoría «jugaba al tenis». Jugar al tenis en la jerga de su grupo significaba limpiar casas. Este trabajo se pagaba a quince florines la hora. Algunos lavaban platos en los restaurantes o trabajaban de camareros. Ante ganaba unas monedas tocando el acordeón en Noordermarkt. Ana clasificaba cartas en una oficina de correos por la mañana temprano, antes de que las repartieran. «El trabajo no es malo, me siento como el enano en el Cuento del cartero de Capek», decía.
Parece que el trabajo en negro mejor pagado era el del «Ministerio». Uno de los nuestros había encontrado trabajo en un taller de costura de ropa para los sexshops y había arrastrado consigo a los demás. El trabajo no era duro: fabricaban trajes de cuero, goma y plástico para sadomasoquistas y fetichistas. Igor, Nevena y Selim acudían tres veces por semana a Amsterdam Nord. Allí, en la Regulateurstraat se hallaba el taller Demask, que suministraba el género a la ramificada cadena de industria pornográfica holandesa. Un club porno sadomasoquista en La Haya lleva el nombre de El Ministerio del Dolor. Por eso mis estudiantes, cuando hablaban de su trabajo de sastres pornográficos, decían que trabajaban en el «Ministerio». «Los S/M, los sadomasoquistas, son unos pijos, compañera. No creen que el cuerpo más bello sea el cuerpo desnudo. Si yo fuera Gucci o Armani no lo olvidaría», comentaba Igor bromeando.
Se las apañaban teniendo en cuenta de dónde venían. El antiguo país era un pesado fardo a la espalda. Según los rumores, la «yugomafia» (palabra que mis alumnos pronunciaban yujomafia, a la manera holandesa) controlaba una tercera parte de los asuntos delictivos de Ámsterdam. El robo, el tráfico de prostitutas, el contrabando, los asesinatos y ajustes de cuentas llenaban las crónicas negras de los Países Bajos.
Lo único que no sabían era cómo resolver la cuestión de su antigua patria. Pronunciaban con cautela los nombres de Croacia y Bosnia. La palabra Yugoslavia, que había pasado a denominar a Serbia y Montenegro, la proferían con disgusto. No podían adoptar las denominaciones que circulaban en los medios de comunicación, como «pequeña Yugoslavia» o «Yugoslavia mellada». («¡No puedo, tío! Enseguida asocio el “mellado” ese con el dentista», decía Meliha.)
Aquella antigua Yugoslavia, el país en el que habían nacido o del que habían venido, ya no existía. Más o menos resolvían el problema utilizando el pronombre posesivo nuestro. El nombre de la antigua Yugoslavia era «ex Yuga» (y «Yuga», a su vez, era la antigua abreviatura de Yugoslavia que usaban los emigrantes). Los nombres de «Titolandia» y «Titanic» rodaban de un lado a otro como chistes. El gentilicio de los habitantes del país inexistente era los nuestros, nuestra gente, a veces yugovichis o yugos. El nombre de la lengua que hablaban, siempre que no fuera el esloveno, el macedonio o el albanés, era la nuestra, a veces nuestra lengua, nuestro idioma.
3
Eso de fotogénico tiene poco y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra.
WISŁAWA SZIMBORSKA
CUANDO ENTRÉ POR PRIMERA VEZ EN EL AULA, en muchos de los alumnos reconocí a los nuestros.Los nuestros caminaban por ahí con una bofetada invisible en la cara. Tenían esa particular mirada de reojo, de conejo, esa tensión especial en el cuerpo, ese instinto animal que olfatea el aire alrededor para detectar de qué dirección proviene el peligro. Los nuestros destacaban por una nerviosa melancolía específica en la cara, una mirada un poco empañada, una sombra de ausencia, cierta corcova interior apenas visible. «Los nuestros caminan por la ciudad como por la selva, todos asustados», decía Selim. Nosotros también éramos los nuestros.
Abandonábamos el país como las ratas el barco cuando se hunde. Estábamos en todas partes. Unos se movían dentro de las fronteras de la antigua patria, escondiéndose por un tiempo, pensando que la guerra terminaría pronto, como si fuera un temporal y no una guerra. Se quedaban en casa de sus parientes, de sus amigos, de amigos de sus amigos, de gente bondadosa dispuesta a ayudar. Se agrupaban en campos de refugiados improvisados, en residencias de descanso desoladas, en hoteles que ofrecían alojamiento provisional, sobre todo en los hoteles de la costa adriática, «pero solo en invierno, cuando no hay turistas, y luego tendrán que arreglárselas por sí mismos, volverán a sus hogares, la guerra no durará mucho, ninguna guerra dura mucho, la guerra agota a la gente, cuando la gente se cansa, la guerra se para…». Algunos se quedaron atrapados uno, dos o tres años, de todos modos los turistas no iban por allí. Otros continuaron su camino. Y todos tenían su propia historia.
Una mujer belgradense, al ver «adónde conducía todo aquello», aterrada por el odio que destilaban sus conciudadanos, vendió su casa de Belgrado y un poco antes de que estallara la guerra se trasladó a la «tranquila» Croacia. Compró un piso en Rovin, Istria, y cuando los croatas empezaron a enseñar los colmillos, la mujer, deprisa y corriendo, lo vendió y se trasladó a Sarajevo. Las primeras granadas serbias —como si siguieran las líneas de la palma de su mano y cumplieran el destino que le había correspondido al nacer— partieron su casa en dos. «Por suerte no estaba en casa en ese momento. Ahora se encuentra bien, es lo que me escribe desde Caracas. Con la de sitios que hay en el mundo, ¿cómo habrá ido a parar a Caracas?», decía, con ingenuidad, la mujer que me contaba esa historia.
Los refugiados de Eslavonia, los croatas, se movían hacia Zagreb, hacia Istria, hacia el mar. Los refugiados de Bosnia hacia el sur, a Croacia, o hacia el este, a Serbia. Los serbios de Croacia la abandonaban sigilosamente, hasta que más tarde los expulsaron en masa. Los húngaros de Vojvodina fueron entrando en Hungría con discreción. Más adelante, también muchos serbios siguieron sus pasos. Asimismo, los albaneses de Kosovo no tardaron en ponerse en movimiento… La historia no iba a terminar tan deprisa.
Huíamos de todas partes y a todas partes llegábamos. El precio de la vida dependía de las circunstancias. Unos se ocupaban solo de «los suyos»; otros de los «suyos» y de los «ajenos»; los terceros no preguntaban quién era quién. Los musulmanes bosnios se dirigieron a Turquía, a Irán, a Irak, nadie preguntaba nada, algunos incluso aterrizaron en Pakistán. Muchos de ellos se arrepintieron. Los judíos de Bosnia partieron hacia Israel. También entre ellos los hubo que se arrepintieron. Hubo gente que cambió de nombre y apellido; si podían, compraban pasaportes falsos. Lo que, hasta no hacía mucho, les importaba —la religión y la nacionalidad— se había convertido en una divisa sin valor. Era más importante sobrevivir. Al sobrevivir, al arribar a una costa segura, al suspirar aliviados, al palparse para comprobar si estaban vivos, otros tantos volvieron a colgar sus banderas, iconos, escudos y santos.
Estábamos en todas partes. Muchos huyeron a tiempo a lugares mejores, a Estados Unidos, a Canadá; otros se retrasaron y fueron de un lado a otro: iban a cualquier sitio y, mientras pudieron viajar con visados turísticos de un mes o dos, regresaban y de nuevo trataban de marcharse. En medio de la confusión general, la única brújula para unos cuantos eran los rumores. Adónde se podía ir sin papeles y adónde no, dónde era mejor y dónde peor, dónde eran bienvenidos y dónde no. Algunos se hallaron en países a los que jamás habían imaginado llegar. Aumentaron los precios de los pasaportes de los países nuevos, el esloveno y el croata. Durante una época se pudo ir a Gran Bretaña con el croata, hasta que los británicos prohibieron la entrada. Los más ingenuos se dejaron engañar por los viejos rumores que decían que a los blancos en Sudáfrica los esperaban con los brazos abiertos y hacia allí partieron. Los serbios pululaban por Grecia como turistas y prostitutas, como estraperlistas, ladrones, y lavaban dinero negro. Otros se hicieron con tres pasaportes: croata, bosnio y «yugoslavo», con la esperanza de que, al menos, uno les trajera suerte. Mientras, los de más allá aguardaban, aguzaban el oído y seguían la guerra como una tormenta que acabaría remitiendo. Los que tenían hijos no temían por sí mismos, sino por los niños. Había que poner a salvo a los niños.
Europa hervía de ex yugos. La oleada de refugiados de guerra se calculaba en cientos de miles. Cientos de miles que podían contarse porque habían obtenido el estatuto legal de refugiado. Suecia había acogido a unos setenta mil. Alemania, alrededor de los trescientos mil. Holanda, unos cincuenta mil. El número de ilegales se desconocía. Estábamos en todas partes. Y ninguna historia era lo bastante personal ni lo bastante conmovedora, porque la muerte ya no conmovía a nadie. Había habido demasiadas muertes.
Aprendí a reconocer a mis paisanos en el extranjero. A decir verdad eran los hombres, los hombres mayores, los que más llamaban la atención. Las estaciones de tren y los mercadillos eran sus lugares de reunión preferidos. Con cazadoras, a menudo de cuero; las manos hundidas en los bolsillos; aparecían siempre en formación, tres o cuatro juntos, como los delfines. Se quedaban así, quietos o dando saltitos, expulsaban el humo al aire, ahuyentaban el miedo y se dispersaban.
En Berlín, en el barrio en el que vivíamos Goran y yo, solía detenerme delante de la pared acristalada de un «club» de refugiados. A través del cristal veía a los nuestros, sentados, jugando a las cartas en silencio, con los ojos clavados en el televisor y, de vez en cuando, dando tragos de cerveza de la botella. En un muro colgaba un mapa, adornado con postales, dibujado a mano y de proporciones totalmente cambiadas. Sus pueblos, Brčko o Bijeljina, eran en ese mapa el centro del mundo, la única patria que les quedaba. En las volutas de humo de los cigarrillos todos tenían el aspecto de «ex», muertos que se habían levantado para beber un botellín de cerveza y jugar una partida de cartas, pero que habían salido de sus tumbas en el lugar equivocado.
Con frecuencia me rozaba en la calle su lengua, sus números, siempre hablaban de números. Marcos, quinientos marcos, trescientos marcos, mil marcos… Aquí en Ámsterdam, contaban en floripondios en vez de en florines, tantos y tantos floripondios, y al hacerlo alargaban las vocales zalameramente, parecía que no supieran hablar de otra cosa, solo contar, pasarse la vida contando el dinero real o imaginario.
A los habitantes de los países en los que se hallaban los denominaban godos en lugar de alemanes, tulipanes en lugar de holandeses, o vikingos en lugar de suecos. En las conversaciones, a menudo, utilizaban frases del estilo «Ya lo decía yo» o «Yo siempre digo», subrayando su papel en todo el asunto, aunque lo que hubieran dicho careciera de importancia y su papel fuera baladí. Se aferraban con terquedad a sus temas. «Yo, de Oostdorp a la Leidseplein, tardo exactamente once minutos…» «Yo no sé cómo llegas en once minutos si desde aquí se tarda al menos quince.» «¿Lo has cronometrado?» «Lo he cronometrado, hombre, exactamente quince minutos desde el momento en que te sientas en el tranvía.» Se agotaban con las conversaciones. Como si con cada palabra proferida demoraran el enfrentamiento con su propia humillación y exorcizaran su miedo.
La forma en que se movían y los lugares en los que se reunían revelaban que les faltaba su espacio; su banco en el paseo marítimo o delante de la casa, en el que sentarse y ver pasar a la gente; su puerto, para ver los barcos que atracaban y quién descendía de ellos; su plaza, por la que pasear y encontrar a los suyos; su café, en el que sentarse a tomar su bebida. En las ciudades europeas buscaban las coordenadas del espacio que habían dejado en casa, un espacio a su medida.
También buscaban su medida humana. A Goran solía embargarlo la «yugonostalgia». En esos momentos era capaz de bajar a la calle, agarrar al primer «compatriota» con el que se topara y traerlo a casa a tomar algo. Pude escuchar hasta la saciedad el relato de los centros para refugiados en Alemania y la cotidianidad del exiliado. Los nuestros se pegaban como imanes a los rusos, ucranianos, polacos, búlgaros, al tipo humano que sentían suyo. Un bosnio nos contó la historia de las polacas que llegaban a Berlín en autobús en una excursión de un día, para venderles barato a los nuestros queso polaco y embutidos, y que, con frecuencia, se acostaban con ellos, sacando así un dinero con el que se compraban algo en Berlín y regresaban en autobús a casa. Se olfateaban en la calle, se reconocían por una suerte de infortunio común e intercambiaban pequeños favores sin vergüenza. Ese mismo bosnio nos contó que solía gastar en un puticlub berlinés toda la ayuda social que recibía como refugiado. Iba allí por una tal Masha, que lo sableaba de una manera feroz sin darle nada a cambio. Pero no le importaba. «Es rusa, es de las nuestras. A una alemana no le daría dinero, no tienen alma, como las nuestras»,decía, pensando en su Masha.
Los hombres eran los que más se quejaban; se quejaban eternamente. Del tiempo, del clima, del destino, de la guerra, de las injusticias que habían cometido con ellos; se lamentaban de las condiciones en los campos de refugiados, si es que estaban alojados en uno, y si no lo estaban, se lamentaban también; se quejaban de la ayuda social que recibían, de la situación humillante que los obligaba a aceptarla, y se quejaban si no la recibían; se lamentaban sin cesar y por todo con la misma vehemencia, sin hacer distinciones. Como si la vida misma fuera un castigo, todo les escocía, les picaba, todo los ahogaba, nada les bastaba y bastante tenían ya.
Las mujeres, a diferencia de los hombres, eran invisibles. Ellas, desde la trastienda, empujaban la vida hacia delante. Remendaban los agujeros para que la vida no se derramara, ejercían la vida cual quehacer de cada día. Los hombres, como si no tuvieran ninguna tarea, vivían el exilio como si los aquejara una grave invalidez.
En Ámsterdam, acudía a veces al Bella, un bar bosnio frecuentado por tipos oscuros y taciturnos que jugaban a las cartas o se quedaban absortos con la vista clavada en la televisión. Cuando entraba, me lanzaban largas miradas que no expresaban nada, ni asombro ni desaprobación por que una mujer hubiera entrado en un local de hombres. Me sentaba en la barra, pedía un café de los nuestros y me quedaba un rato, como si cumpliera una penitencia. De manera instintiva, me encogía como ellos y tenía la sensación de llevar una bofetada invisible pegada en la cara, igual que ellos. No sé por qué lo hacía. Quizá iba por el oscuro deseo de oler de cuando en cuando a mi «rebaño», aunque no estaba segura de que fuera mío ni de que lo hubiera sido alguna vez.
También mis estudiantes aceptaban a veces ser nuestros —aunque ninguno de nosotros tenía claro lo que eso significaba—, y a veces rechazaban serlo, como si se tratara de un peligro real y no imaginario. No deseábamos pertenecer a aquellos nuestros de allá ni a estos nuestros de aquí. Tan pronto nos identificábamos con esa turbia identidad colectiva como la rechazábamos con asco. He oído cien veces la frase: «¡Esta no es mi guerra!». Y no era nuestra guerra. Pero, por otro lado, sí era nuestra guerra. Porque si no lo hubiera sido, no estaríamos aquí. Porque si lo hubiera sido, tampoco estaríamos aquí.
4
PRIMERO LES PEDÍ QUE RELLENARAN UN CUESTIONARIO con unas cuantas preguntas. Quería que dijeran qué esperaban de mis clases, si pensaban que las literaturas de Yugoslavia, ahora que el país había desaparecido, debían estudiarse como una sola asignatura o por separado; qué escritores y libros preferían, y cosas así. Les pedí también que escribieran una biografía breve de sí mismos en inglés.
—¿Por qué en inglés?
—Porque les resultará más fácil —dije.
Y sinceramente era lo que pensaba. Temía (aunque estaba equivocada) que en nuestra lengua pudieran desviarse hacia una confesión, y en aquel momento no lo deseaba.
—A mí me da igual… —farfulló alguien.
—Escríbanla como quieran.
—¿Firmamos con el nombre y apellido completos?
—Basta con el nombre…
—Pero ¡¿qué biografías breves son estas?!
—Bueno, vale, escriban lo que quieran…
—Esto parece el colegio —gruñó otro.
Leí en casa lo que habían escrito. Me emocionó la candidez de algunas respuestas («La literatura es pintar con la mente y cantar con el alma»). Las respuestas a las preguntas sobre los escritores y libros preferidos eran previsiblemente decepcionantes. Estaba el inevitable Herman Hesse, citado incluso varias veces (Siddharta, El juego de abalorios, El lobo estepario). Siguiendo la misma pauta aparecía el clásico yugoslavo Meša Selimović y su novela El derviche y la muerte. Con razón o sin ella, aquellos que en la obra literaria buscaban unas ideas «sólidas» sobre la vida habían unido a estos dos escritores. Estoy convencida de que se sabían de memoria al menos dos citas de Selimović: la que los había alentado a marcharse cuanto antes de sus provincias («… porque el hombre no es un árbol, y las ligaduras son su mayor desgracia») y la que les había colmado con su dulce nihilismo provinciano («… porque la muerte es un absurdo, como lo es la vida»). Entre los libros también citaban uno de culto: Hijos de la droga, con el que se habían identificado varias generaciones. Asimismo mencionaban al ineludible Charles Bukowski, que había impresionado a muchas generaciones, y lógicamente a ellos, por su rebeldía y por ser el outsider eterno. Bukowski para ellos era «cool», «cojonudo», un tío «legal», representante de la «verdadera» literatura, de la literatura «con huevos».
Sus respuestas me hicieron rememorar la imagen olvidada de las ciudades de provincias yugoslavas con una librería que era más papelería que librería; con un cine al que iban a ver las nuevas películas, en ocasiones, hasta dos veces; con unos cuantos bares llenos de humo en los que se reunían; con un paseo por el que deambulaban al atardecer, olfateándose unos a otros como cachorros. En un lugar así, gris y provinciano —Bjelovar, Vitez o Bela Palanka—, se había formado su gusto. Había también un poco de Castaneda, que había llegado a sus manos con el primer canuto; un poco de budismo de tercera mano, un poco de la moda New Age, de vegetarianismo, mucho rock, un poco de lecturas escolares, lo suficiente para complacer a la «profe»; muchos cómics leídos a hurtadillas en el pupitre, mucho de cine y algo de inglés, que habían aprendido más viendo películas que de sus profesores de secundaria. Toda esta mezcolanza dulce y triste avivaba el anhelo de marcharse de allí, a Zagreb, a Belgrado, a Sarajevo o más lejos.
Y en verdad el pequeño test demostró que la literatura significaba muy poco para ellos. Les aburría. Incluso aunque tuvieran una buena educación literaria, como Meliha, que se había licenciado en Filología Yugoslava en Sarajevo, la guerra había modificado no solo sus prioridades, sino también el gusto de todos. He aquí lo que Meliha había escrito:
Desde que ha empezado la guerra, mi gusto ha cambiado. No me reconozco a mí misma. Todo lo que antes de la guerra despreciaba, de lo que me mofaba tachándolo de culebrón, ahora me hace llorar. Por ejemplo, no puedo despegarme de las películas antiguas en las que vence la justicia. Y me da igual si trata de vaqueros del Oeste o de Robin Hood, de Cenicienta o de Walter que defiende Sarajevo.[1] Como si hubiera olvidado todo lo que aprendí en la facultad. Si un libro no me conmueve, lo dejo. Ya no soporto los «amaneramientos» artísticos, el pavoneo con las técnicas literarias, la ironía y todo eso con lo que antes disfrutaba. Ahora me gusta la sencillez, una historia desnudada hasta la parábola. Los cuentos se han convertido en mi género favorito. Me gusta el romanticismo de la justicia, del valor, de la sinceridad y de la bondad. Me gusta que el protagonista sea valiente y justo cuando la gente corriente es cobarde; fuerte cuando la gente corriente es débil; bueno y noble cuando la gente corriente es mala y pérfida. Confieso que con la guerra mis preferencias literarias se han vuelto decadentes. Lloro al leer Las fabulosas aventuras del aprendiz Hlapić, Los muchachos de la calle Pal y El tren en la nieve. Y si alguien me hubiera dicho que un día me iba a entusiasmar con las historias de partisanos y Branko Ćopić, habría pensado que estaba loco de remate.
A la pregunta de si la literatura croata, serbia y bosnia debía impartirse como una sola asignatura o por separado, la mayoría optó por una asignatura común («Como una sola asignatura, por supuesto. Hablamos la misma lengua. Y hay que incluir a todos, a los eslovenos, a los macedonios, a los albaneses; cuantos más, mejor», escribió Mario).
En lo que se refiere a la biografía breve, todos habían escrito obedientemente dos o tres frases en inglés (I was born in 1969 in Sarajevo, Bosnia, where I lived all my life […]; I was born in 1974 in Zagreb, from a Catholic mother and a Jewish father […]; I was born in 1972 in Zvornik. My father was a Serb and my mother a Muslim […]; I was born in Leskovac in 1972…). Al leer las biografías comprendí que el idioma extranjero había servido de pretexto para que fueran cortas y secas. Porque ni yo misma, en aquel momento, era capaz de mascullar algo más que: I was born in 1962 in Zagreb, in former Yugoslavia… Por eso al leer la respuesta de Igor —Shit, I don’t have any biography!— me reí con alivio. Mi propia biografía me parecía vacía como un piso vacío. Y no era capaz de decir si alguien se había llevado los muebles mientras yo no estaba o si desde siempre había estado así. Al enfrentarnos a un pasado reciente nos invadía el malestar, un malestar que nos intimidaba ante un futuro incierto. (¿De qué futuro hablábamos, por lo demás? ¿Del de allí, del de aquí o del que nos esperaba en otra parte?)Por eso una biografía breve y corriente se convertía en un género difícil. Me había atascado en la pregunta más sencilla. ¿Dónde había nacido de verdad? ¿En Yugoslavia? ¿En la antigua Yugoslavia? ¿En Croacia?… Shit! Do I have any biography?
Me afectó constatar sus fechas de nacimiento. Su edad mental era inferior a su edad real. Como si el exilio fuera una suerte de «regresión». A sus años podían estar ya trabajando y tener hijos. En lugar de eso, se sentaban en los bancos escolares. El estado de exilio había sacado a la superficie miedos infantiles profundamente reprimidos. De nuestro campo visual y táctil, de repente, había desaparecido la madre. Podía haber sucedido en la calle, en el supermercado, en la playa. Por un descuido nuestro o de ella, nuestra mano se había soltado de la suya y mamá había desaparecido. De pronto nos quedamos frente al mundo, que nos resultaba terriblemente grande y hostil. Unos zapatos gigantes y amenazadores venían hacia nosotros, nos deslizábamos entre el bosque de piernas humanas, nuestro pánico iba en aumento… A menudo me parece que, como en un holograma, veo la sombra de ese miedo que ensombrece, por un instante, la cara de mis alumnos y se desvanece. «En la emigración se envejece muy deprisa y se es joven mucho tiempo», dijo Ana una vez, y pensé que era una verdad muy profunda.
A la pregunta de qué esperaba de mis clases, Uroš escribió en mayúsculas: ¡VOLVER EN MÍ! Tuve la impresión de que la frase trivial y la forma en que la había utilizado no significaba solo recobrar el conocimiento, volverse más consciente o recuperarse de una conmoción. Como si la hubiera escrito allí en su sentido más literal; como si supusiera un espacio y una persona que deambulaba por ese espacio buscando el camino de vuelta a «casa», de vuelta a sí misma. La contestación de Uroš me alteró un instante y luego me asustó. Me pregunté si estaba preparada para responder a semejantes exigencias.
[1]. Véase el glosario al final del libro. (N. de los T.)
5
Holanda es un país plano, que en última instancia se transforma en mar, que es, en última instancia, Holanda. Los peces no apresados conversan en holandés, convencidos de que su libertad es una mezcla de grabados y de encajes. En Holanda no se puede subir a las montañas ni se puede morir de sed; más difícil aún es dejar una huella clara al salir de casa en bicicleta; en barco — con más razón. Los recuerdos son Holanda. Y no hay dique capaz de contenerlos. En ese sentido he vivido en Holanda mucho más que las olas locales, que se mueven a lo lejos sin rumbo fijo. Como estos versos.
JOSEPH BRODSKY, 1993
A VECES, CUANDO ME ENFRENTABA A MI REFLEJO en el espejo del baño, pasaba por mi cabeza la pregunta de dónde me hallaba en realidad. Mientras Goran y yo estábamos juntos no me planteaba esas preguntas. No planteaba ninguna pregunta, como si no hubiera tiempo para ello. Ahora me encontraba con demasiado tiempo y ese superávit me llenaba de angustia. Como si de repente hubiera un exceso de tiempo y de mí misma apenas hubiera nada. Cada vez con más frecuencia me embargaba una incómoda sensación, una sensación de entumecimiento que antes no conocía. Me investigaba a mí misma, igual que investigo con la lengua mi cavidad bucal para recuperar la percepción sensorial. La autoanestesia era muy fuerte y no cedía. Ignoraba la procedencia de este agarrotamiento y cuándo había empezado.