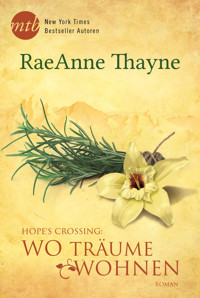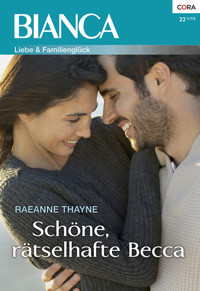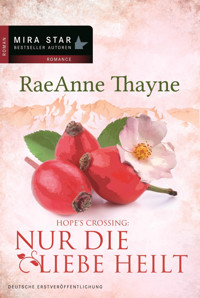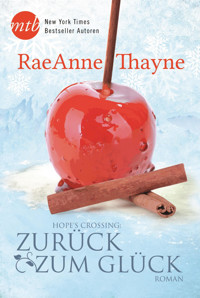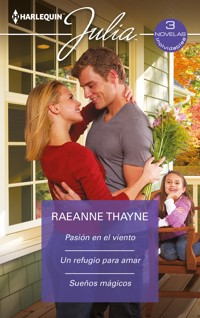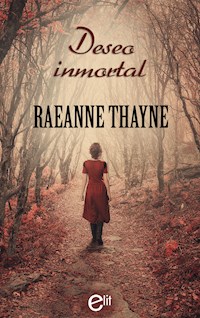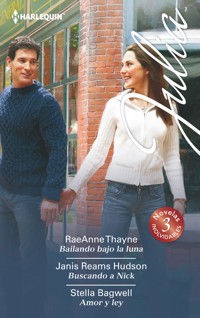3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Necesitaba que se alejara de ella porque estaba consiguiendo colarse en su maltrecho corazón… La teniente Magdalena Cruz había vuelto a casa, pero su regreso no había sido como ella había imaginado. Lo único que deseaba era estar sola, pero el irritante y guapísimo doctor Jake Dalton se empeñaba en impedírselo... Jake llevaba toda la vida tratando de acercarse a Maggie. Ella era la mujer que siempre había deseado y ninguna herida podría hacer que eso cambiara. Lo único que quería era convencerla de que era una mujer bella, atractiva y maravillosa… y debía ser suya para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 RaeAnne Thayne
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Bailando bajo la luna, n.º 5436 - diciembre 2016
Título original: Dancing in the Moonlight
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Este título fue publicado originalmente en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-8987-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A PESAR de ser médico y de dedicarse a curar a los demás, trataba muy mal a su propio cuerpo. Sin hacer caso al dolor, Jake Dalton hizo girar sus hombros para deshacerse de la tensión que le había causado el acabar de traer a un niño al mundo.
Había trabajado sin parar durante veintidós horas. Y mientras conducía de vuelta a casa a las dos de la madrugada se dio cuenta de que solo podría dormir cuatro horas si quería volver al hospital de Idaho Falls al día siguiente para ver cómo estaban el recién nacido y su madre y regresar para abrir la clínica.
Eran los inconvenientes de ser médico rural. A veces le daba la sensación de que pasaba más tiempo al volante de su todoterreno recorriendo el camino que separaba su ciudad natal, Pine Gulch, del hospital más cercano, que estaba a cuarenta minutos en coche, que con los propios pacientes.
Había conducido por esa carretera tantas veces durante los dos últimos años, desde que había terminado la residencia y había abierto su propia clínica, que el coche debía de conocerse el camino de memoria. Para mantenerse despierto, llevaba la ventanilla abierta e iba escuchando a los Red Hot Chili Peppers a todo volumen.
Había dejado de llover hacía poco, pero el aire todavía olía dulce, a húmedo. Era la noche perfecta para sentarse al lado de la estufa con un buen libro y escuchar a Miles Davis. O, todavía mejor, para estar en la cama, entre sábanas de seda con una mujer mientras la lluvia golpeaba las ventanas.
Hacía mucho que no disfrutaba de ningún placer. Lo cierto era que no tenía tiempo para hacer vida social. La mayor parte del tiempo no le importaba, pero de vez en cuando la soledad hacía que se sintiese deprimido.
En realidad no estaba solo, ya que durante todo el día estaba rodeado de enfermeras o pacientes.
Era al llegar a la casa de tres habitaciones que había comprado cuando volvió a Pine Gulch y encontrarla vacía cuando se sentía solo.
En noches como esa, se preguntaba cómo sería llegar a casa y que hubiese alguien esperándolo. Alguien cariñosa, que le quisiera. Era un pensamiento tentador, aunque agridulce, y no quería darle demasiadas vueltas.
No tenía derecho a quejarse. ¿Cuántos hombres tenían la oportunidad de hacer realidad su sueño? Siempre había aspirado a ser médico y trabajar en el lugar en el que había nacido y donde estaba su familia.
Además, después de asistir a Jenny Cochran en un parto que había durado dieciséis horas, aunque hubiese habido una mujer esperándolo en casa, solo le apetecía comerse un sándwich y dormir un par de horas antes de tener que volver a ponerse en marcha para volver al hospital de Idaho Falls.
Estaba llegando a casa cuando vio que había un vehículo averiado más adelante. Por un momento, se sintió tentado a pasar de largo.
Pero tenía que parar. Estaba en Pine Gulch y allí todo el mundo se ayudaba. Además, esa era una carretera rural que atravesaba un cañón y que iba a dar a las puertas de Cold Creek Land & Cattle Company, el rancho de su familia.
Así que la persona a la que se le había averiado el coche debía de estar perdida o dirigirse a una de las ocho o nueve casas que se encontraban al final del cañón, en un lugar llamado Cold Creek.
Dado que Jake conocía a todas las personas que vivían en aquellas casas, no podía dejar de ayudar a uno de sus vecinos.
El Subaru plateado con matrícula de Arizona no le era familiar. Al acercarse más se dio cuenta de que tenía una rueda pinchada y había una persona, una mujer, con un gato en las manos y sujetando una linterna con la boca.
Dejó de soñar con su cama. Tenía que ayudar a una mujer en apuros y, como solo era un pinchazo, podría arreglarlo en diez minutos y marcharse.
Salió del coche y dio gracias por llevar puesta la chaqueta, ya que el aire todavía frío del mes de abril corría a través del cañón.
–Hola. ¿Necesitas ayuda? –dijo Jake bajando del coche.
La mujer se protegió de la luz de los faros de su todoterreno, seguramente no veía quién se le acercaba.
–Casi he terminado –respondió la mujer–. Pero gracias por parar. Los faros de tu coche me serán de gran ayuda.
Nada más oír su voz, Jake se quedó helado y se olvidó de lo cansado que estaba. Conocía esa voz y a su dueña.
De pronto, entendió por qué las matrículas eran de Arizona y por qué el Subaru estaba en esa carretera.
Magdalena Cruz había vuelto a casa.
Era la última persona a la que se habría imaginado encontrarse en uno de sus viajes al hospital, especialmente a las dos de la madrugada en una lluviosa noche de abril, no obstante, le alegró verla.
Empezó a hacerse preguntas e intentó vislumbrarla en la oscuridad.
Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, un pelo que él sabía que era oscuro y brillante, debajo de una gorra de béisbol. Sabía que su rostro era frágil y delicado y que estaría tan guapa como siempre.
No pudo evitar bajar la mirada hacia su cuerpo.
Vestía unos pantalones vaqueros y unas botas. Todo parecía completamente normal. Pero él sabía que no lo era y deseaba tomarla en sus brazos y abrazarla con fuerza.
No podía hacerlo, por supuesto. Incluso antes de que Magdalena hubiese empezado a odiarlos a él y a toda su familia, nunca habían tenido una relación que hubiese permitido que él la abrazase. Jake sintió en su pecho el dolor que causaban los sueños imposibles de alcanzar.
–¿Sabe tu madre que andas por ahí a estas horas?
La joven lo miró y él vio cómo le temblaban las manos y sujetaba la herramienta que tenía en ellas como si fuese un arma mientras intentaba averiguar de quién se trataba.
Dirigió la linterna hacia él y ahogó un suspiró. Jake sabía de antemano cuál sería su reacción al reconocerlo.
–Creo que no necesito ayuda –dijo fríamente en voz baja.
Lo que no quería era la ayuda de él, evidentemente.
Pero Jake decidió hacer como si no le afectase. Era demasiado tarde para comportarse de manera diplomática.
–La necesites o no, aquí la tienes.
–Estoy bien sola.
–Maggie, haz el favor…
–Vete a casa, Dalton. Lo tengo todo bajo control.
Volvió a ponerse en cuclillas, aunque tenía la pierna izquierda estirada a un lado. La posición debía de estar matándola, pensó Jake, que tenía que controlarse para evitar levantarla y darle un buen meneo antes de tomarla en sus brazos.
Maggie debía de estar tan cansada como él, quizás todavía más. Había pasado los últimos cinco meses en el Hospital Militar de Walter Reed, según le había contado su madre, Viviana, que era la mejor amiga de la madre de Jake. Habían tenido que operarla en numerosas ocasiones y había seguido una dura rehabilitación durante meses.
Jake dudaba que tuviese la suficiente fuerza, o estabilidad con la prótesis, para conducir siquiera, así que no quería ni pensar en lo que debía de suponer para ella cambiar una rueda. Pero sabía que prefería sufrir antes de permitir que uno de los Dalton, a los que tanto odiaba, la ayudase.
–Veo que sigues siendo tan cabezota como siempre.
–Y tú, un zopenco arrogante.
–Sí, me encanta conducir de noche, busco personas que estén con el coche averiado y me dedico a acosarlas. Haz el favor de esperar en mi coche mientras yo arreglo la rueda.
Maggie todavía tenía la linterna en la mano y parecía estar conteniéndose para no golpearlo con ella. Jake pensó divertido que debían de haberle enseñado algo de disciplina en el ejército y vio cómo la joven se apoyaba en el tronco de un árbol que había cerca e iluminaba hacia donde él estaba.
Jake tenía experiencia como médico y sabía que Magdalena Cruz se sentía mal. Le hubiese gustado hacerle cientos de preguntas mientras cambiaba la rueda, como qué medicación tomaba, qué terapia había seguido en Walter Reed, si estaba sufriendo el llamado dolor fantasma, pero como sabía que ella no le respondería, mantuvo la boca cerrada.
Sabía que sus preguntas la molestarían. Aunque eso no habría cambiado nada, llevaba casi dos décadas enfadada con él. Bueno, en realidad no era con él, sino con cualquiera que se apellidase Dalton.
–¿Sabe tu madre que estás de vuelta? –volvió a preguntarle Jake.
–No, quería darle una sorpresa.
–Pues se la vas a dar.
Podía imaginar la reacción de Viviana al levantarse de la cama y ver a su hija en casa. Al principio se quedaría atónita, y luego se sentiría feliz y llenaría a Maggie de besos.
No había madre más orgullosa de su hija que Viviana Cruz de la primera teniente Magdalena Cruz.
Y tenía motivos para estarlo.
Toda la ciudad estaba orgullosa de ella. En primer lugar, por haber ido a trabajar como enfermera militar en Afganistán y, después, por el heroico acto que casi le había costado la vida.
Jake terminó de arreglar la rueda y dejó la pinchada, el gato y las herramientas en el maletero del Subaru, que estaba lleno de maletas.
Se preguntó si la joven había vuelto para quedarse. Pronto lo sabría, las noticias corrían como la pólvora en Pine Gulch.
Estaba seguro de que, cuando volviese de Idaho Falls por la mañana, en la clínica ya sabrían todos los detalles y estarían encantados de compartirlos con él.
–Ya está –anunció Jake cerrando el maletero–, pero será mejor que pongas una rueda nueva mañana.
–Lo haré –dijo Maggie irguiéndose.
Con la luz de los faros, Jake pudo ver en su atractivo rostro que estaba agotada.
–No me hacía falta tu ayuda –añadió ella después de un silencio–, pero… gracias de todos modos.
Jake se dio cuenta del esfuerzo que tenía que hacer para decir esas palabras y se contuvo para no sonreír. Ya era bastante duro para ella el haber tenido que aceptar su ayuda, no quería regodearse.
–De nada. Bienvenida a casa, teniente Cruz.
Jake no supo si le había oído, porque la joven ya había montado en el Subaru y lo estaba arrancando.
Se subió a su todoterreno y la siguió. Pasó por delante del camino que llevaba a su propia casa, pero siguió conduciendo hasta llegar a la entrada del Rancho de la Luna. Esperó a ver que Maggie llegaba bien, le dio las luces y se dio la vuelta.
A pesar de estar exhausto, Jake sabía que le iba a costar trabajo dormir de entonces en adelante. Tenía el presentimiento de que, con la vuelta de Magdalena Cruz, su corazón no volvería a ser el mismo.
Jake Dalton.
¿Cómo había podido tener la mala suerte de encontrárselo a él?
Mientras conducía hacia la granja que su padre había construido con sus propias manos, Maggie vio por el espejo retrovisor cómo el todoterreno de su vecino daba media vuelta para dirigirse a la carretera de Cold Creek.
¿Por qué iba en dirección a la ciudad en vez de dirigirse al rancho de su familia? Qué más le daba. Lo que Jake Dalton hiciese o dejara de hacer no era su problema.
Aun así, odiaba que él hubiese ido en su ayuda. Se habría quedado allí tirada toda la noche antes de pedirle nada. Jake era como el resto de su familia: arrogante, inflexible y dispuesto a avasallar a cualquiera que se le pusiese delante.
Maggie suspiró. Tenía que reconocer que también era muy guapo.
Como el resto de sus hermanos, Jake siempre había sido guapo. Tenía el pelo oscuro y ondulado, los ojos de un azul intenso y los rasgos muy marcados, como su madre.
Maggie tenía que admitir que los años lo habían tratado bien. El joven que había gustado a todas las otras chicas años atrás se había convertido en un hombre muy atractivo.
¿Por qué no estaría gordo y calvo? En cualquier caso, y aunque no se tratase de Jake Dalton, el último hombre del planeta por el que ella se sentiría atraída, no tenía intención de sentir nada por nadie.
Se acercó a la casa de sus padres. Todas las luces estaban apagadas y reinaba el silencio. Era normal, eran más de las dos de la madrugada y su madre no sabía que iba a volver. Lo mejor habría sido pasar la noche en un hotel en Idaho Falls e ir a casa al día siguiente por la mañana.
Sabía que su madre dejaba una llave en algún sitio del porche, quizás pudiese entrar sin hacer ruido y despertarla ya por la mañana.
Tomó su bolso del asiento del copiloto e inició la complicada maniobra de salir del coche tal y como le habían enseñado en Walter Reed. Se colocó de lado en el asiento para echar todo el peso en su pierna derecha y no en la prótesis.
Le dolía mucho la pierna, pero no paró hasta que no hubo salido. Subió la docena de escaleras que llevaban al porche de dos en dos. La llave no estaba debajo de ninguna de las almohadas que había en las mecedoras, pero la encontró debajo de una maceta.
Intentando no hacer ruido, abrió la puerta y entró. La casa olía a café con canela y a tortillas de maíz y al perfume favorito de Viviana. Unos años antes habría olido también al de su padre, Abel. Se sintió como cuando tenía once años y llegaba a casa después del colegio, con un montón de cosas que contarles. Se sentía aliviada y segura, y necesitaba el cariño y las comodidades de su hogar.
Se quedó quieta unos segundos, recordando su infancia, hasta que se sintió exhausta y tuvo que agarrarse a la barandilla de la escalera que llevaba al piso de arriba.
Tenía que quitarse el aparato. La prótesis le rozaba la herida, odiaba la palabra muñón, aunque eso era en realidad.
Solo había subido un par de escalones cuando se encendió la luz y oyó la expresión de sorpresa de su madre. Se dio media vuelta y la vio, llevaba puesto el camisón rosa que ella le había regalado para el día de la madre unos años antes.
–¿Lena? ¡Madre de Dios!
Viviana la abrazó con tanta fuerza que Maggie tuvo que dejar caer el bolso para no perder el equilibrio. Era bastante más baja que su hija, pero lo compensaba con su fuerte personalidad. La alegre y divertida mujer a la que Maggie adoraba estaba llorando y hablaba en una mezcla indescifrable de inglés y español.
Pero no importaba, Maggie estaba encantada de estar de vuelta y tuvo que reconocer que necesitaba desesperadamente el calor de los brazos de su madre.
Viviana había ido a Walter Reed cuando Maggie había llegado de Afganistán y se había quedado haciéndole compañía las dos primeras semanas, mientras ella intentaba hacerse a la idea de su nuevo estado. Viviana había estado allí durante la primera serie de largas operaciones que había sufrido su hija y había querido quedarse también durante la rehabilitación intensiva y las duras semanas de terapia física que llegaron después.
Pero Maggie, que era muy orgullosa, la había convencido para que volviese a su rancho en Pine Gulch.
Ya tenía treinta años. Podía enfrentarse al futuro sin tener a su mamá al lado.
–¿Qué es todo esto? –consiguió preguntar Viviana todavía llorando–. Me pareció oír un coche fuera y resulta que es mi preciosa hija. ¿Qué querías? ¿Matarme del susto a estas horas de la noche?
–Lo siento. Tenía que haber llamado para avisar.
–Esta es tu casa. No hace falta que llames como si… como si fuese un hotel. Sabes que siempre eres bienvenida. ¿Pero qué haces aquí? Pensé que ibas a ir a Phoenix cuando salieses del hospital.
–No fue una decisión reflexionada. Recogí mi coche y todo lo que tenía en el apartamento y decidí volver a casa. Ya no hay nada que me ate a Phoenix.
Lo había habido antes de marcharse a Afganistán dieciocho meses antes. Tenía un trabajo que le encantaba, un buen círculo de amigos y un novio que pensaba que la adoraba, con el que iba a casarse.
Pero todo había cambiado en una milésima de segundo.
La expresión de Viviana se ensombreció. Pero, de pronto, se dio una palmada en la frente y exclamó:
–¿Qué hago teniéndote aquí de pie? Ven. Siéntate. Voy a prepararte algo para comer.
–No tengo hambre, mamá. Solo necesito dormir.
–Sí. Sí. Ya hablaremos mañana –asintió Viviana retirándole un mechón de pelo que le caía sobre los ojos, tenía las manos frías–. Ven, dormirás en el piso de abajo, en mi habitación.
A Maggie le tentó la idea, no se sentía capaz de subir las escaleras. Pero tenía que ser fuerte.
–No, no te preocupes. Subiré a mi habitación.
–Lena…
–Mamá, estoy bien. Cómo voy a sacarte de tu propia cama.
–No me importa. ¿No crees que sería lo mejor?
Si Viviana hubiese tenido la suficiente fuerza, habría subido a su hija en brazos hasta su habitación.
Esa era una de las razones por las que Maggie no había querido que su madre se quedase en Washington durante su recuperación. Y también era una de las cosas que más la preocupaban de volver a casa.
Viviana querría mimarla y protegerla y, aunque una parte de Maggie quería dejar que lo hiciese, tenía que ser fuerte y no ceder.
Subir las escaleras era una tontería. Pero, de pronto, a ella le pareció importante.
–De verdad, mamá, prefiero dormir arriba.
–Es evidente que eres hija de tu padre –comentó Viviana–. Subiré tus cosas.
Maggie estaba demasiado cansada para discutir. Así que empezó a subir. Cuando llegó al último escalón temblaba y le faltaba el aliento. Pero consiguió llegar a su habitación, que estaba decorada en tonos lavanda y crema.
Eso mismo haría con el resto de su vida, avanzar pasito a pasito.
Capítulo 2
SE DESPERTÓ soñando que oía a niños gritar y explosiones y se encontró en su habitación, en la que las paredes eran de color lavanda y olía a hogar.
Los rayos del sol entraban a través de las cortinas de encaje y creaban delicadas figuras en el suelo. Maggie las observó mientras se olvidaba de sus pesadillas y del dolor de la pierna.
Los médicos de Walter Reed solían preguntarle si sentía más dolor antes de acostarse o nada más despertarse. Para ella no había mucha diferencia. Era un dolor constante, que la perseguía a todos lados, como una sombra.
Había querido pensar que el dolor era cada vez menor desde que la operaron, pero empezaba a sospechar que había sido demasiado optimista.
Suspiró. Prefería levantarse y disfrutar de la mañana a regodearse con sus desgracias.
La silla que utilizaba para la ducha seguía estando en el Subary y Maggie no se sentía dispuesta a bajar las escaleras para subirla a su habitación. Y, sobre todo, no quería pedirle a su madre que lo hiciese. La prótesis no podía mojarse y como todavía no era capaz de guardar el equilibrio solo con una pierna, optó por un baño.
Después se vistió, se ajustó la prótesis y se dirigió hacia las escaleras para ir a buscar a su madre.
La cocina estaba desierta, pero Viviana le había dejado unos panecillos pegajosos para desayunar y una nota: Tengo que trabajar esta mañana. Te veré a la hora de la comida.
Maggie frunció el ceño, sorprendida. Había dado por hecho que su madre no se movería de casa el primer día que ella estaba allí.
La joven se metió una rama de canela en la boca, se sirvió un café y salió fuera. Aspiró hondo el aire dulce y claro de la mañana.
No había nada comparado con una mañana de primavera en las Montañas Rocosas.
Los árboles frutales estaban cubiertos de capullos blancos que desprendían un olor dulce y las flores rojas, amarillas y rosas cubrían el suelo.
En primavera, el Rancho de la Luna era el lugar más maravilloso de la Tierra. ¿Cómo había sido Maggie capaz de olvidarlo a lo largo de los años? Se quedó un buen rato observando los pájaros y el movimiento de las hojas de los álamos con el viento.
Se sintió en paz por primera vez desde hacía meses. Bajó las escaleras para buscar a Viviana pero no la encontró ni al lado de la casa ni detrás, donde estaba la huerta.
Maggie volvió a fruncir el ceño, no podía evitar sentirse abandonada. Su madre se podía haber quedado allí por lo menos a desayunar con ella el primer día.
Daba igual. No necesitaba que nadie la entretuviese. Le vendría bien un poco de soledad y reflexión, decidió mientras se dirigía a la mecedora que había en el patio de ladrillos.
Se sentó con su café dispuesta a disfrutar de la mañana y del sol ella sola.
El rancho no era grande, solo tenía trescientas hectáreas. Desde donde estaba, podía ver el prado en el que pastaba la media docena de caballos que tenía su madre, e incluso el terreno mucho más extenso por el que pululaban doscientas cabezas de ganado.
La lluvia de la noche anterior había hecho que el arroyo estuviese muy alto y Maggie rezó por que no se desbordase, a pesar de que el rancho había sido diseñado para soportar las aguas durante los años de más lluvia.
El único edificio que podría estar en peligro si se desbordaba el arroyo era el cenador que su padre y ella habían construido para su madre el verano que Maggie tenía diez años.
Observó las tejas rojas del tejado que brillaban con la luz del sol y las mangas de viento de colores que ondeaban con la brisa y sonrió. Maggie y su padre habían intentado regalarle a su madre un trocito de México. Un lugar en el que Viviana pudiese esconderse cuando echase de menos a su familia.
Después del accidente de tráfico que se había llevado a Abel, tanto Maggie como Viviana se habían refugiado a menudo en ese lugar, por separado. Ella siempre había sentido con más fuerza la presencia de su padre en ese lugar, en el refugio que había construido para su querida esposa.
Maggie se preguntó si su madre seguiría yendo allí.
Al pensar en Abel y en los acontecimientos que llevaron a su muerte cuando ella tenía solo dieciséis años, se acordó de los Dalton y de su empresa, la Cold Creek Land & Cattle Company, que estaba justo al otro lado del arroyo.
Era culpa de los Dalton que su padre se hubiese cavado su propia tumba desde que ella era adolescente. Durante el día soñaba con conseguir que el Luna diese beneficios y por las noches trabajaba en una fábrica.
Abel nunca habría trabajado tan duro si no hubiese sido por Hank Dalton, que había sido un mentiroso y un ladrón.
Dalton debía haber ido a la cárcel por haberse aprovechado de la inocencia de su padre y del hecho de que no hablase inglés a la perfección. Abel había pagado al Cold Creek miles de dólares para obtener unos derechos de riego que habían resultado ser inútiles. Tenía que haber llevado a ese cerdo a juicio o, al menos, haber dejado de pagarle.
Pero su padre había insistido en devolverle a Hank Dalton todo el dinero que le debía y, después de varios años sin sacar mucho del rancho, había tenido que trabajar en dos sitios para saldar la deuda.