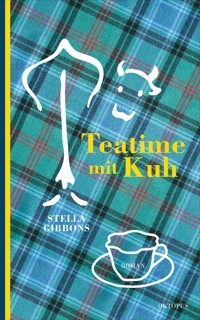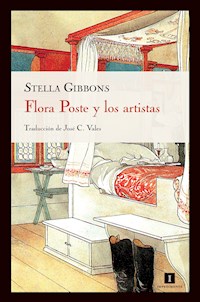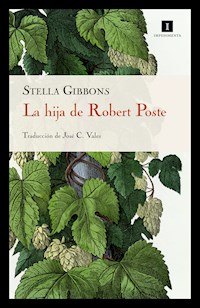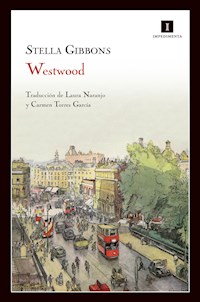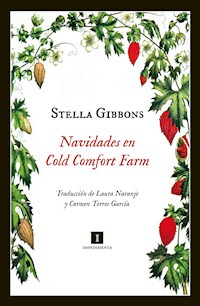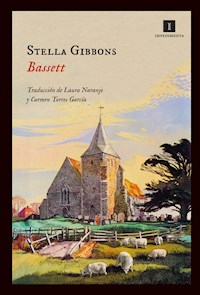
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
La casa de huéspedes de La Torre se encuentra ubicada en un frondoso bosque de hayas en pleno Buckinghamshire. La regentan dos extraordinarias mujeres de muy marcada personalidad: la balsámica y lloriqueante señorita Padsoe, que vive atribulada por los desprecios del servicio, y la más joven y práctica señorita Baker, londinense hasta la médula y aficionada a las tostadas y al té bien cargado. Sin embargo, su amistad es mera apariencia pues ambas se odian con todas sus fuerzas. En la vecindad se alza la fastuosa mansión de los Shelling, en la que viven George y su hermana Bell, y en la que se organizan alocadas fiestas dedicadas a los Cerebritos, a los Automovilistas y al Amor Libre. En la casa de los Shelling trabaja como dama de compañía la bella señorita Catton. Entre George y ella surgirá el amor. Stella Gibbons vuelve a regalarnos, apenas un año después de haber publicado "La hija de Robert Poste", una comedia romántica de humor desatado, llena de equívocos, escenas memorables, con personajes irrepetibles y situaciones que harían las delicias del mismísimo Wodehouse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bassett
Stella Gibbons
Traducción del inglés a cargo de
Laura Naranjo y Carmen Torres García
A la tía Ru
«No pienso casarme nunca; es tan desagradable…»
The Heir of Redclyffe
«¡Pero a pesar de todo no dejarás de ser una solterona!
¡Y eso es espantoso!»
Emma
Primera parte
Capítulo 1
Hay personas que son simples por haber vivido demasiado tiempo con los pies en la tierra y otras que lo son por haberse mantenido siempre al margen del mundo.
La señorita Hilda Baker no era una mujer ni inteligente ni sofisticada, pero llevaba veintiún años ganándose la vida en el taller de una pequeña firma de patrones de moda en el West End londinense, se compraba la ropa en grandes almacenes y gastaba una parte de las tres libras y quince chelines que ganaba a la semana en acudir a los más famosos teatros de Londres.
Pero aunque estuviera rodeada de museos y galerías de arte, lugares donde relajarse o sitios históricos que visitar, la señorita Baker vivía como un ratón en su ratonera y llevaba veintiún años yendo y viniendo de su casa al taller de Reubens House, en el Strand, sin que su rostro moreno hubiera sufrido demasiado los estragos del tiempo.
Vestía con un pulcro mal gusto y le encantaba lucir feos sombreritos y pequeños collares igualmente espantosos. Procuraba arreglarse mucho, pues decía que en los negocios era necesario invertir en uno mismo para tener un aspecto elegante y que las mujeres se debían a sí mismas el ponerse guapas; cada temporada planeaba su nuevo guardarropa y, aunque nunca llegaba a comprar nada, disfrutaba con los preparativos.
La señorita Baker no soñaba en secreto con la belleza ni con el amor ni ansiaba una vida más plena. Nunca había paseado por bonitos jardines que no fueran parques públicos ni había besado apasionadamente a un hombre en los labios. Nunca pensaba en Dios y apenas se interesaba por cuestiones de sexo o de reproducción. Como era huérfana y tenía pocos amigos, vivía en una habitación alquilada.
La gente sensible e inteligente se negará a creer que la señorita Baker pudiera ser feliz. Sin embargo, lo era.
Durante aquellos veintiún años se las había arreglado para ahorrar ciento ochenta libras de un salario que había ido aumentando progresivamente de ocho chelines (cuando sus padres aún vivían) a tres libras y quince chelines a la semana. Más tarde, cuando tenía treinta y ocho años, un tío que era propietario de un pequeño colmado murió y le dejó en herencia doscientas libras, que ella no dudó en ingresar en su cuenta de ahorros y de las que prácticamente se olvidó al no saber en qué emplearlas.
A la señorita Baker, trescientas ochenta libras le parecían una fortuna (y, sin duda, lo eran, si uno deja de pensar frívolamente en el dinero y repara en que esa cantidad es suficiente para proporcionarle a uno techo y comida durante mucho tiempo).
—Estoy bastante preocupada —le dijo la señorita Baker a su amiga la señorita Worrall, la encargada del taller, cuando ambas estaban sentadas en el Lyons Corner House de Charing Cross un sábado por la tarde, varias semanas después de Navidad, tras haber asistido a una representación de Ronald Colman en el Tivoli—. Trescientas ochenta libras es mucho dinero. Creo que tendría que hacer algo con ellas.
—Yo no me preocuparía —dijo la señorita Worrall, que envidiaba las trescientas ochenta libras de la señorita Baker y pensaba que su amiga no era consciente de la suerte que tenía—. Creo que es fantástico. ¿Has pensado, Hilda, que si mañana te despidieran podrías vivir sin apuros durante meses?
—Temo que se me vaya de las manos —dijo ominosamente la señorita Baker—. Lo típico, un poquito por aquí, un poquito por allí y, cuando te quieres dar cuenta, te lo has gastado todo y no sabes en qué. Como pasa a veces cuando vas de compras.
—Deberías viajar al extranjero —sugirió la señorita Worrall.
—Ya lo hice una vez. Uno de esos viajes organizados de Lunn,1 hace ocho años, ¿te acuerdas? No puedo decir que disfrutara mucho, la verdad. Ginebra no estuvo mal, pero los demás sitios me resultaron tan chocantes… No había nada que hacer salvo ver cosas continuamente. Por poco besé el suelo cuando llegué a casa. Como en casa de una, en ningún sitio. Además, Lily, si me fuera al extranjero, perdería el trabajo. Y tal y como están las cosas hoy en día…
—A lo mejor te guardaban el puesto. Eres la que lleva más tiempo en el taller.
—¿Tú crees? —preguntó la señorita Baker, dejando un penique bajo su plato para la camarera. La señorita Worrall, sin embargo, dejó dos. Ella ganaba cuatro libras y quince chelines a la semana y administraba sus propinas en consecuencia.
—Bueno… ¿Quién sabe?
—Yo lo sé. Y te digo que no lo harían. Además, yo no quiero hacer ningún viaje al extranjero. ¿Para qué quiero gastarme un dineral en ver cosas?
—Pues cómprate un cochecito.
—No sé conducir.
—Si yo fuera tú, me lo gastaría en ropa —resolvió la señorita Worrall con voz suave, voluptuosa y satisfecha. La señorita Worrall iba más recargada de ropa y abalorios de lo que cualquiera habría imaginado en una mujercilla de su estatura, pero a ella no debía de parecerle suficiente. «Lily tiene un gusto exquisito para la ropa, pero va demasiado emperifollada para mi gusto», pensaba la señorita Baker de su amiga.
—Oh, bueno…, tengo que pensarlo, eso es todo —respondió la señorita Baker.
Se separaron sin haber decidido qué hacer con el dichoso dinero: la señorita Baker se coló a toda prisa en el metro que habría de llevarla de vuelta a Camden Town y la señorita Worrall regresó a Catford, donde vivía con su anciana madre, con la que no dejaba de reñir de la mañana a la noche.
La señorita Baker siguió dándole vueltas al tema del dinero durante los días siguientes.
Sin embargo, lo que pasaba por su cabeza difícilmente podría considerarse auténticos pensamientos. Un batiburrillo de exclamaciones del tipo «¡Oh, qué buena idea!» o «¡Ay, eso no podría soportarlo!» torpedeaban su mente, pero no llegaban a cristalizar en ninguna decisión. Continuó pensando en el maldito dinero hasta que se convirtió en una molestia. Y por si fuera poco quebradero de cabeza, se puso en medio de una corriente de aire que se colaba en la calurosa sala de corte y le dio una terrible neuralgia. O eso pensó ella, aunque la señorita Worrall (a quien le encantaba que ocurrieran cosas emocionantes y desagradables) le dijo que sin duda se trataba de una caries en alguna de las últimas muelas superiores y que debía ir al dentista para que se la examinara porque probablemente tuviera que sacársela. La señorita Worrall esperaba que así fuera, aunque, claro, eso no se lo dijo.
De modo que una tarde la señorita Baker pidió permiso para salir una hora antes del trabajo con la intención de ir a ver al dentista, y allá que se fue.
No estaba precisamente como unas castañuelas.
En parte porque le dolía horrores la cara y en parte porque sabía que tenía que hacer algo con el dichoso dinero y no sabía qué. Pero también porque hacía una tarde de perros, tan oscura y tan desesperadamente invernal que los escaparates de las tiendas y las calles parecían iluminados para desafiar a la noche, como si el sol se hubiera puesto para siempre y el mundo estuviera condenado a iluminarse de manera artificial hasta el fin de los tiempos. Para colmo, llevaba todo el día lloviendo y los paraguas y los gruesos abrigos apestaban a humedad, y todo el mundo se abría paso a codazos en los autobuses y en el metro.
«Ay, Señor, qué ganas tengo de llegar a casa», pensó la señorita Baker enfadada, agarrada a uno de los asideros que colgaban del techo del vagón.
La consulta del dentista se encontraba en Camden Town, en una esquina cercana a su casa. Llegó puntual y se sentó en la sala de espera junto a otras dos o tres personas visiblemente molestas y asustadas, aguardando su turno y ojeando los chistes de la revista The Humorist. En la mesa también había un ejemplar de un periódico de seis peniques titulado Town and Country y la señorita Baker lo cogió con la esperanza de encontrar alguna buena historia en su interior. Le encantaban las historias.
No halló ninguna interesante, pero, entre otros artículos, se fijó en una columna titulada «La mano amiga».
Debajo de este encabezamiento se explicaba cómo asociarse con otras personas según los datos aportados por una tal Phœbe, que dirigía esta columna desde la intimidad de una oscura bocacalle de Holborn. Ella era quien ponía en contacto por carta a mujeres solteras sin formación pero capaces con señoras emprendedoras que disponían de algún capital, y las iniciaba en una prometedora carrera criando pollos en St. Ives o regentando una tienda de artesanía en Newcastle-on-Tyne. La susodicha Phœbe nunca sabía (salvo algunas veces en que se enteraba por casualidad al cabo de muchos años) si la asociación había sido un éxito o si las señoras se habían tirado de los pelos a la media hora de conocerse. Ella era capaz de llevar a las lectoras del Town and Country al éxtasis o a la desolación, pero permanecía (tal vez por prudencia) invisible y anónima.
Como es lógico, la señorita Baker leyó «La mano amiga» con la mente puesta en su dichoso dinero ahorrado; ya se le había ocurrido antes que podía emplearlo en algo por el estilo.
No encontró ninguna propuesta interesante hasta que llegó a la número 7, que decía:
A una lectora que posee una enorme casa amueblada cerca de Reading le gustaría conocer a otra dama, con algo de capital, para convertir la mansión en una casa de huéspedes. Esta lectora asegura que la casa está a tiro de piedra de Reading en autobús y sugiere que muchos de los estudiantes de la Universidad de Reading estarían encantados de vivir en una preciosa campiña como esta, a las afueras de la ciudad. La casa dispone de un inmenso jardín. Si hay alguna lectora interesada, que por favor escriba al apartado de correos E. A. P. de esta oficina y estaré encantada de remitir su carta a la lectora que vive cerca de Reading.
Nada más terminar de leer, la señorita Baker levantó la cabeza y echó un largo y descarado vistazo a la sala de espera. Varios de los presentes la miraban con esa desesperación con que la gente suele mirarse en las salas de espera de los dentistas, pero a ella no le importó lo más mínimo. Arrancó el párrafo en cuestión, lo dobló, se lo metió en el bolso y volvió a dejar el ejemplar del Town and Country sobre la mesa.
Todo el mundo se quedó atónito, pero nadie tuvo ánimo suficiente ni siquiera para enarcar las cejas y, como era el turno de la señorita Baker, se levantó, la enfermera la acompañó a la consulta y nadie más volvió a saber de ella aquella noche.
Cuando llegó a casa (no tenía nada en la muela y efectivamente la neuralgia la había provocado la exposición a la corriente de aire), se dispuso a escribirle a la señora que vivía a las afueras de Reading.
Lo hizo sin pensar. Algo se apoderó de ella, eso tuvo que ser, como más tarde le confesaría a la señorita Worrall.
Le contó a aquella señora que disponía de algún capital, sin especificar cuánto, y que le gustaba la idea del inmenso jardín y de los estudiantes. Dijo que su madre había regentado una casa de huéspedes en Wandsworth durante treinta años y sugirió que lo llevaba en la sangre, y le dijo, concluyendo, que dejaba el asunto en sus manos.
Cuando envió la carta, se quedó más tranquila: por fin había hecho algo con el dichoso dinero.
—Seguro que no eres la única que le escribe. Para estas cosas, la gente sale de debajo de las piedras —dijo la señorita Worrall cuando su amiga le contó lo sucedido—. O mucho me equivoco, o no volverás a saber de ella. Y si no, al tiempo.
—No todo el mundo tiene trescientas ochenta libras para invertir (bueno, en realidad son trescientas setenta y nueve libras con dieciséis chelines, saqué cuatro chelines que me hacían falta a finales de la semana pasada) —replicó la señorita Baker—. Te apuesto lo que quieras a que vuelvo a tener noticias suyas.
Y así sucedió al cabo de una semana, durante otra tarde igualmente oscura en que se había ido corriendo a casa a ver si se le aliviaba la neuralgia, que no le daba tregua.
La carta llegó con el correo de las nueve. La señorita Baker, que se hallaba sentada junto a una pequeña estufa de gas remendando sus medias, oyó que el cartero llamaba a la puerta y bajó a ver si había traído algo para ella.
Una carta yacía sobre el felpudo, muy blanca en la negrura del angosto recibidor. La señorita Baker la recogió y comprobó que, en efecto, iba dirigida a ella.
—Oh, no la olvida, es de los tipos fieles —dijo su casero, el señor Peeley, que había surgido de las profundidades para ver si había alguna carta para él—. ¿Para cuándo la boda? —El señor Peeley llevaba quince años gastándole la misma broma, el tiempo que la señorita Baker llevaba viviendo en casa del señor y la señora Peeley. La señorita Baker respondió que para el 5 de noviembre, o si no para el 1 de abril del año siguiente,2 y subió las escaleras con la carta en la mano para encerrarse en su habitación.
Volvió a acomodarse junto a la renqueante estufa de gas y se quedó mirando el sobre durante un instante antes de abrirlo. Era gris, al igual que la delicada caligrafía.
El matasellos rezaba «Bassett».
Nunca había oído hablar de aquel lugar, pero, como no reconoció la letra, concluyó que debía de tratarse de la señora que vivía cerca de Reading y la abrió emocionada.
La Torre
Crane Hill
Bassett, Bucks
Estimada señorita Baker:
Después de considerarlo detenidamente, estimo que su carta es la más adecuada que he recibido tras publicar el anuncio en el Town and Country. Estoy segura de que nuestro proyecto podría ser un éxito. No exagero. Algunas de las cartas eran absolutamente inadecuadas. Había una de un tal Arthur Craft en la que me decía: «Autobuses frecuentes pero ¡¡¡una buena caminata hasta ellos!!!». Hoy en día una ya no sabe qué hacer. ¡El señor Craft sugirió que montáramos un Club! Hay unas vistas estupendas desde la casa y tengo un calentador de agua. Tal vez podríamos reacondicionar la pista de tenis en el campo de detrás de la casa. Estamos a 6 millas de la estación, pero los autobuses paran a los pies de la colina. He pensado que podríamos alojar a indios (no a negros, claro). ¿Cree que deberíamos incluir el té de la tarde? Yo creo que no. Quizá le apetezca escribirme contándome sus impresiones o, aún mejor, ¿por qué no viene usted un sábado? Lo más fácil es ir hasta Reading y coger el autobús. Si nos encontráramos en la ciudad, yo puedo esperarla a las tres y media donde el reloj de la estación. Si el sábado no le conviene, ponga usted el día. (Me temo que este sábado no me viene bien, tengo mi I. M.)3 Pero tenga en cuenta que cierran los sábados por la tarde. Confírmeme a vuelta de correo a ser posible si se reunirá conmigo según lo previsto.
Atentamente,
Eleanor Amy Padsoe
P. D. La casa está en terreno arcilloso, aunque parte es piedra caliza. ¡¡¡Muy saludable!!!
La señorita Baker leyó la carta un total de tres veces. Estaba un poco perpleja.
Cualquier persona que se hubiera ganado la vida en Londres durante veintiún años, como ella, habría aprendido a comportarse como una rata escurridiza. Sabría moverse rauda y veloz de acá para allá, ir de un salón de té a otro, subirse a los autobuses y apearse de ellos e idear pequeños planes (¡rat-tat-tat!) con la eficiencia de un expendedor de billetes automáticos de la estación de metro de Leicester Square. Cuanto más humilde y corriente fuera la persona, más necesarias le resultarían estas habilidades para vivir. Mentalmente tal vez fuesen simples como una margarita, pero físicamente eran hábiles como las ratas, entrando y saliendo con disimulo de sus ratoneras londinenses.
Así era la señorita Baker, de modo que no era de extrañar que la carta de la señorita Padsoe la dejara desconcertada. Murmuró para sí que no entendía ni jota de lo que había leído. Un turbio pensamiento asaltó su mente: ¿no estaría la señorita Padsoe un poco chiflada?
«En cualquier caso, lo mejor será que vaya el domingo y pruebe suerte —decidió, preguntándose qué sería aquello del I. M. de la señorita Padsoe—. Y si no está, pues no está, y listo. Por probar no se pierde nada. Además, me vendrá bien un cambio de aires.»
Cogió el bloc de cartas y escribió muy decidida a la señorita Padsoe anunciándole que iría a verla el domingo por la mañana, pero que no debía molestarse en preparar nada de almuerzo porque desayunaría fuerte. (Lo dijo solo por educación.) Hablarían de todo cuando se vieran. Le puso un sello a la carta (la señorita Baker era una de esas personas que siempre tienen sellos) y salió corriendo a echarla al correo.
La noche se había vuelto más gélida que cuando había llegado a casa a las seis y media. En las calles de Londres se respiraba un olor a puro frío, mezclado con el del humo y el de las piedras húmedas: era el olor de la nieve que se avecinaba desde las estepas rusas. Los periódicos pronosticaban que el fin de semana nevaría en toda Inglaterra.
La señorita Baker envió la carta y regresó a casa como una flecha para meterse en su camastro estrecho y desvencijado; había puesto cuatro cojines viejos sobre el colchón para ablandarlo un poco, pero no había servido de nada. Cuando apagó la estufa de gas, la luz de las farolas de la calle atravesó las cortinas y rebotó en la pared de su habitación provocando una desapacible claridad. Pero estaba acostumbrada a este tipo de cosas y ni siquiera el tintineo melancólico de los lejanos tranvías habría conseguido mantenerla despierta.
En Buckinghamshire, las hojas se iban cubriendo de escarcha poco a poco bajo el cielo sin luna. Las húmedas aceras de Londres se estaban helando. La nieve venía de camino.
Capítulo 2
El domingo por la mañana se levantó temprano y cogió un tren a Reading. Arribó a su destino poco antes de las once. La nieve había llegado para quedarse, y también la niebla. Mientras salía de la ciudad, vio las calles de Londres ocultas bajo una especie de engrudo amarillento y resbaladizo. Capas grumosas de blanco sucio cubrían alféizares y tejados inclinados.
La señorita Baker se encontró con exactamente el mismo panorama en Reading al salir de la estación y adentrarse en la quietud dominical: calles de mala muerte resbaladizas y nieve sucia, mucha nieve sucia. Lo único que se oía eran las campanas que llamaban a misa. Este sonido solo despierta nuestra melancolía cuando lo oímos una tarde de invierno a las seis en punto; cuando lo sentimos reverberar por encima de los tejados nevados de un pueblo extraño un domingo por la mañana, es un sonido agradable y hace que la calma sea aún más calma. La señorita Baker lo estaba disfrutando a pesar de su neuralgia.
—¿Hay autobuses hasta Bassett? —le preguntó a un taxista que había fuera de la estación contemplando un precioso y enorme deportivo azul eléctrico aparcado junto a su taxi.
El taxista se la quedó mirando.
—Los domingos no hay autobuses a Bassett —contestó con cierto regodeo. Consideró que la señorita Baker no merecía una carrera, con aquel viejo abrigo de cuello de piel raído y aquel sombrero que parecía un tiesto, aunque tampoco había razón alguna por la que tuviera que fingir que sentía que los domingos no hubiera autobuses a Bassett.
—Oh —dijo la señorita Baker—. Vaya, estupendo. Y entonces, ¿cómo me sugiere que llegue hasta allí?
—En taxi —fue la respuesta del taxista.
—Ya —dijo la señorita Baker. Sus peores presagios se habían confirmado. Tenía que coger un taxi hasta el dichoso Bassett o volver a casa y regresar un sábado. Cierto era que llevaba quince chelines en el bolso y que tenía trescientas ochenta libras en el banco, pero ciento ochenta de ellas estaban allí precisamente porque había sabido cuándo no coger taxis. ¡Caramba! Solo se había montado en taxi cuatro veces en toda su vida. Y los taxis del campo no eran como los de la ciudad. Eran coches normales y corrientes, solo que con un conductor dentro. Y además solían tener una tarifa fija. Debería haber mirado lo de los autobuses antes de ir, pero había dado por sentado que los domingos habría autobuses hasta Bassett. En Londres había autobuses los domingos.
—Señora, eso está en el quinto pino —exageró el taxista leyéndole la mente—. En lo alto de las colinas. A unas 10 millas, si es que no son más. Aparte, es difícil encontrarlo.
—¿Se puede ir a pie? —le preguntó la señorita Baker con toda dignidad.
El taxista esbozó una amplia y condescendiente sonrisa de machote.
—¿Con este tiempo? ¡Ni en broma! Resulta que allá arriba, en los bosques, hay montañas de nieve… con decenas de pies de profundidad. Un servidor desde luego no iría.
Con estos comentarios había hecho que los hayedos de Buckinghamshire sonaran tan peligrosos como los Everglades, y así debían de ser, por lo poco que la señorita Baker sabía de ellos. ¿A qué remoto agujero había ido a parar que tenía montículos de nieve de decenas de pies de profundidad, que estaba en lo alto de las malditas montañas y que no tenía autobuses los domingos?
Se quedó callada uno o dos segundos, durante los cuales trató de reunir el valor suficiente para preguntarle al taxista cuánto le cobraría por llevarla al dichoso Bassett. Seguro que iba a ser un ojo de la cara. Por lo menos diez chelines.
En el ínterin, un joven había salido de la estación con una maleta, seguido por una chica y un mozo que transportaba un pequeño baúl en un carrito. El joven empezó a colocar la maleta en el precioso deportivo, mientras la chica permanecía en silencio observándolo junto a la puerta abierta.
—No irá a llevarse el baúl, ¿verdad, señor? —preguntó el mozo.
—¿Por qué no? Hay sitio de sobra… Pero, por lo que más quiera, no arañe mi preciosa tapicería de piel nueva —le advirtió el joven.
Y el mozo, completamente estupefacto, pero admirado ante las excentricidades de los ricos, metió el baulito en el asiento trasero del coche.
—¿Cuánto me cobraría entonces por llevarme a Bassett? —preguntó al fin la señorita Baker en tono severo.
El taxista se le acercó. Ahora se iba a enterar la del sombrero de tiesto. Porque mira que le incordiaba, allí plantada con aquellos dientes de conejo.
—Veinticinco chelines ida y vuelta —le soltó, mintiendo cruelmente y a todo volumen.
—Eso es mucho, ¿no le parece? —replicó la señorita Baker, ahora furiosa. Estaba segura de que no podía ser tanto. No había quien se creyera que tal tarifa pudiera existir.
—Para esa carrera, no, desde luego —dijo el taxista, que, de repente, también había enfurecido—. Es barato, señora, y bien barato. Son 20 millas ida y vuelta, y con este tiempecito…
El joven no había podido evitar oírlo todo. Le había hecho un gesto a la chica silenciosa para que se subiera en el asiento del copiloto y estaba a punto de sentarse a su lado cuando se quedó mirando a la señorita Baker y al taxista, decidió acercarse y, con toda amabilidad, dijo:
—¿Quiere que la lleve? Voy a Bassett.
—¡Ay, no sabe cuánto me alegro! Quiero decir que es muy amable por su parte —exclamó la señorita Baker—, pero ¿está seguro? No querría desviarlo de su camino.
—No, no pasa nada. Vivo allí. Vamos, entre… ¿Le importa ir sentada con el baúl? Creo que cabrán los dos.
La señorita Baker exclamó que no le importaba en absoluto y volvió a repetirle que era muy amable; luego se acopló junto al baulito, se subió el cuello del abrigo para que el frío no empeorara su neuralgia y allá que se fueron.
La señorita Baker estaba empezando a disfrutar de lo lindo. Si había algo que le gustaba de verdad, era un ligero toque de lujo y bienestar. Su vida se reducía a calderilla, tostadas con alubias y zapatos remendados y vueltos a remendar, aire viciado reconcentrado y opiniones de quinta mano. El precio de aquel gran coche ronroneante habría servido para mantener a una persona a base de tostadas con alubias (de haber existido alguien dispuesto a ello) de por vida.
Pasaron por un puente bajo el que discurría un río gris entre frágiles sauces sin hojas y pronto estuvieron en pleno campo. Ninguno de los tres pronunció una palabra. El joven nunca hablaba mientras conducía, la chica era de natural callado y la señorita Baker estaba demasiado ocupada tratando de respirar a través de media pulgada de imitación de piel de castor. Estaba tan contenta de haber quedado por encima del taxista que ni siquiera se preguntó cómo volvería de Bassett a Reading.
En una ocasión el joven le echó un vistazo fugaz desde el espejo retrovisor y sonrió; una bonita sonrisa burlona a la par que amable, aunque también un poco melancólica. Resulta difícil reunir todas esas cualidades en una única sonrisa, pero la naturaleza del joven era compleja y lo conseguía sin dificultad.
—¿Frío? —le preguntó.
La señorita Baker le respondió que no y volvió a darle las gracias. Le dijo a voz en grito que era un paisaje muy bonito y que debía de ponerse precioso en verano. La chica ni se inmutó. «¡Será estirada!», pensó la señorita Baker.
Además de la habilidad para comportarse como un rata de la que hemos hablado antes, la gente que se gana la vida en las grandes ciudades posándose precariamente al borde de trabajos de tres al cuarto como pájaros en una rama adquiere una desconfianza aviar hacia toda la humanidad. Sienten un miedo exacerbado a que los timen, se burlen de ellos o los traten con desprecio. La señorita Baker no temía que se burlaran de ella porque no tenía sentido del humor, pero recelaba enormemente de que la timaran o la menospreciaran. Ya habían intentado timarla. Y ahora estaban intentando ningunearla. Estudió el sombrero y la espalda de la silenciosa joven y llegó a la conclusión de que su impermeable era de los que costaban quince chelines con once peniques y su sombrero, de los de ocho chelines con once. ¿Qué derecho tenían, pues, semejante sombrero y semejante impermeable a ningunear a nadie?
Lo único que veía de la chica cuando esta giraba la cabeza de vez en cuando para contemplar las nevadas profundidades de los bosques silenciosos por la ventanilla del coche era la pálida silueta de una mejilla regordeta y la curva de unas pestañas cortas y oscuras.
—Casi hemos llegado —anunció el joven animadamente—. No tiene frío, ¿verdad, señorita Catton?
—No, muy amable —respondió la señorita Catton.
«Está demasiado gorda —pensó la señorita Baker—. No me gusta ni un pelo. Me pregunto quién será. Desde luego, a él no le pega para nada. Ella es pobre; él, rico. Algo turbio debe de haber ahí.»
El coche parecía haber recorrido un largo trayecto desde Reading volando por estrechas carreteras encajadas entre altos hayedos y cruzando de vez en cuando carreteras principales con la nieve surcada por las rodadas de los coches. A veces esta caía de las ramas de los árboles allá en las profundidades de los blancos y silenciosos bosques y la señorita Baker veía cómo la rama liberada se balanceaba hasta volver a su sitio. No había otro movimiento en el bosque; todo era solemne, silencioso y lejano.
La señorita Baker no estaba del todo segura de si le gustaba. ¿Cómo sería vivir en un sitio tan desquiciantemente tranquilo? Bueno, todavía no había nada decidido y no tenía necesidad alguna de quedarse si no quería; tenía un buen trabajo (tal y como estaba la cosa no podía quejarse) y dinero en el banco.
—¿Quiere ir a alguna parte de Bassett en especial? —le preguntó el joven. El coche iba subiendo la colina más empinada de las colinas empinadas.
—Bueno, si no le hace desviarse mucho, la verdad es que quería ir a La Torre, en Crane Hill. A la casa de la señorita Padsoe. Pero, por favor, no se moleste si no le pilla de camino. Ya preguntaré por ahí. —Y la señorita Baker echó un vistazo a los silenciosos bosques, como si estuvieran repletos de campesinos a mano a quienes poder preguntar.
—No es molestia. Está justo en la cima. Esto es Crane Hill. La dejaré justo en la verja de entrada, ¿le parece?
—No sabe cuánto se lo agradezco.
La cima de la colina estaba coronada por otro bosque, pero, antes de que el coche la culminara, el joven aparcó delante de una verja blanca de madera cerrada. En ellas podía leerse: «La Torre».
Todo se sumió en el silencio más absoluto cuando el joven apagó el motor del coche. Los tres permanecieron sentados e inmóviles durante unos segundos, escuchando el silencio y viendo cómo sus alientos se elevaban en el aire helado. Definitivamente era un sitio muy tranquilo. «Exquisitamente tranquilo», pensó el joven, para quien lo mejor del mundo era la música y, en segundo lugar, el silencio.
«Pone los vellos de punta», pensó la señorita Baker, que empezaba a zafarse del interior del coche.
«Son ricos —pensó la joven silenciosa—. Muchísimo más ricos de lo que creía. Esto no me va a gustar.»
—Ya hemos llegado —dijo el joven, abriéndole la puerta del coche a la señorita Baker—. Que le vaya bien. Un placer.
—Adiós y muchísimas gracias. No sé qué habría hecho sin su amabilidad.
El coche se puso en marcha y, justo cuando dejaba atrás a la señorita Baker, la chica volvió la vista y le dedicó una sonrisa breve y nerviosa.
La señorita Baker no se la devolvió.
—No se le vaya a arrugar la cara, no —murmuró.
Pues bien, allí estaba al fin, ante La Torre, sola al parecer, en medio de un Buckinghamshire enterrado en nieve. Echó un vistazo por encima de la verja blanca al camino de acceso, que describía una curva entre arbustos de laurel y rododendros nevados. Era un camino oscuro a pesar de ser un día luminoso gracias a la luz que reflejaba la nieve, pero los altos abetos y hayas lo cubrían de sombras. La casa no se vislumbraba. Los arbustos y los árboles, frondosos e inmóviles, cerraban completamente la vista desde la carretera. Y, al otro lado de la que conducía a la verja, había una pantalla de árboles a través de los cuales se entreveían más colinas coronadas de más nieve.
La neuralgia de la señorita Baker había empezado de nuevo y le estaba entrando hambre. Dirigiéndose a sí misma como «Hilda, bonita», se dijo que aquello no iba a funcionar de ninguna manera y se encaminó a buen paso hacia la verja.
Las dos hojas de esta se abrieron en cuanto las tocó y la señorita Baker se coló por en medio.
La sombra de los viejos abetos se cernió sobre ella y acentuando el frío que tenía. De repente, en lo alto de la torre que daba nombre a la casa, una campana ligera y aguda dio las doce con rápidos tañidos. El sonido hizo que los abetos, los inmóviles laureles cargados de nieve y el aire calmo parecieran más solitarios aún. Si aquello era posible.
El corto camino de entrada terminaba en una pantalla de abetos, y justo allí se hallaba la casa. La señorita Baker inspeccionó con la mirada el gran trozo de césped cubierto de nieve virgen. En la orilla opuesta de este lago de nieve había una casa grande de ladrillo rojo con una torre circular en un extremo. Bajo las ventanas que daban al césped había arriates llenos de plantas marchitas y, en el mismo costado de la casa donde estaba la torre y justo debajo de esta, un pequeño invernadero. La señorita Baker vio las largas hojas de las palmeras desplegadas contra los cristales escarchados.
Encontró la puerta principal en el lateral de la casa, enmarcada en un porche profundo y sombrío sobre el que crecía hiedra cubierta de nieve.
No se oía el menor ruido; cualquiera habría jurado que los moradores de aquella casona estaban muertos. La señorita Baker, como buena cockney, no se había fijado en una ristra de huellas en la nieve que se alejaba de la casa y que bajaba por el camino. Eran huellas largas, estrechas y elegantes; demostraban que una mujer había salido de la casa aquella mañana y que aún no había vuelto.
La señorita Baker tiró del mango de hierro de una campanilla.
Se quedó con un alarmante trozo de cuerda en la mano, pero no oyó que sonara nada en el interior de la casa. Esperó, con el cuello del abrigo subido para proteger su neurálgica mandíbula y su feúcha cara cetrina dolorida de frío, enfadada pero no nerviosa: una persona necesita tener imaginación para ponerse nerviosa, y la señorita Baker carecía de ella.
—Parece que mucho brío no se dan —murmuró después de esperar dos minutos, y tiró otra vez.
Esta segunda llamada resultó algo absurda, pues cuando la cuerda de la campanilla aún estaba enrollándose oyó unos pasos firmes que se acercaban por el suelo de piedra del interior y vio que una figura borrosa aparecía tras los pájaros y las hojas de los paneles de la vidriera.
La figura se detuvo. Parecía estar examinando a la señorita Baker antes de abrirle la puerta, y esta última, que no tenía amigos que vivieran en casas grandes y limpias con criadas que abrieran la puerta, no se dio cuenta de lo inapropiada que resultaba esa actitud en una sirvienta. A ella, en cambio, le pareció algo de lo más normal. Es lo que ella habría hecho si hubiera vivido en medio del campo y alguien se hubiera presentado una mañana gris de nieve como aquella y hubiera llamado con insistencia al timbre de la puerta. Hoy en día nunca se sabía.
Capítulo 3
Cuando al fin la puerta se abrió, lo hizo muy despacio, como si la figura que escudriñaba a través de los apagados rojos y azules de la vidriera de colores lo hiciera a regañadientes. La señorita Baker alzó la vista y se topó con el rostro frío y receloso de una guapa muchacha ataviada con una cofia y un delantal que se asomaba por la oscura rendija que se abría entre la puerta y el marco. Lástima que la joven fuera mucho más alta que la señorita Baker, porque ya le había puesto furiosa: por esto de ser más alta, por lo despacio que había abierto la puerta y por la mirada desconfiada de la chica. En ese orden.
—Buenos días. Vengo a ver a la señorita Padsoe. Me está esperando. Le escribí el viernes diciéndole que vendría hoy. Soy la señorita Hilda Baker. ¿Está en casa?
Hubo una pausa.
—No —respondió la joven por fin—. La señorita Padsoe está en la iglesia. No creo que la espere. No ha dicho nada.
Y no hizo ademán de mover la puerta ni un milímetro. De pronto, la señorita Baker percibió un olorcillo a carne asada procedente de la oscuridad del vestíbulo y se dio cuenta de que estaba muerta de hambre. Se puso más furiosa si cabe. Su cara se oscureció y se llenó de arrugas, como la de un tití enrabietado.
—Claro que me está esperando. La esperaré dentro —dijo rotunda, y colocó uno de sus pies mal calzados en el umbral.
La chica se vio obligada a retroceder, pues no quería que la señorita Baker se le echara encima, pero lo hizo muy despacito y sin apartar la mirada de su cara ni un solo instante.
—¡Qué raro! No me dijo que esperara visita.
—A lo mejor sí se lo dijo y usted lo ha olvidado —respondió con aspereza la señorita Baker, que continuaba ganando terreno sin miramientos, aunque tan despacio que nadie que contemplara la escena habría podido jurar que fuera así. Al final, a la chica no le quedó más remedio que echarse a un lado y dejarla pasar al oscuro y tranquilo vestíbulo de techos altísimos. En un rincón se oía el fuerte tictac de un viejo reloj, pero, por lo demás, reinaba el silencio. Todas las puertas que daban a él estaban cerradas y hacía un frío glacial.
—¿Y sabe cuánto tardará?
—No sabría decirle.
La joven tenía la voz más desagradable que uno pueda imaginar: las vocales largas de los campesinos mezcladas con los típicos gimoteos que suelen oírse en las calles más miserables de los grandes pueblos de provincias. La señorita Baker pensó que sonaba «descarada». En su vida no tenía cabida el descaro; siempre se mantenía alerta por si a alguien se le ocurría emplearlo con ella, lo había comprobado en las maneras y en las contestaciones de Muriel, la pequeña recadera del taller, lo rastreaba como un sabueso y podía olerlo a una milla de distancia, y ahora lo olía.
—Bueno, no importa. La esperaré —repuso muy decidida, y miró a su alrededor expectante. No pensaba quedarse en aquel vestíbulo congelado.
Por fortuna, al instante la sirvienta la condujo a la habitación más bonita que había visto nunca.
No sabía que estaba entrando en un espécimen perfecto de salón eduardiano, que a la vez reflejaba y preservaba, como un espejo y una urna de cristal al mismo tiempo, la feliz inconsciencia de una época que no volvería a repetirse. Porque así era. Ninguna época estaba tan superada como la eduardiana. Las condiciones sociales que la hicieron posible estaban más muertas que los helechos prehistóricos fosilizados en las vetas de carbón: era imposible que aquella exquisita tontería resumida en el nombre de «Dolly» resucitara.
La señorita Baker estaba tan impresionada por el tamaño y la belleza de la estancia que se sintió un poco cohibida. Tomó asiento en el filo de un sofá tapizado con brocados de color rosa palo, apoyó los pies (que así vistos le parecieron muy simplones) en una piel de oso blanca y se quedó mirando a la chica (que le devolvió la mirada) con menos confianza en sí misma. Una dama habría dicho: «Está bien, gracias», pero como la señorita Baker no sabía qué decir, se limitó a sostenerle la mirada.
Le parecía que aquella situación se estaba prolongando ya demasiado tiempo. Se iba acalorando por momentos; aquello no era normal. La habitación estaba en calma y el hermoso paisaje nevado que enmarcaban las cortinas de brocados rosas de las ventanas contribuía a fomentar esa atmósfera de serenidad; las hojas finas y grisáceas de las palmeras en sus macetas parecían curiosamente descuidadas.
La señorita Baker no estaba acostumbrada a sentarse en silencio con otra persona; no había hecho nada parecido en toda su vida. Si la señorita Worrall y ella se hubieran quedado calladas de esa forma más de cinco segundos durante una de sus habituales visitas al Corner House, la situación habría sido «rarísima», como poco.
Por fin, haciendo un gran aspaviento, la sirvienta se dio la vuelta y salió de la habitación.
La señorita Baker respiró aliviada. Ahora podría echar un buen vistazo a todo. También podría haberlo hecho con alguien en la sala, pero hubiese sido más complicado al tener que mantener una conversación al mismo tiempo y prefería aprovechar ese momento.
Continuó sentada en silencio, pero sus ojos se movían como pequeños y atareados escarabajos, posándose indistintamente en la enorme arpa dorada que había junto al piano, en las amplias guirnaldas de pálidas flores estampadas en una alfombra del color del vientre de una jirafa, en el empapelado blanco de las paredes, a rayas alternas mates y brillantes, y en los festones de flores celestes y rosas que lo decoraban justo debajo del techo.
Las paredes estaban cubiertas de acuarelas de paisajes con grandes marcos dorados, abanicos pintados, diminutos zapatitos con cuentas y mandolinas y guitarras sujetas con cintas amarillo claro. Sobre la repisa de la chimenea había una procesión de elefantes de plata, el mayor de ellos del tamaño de una taza de té. Y en segunda fila, delante de un reloj en el que un grupo de retorcidas figuritas doradas sacrificaba a alguien, había otra de minúsculos jarritos marrones, el mayor del tamaño de un abejorro.
Un dulce revoloteo de voces tontas habría acompañado perfectamente al menaje, o el crepitar de un fuego, o el tintineo de un piano o el olor a té recién hecho. Pero el ambiente era frío, viciado y silencioso.
De la pared de encima de la chimenea colgaba un inmenso retrato de una joven vestida con un traje de noche blanco, con una rosa en el pecho y otra en el pelo.
«Su hermana menor, seguro. Muerta o casada», pensó la señorita Baker cuando sus escarabajos se posaron en la muchacha.
Observó sorprendida que la procesión de elefantes necesitaba un buen repaso. Y los jarritos también. La habitación no estaba lo que se dice polvorienta, pero así se la habría considerado en Londres.
La señorita Baker se estremeció de repente, se le había puesto la piel de gallina. Le pareció que llevaba allí una eternidad.
De pronto se oyó, por encima de su cabeza y como amortiguado y lejano, el repique de la pequeña campana que daba la media en punto. La señorita Baker se sobresaltó al ver pasar una figura por la ventana. Al cabo de un momento, la puerta del salón se abrió y por ella entró una dama muy azorada.
Capítulo 4
En cuanto la mirada de la señorita Baker se cruzó con la de la señorita Padsoe, surgieron tres dificultades.
Para empezar, la aversión que sintieron fue mutua. La señorita Baker pensó que la señorita Padsoe parecía tan chiflada como en sus cartas, si no más; y la señorita Padsoe, que había albergado la vaga esperanza de que la señorita Baker no tuviera nada que ver con las suyas, se llevó un buen chasco. «¡Qué mujercilla más desagradable!», pensó la señorita Padsoe, que apretaba los puños enfundados en unos guantes raídos y pensaba con una parte de su mente, presa de la desesperación, que a esa persona no podía hacerle propuestas de dinero, mientras con la otra se evadía en elucubraciones sobre que algún día Dios se apiadaría de ella y sobre lo que le gustaría plantar en el jardín para el siguiente verano.
La segunda dificultad residía en el hecho de que si esa entrevista hubiera tenido lugar treinta años atrás, la señorita Padsoe habría entrevistado a la señorita Baker como posible candidata a sirvienta, y la señorita Baker habría guardado las distancias. La Guerra, cual espada desenvainada, se había prolongado desde 1903 hasta 1933, aunque, por increíble que parezca, la señorita Padsoe no había reparado mucho en ella. Echaba de menos que la trataran con el respeto que le correspondía.
La tercera dificultad estribaba en que ni la señorita Baker ni la señorita Padsoe sabían nada de dinero (gracias a los respectivos hombres que habían rodeado sus vidas y que habían considerado que el sexo y el dinero eran las dos cuestiones innombrables delante de las mujeres) y ambas estaban completamente decididas a no dejarse timar por la otra. Ninguna de las dos tenía la más remota idea de cómo manejar dinero. «Que sea ella la que saque el tema» era el pensamiento acechante y cauto que les rondaba la cabeza.
La señorita Baker debía afrontar una cuarta dificultad añadida: de repente descubrió que, en realidad, nunca había pensado seriamente en asociarse con la señorita Padsoe, y reaccionó poco menos que con un sobresalto al verse metida en un atolladero.
La señorita Padsoe se deshacía en vagas sonrisas. Disimulaba su vergüenza, su aversión y su determinación a no ser timada como podía, salvo por las miradas fijas, brillantes y penetrantes que le dedicaba a la señorita Baker de vez en cuando. Lo hacía sin darse cuenta, pero desde hacía años cada vez con más frecuencia, y la gente estaba empezando a chismorrear sobre aquellas repentinas miradas de loca. En realidad, las lanzaba su mente asustadiza, que de repente escudriñaba el mundo exterior a través de sus ojos, pero no cabía la menor duda de que la hacían parecer muy rara.
—Oh, ¿cómo está, señorita Baker? Lo siento mucho. Es que hay que subir la colina, ya sabe. En invierno siempre cuesta un poco; además, venía con la señora Schofield… con su reumatismo. Espero que no lleve mucho tiempo esperando. Con este día tan frío…, pero muy agradable, ¿no cree? Me gusta sentir el aire helado en la cara. Y para colmo el cura quería hablar conmigo porque las fechas del espectáculo de las niñas y de la representación del I. M. coinciden —como a la señorita Baker se le notó en la cara que aquello le sonaba, asintió vigorosamente y sonrió. «Ya está otra vez con lo mismo… Pero ¿qué será? Si el cura está de por medio, algo de beatas, seguro.»—, y eso, claro… lleva su tiempo. Espero que encontrara bien el camino. En invierno nos quedamos totalmente aislados. Yo siempre digo que somos una colonia muy pequeñita. Y la señora Schofield ha recibido una carta muy interesante de su hijo desde Persia (petróleo persa, ya sabe).
De repente, la señorita Padsoe interrumpió su retahíla y dejó de revolotear por la habitación. Se detuvo justo delante de la señorita Baker y se la quedó mirando con una especie de sonrisa muy resuelta y meditada, la cabeza ligeramente ladeada y unos ojos azules que brillaban como estrellas en aquella cara fina y marchita. Con todo, ni la sonrisa ni los ojos parecían ver a la señorita Baker y durante un segundo esta se sintió muy incómoda. El oscuro presagio que había tenido al leer por primera vez la carta de la señorita Padsoe volvió a pasársele por la cabeza.
La señorita Padsoe estaba extremadamente delgada. La señorita Baker solo había visto la ropa que lucía en viejas fotografías de pasadas ediciones de las carreras de Ascot reimpresas en el Daily Mirror el día de la Gold Cup. Además estaban la fina capa de polvo sobre la procesión de elefantes y el modo lento y receloso con el que la criada había abierto la puerta y se la había quedado mirando.
La verdad es que era una casa muy rara. Se lo iba a pensar bastante antes de separarse de sus trescientas ochenta libras.
Y sin embargo… la señorita Padsoe tenía algo especial. Era entradita en años, pero a la señorita Baker le recordaba a una niña pequeña. Se preguntó furiosa si alguien estaría siendo insolente con ella. ¿La estarían timando o tratando con desprecio? ¿Sería esa tal señora Schofield? Nadie mejor que la señorita Baker sabía lo dispuesta que estaba la gente a aprovecharse de los demás, a ningunearlos y a tratarlos con descaro. Era cierto que la gente a menudo se sorprendía cuando se la abordaba y se la acusaba de haber tratado con descaro a alguien, de haberlo timado o ninguneado, y que se defendía aduciendo que nunca se le había pasado por la cabeza, pero esa era solo parte de su artería. Hoy en día nunca se sabía. Tenías que mantener los ojos bien abiertos.
No sabía muy bien cómo responder a la señorita Padsoe, de modo que rompió el hielo (con voz bastante ronca por el poco uso) de la siguiente manera:
—Estoy bien, gracias. Solo llevo esperando media hora. Un joven me trajo desde Reading en coche. En uno grande y azul precioso. Uno de esos armatostes.
—Oh, seguro que era el señor Shelling. Va todos los días a la ciudad por negocios. Los domingos no hay autobuses, claro; un engorro. Habíamos pensado en firmar una carta de protesta al respecto… ¿Quiere subir? Creo que el almuerzo… —Una sombra pasó por su cara, pero se esfumó.
Al oír que se mencionaba el almuerzo, los ánimos de la señorita Baker se renovaron. Subió al trote las escaleras tras la señorita Padsoe hasta llegar a un enorme dormitorio polvoriento lleno de libros y de fría luz del norte. Se atusó el pelo delante de un espejo igualmente polvoriento y deseó poder agacharse, quitarle unas hebras a la alfombra y tener a mano una escoba para hacer zafarrancho de limpieza. La señorita Padsoe colgó su ropa de calle en un ropero tan grande como una casa, le mostró a la señorita Baker un amplio cuarto de baño polvoriento con grifos llenos de mugre y al fin se sentó frente a ella a la cabecera de una mesa de 12 pies de largo en una sala oscura y atestada de muebles que daba al jardín. Ni siquiera el resplandor de la nieve conseguía proyectar luz en aquella habitación, y una serie de retratos («la mayoría de viejos coroneles con cara de pocos amigos», pensó la señorita Baker) que colgaba de las paredes no contribuía precisamente a animar la estancia.
La señorita Baker no almorzó demasiado. Les trajeron dos platos con un diminuto filete de ternera quemada en cada uno, una patata pequeña y un toque de repollo frío. Ni pizca de pan. La plata, que la señorita Baker no sabía que era georgiana y bonita, necesitaba una buena limpieza. «Lo siguiente» (como la señorita Baker y su hermano solían llamar al pudin cuando eran pequeños) era una insípida gelatina de limón. Nada de queso, nada de galletas. Y de beber, agua helada servida en una jarra que la señorita Baker no sabía que era de cristal Waterford, aunque, de haberlo sabido, le habría importado un comino.
La taciturna criada les sirvió, y, hacia el final de la gelatina, la señorita Padsoe, que durante los últimos minutos parecía haber estado reuniendo fuerzas para tomar una decisión, tragó con determinación y, girándose hacia la chica, dijo:
—Winifred, ¿podemos encender la chimenea del salón antes de que la cocinera se vaya esta tarde, por favor? Solo si le da tiempo antes de irse…
—Le preguntaré, señora. A lo mejor ya se ha ido.
La señorita Baker no tenía ni idea de cómo la gente que vivía en casas del tamaño de La Torre solía hablarles a sus sirvientas, ni cómo se suponía que estas debían responder, pero sabía reconocer el Descaro cuando lo oía, y Descaro es lo que había oído en la respuesta de la chica. Se puso furiosa. Olvidó que todavía estaba hambrienta y que la señorita Padsoe y ella se hallaban enfrascadas en la conversación más extraña e insatisfactoria del mundo, en la que la señorita Baker enunciaba hechos y opiniones mediante frases breves y su anfitriona la correspondía con otra sarta de hechos y opiniones completamente diferentes mediante frases muy largas y erráticas. Olvidó que no se habían mencionado ni casas de huéspedes ni dinero y que estaba preocupada por cómo regresaría a casa aquella tarde.
En cuanto el redondo trasero de la sirvienta salió bamboleándose de la habitación, la señorita Baker se inclinó hacia delante por encima de la mesa presa de la impaciencia y susurró con voz ronca:
—¡Habrase visto! No debería permitirlo. Se le subirá a las barbas. Debería echarle una buena reprimenda.
A la señorita Padsoe le subió un terrible rubor desde el cuello hasta las mejillas escuálidas y la frente huesuda y allí se instaló, quemándole como si estuviera metida en una estufa. Bajó la vista y movió sus finos labios de manera compulsiva, pero no respondió, y la señorita Baker, con inusual delicadeza, sintió que quizá estaba Metiéndose Donde No La Llamaban, de modo que no insistió. Recordó que en los libros la gente a menudo cambiaba de tema y le preguntaba a la persona abochornada si últimamente había ido a ver alguna obra o qué le parecían las vistas. No sabía por qué pero estaba segura de que la señorita Padsoe no había ido a ver ninguna obra últimamente, así que se decantó por las vistas.
—¡Vaya unas vistas bonitas que tiene desde aquí! —exclamó en voz alta mirando por la ventana—. En verano debe de estar todo precioso.
—Oh… oh, sí. En verano está divino —respondió la señorita Padsoe con impaciencia—. Tenemos una avenida de tilos con los que se puede hacer té. O más bien los franceses lo hacen, según he oído. Toda una ocurrencia, ¿no cree?, té hecho de tilos. Bassett está allí, metido en la hondonada. Desde aquí no se ve el pueblo. Los tilos también hacen de pantalla. Una pantalla perfecta. Muchas veces he pensado en montar un pequeño negocio. (Por supuesto, no se lo he contado a nadie.) Embotellar el té de los tilos y venderlo. Aunque a lo mejor no se conserva… Los franceses son mucho mejores que nosotros para esas cosas…
—Me preguntaba dónde estaba Bassett —dijo la señorita Baker, más aliviada al descubrir que la señorita Padsoe podía dar una respuesta concreta a un comentario concreto. Estaba empezando a dudarlo—. ¿Es bonito?
—Oh, mucho. La iglesia tiene gabletes dobles en la torre. No se ven muy a menudo, ya sabe. Además, también está la posada. La lleva el señor Stokes. Es bastante histórica y tiene un jardín precioso. Como supondrá, estamos a unos veinte minutos del pueblo. Todo colina abajo… O colina arriba si viene del pueblo, claro.