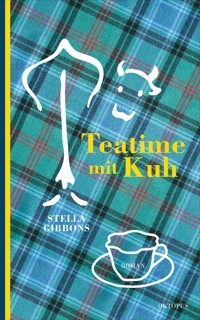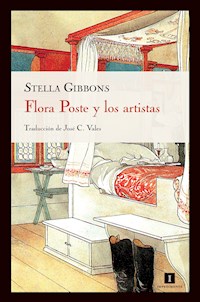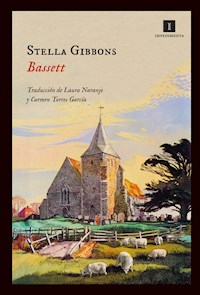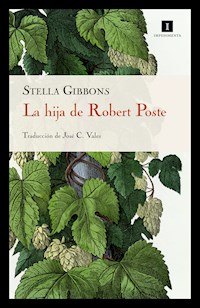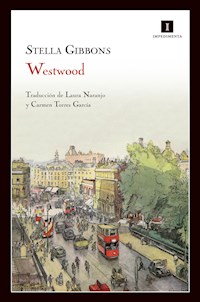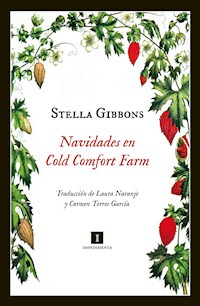
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Stella Gibbons ya nos fascinó con las aventuras de "La hija de Robert Poste" y con esa moderna fábula londinense de la Cenicienta titulada "Westwood". Ahora, en lo que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del año en el Reino Unido, una Gibbons en estado de gracia nos ofrece "Navidades en Cold Comfort Farm": dieciséis chispeantes y deliciosas historias repletas de personajes que viven rodeados de un glamour y una frivolidad que van repartiendo por fiestas, picnics y encuentros amorosos, y que culminan en el relato que da título al volumen, una precuela de su obra maestra, "La hija de Robert Poste", donde se nos narra una sangrienta e hilarante cena de Navidad años antes de la primera visita de Flora Poste a Cold Comfort Farm, la granja de la Inglaterra profunda que daría título a la saga. Un libro sabroso y adictivo, en el que Stella Gibbons se vale de toda su magia narrativa para mostrarnos el lado más cándido, divertido y perspicaz de la sociedad de su época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Navidades en Cold Comfort Farm
Stella Gibbons
Traducción del inglés a cargo de
Laura Naranjo y Carmen Torres García
El arbolito de Navidad
Como estaba harta de vivir en Londres entre gente maliciosa, la señorita Rhoda Harting, una novelista reservada aunque moderadamente exitosa en su trigésimo tercer año de vida, se retiró un mes de noviembre a una casita en Buckinghamshire. Tampoco el matrimonio estaba entre sus planes.
—No me gusta el alboroto ni el ruido ni las preocupaciones ni todas esas otras circunstancias que, como me cuentan mis amigos casados, vienen aparejados al estado marital —decía—. Me gusta estar sola. Me gusta mi trabajo. ¿Por qué razón iba a casarme?
—No eres normal, Rhoda —protestaban sus amigos.
—Puede, pero al menos soy feliz —replicaba la señorita Harting—, lo cual —añadía (aunque para sí misma)— es más de lo que se puede decir de la mayoría de vosotros.
La casita de Buckinghamshire donde vivía, cerca de Great Missenden, satisfacía de sobra sus gustos. Tenía dos acebos en el jardín y un pozo en cuyas oscuras profundidades veía su propia silueta recortada contra el azul cielo invernal. Estaba situada en un carril y a su espalda se extendían largos campos que ascendían hasta una colina en cuya cima había un hayedo cuadrangular. A medio camino en la falda de la colina se levantaba otra casa, grande, nueva y roja: Monkswell. La señorita Harting solía contemplarla y decirse satisfecha: «Me siento como el jardinero de Monkswell. Me han dicho que este era su cottage».
Amuebló el suyo al detalle con porcelana y grabados ingleses, cretona y una cocina bien equipada. Durante los primeros quince días jugó con ella como si se tratara de la casa de muñecas a la que tanto se parecía, pero pronto empezó a trabajar en una nueva novela y, como todo el mundo sabe, la escritura de novelas no deja tiempo para ningún tipo de juego.
Fue así como una rutina sosegada y apacible reemplazó sus primeros y divertidos experimentos.
Las semanas pasaron tan rápido que se sorprendió bastante cuando una mañana recibió una carta. Venía encabezada con una dirección de Kensington: «Querida Rhoda —decía la carta—. Vente a pasar las Navidades con nosotros. A no ser, claro, que ya hayas hecho otros planes».
Se levantó de la mesa del desayuno, donde el tembloroso vapor de su té chino se elevaba plácidamente en el aire, se dirigió a la ventana y se quedó contemplando el jardín.
—No, pasaré las Navidades aquí —decidió la señorita Harting después de lanzar una prolongada mirada por la ventana—. Prepararé un pollo para mí sola y colocaré un arbolito con velas y con unas cuantas de esas bolas brillantes y resplandecientes que solíamos comprar cuando éramos pequeños. —Dejó sus reconfortantes murmuraciones y añadió llena de satisfacción—: ¡Qué horror! Cada año que pasa me parezco más a una vieja solterona. Debería hacer algo al respecto…
Con la conciencia acallada, la señorita Harting fue de compras a Great Missenden el día de Nochebuena y deambuló por la laberíntica e iluminada calle principal con una gran cesta colgada del brazo, deteniendo sus ojos, chispeantes y llenos de ilusión, en todos y cada uno de los escaparates que se encontraba a su paso.
La larga calle estaba abarrotada de gente y había un rastro de escarcha en el aire, pero no se veían estrellas, solo una manta densa y mullida de nubes que casi rozaban el hayedo desnudo situado en las colinas que rodeaban el pueblo. En las carnicerías, los pavos colgaban de sus ganchos atados con cinta roja y las liebres estaban decoradas con espinosos ramilletes de acebo y muérdago. De las cálidas cavernas de dos tiendas de radios y gramófonos salía música que alguien había puesto a todo volumen.
—Tenemos el tiempo propio de la estación, señora —comentó el pollero mientras preparaba un ejemplar pequeño pero hermoso de ave de corral, escogido especialmente para la señora Harting.
—Van a ser unas de esas típicas Navidades como las que solíamos tener antaño, señorita —intervino una anciana envuelta en un chal estilo red de pescar gruesa y verdosa oscura que empaquetaba las bolas de cristal plateadas y los limoncitos rojos y verdes que la señorita Harting había elegido para decorar su árbol de Navidad.
La anciana la miró de arriba abajo con algo más que interés profesional y le preguntó con mucha educación:
—¿Las va a poner en su árbol de Navidad, señorita?
—Sí —murmuró la señorita Harting.
—¡Ah! ¿Es que tal vez van a venir sus sobrinos de Londres?
—La verdad es que… no —confesó la señorita Harting.
—¿Ni sus hijos? Perdone la indiscreción, es que es lo habitual en estas fechas. No debería haber pensado… Muy bien, aquí tiene, le ruego que me disculpe. No debería haber dicho eso. Aquí lleva sus adornos, señorita. Feliz Navidad.
—Mmm… Gracias. Igualmente. Buenas tardes.
La señorita Harting escapó, consciente de que la anciana, lejos de sentirse avergonzada por su error, estaba escrutándola con ojos vivos y curiosos, y probablemente tachándola de excéntrica. Pero la señorita Harting estaba segura de que lo primero que se le vendría a la cabeza sobre por qué había comprado los adornos no se acercaría ni de lejos a la verdad. En los círculos en los que se movía la rechoncha anciana, en aquellos andurriales, las mujeres solteras no compraban árboles de Navidad, ni los decoraban ni se recreaban con ellos en soledad, por muy normal que tal procedimiento pudiera parecer en Chelsea.
Tal vez fuera esa aura de sentido común que emanaba el mundo de millones de personas privadas de imaginación lo que hizo que la señorita Harting se sintiera un poco deprimida cuando se bajó del autobús de Amersham en el cruce y se dispuso a recorrer la última milla hasta su cottage por la carretera helada y resonante. La cesta que colgaba de su brazo pesaba como si estuviera llena de plomo. Se le había abierto el apetito. No estaba de humor para deleitarse con su precioso árbol de Navidad en miniatura. Casi deseaba haberse tomado la decisión de marcharse a Kensington, como sus amigos le habían propuesto.
—¡Dios, esto nunca funcionará! —masculló la señorita Harting, insertando la llave en la puerta de su casa—. El día de Año Nuevo me iré a Londres, llamaré a la gente e invitaré a Lucy, a Hans Carter o a cualquiera de ellos a que vengan a quedarse conmigo.
Cuando terminó de cenar, sin embargo, se sintió algo mejor y empezó a disfrutar colocando el proporcionado arbolito en una maceta y atando las campanillas y los limones de cristal en las puntas de las ramas. Cuando el árbol estuvo listo, lo puso en la ventana de la sala de estar con las cortinas descorridas y no pudo resistirse a encender sus chispeantes velitas verdes y blancas, solo para ver cómo quedaba.
¡Oh! ¡Pero qué bonito efecto el de la suave luz de las velas derramándose por las ramas de color verde oscuro!
Permaneció al menos cinco minutos absorta en el árbol, en medio de un silencio solo roto por el estruendo de un coche que pasó zumbando por el carril poco frecuentado que discurría a los pies de su jardín delantero.
Cada año, desde que era capaz de recordar, había tenido un árbol de Navidad. Cuando sus padres aún vivían, eran ellos quienes lo compraban. Más tarde había sido ella quien lo había adquirido con su propio dinero. Y el de este año era tan bonito como los que ella recordaba de su infancia.
Aunque… ¿de verdad lo era? Mientras lo contemplaba, recordó a la anciana de la tiendecita. El pensamiento que le vino a la mente entonces fue que su manera de disfrutar de aquel árbol de Navidad era solitaria, por no decir afectada. Apartó con impaciencia aquella idea de su cabeza, apagó las velitas y pasó el resto de la tarde trabajando en su libro, bastante provechosamente.
Por la noche empezó a nevar. Al día siguiente era Navidad. Le despertó una luz inconfundible que parecía emanar de la tierra y que resplandecía a través de las cortinas. Su sentimiento de soledad y de tristeza había desaparecido por completo. Se sentía tan feliz y entusiasmada como si estuviera preparándose para ir a una fiesta.
No obstante, una vez que hubo picado algo para desayunar, escuchado dos veces losPasos en la nievede Debussy en el gramófono, rellenado el pollo y vuelto a echar un vistazo a su árbol de Navidad, cuyas campanitas brillaban oscurecidas en contraste con la nieve, se dio cuenta de que estaba aparentando ser feliz, más que siéndolo en realidad. El reloj marcó las once. El viento cargado de nieve le traía un repique de campanas en suaves ráfagas. De repente se percató de la realidad en toda su crudeza: estaba sola y aburrida, le quedaban por delante otras once horas vacías e interminables y no podía hacer nada para evitar que estas llegaran y se fueran.
Justo en ese momento en que permanecía allí de pie, mirándose los dedos aún pringosos de relleno de pollo, llamaron a la puerta.
La señorita Harting dio un buen respingo.
«¡Oh! —pensó, soltando un suspiro de alivio—. ¡A lo mejor ha venido alguien de Londres a verme!»
Y se aprestó a abrir la puerta.
Sin embargo, cuando la abrió, no vio ninguna alegre y familiar cara londinense, sino a una niña con boina roja firmemente plantada en el escalón —aunque de alguna forma su pose sugería que era capaz de salir corriendo en cualquier momento—, cuyos ojos enormes y negros se alzaban hacia la sorprendida cara de la señorita Harting. Dos niños más pequeños, en la misma pose de puntillas, aguardaban en la retaguardia.
—Buenos días —dijo la de la boina roja en voz alta y educada—. Sentimos molestarla, pero, ¿nos permite cobijarnos en su casa, por favor?
—¿Cobijaros? —se extrañó la señorita Harting, que aún se estaba recuperando de su tonta decepción por que no fuera una encantadora visita de Londres. Notó que su tono de voz quizá había resultado un poco seco—. ¿De la nevada, quieres decir? Aunque… —echó un vistazo al cielo—, aunque no está nevando. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis mojado los pies o algo?
Nadie salvo una solterona sin sobrinos como ella habría formulado aquella pregunta a una niña en una mañana tan desapacible como aquella.
—No, gracias, señora —respondió educadamente la de la boina roja—. No se trata de ese tipo de cobijo el que necesitamos. Y nuestros pies están bastante secos, muchas gracias. Pero, verá, es muy importante que encontremos refugio, porque… —y aquí lanzó una cándida mirada a la señorita Harting— alguien nos persigue y tenemos que escondernos.
Se giró hacia las dos figuras más pequeñas, que asintieron con vehemencia como si en aquel momento les estuvieran tirando de unos hilos invisibles.
—¿Quién os persigue? —preguntó la señorita Harting, sobresaltada—. ¿Es que estáis jugando a algo?
—Oh, no. De verdad, no se trata de ningún juego. En realidad, el asunto es bastante serio. Verá: tenemos una madrastra muy cruel que nos ha dicho que este año no vamos a tener un árbol de Navidad en condiciones, y Jane y Harry… estos son Jane y Harry —los empujó hacia delante y masculló: «Decid-mucho-gusto», lo cual hicieron, como dos educados loros forrados de lana—, Jane y Harry lloraron mucho…
—¡Yo no, Judy! ¡Eso es mintira! —interrumpió de plano la otra niñita en este punto de la narración—. ¡Y si dices que lloré como un bebé, entonces yo diré… ya-sabes-qué!
—Oh, bueno, entonces tal vez no lloraras tanto como Harry —reconoció la niña de la boina roja, dedicándole una fulminante mueca amenazadora—, pero él sí que lloró toda la noche. Así que nos levantamos muy temprano esta mañana, antes de que hubiera luz, y cogimos unas galletas de jengibre que había en un bote y nos escondimos en el bosque hasta que se hizo de día del todo y entonces bajamos corriendo…, quiero decir, caminamosmucho ratopor el bosque hasta que vimos su casa y, como teníamos mucha ham… quiero decir, que pensamos que podríamos pedirle que nos diera cobijo aquí hasta que nuestra madrastra dejara de buscarnos. Eso fue lo que pensamos, ¿verdad? —dijo dirigiéndose imperiosamente a los loros lanudos.
—Sí, nos gustó su casa porque es muypequeñita—apuntó Jane, acompañando su cumplido con una sonrisa de un encanto tan especioso y a la vez tan travieso que a Rhoda se le encogió el corazón. Una reacción muy extraña en ella.
Entonces Harry, que en todo el rato no le había quitado ojo de encima, comentó:
—Muuuucha nieve. —Y señaló los campos lejanos. Luego, tras otra mirada igual de prolongada, añadió—: Eres rara… —Y empezó a correr de aquí para allá por el caminillo de entrada con las manos a los lados, echando vaho como una locomotora.
—¡Harry! ¡Eso que has dicho ha sido una grosería! —gritó la de la boina roja, saliendo en su busca—. No le haga caso, por favor, señora. Solo tiene cuatro años y todavía no entiende bien las cosas. Además, no es nuestro hermano. Es solo un primo que tenemos.
A continuación se hizo el silencio, un silencio incómodo. La niña de la boina roja y Jane la lanuda alzaron la vista hacia la cara de la señorita Harting, demasiado educadas para repetir su petición, pero con ojos suplicantes y llenos de esperanza.
La señorita Harting no sabía muy bien qué hacer. Por supuesto, no había creído ni una palabra de la fantástica historia de la niña de la boina roja. Esta, con su cháchara y sus ojos, persuasivos en extremo, se había delatado a sí misma desde la primera frase como una de esas incurables cuentistas condenadas a que nadie las crea jamás.
«Tal vez algún día llegue a ganar enormes sumas de dinero escribiendo best sellers», pensó la señorita Harting, que ahora se sentía en desventaja al tener que lidiar con las violentas oleadas de amor a primera vista que la estaban asediando. No le resultaba en absoluto chocante que la niña de la boina roja fuera una embustera, pero sí se preguntaba si tendría madre y, de ser así, si esta sabría de la inventiva de su hija. Pronto se convenció de que esos tres pillastres necesitaban que alguien les echara un ojo. Porque a pesar de su educada enunciación, sus abrigadas ropas y sus refinados modales, tenían toda la pinta de ser niños perdidos.
Pero, si ese era el caso, ¿por qué, en el nombre de Santa Claus, habían elegido su casa, que no tenía nada de extraordinario, para perderse? Echó otro largo vistazo a sus ansiosas caras, suspiró y se dio por vencida.
Entonces decidió proceder con cautela (aunque notó que una curiosa sensación de felicidad había comenzado a invadirla).
—A fin de cuentas, qué más da. Pasad, pasad. Si vuestra madrastra es tan mala como decís… Bueno, en cualquier caso, os podéis quedar hasta que entréis en calor. Jane (porque te llamas así, ¿verdad?), Jane se está empezando a poner azul. Mmm… Si os apetece, podéis ir a ver mi árbol de Navidad.
Las caras de las criaturas cambiaron a la velocidad del rayo. Sonrieron, aunque Rhoda tuvo la impresión de que se trataba de una sonrisa de triunfo, de éxito cosechado, más que de gratitud. Estaba segura de que solo la prudencia impedía a la niñita de la boina roja espetarle a Jane: «¡Ahí lo tienes, listilla! ¡Te lo dije!», de modo que se quedó de lo más desconcertada.
—Oh, muchísimas gracias… —contestó la de la boina roja, entusiasmada.
—Muchícimas gracias —repuso la voz más lenta y espesa de Jane, en apropiado diminuendo.
—Me temo que no tiene regalos… —les advirtió Rhoda, abriendo la puerta de la cocina. Sin embargo, no había necesidad de disculparse. Los tres se detuvieron en el umbral, contemplando el arbolito, con las caras solemnes de puro placer.
—¡Pero quépreciosidad!¡Es tanpequeñito!Es como los que vimos que estaban creciendo cerca de Barnet —exclamó la de la boina roja—. Papá nos dijo que cuando se hicieran grandes se convertirían en árboles de Navidad con todas las de la ley. Oh, qué adornos más bonitos. ¡Anda, mira, Jane, si hasta tiene una naranja! ¡Y es de cristal!
—¡Preciozo!—dijo Jane con marcada intensidad—. ¡Es el árbol más pequeñito del mundo! ¿Puedo tocarlo? ¿Para quién es?
—Mmm… Es para vosotros —dijo Rhoda con un nudo en la garganta.
Sin embargo, los tres iban bien vestidos, y se les veía bien alimentados y sanos. Era ridículo sentir ganas de llorar.
Las tres caras, incrédulas, se elevaron hacia la suya.
—¿Para nosotros? ¡Vaya! ¿De verdad? ¿Podemos jugar con él? ¿Puedo coger el limoncito? ¿Podemos encender esas velitas nosotros solos?
—Después de comer, niños —propuso Rhoda, que de repente se vio henchida de tal bulliciosa felicidad que no podía estarse quieta. Empezó a atarse el delantal blanco con innecesaria energía.
—¿Lo que está cocinando es su almuerzo? —le preguntó Jane, observando la cocina con educado interés—. Huele de rechupete.
—¡Jane! —le advirtió la de la boina roja. Miró a la señorita Harting atrayendo su atención—. Jane solo tiene seis años, ¿entiende? Yo ya mismo cumplo nueve. A veces Jane es una pizca maleducada. Es pequeña todavía, ya sabe.
—Supongo que vuestra cruel madrastra tampoco tiene mucho tiempo para enseñarle modales —añadió la señorita Harting en tono seco. Era obvio que aquella mocosa estaba acostumbrada al tipo de persona adulta para quien la conversación irónica resulta normal.
En este caso, sin embargo, la ironía no sirvió de mucho. Se percató al instante de ello con extremo arrepentimiento cuando la niña de la boina roja se la quedó mirando, herida y bastante asustada por su tono. Se arrodilló delante de ella de inmediato y murmuró, empezando a desabrocharle el chaquetón:
—Bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rhoda Harting. Deja que te ayude a quitarte el abrigo. ¿Queréis quedaros a almorzar?
—¡Sííí! ¡Viva! Tengo mucha hambre —gritó Harry, que llevaba un rato toqueteando las campanillas del árbol de Navidad e intercambiando susurros roncos con Jane.
—Muchas gracias. Nos encantaría. De hecho, tenemos bastante hambre. Me llamo Juliet Woodhouse, pero todos me llaman Judy —respondió la niña de la boina roja.
Rhoda dobló con cuidado el abriguito y lo dejó en el aparador.
—Tengo que hervir unas patatas —dijo.
—Oh, deje que le ayude —se ofreció Judy con entusiasmo—. ¿Lleno la olla? ¿Dónde está?
—En casa tenemos sirvientas que nos preparan la comida —dijo Jane, suavemente, mientras observaba los preparativos. Había tirado su gorro y su abrigo en una silla y ahora parecía un gnomo. Tenía la cara y la nariz más pequeñas que Rhoda había visto jamás, enmarcadas en una melena de mechones pajizos. Harry era rollizo y sonrosado y su voz, estridente. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, iba al grano.
—¿Es Jane tu hermana de verdad? Ella es tan rubia y tú tan morena… como Blancanieves y Rojaflor. ¿Dónde vivís? —le preguntó Rhoda media hora después, cuando Judy y ella estaban poniendo el mantel. Su curiosidad se negaba a doblegarse y le impedía comportarse con educación, incluso en su papel de anfitriona.
—Sí, Jane es mi hermana verdadera. Oh, y vivimos muy lejos de aquí. No creo que nadie sepa dónde exactamente —contestó Judy con vaguedad, como si fuera la organizadora de una gala benéfica—. ¡Mire! Jane ha tirado el corazón de la manzana en su alfombra. ¿No le importa?
—No —dijo Rhoda. Y a ella tampoco. La cocina olía a pollo asado, a agujas de abeto chamuscadas (pues, por supuesto, entre tanto habían encendido las velas), a cera caliente y a mermelada de frambuesa. Cuando Rhoda se dispuso a poner los platos en la mesa, se preguntó si sería verdad que solo hacía una hora que se había sentido sola y aburrida.
Judy iba de acá para allá por la cocina como una actriz pequeña y delicada, seleccionando meticulosamente tenedores, haciendo que sus dedos planearan indecisos sobre cucharas y vasos y apartándose de tanto en tanto el pelo de la cara. Rhoda, que observaba más bien apesadumbrada la escena, pensó que pocas veces había visto actos más hermosos o afectados. Cada vez le intrigaba más cómo sería la madre de Judy.
En medio de aquel agradable barullo, Rhoda consiguió que los tres se sentaran a la mesa de la cocina. El resplandor de la nieve iluminaba las dos caras absortas e inocentes que quedaban frente a la ventana y servía de fondo para la cabellera negra de Judy. Rhoda se los quedó observando, bendiciendo la casualidad que los había traído hasta su puerta aquella mañana de Navidad, y se preguntó, mientras desmenuzaba el pollo para Harry, si se quedarían a pasar la noche, quiénes serían en realidad y, lo que era más serio, si en algún sitio habría una pobre madre desesperada buscándolos y pasando un día de Navidad espantoso.
No obstante, aparte de su única pregunta a Judy y de lo poco proclive que esta estaba a dar una respuesta directa, se descubrió incapaz de preguntarles sin rodeos quiénes eran y dónde vivían. Después de todo, eran sus huéspedes, aunque se hubieran autoinvitado a su casa. Habían sido abandonados a su merced. Sentía que no podía aprovecharse de su condición infantil comportándose con ellos como una adulta. Tenía que situarse a su mismo nivel, ciertamente era una delicia tenerlos allí sentados a su mesa y que llenaran su cocina tan cuidadosamente amueblada con el sonido de sus alegres voces, sus risitas amables cuando les contaba un chiste y sus estrepitosas carcajadas ante sus propias gracias.
—¿Esto es un pavo? —preguntó en ese momento Harry.
—No, cielo, es pollo. ¿No te gusta? —preguntó la insensata de Rhoda, llena de angustia.
—No. Más, por favor —contestó él.
—Eres un tonto, Harry —le espetó Jane—. Dices que no te guzta y luego le pides más. ¿A que es un tonto, Judy?
—Es que es pequeño —fue la condescendiente respuesta de Judy—. Déjalo en paz.
—Si estuviéramos en casa,estaríamoscomiendo pavo, pero esto está mucho más rico —dijo Jane. Judy le propinó una furtiva patada por debajo de la mesa.
—No, Jane, noestaríamoscomiendo pavo. Nuestramadrastrano nos dejaría, ¿a que no?
—No, supongo que no… Es muuuy mala —se enmendó Jane, persuadida por la patada y por el significativo asentimiento de Judy.
Rhoda había decidido que no era muy justo mostrarse incrédula ante la historia de la madrastra, así que se unió educadamente a la conversación:
—¡Qué horror! ¿Y no os deja comer pavo ni siquiera el día de Navidad?
—No. Es malvadísima, ¿a que sí, Jane?
—Sí, malvadísima —admitió Jane—. ¿A que es muy mala, Harry? —añadió riendo por lo bajini en el cuello de su primo.
—No. Viejo con tijeraz —dijo Harry, cuya mente, como resultaba obvio, seguía puesta en las películas que había visto en el Nonsuch Blake.
Después de que el pequeño pudin de Navidad de Rhoda fuera recibido con gritos de júbilo —«¡Mira quépequeñito!»,«¡Es el pudin más pequeñito del mundo!»— y dieran buena cuenta de él, Rhoda hubo de confesar que no tenía frutas escarchadas ni petardos sorpresa, de modo que solo les quedaba encender de nuevo el árbol de Navidad y jugar a algo.
Esta sugerencia fue recibida con entusiasmo, así que Judy, en su papel de la mayor, encendió seis velitas y Jane y Harry las seis restantes. Rhoda aupó a Harry, posando la mejilla durante un momento en su cálida cabeza.
Estaba empezando a caer la tarde ya y la nieve resplandecía con su propia luz fantasmal bajo el azul cada vez más oscuro del cielo.
Ahora el árbol de Navidad estaba encendido, las velas seguían ardiendo y apuntaban a las ramas verdes. Su luz formaba aureolas alrededor del pelo de las tres caritas embelesadas en el árbol. Estaban los cuatro en silencio, contemplando el precioso arbolito medio echado a perder ya.
«Oh —pensó Rhoda sin apartar la vista de ellos—. ¡Así es como debería haber sido anoche! Ahora sí que esperfecto. Qué tiernos… Cómo me alegro de haber tenido el árbol puesto, listo para ellos…»
El arrobamiento se vio interrumpido por una sonora llamada a la puerta.
Judy salió disparada, con los ojos abiertos como platos.
—¿Quién es? ¡Vienen a por nosotros! ¡No nos iremos! ¡Dígales que se vayan! ¡Adoro estar aquí! ¡No quiero irme a casa!
—Es papi… —dijo Jane, resignada—. Sabía que nos encontraría, Judy. ¡Te lo dije!
—He cendido tres velas yo solo —dijo Harry, sosteniendo el cabo de su cerilla.
Rhoda iba ya de camino a la puerta, atusándose los mechones de pelo suelto con una mirada de aflicción dibujada en la cara, cuando Judy se le acercó por detrás corriendo por el pasillo y le rodeó la cintura con los brazos.
—¡No se lo diga! ¡No le diga lo de nuestra madrastra! —le imploró emitiendo un susurro asustado y levantando una carita blanca y desencajada en la oscuridad—. Me lo inventé… Me lo inventé todo y papá me dijo que no volviera a hacer eso… nunca más. Anoche vimos su arbolito iluminado en la ventana cuando papi nos llevaba de vuelta a casa desde Londres. ¡Queríamos ver su arbolito! Nunca habíamos tenido uno tan pequeñito en casa. Allí todo es enorme. Es horroroso. No tenemos madre… ni Jane ni yo. ¿Me promete que no le dirá nada de la madrastra? ¡Anda, diga que sí, diga que sí!
Se aferró aún más a la cintura de Rhoda; sus ojos, desorbitados de terror, la miraban suplicantes. Volvieron a llamar a la puerta, dos veces, esta vez con cierta impaciencia.
—No, cielo. Por supuesto que no se lo diré. Te lo prometo de verdad, Judy, querida. Ahora deja que vaya, cariño. Suéltame, ¡sé buena!
Judy le dedicó una mirada de ferviente gratitud y volvió a toda prisa a la cocina. Rhoda, cuyo corazón palpitaba de un modo espantoso, abrió la puerta.
El hombre que la aguardaba se encontró con una mujer alta, recortada contra un pasillo iluminado por velas, y se percató de la blancura de su mano en contraste con el picaporte de la puerta. Se quitó el sombrero.
—Buenas tardes. Siento molestarla, pero supongo que no habrá visto por casualidad a mis dos hijas y a mi sobrino, ¿verdad? Me llamo Woodhouse—. Su voz no era del todo culta, pero sonaba agradable—. Vivimos allá arriba, en Monkswell. Los tres desaparecieron justo después de desayunar y su tía está desesperada. Creo que la mayor lleva puesta una boina escocesa roja…
—Sí. No siga usted. Están aquí conmigo —le interrumpió Rhoda, y se echó a un lado para dejarlo pasar. Por encima de sus anchos hombros vio un largo sedán bloqueando el camino de acceso a su jardín—. ¿Le apetece pasar a usted? Lo siento mucho, muchísimo… Debe de haber pasado un día horrible. Los tres han estado a salvo, por supuesto, pero no he podido sonsacarles dónde vivían o quiénes eran sus padres.
—¡Ah! Supongo que Judy ha estado fantaseando de nuevo…
Se dirigió hacia la luz de las velas. «Alto, de mediana edad, adinerado; ojos inteligentes, labios finos, barbilla prominente. No es lo que se dice un caballero. Eso me gusta.» Los pensamientos de Rhoda, por lo general bien ordenados, bulleron en un torbellino.
—Judy se hará rica escribiendo novelas cuando se haga mayor —comentó, deteniéndose justo delante de la puerta de la cocina, que los estrategas del interior habían procurado cerrar a cal y canto—, pero estoy segura de que hoy no le va a regañar por tener esa fantasía. Créame que está muy arrepentida. Todos se han portado muy bien.
—Tenían un árbol de Navidad del tamaño de un chalet y un montón de regalos…, ya sabe, lo típico que los niños esperan recibir en Navidad —la interrumpió, en tono brusco—. Lo que no me explico es por qué han tenido que venir a molestarla… Me parece intolerable. Cada semana se nos van más de las manos. A su tía no le hacen el menor caso y yo estoy fuera todo el día, y la mayoría de los fines de semana. Sobre todo Judy… Es la mentirosa más desvergonzada que uno se puede echar a la cara… Verá —su expresión irritada cambió de repente y su rostro se volvió cauto, inteligente, como si estuviera sopesando un problema—, no es solo que mienta, es algo completamente distinto. De algún modo, parecenecesitarlo.Y yo no tengo valor de ser duro con ella. Me tiene preocupado. Necesita alguien que la cuide. —Hizo una pausa—. Su madre murió al dar a luz a Jane. Desde entonces nuestro hogar no ha sido muy alegre que se diga. Supongo que ambas necesitan que se ocupen de ellas como es debido.
Entonces hizo otra pausa.
Durante aquella pausa, solo ocupada por el silencio y por la tenue luz de las velas que ahora se consumían en el pequeño árbol de Navidad, sus insatisfechos e inteligentes ojos advirtieron la finura de las manos sin anillo de Rhoda, el sutil y tierno modelado de su boca y la ironía que despedían sus ojos, como si se trataran de centinelas armados.
Sin embargo, le pareció que se trataba de un centinela al que, tal vez un día, pudiera convencer para que depusiera sus armas.
—Muy bien —intervino Rhoda al fin con voz dulce—, ¿le parece que entremos a ver a los niños?
Navidades en Cold Comfort Farm
Era Nochebuena. La oscuridad se cernía sobre el condado de Sussex como un manto repleto de mugre cuando el reverendo Silas Hearsay, vicario de Howling, se dispuso a cumplimentar su visita anual a Cold Comfort Farm. No hacía mucho rato que había temido no sentir la Llamada de rigor, pero entonces había visto pasar por delante mismo de la vicaría al chico de la tienda de comestibles cargando en su bicicleta una caja de botellas de vino de Oporto. Por aquella carretera por la que circulaba el chico solo se llegaba a la granja, así que la Llamada no se hizo esperar. Agarró su bicicleta y se puso también él en camino.
Por alguna oscura razón, los Starkadder, nativos de Cold Comfort Farm, jamás habían entendido el verdadero significado de la Navidad. Año tras año, de hecho, no bien llegaba el Día de las Cajas, invariablemente terminaban la jornada peregrinando a la farmacia de Howling en busca de hilas, vendas y ácido bórico. Así que cada Navidad, como si se tratara de un rito pascual, el vicario les hacía una visita, y aprovechaba de paso para enseñarles algunas nociones básicas de urbanidad navideña. (Debe aclararse al lector que estos acontecimientos tuvieron lugar varios años antes de que la civilizadora mano de Flora Poste llegara para pulir y reformar la granja y a sus rudos habitantes.)
Después de apartar dos enormes pilas de matojos que le obstaculizaban el paso y de meterse en un par de ocasiones en sendos hoyos de barro y agua helada que le dejaron calado hasta los tobillos, el vicario siguió pedaleando en dirección a la granja, pensando que tal vez aquellos matojos no se habían caído por casualidad de la carretilla desbrozadora de la Naturaleza. Estaba claro que algo o alguien no quería que llegase a su destino. Y así, refunfuñando, empujó la bicicleta con ímpetu colina arriba.
La granja estaba a oscuras y en silencio. Tiró de la antigua campanilla que colgaba junto a la puerta principal (que en otro tiempo había servido para advertir a los excomulgados que se mantuvieran alejados del Servicio Divino) y esperó pacientemente.
Durante un buen rato, no ocurrió nada. De repente, una ventana se abrió por encima de su cabeza y una voz exclamó en el crepúsculo:
—¡No! ¡No! ¡No! ¡Váyase!
Y la ventana volvió a cerrarse de golpe.
—¡Creo que se ha confundido! —gritó el vicario, tratando de traspasar con sus ojos la oscura maraña nocturna—. ¡Soy yo! ¡El reverendo Silas Hearsay!
Se produjo una pausa.
—¿No es el cartero? —preguntó la voz, muy avergonzada.
—No, no, claro que no soy el cartero. ¡Vamos, vamos, lo que hay que oír! —rio el vicario, haciendo rechinar sus dientes.
—Ya bajo —replicó la voz—. Creí que era el rata del cartero que venía a por su aguinaldo.
La ventana se cerró de nuevo. Un rato después, que al reverendo se le hizo eterno, la puerta se abrió con gran estrépito y apareció Adam Lambsbreath, el mayor de los sirvientes de la granja. Con mirada recelosa escudriñó al reverendo Hearsay a la luz de una solitaria vela de gordolobo (llamada así porque el tallo se consumía tan rápido que te quemabas los dedos y aullabas como un lobo) y de mala gana se hizo a un lado.
—Y dígame, ¿hay alguien más en la casa? ¿Me permite pasar? —preguntó el vicario, entrando y mirando con cierta repugnancia la desolada cocina, las tristes cenizas azuladas de la chimenea y la gruesa capa de polvo que cubría las vigas del techo. Había plumas de ave revoloteando vigorosamente por doquier.
Pero incluso en aquella triste estancia había signos navideños, pues una rama blanqueada de acebo en una vasija informe decoraba la mesa. Y el mismo Adam… había algo en el mismo Adam que resultaba más peculiar aún que de costumbre.
—¿Está usted enfermo, amigo? —preguntó el vicario irritado, apartando una silla y sentándose en el quicio de la mesa.
—No, reverendo. Ya me ve usted. Estoy como un roble —dijo el anciano con voz de pito—. Cuanto más viejo, más me luce el pellejo.
—Entonces —bramó el vicario, deslizándose de la mesa y caminando de puntillas hacia Adam con los brazos extendidos en toda su longitud por encima de la cabeza—, ¿por qué lleva usted puestos tres chales rojos? ¿No son de la señora Starkadder?
Adam aguantó impertérrito la estocada sacerdotal.
—¡Tengo que ir de colorao, padre! ¿Dónde se ha visto un Santa Claus sin jubón colorao? —respondió—. Todo el mundo lo sabe. Sí, Dios aprieta, ya sea Navidad o no, pero se me ocurrió disfrazarme de Santa Claus, como ve, para darle el gusto a mi pequeña Elfine. Luego, a eso de la medianoche, si ya no me necesitan, le dejaré unos cuantos regalitos en los calcetines.
El vicario rio con desdén.
—Así que es por eso que le he cogido a la señora Starkadder sus tres chales rojos —concluyó Adam.
—Supongo que nunca habrá pensado en Dios como Energía, ¿verdad? No, eso es pedir demasiado… —El reverendo Hearsay volvió a sentarse en la mesa y miró el reloj—. Y en nombre de la Energía, ¿dónde está todo el mundo? Tengo que estar en el salón de actos a las ocho para leer un discurso sobre El futuro de la fijación paterna y antes tengo que comer. Si no aparece nadie, será mejor que me vaya.
—¿No quiere tomar antes un trago de vino dulce? —exclamó una voz profunda, y entonces apareció en el umbral una mujer de gran estatura, seguida de una niñita de unos doce años con el pelo rubio y rasgos suaves y armoniosos. Judith Starkadder arrojó su sombrero al suelo y se apoyó en la mesa, mirando con desgana al vicario.
—¿Vino dulce? Oh, no, no, gracias —negó bruscamente el reverendo Hearsay. Echó un detenido vistazo a la cocina en busca del oporto, pero no había ni rastro de él—. He venido a discutir un artículo con ustedes. Un artículo que aparece en la revista Antropología doméstica.
—Todo un detalle por su parte, reverendo —respondió la mujer con voz cansada.
—Se titula «Navidad: de la fiesta religiosa a la orgía de las compras». Y en él se dan razones muy sensatas para defender la Paz y la Buena Voluntad entre los hombres. Ambas son excelentes para el comercio. ¿Qué más se puede pedir?
—Nada —asintió ella, apoyando la cabeza en la mano.
—Pero ya veo —continuó el vicario, furioso, en tono bajo y lanzándole a Adam una mirada feroz— que aquí, como en todas partes, se siguen teniendo los mismos deseos fantasiosos y pueriles de siempre: estrellas, pastores, pesebres, calcetines, abetos, púdines… ¡Que la Energía les ayude! Les deseo buenas noches y una Navidad muy próspera.
Salió de la cocina dando un portazo tan violento que una teja fue a caer en la rueda trasera de su bicicleta con tan mala suerte que le hizo un tajo. Tuvo que volver caminando a casa y saltarse la cena antes de partir hacia Godmere.
Cuando se hubo marchado, Judith se quedó callada, con la vista clavada en el fuego, mientras Adam se entretenía quitándole el moho a un tarro de carne picada y sacando algunas cositas que habían caído en él desde una enorme fuente de pudin que había cocinado el día anterior.
Mientras tanto, Elfine abrió lentamente el paquetito marrón que había estado acunando y al fin descubrió una muñequita de aspecto humilde con un mísero vestido de seda y ropa interior pintada. Siguió acunándola con delicadeza, hablándole en voz baja y dulce.
—¿Quién te ha regalado eso, niña? —preguntó su madre distraída.
—Ya se lo dije, madre. El tío Micah y la tía Rennett y la tía Prue y el tío Harkaway y el tío Ezra.
—Pues guárdatela bien. No tendrás muchas como esa.
—Lo sé, madre; lo sé. Quiero mucho a mi queridísima Caroline. —Elfine estampó un delicado beso en la cara de la muñeca.
—Bueno, señora patrona, ¿tiene por ahí la Suerte del Año? No se puede hacer un pudin sin la Suerte del Año —declaró Adam, dando un paso adelante y arrastrando los pies.
—Por aquí anda. Se me había olvidado del todo…
Volcó su raído monedero y sobre la mesa cayeron los siguientes objetos:
Un clavo de ataúd.
Un ungüento mentolado.
Tres monedas falsas de seis peniques.
Un espejito de muñeca roto.
Un pequeño rollo de esparadrapo.
Adam recogió todos aquellos objetos y los alineó junto a la fuente del pudin.
—Ea, ya están todos —farfulló—. Al que le toque el esparadrapo se romperá una pierna; el que saque el ungüento mentolado tendrá un dolor de cabeza de los que levantan a un muerto, el de la moneda falsa perderá todos sus cuartos, el del clavo de ataúd la diñará antes de que acabe el año y al del espejo le caerán siete años de mal fario. ¡Hala! ¡Allá vais, malditos! —E introdujo los objetos en el pudin, que se perdieron de vista y se confundieron con el resto de la masa.
—¿Quiere removerlo, patrona? O tú, Elfine, mi mariposilla, remuévelo un rato, anda, con firmeza, si quieres ganarte tu porción de carne. —Le tendió la culata de un viejo rifle que había sido utilizado por el viejo Fig Starkadder durante los Disturbios de Gordon.[1]
Judith se apartó del pudin con lo que comúnmente viene a considerarse un gesto de repugnancia, pero Elfine agarró la culata y removió la mezcla una o dos veces con fingido ímpetu.
—Ea, pues ya lo tenemos todo mezclado —dijo el anciano, asintiendo satisfecho—. Mañana lo herviremos en el fuego durante una hora larga y listo.
—¿Una hora nada más? —se extrañó Elfine—. La señora Hawk-Monitor de Hautcouture Hall lo deja hirviendo ocho horas, y otras cuatro el día de Navidad.
—¿Y tú cómo sabes eso? —le preguntó Adam—. ¿Ya has vuelto a juntarte con ese lechuguino del señorito Richard?
—Cállate. Es muy decente.
—¿Te parece decente corretear por las Downs como una joven mariposa haga el tiempo que haga?
—Eso no es de tu incumbencia, así que cállate.
Tras una pausa, Adam dijo, ofendido:
—Bueno, pues no te apures por lo del pudin. En esta casa el único pudin que han probado es el mío y no notarán la diferencia.
A medianoche la única luz que brillaba en la granja era la tenue llama de la lamparilla de mariposa que brillaba fijamente junto a la cama de Harkaway Starkadder, a quien le daban pánico los osos. En esa hora oscura podía verse, deslizándose por el pasillo, de dormitorio en dormitorio, una sigilosa sombra. Llevaba tres chales rojos superpuestos y sujetos con alfileres sobre su gastada camisa de dormir y transportaba al hombro un morral (que había tomado prestado a Víbora, el percherón castrado) atestado de paquetes. Era el mismísimo Adam, quien, encorvado sobre los calcetines de los Starkadder, introducía los regalos que él mismo había confeccionado o comprado con sus magros ahorros. Los presentes consistían, en su mayoría, en diversos ejemplares de colinabos, remolachas comunes, remolachas forrajeras y nabos, decorados con cintas de colores y tiras de papel de plata escamoteados de los paquetes de té.
—Ea —murmuró el anciano abriendo la puerta de la habitación donde Meriam, la moza de servir, dormía durante la semana de Navidad—. Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía y con un par de nueces tu corazón fortaleces.
Al instante retrocedió muy sorprendido: había luz en el cuarto y allí, sentada muy erguida en la cama junto a su hija dormida, estaba la señora Beetle.
Esta se lo quedó mirando fijamente durante uno o dos minutos y luego observó:
—¡Ni se te ocurra!
—No diga eso, alma de Dios —protestó Adam, desplazándose hasta el cabecero, del que colgaban unas medias de seda muy estilosas de color salmón llenas de carreras—. Se confunde usted de medio a medio. Ya sabe que veo a su chiquilla como a una hija.
La señora Beetle soltó una breve carcajada y se ajustó uno de los rulos.
—Más vale que Agony no te oiga haciendo ese tipo de insinuaciones —le advirtió—. Date prisa, haz de una vez por todas lo que tengas que hacer y déjame dormir, que antes de que cante el gallo tengo que estar en pie.
Adam introdujo un colinabo, una manzana y un pequeño tarro en la media y, ya estaba dándose la vuelta de puntillas cuando la señora Beetle, levantando la cabeza de la almohada, inquirió:
—¿Qué es esa cosa que le has dejado?
—Sombra de ojos —susurró Adam con voz ronca, girándose hacia la puerta.
—¡¿Qué?! —bufó la mujer, inclinando la cabeza en un esfuerzo por oírlo mejor—. ¿Es que te has vuelto loco?
—Sombra de ojos. Para que la muchacha se pinte. Le dará un toque de glamour irresistible. Eso es al menos lo que pone en el tarro.
—¡Fuera de aquí ahora mismo, viejo liante! Como si no le costara ya bastante resistirse, vienes tú y… Ya verás como que te pille… —La señora Beetle se puso a buscar desesperadamente algo que arrojarle, mientras Adam retrocedía a toda prisa—. ¡Y encima a mí no me traes ningún regalo! —escuchó que gritaba tras la puerta.
Adam, por su parte, aún tuvo tiempo de colocar sigilosamente en el lavabo una latita de mataescarabajos[2] antes de marcharse arrastrando los pies.
Su experiencia en las habitaciones del resto de los Starkadder fue igual de desastrosa: Seth se hallabaocupadocon una amiguita y se puso tan furioso al ver que lo interrumpían que le lanzó al viejo las botas de montar; Luke y Mark habían cerrado la puerta con llave y se les oía reírse a carcajadas del desconcierto de Adam; y Amos, que estaba rezando, ni siquiera se levantó ni tuvo que abrir los ojos cuando descargó sobre el anciano la pistola «pata de cabra» que acostumbraba a guardar junto a su cama. Todos los demás tenían los calcetines tan agujereados que los pequeños presentes que Adam les iba dejando caían al suelo y se mezclaban con los más grandes, de tal modo que, cuando los Starkadder se levantaron por la mañana y se plantaron corriendo a los pies de la cama para ver qué les había traído Santa Claus, sus dedos tropezaron con los nabos y colinabos, pisoteando los regalitos más pequeños hasta hacerlos trizas.
Así que, por una u otra razón, todo el mundo se encontraba de peor humor del que habría sido deseable cuando, a eso de las dos y media de la tarde, la familia se reunió en torno a la larga mesa de la cocina para dar buena cuenta del almuerzo de Navidad. Habrían preferido hallarse en cualquier otro sitio, pero la señora Ada Doom (la tía Doom, conocida por aquellos andurriales como la Vieja) insistió en que todos estuvieran presentes. Así que, como no querían que se pusiera hecha una furia y que trajera la desgracia a la casa de los Starkadder, allí que estaban todos congregados junto a la puerta, mirando compungidos al suelo.
Fueron entrando uno por uno, en orden: los hombres, venidos directamente de los embarrados campos, con las botas perdidas de tierra, y las mujeres, recién salidas del gallinero, con montones de huevos de gallina y de pato metidos en el pecho y que entregaron a la señora Beetle, que estaba bastante entretenida haciendo natillas. El día de Navidad todo el mundo tenía que trabajar como de costumbre y nadie se había molestado en cambiarse aquellos trajes de faena manchados de barro y de aceite de arado. Tan solo Elfine lucía un jersey rojo cereza sobre una falda oscura, sobre la que había prendido con alfileres una ramita de acebo. Una tía, una tía lejana, una tal señora Poste, que vivía allá en Londres, le había mandado por sorpresa aquel jersey tan bonito. Prue y Letty se habían cogido en el pelo unos ramilletes artificiales de seis peniques que les daban un cierto aspecto asilvestrado.
Por fin todos se sentaron y esperaron la entrada de Ada Doom.
—Venga, vamos, que parecemos ganado esperando en el herradero —se quejó Micah al fin—. Amos, Reuben, ¿trincháis el pavo? Como tardemos más, se va a echar a perder, y también las salchichas.
Mientras hablaba, se oyeron unos contundentes pasos acercándose al borde de las escaleras. Todos se levantaron a un tiempo y miraron hacia la puerta.
La estancia de techos bajos ya estaba medio en penumbra, pues, a pesar de que era el día de Navidad, hacía frío, el cielo gris no arrojaba demasiada luz y la única iluminación con que contaban era la del fuego que ardía a duras penas medio enterrado bajo un puñado de astillas mojadas.
Adam le dio su último toque al montón de regalos, envueltos en heno y atados con fibra vegetal, que había dispuesto a los pies de esa rama de espino blanqueada que constituía el tradicional árbol de Navidad de la familia Starkadder, volvió a colocar deprisa uno de los mechones de lana de oveja que decoraban sus ramas, enderezó el esqueleto del cuervo que adornaba la copa en lugar de un hada o una estrella y ocupó su sitio con pesadez justo en el preciso momento en que la señora Doom llegaba al pie de la escalera, apoyada en el brazo de su hija Judith. Al pasar, cuando se dirigía lentamente a la cabecera de la mesa, aprovechó la confusión para darle un golpe con su bastón.
—Bueno, bueno, ¿a qué estamos esperando? ¿Es que os ha comido la lengua el gato? —preguntó con impaciencia mientras tomaba asiento—. ¿Estáis todos? ¿Seguro? ¡Contestadme! —exclamó, aporreando la mesa con el bastón.
—Sí, abuela. —Un zumbido monótono y bajito se propagó por toda la mesa—. Estamos todos.
—¿Dónde está Seth? —inquirió la anciana, mirando con ojos de miope a ambos lados de la larga fila.
—Ha salido —respondió Harkaway brevemente, cambiándose de sitio con parsimonia una pajita que tenía en la boca.
—¿Para qué, si se puede saber? —exigió la señora Doom.
Se produjo un silencio que no hacía presagiar nada bueno.
—Dijo que iba a recoger una cosa, abuela —saltó por fin Elfine.
—Ya. Bueno, bueno, no importa, siempre que llegue a tiempo… Amos, trincha el pájaro. ¡Mejor nos habría venido un maldito buitre! Reuben, échales a esos chuchos algo de comida, que hoy estoy generosa. Salchichas… ¡bah! Pastelitos de picadillo de fruta… ¡Cómo se os ocurre…! Con lo que cuesta que el banco y el comprador paguen unos míseros billetes por cada pasa y cada almendra que le arrancamos a esta tierra seca y mortecina. ¡Venga, Ezra, pasa para acá el vino de jengibre! ¡Alegraos, prole! ¡Reíd, hinchaos, daos un atracón y olvidaos de todo! ¡Maldita pandilla de ratas…! ¡Así os pudráis! —Se desplomó hacia atrás en la silla tragando saliva, sin quitarle los ojos de encima al vino de Oporto que acababa de hacer su aparición en la mesa.
—Tiene un día malo —dijo Judith con voz apática—. Amos, ¿quieres compartir conmigo un petardo sorpresa? Acuérdate de que fuimos amantes… una vez.
—Calla, mujer. —No aceptó el trato que se le ofrecía—. No me tientes con mensajitos y gorritos de papel,[3] que lleno está el infierno de ellos.
Judith sonrió con amargura y se quedó callada.
Mientras tanto, Reuben se fijó en que Elfine había cogido la mejor parte del pavo (lo cual no es decir mucho), y se había servido un vaso de oporto rebajado con agua del pozo.
El pavo se acabó antes de que la bandeja llegara a donde Letty, Prue, Susan, Phoebe, Jane y Rennett, que estaban acurrucadas al final de la mesa y que tuvieron que conformarse con un par de coles de Bruselas más duras que una piedra regadas con salsa de carne diluida y aguamiel casera. No se oía ni una mosca en la cocina, salvo el sordo rumor que hacían al tragar los comensales y el ruido de algún sorbo repentino.
—¿DÓNDE DIABLOS ESTÁ SETH? —exclamó de pronto la señora Doom, soltando sobre el plato su muslo de pavo y mirando en derredor.
Se hizo el silencio; todos se revolvieron incómodos, sin atreverse a abrir la boca por miedo a provocarle otro ataque de ira a la matriarca. Y entonces, justo en ese momento, se oyó en el exterior el rugido alegre, aunque desagradable, de una motocicleta, que un segundo más tarde se detuvo en la puerta de la cocina. Todos los ojos se volvieron en esa dirección y, apenas un instante después, por el umbral apareció Seth.
—¡Bueno, bueno, abuela! ¡No creería usted que me había perdido de vista! —gritó con descaro, quitándose las botas y arrojándoselas a Meriam, la moza de servir, que se había refugiado junto a la hoguera royendo una piel de salchicha.
La señora Doom no dijo nada, pero le señaló su asiento vacío con el muslo de pavo y él obedeció.
—Ay, no veas cómo se ha puesto. Ha sido horrible —reprobó Judith en voz baja cuando Seth se sentó a su lado.
—No importa. Tengo algo que la pondrá más contenta que unas pascuas —replicó, sacando un enorme paquete de papel marrón—. ¡Hasta la oficina de correos he ido para recogerlo!
—¡Ah! ¡Trae acá! ¡Con lo que me gustan los regalos y ya nadie me hace ninguno! ¡Trae acá ahora mismo! —chilló la anciana.
—No, abuela, no. Hay que esperar al momento del pudin. —Y dicho esto el joven se abalanzó sobre su trozo de pavo que engulló con gran voracidad.
Cuando todo el mundo hubo terminado, las mujeres retiraron los platos y sirvieron el pudin en una gran fuente cochambrosa que acarrearon hasta la mesa y depositaron delante de Judith.
—Amos, ¿pudin? —preguntó esta lánguidamente—. ¿En plato o en vaso?
—En plato, en plato, mujer —respondió él, febril, echándose hacia delante. Sus ojos relampagueaban con un brillo intenso—. Así es más fácil ver la Suerte del Año.
Un revuelo de excitación se propagó por la sala, pues todos estaban ansiosos por ver a los demás granjeándose la mala suerte gracias a los objetos ocultos en el pudin. Se hizo un silencio temeroso y expectante, que de repente se vio roto por el lastimero quejido de Reuben.
—¡La moneda! ¡La moneda! ¡Me cago en…! —Y estalló en profundos sollozos. Ahora que estaba ahorrando para comprarse un tractor nuevo, la moneda significaba, obviamente, que a lo largo del año perdería todo el dinero.
—No te preocupes, Reuben querido —le susurró Elfine, rodeándole el cuello con una mano—. Quédate con el penique que padre me ha dado.
Unos gritos agudos por parte de Letty y Prue anunciaron a continuación que les había tocado el ungüento mentolado y el esparadrapo, y Amos recibió con un bajo murmullo de aprobación el descubrimiento del espejo roto.
Quedaba solo el clavo de ataúd y entonces un silencio macabro recayó sobre todos los presentes mientras relamían sus cucharas enfrascados en una búsqueda desesperada. Ezra se valía incluso de un colador de té para así realizar la búsqueda de modo más eficiente.
Sin embargo, nadie daba con él.
—¿Quién tiene el maldito clavo? ¡Hablad, panda de borrachuzos! —exigió al fin la señora Doom.
—Yo no. Nanay. No lo he visto por ningún lado —corearon todos.
—¡Adam! —La señora Doom se volvió hacia el viejo—. ¿Metiste el clavo de ataúd en el pudin?
—Sí, señora, claro que lo metí, ¿verdad, Judith? ¿A que sí, Elfine, mi dulce caramelito?
—Por una vez dice verdad, madre.
—Sí, abuela, yo lo vi. ¡Lo vi con mis propios ojos, así me muera!
—Entonces ¿dónde está? —La voz de la señora Doom resonó grave y terrible y su mirada se posó despacio en la mesa, primero a un lado y después a otro, en busca de algún signo de culpabilidad, al tiempo que todos se encogían de miedo sobre sus respectivos platos.
Todos excepto, claro estaba, la señora Beetle, que seguía comiéndose el bocadillo que traía envuelto en celofán con cara de evidente satisfacción.
—¡Carrie Beetle! —exclamó la señora Doom.
—¡Presente! —respondió la señora Beetle.
—¿Has sacado el clavo de ataúd del pudin?
—Sí. —La señora Beetle dio el último bocado al sándwich como si nada y se limpió la boca con un pañuelo limpio—. Y el año que viene lo volveré a hacer, si aún Dios me mantiene entre los vivos.
—¡Tú! ¡Tú! ¡¡Tú…!! —graznó la señora Doom con voz ahogada, levantándose de la silla y dando mandobles al aire con los puños cerrados—. En doscientos años… los Starkadder… clavos de ataúd en el pudin… y ahora… tú… te atreves a…