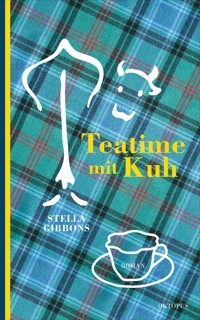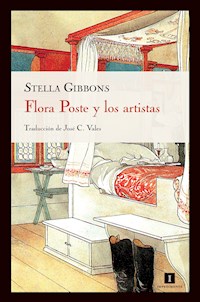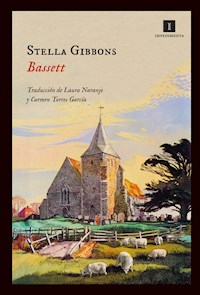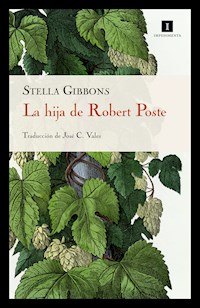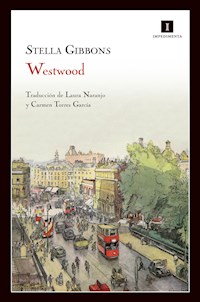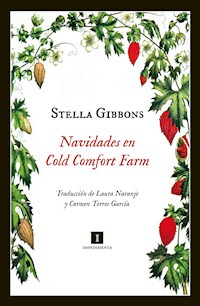Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Viola Wither es una chica encantadora y no muy avispada que se casa con un hombre con posibles al que no ama realmente. Cuando su marido fallece, Viola se queda en la más absoluta miseria, por lo que no tendrá más remedio que vivir con su familia política en The Eagles, una casa en la que todo es tristeza y oscuridad. El señor Wither es un hombre tacaño y gris. La señora Wither la ignora desde el principio y sus dos cuñadas, Tina y Madge, piensan demasiado en sí mismas como para ocuparse de ella. Por fortuna, siempre existirán las fiestas benéficas y la posibilidad de cruzarse en ellas con Victor Spring, el ídolo local, un hombre rico y algo superficial con el que todas las mujeres sueñan en silencio. Stella Gibbons, autora de "La hija de Robert Poste", nos vuelve a deleitar con una comedia llena de agudeza, ternura e ingenio, en la que no faltan las largas fiestas estivales, los amores cruzados, las huidas, los giros repentinos, los amantes de la poesía y un bosque en el que los encuentros y los desencuentros ocurren siempre de noche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La segunda vida de Viola Wither
Stella Gibbons
Traducción del inglés a cargo de
Laura Naranjo y Carmen Torres García
Una comedia romántica para Renée y Ruth.
«… todos los que gozan de jóvenes encantos».[1]
Nota
Las palabras en el dialecto de Essex que aparecen ocasionalmente en la versión original del libro fueron extraídas de las obrasDialect and Songs of Essex y Essex Speech and Humour, de H. Cranmer-Byng.
Todos los lugares y personas son ficticios.
Capítulo I
Por muy difícil que resulte hacer un jardín aburrido, el viejo señor Wither lo había logrado.
Aunque no era él quien se encargaba directamente de gestionar los jardines de su hacienda, cerca de Chesterbourne, en Essex, su falta de interés y su rechazo a invertir dinero en ellos condicionaban el trabajo de su jardinero. El resultado era un césped escaso y una rocalla de yeso con muy poca sustancia que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y un montón de insulsos arbustos que al señor Wither le encantaban porque hacían bulto y daban poco trabajo. También le gustaba que el jardín pareciera ordenado. Era una bonita mañana de abril y llevaba un buen rato asomado a la ventana de la sala del desayuno pensando en lo fastidiosas que eran las margaritas. Había once, justo en medio del césped. Cuando viera a Saxon debía recordar decirle que las arrancara.
La señora Wither entró, aunque él no se percató de su presencia porque ya la había visto antes esa mañana, y tomó asiento tras las tazas. Justo entonces un gong sonó en el vestíbulo. El señor Wither cruzó la habitación arrastrando los pies, se acomodó en la otra punta, como era su costumbre, y abrió elMorning Post. La señora Wither lealargó una taza de té y un cuenco de cereales de paquete que olían y sabían exactamente como todos los cereales de paquete, y pasaron tres minutos. La señora Wither dio un sorbito a su té mientras su mirada sobrevolaba la calva cabeza del señor Wither, surcada por dos mechones de pelo, y se posaba en un mirlo que se pavoneaba bajo la araucaria.
El señor Wither levantó la vista despacio.
—Las niñas se retrasan.
—Ya vienen, querido.
—Se están retrasando y saben perfectamente que no me gusta que lleguen tarde a las comidas.
—Lo sé, querido, pero Madge se ha quedado dormida un poco más de la cuenta; estaba exhausta tras el partido de tenis de ayer, y Tina está…
—Arreglándose el pelo, como siempre, supongo.
El señor Wither volvió a concentrarse en el periódico y la señora Wither continuó dando sorbitos a su té con la mirada perdida.
Madge, la hija mayor de ambos, entró frotándose las manos.
—Buenos días, mamá. Siento llegar tarde, padre.
El señor Wither no respondió, y ella tomó asiento. Era una mujer grandota, ataviada con un abrigo detweedy una falda, y tenía unos rasgos muy marcados, el pelo cortado a logarçony una tez saludable, aunque ciertamente insípida. Tenía treinta y nueve años.
—¿Cómo puedes comerte ese serrín, padre? —preguntó con tono jovial, mientras atacaba sus huevos con beicon. Hacía un día espléndido y no eran más de las nueve y diez; de algún modo, al comienzo de cada nuevo día siempre existía la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Siempre podía ocurrir algo que sembrara la felicidad a su paso.
Madge no era muy ducha en interpretar sus sentimientos con claridad; solo sabía que siempre solía estar más contenta en el desayuno que en la cena.
La señora Wither esbozó una pequeña sonrisa. El señor Wither no dijo nada.
Se oyeron unos pasos apresurados en el vestíbulo embaldosado y entonces apareció Tina, con sus párpados rosas, su pelo sin vida y aquella onda rebelde de siempre que le cubría la frente. Era pequeña y sus ojos y su boca parecían demasiado grandes para una cara tan fina. Tenía treinta y cinco años e iba vestida con un traje verde y una blusa blanca de volantes, con los que, a todas luces, estaba encantada. Llevaba las uñas de sus pequeños dedos pintadas de color rosa pálido.
—¡Buenos días a todos! Siento el retraso…
El señor Wither descruzó sus rollizas piernas, enfundadas en unos inesperados pantalones de cuadros muy elegantes, y las volvió a cruzar sin levantar la vista. La señora Wither sonrió a su hija y murmuró:
—¡Qué guapa estás, cariño!
—¿Qué es eso? —El señor Wither se fijó de repente en Tina con sus ojos celestes, gachos y enrojecidos.
—Solo mi nuevo… Mi vestido, padre.
—Conque nuevo, ¿eh?
—Sí…, esto…, sí.
—¿Y para qué te compras más ropa? Ya tienes los armarios repletos. —Y volvió a la sección de finanzas.
—¿Beicon, Tina?
—Sí, por favor.
—¿Una o dos lonchas, cariño?
—Oh, solo una, por favor. No…, esa pequeñita. Gracias.
—Apenas comes, querida. No te va nada bien estar tan delgada —observó Madge, untando mantequilla a una tostada—. No sé por qué insistes en guardar esa estúpida dieta; pareces estar al borde de tus fuerzas.
—Bueno, lo que importa es cómo te sientes, y yo lo único que sé es que me siento infinitamente mejor.
—¿Infinitamente? ¿Cómo puedes sentirte infinitamente mejor con lo poco que comes, pajarito? —preguntó en voz alta el señor Wither, soltando el Morning Post y mirando con cara muy seria a su hija menor—. El infinito es algo inconmensurable. No puede emplearse para describir un estado natural del cuerpo humano. Puedes estar mucho mejor o considerablemente mejor, o visiblemente mejor, pero no puedes estar infinitamente mejor, porque eso es imposible.
—Bueno, entonces —Tina retorcía lentamente sus manos secas en el regazo, al tiempo que esbozaba una trémula sonrisa—, me siento considerablemente mejor desde que empecé la Dieta Veloz.
Su sonrisa dejó al descubierto una dentadura irregular, que, curiosamente, dulcificó su rostro y la hizo parecer algo más joven.
—En fin. Lo único que te digo es que no parece que estés mejor en absoluto —dijo Madge—. ¿A que no, padre?
Silencio. El mirlo del jardín emitió un dulce y sonoro graznido y levantó el vuelo.
—¿Vas a jugar hoy al golf, cariño? —se apresuró a preguntar por lo bajini la señora Wither a Madge.
Esta asintió. Tenía los dos mofletes llenos.
—¿Y vendrás a almorzar, querida? —continuó su madre con cierta cautela.
—Depende…
—¡Pues ya deberías saber si vas a venir a almorzar o no, Madge! —interrumpió el señor Wither, que acababa de toparse en la sección de finanzas con una de esas noticias capaces de ennegrecer más si cabe un horizonte que a él nunca le había resultado demasiado claro—. ¿Es que no puedes darle una respuesta definitiva a tu madre?
—Me temo que no, padre —respondió Madge con firmeza, limpiándose la boca con una servilleta—. Déjanos la página de deportes si has terminado, anda.
El señor Wither separó la página de deportes y se la pasó a su hija en silencio, dejando que el resto del periódico fuera cayendo al suelo.
Nadie dijo nada. El mirlo regresó a su rama.
El señor Wither parecía ahora envuelto en el negruzco y amenazante manto de la melancolía. Antes de leer aquella noticia en el periódico, se había mostrado como siempre solía hacerlo durante el desayuno, e invariablemente igual que en el almuerzo, a la hora del té y en la cena. Pero ahora (pensaron la señora Wither, Madge y Tina) padre estaba preocupado; preocupado por algo. Y supieron que el día se había echado a perder irremisiblemente.
En realidad, la principal preocupación del señor Wither era su dinero. Su difunto padre, que había sido el principal accionista de una compañía privada de gas fundada a mediados del siglo anterior, le había dejado a su muerte una cuantiosa fortuna, que cada año le rendía unos intereses de dos mil ochocientas libras.
Mientras trabajó, el joven señor Wither, que apenas sabía una palabra sobre gas, pero que era un experto en atemorizar a la gente y así salirse con la suya, había dirigido la empresa con relativo éxito; y a la edad de sesenta y cinco años (hacía cinco, en realidad) había vendido sus acciones, había invertido las ganancias y se había retirado a disfrutar de su tiempo libre a The Eagles, cerca de Chesterbourne, Essex, donde llevaba ya viviendo treinta años.
Las inversiones del señor Wither eran todo lo seguras que pueden ser las inversiones en este mundo; pero el señor Wither no se contentaba con eso. Quería que fueran completamente seguras; inamoviblemente productivas, estables como una roca y tan ciertas como que al final del día llega la noche.
Sin embargo, todo cuidado era inútil; sus activos subían y bajaban, influenciados como estaban por las guerras, los nacimientos, las abdicaciones y la proliferación de los aeropuertos. Nunca podía estar seguro de qué dependería, cada día que pasaba, su tranquilidad financiera. Se despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor, y se quedaba tumbado en la oscuridad preguntándose qué ocurriría al día siguiente, y en cuanto se sentaba en la mesa para el desayuno escudriñaba nervioso la sección de finanzas de los periódicos en busca de fatídicas noticias.
No era tacaño (o, al menos, eso solía decirse a sí mismo), simplemente odiaba despilfarrar el dinero. No soportaba que se gastara sin una razón de peso que lo avalara. El dinero no se nos daba para malgastarlo, sino para ahorrarlo.
Ahora, mientras observaba desesperado su cuenco de cereales a medio terminar, pensó en todo el dinero que, por insistencia de los demás, había desperdiciado a lo largo de su vida. ¡Cómo le había dolido tirar a la basura las cuotas de las niñas durante los diez años en que habían intentado infructuosamente estudiar una carrera! Libras y libras y más libras desperdiciadas, caídas en saco roto. Escuelas de arte y de labores del hogar, manualidades, escuelas de secretariado, clases de elocución y cursos de periodismo, clubes caninos y talleres de costura. Actividades todas sin provecho alguno y, para colmo, carísimas. Y después de todo el dinero que se había invertido en ellas, ¿qué sabían hacer realmente sus hijas a fin de cuentas?
Nada. Nada en absoluto. A ojos del señor Wither, eran un par de atolondradas incapaces de hablar con propiedad, adolecían de una considerable confusión mental y apenas sabían hacer nada con las manos. Tenía la vaga impresión de que Tina y Madge, a juzgar por todo lo que se les había enseñado y por el precio que había costado su educación, deberían estar, como poco, en posesión de un conocimiento universal digno de sir Francis Bacon. Pero algo había fallado.
—¿A qué hora dices que llega el tren de Viola? —preguntó Tina a su madre; algunas veces los silencios de los Wither le parecían interminables.
—A las doce y media, querida.
—Justo a tiempo para el almuerzo.
—Sí.
—Si ya sabes perfectamente que el tren de Viola llega a las doce y media —salmodió el señor Wither, alzando los párpados para mirar a Tina—, ¿por qué le preguntas a tu madre? Hablas por hablar, un hábito estúpido. —Bajó despacio la vista y la clavó de nuevo en el pequeño cuenco de cereales, que cada vez parecían más pastosos.
—Lo había olvidado —dijo Tina. En vista del silencio, continuó animadamente—: Por cierto, ¿no detestas llegar a un sitio antes de las doce, Madge? Demasiado tarde para desayunar y demasiado pronto para almorzar.
Nadie abrió la boca; entonces recordó que había dicho lo mismo en la cena la noche anterior, cuando el señor Wither y Madge se habían enzarzado en una calurosa discusión sobre el horario de los trenes a propósito de la hora de llegada del tren de Viola. Notó que se iba ruborizando poco a poco y no pudo evitar volver a frotarse las manos. El desayuno estaba resultando un auténtico desastre, como de costumbre. ¿Pero qué más daba? Su nuevo traje era de lo más favorecedor y, además, Viola llegaba aquel día; eso cambiaría un poco las cosas: la presencia de Viola tal vez haría que padre dejara de preocuparse tanto y tan a menudo, y puede que Madge dejara de discutir con él de esa forma tan grosera. Viola no era una persona interesante en absoluto, pero estaba convencida de que la compañía de alguien, incluso la de una cuñada, era sin duda mejor que la de los parientes directos.
Después de leer un libro sobre psicología femenina titulado Las hijas de Selene, que una amiga de la escuela le había prestado, Tina había decidido enfrentarse a su propia naturaleza, por muy vergonzosa, negativa o espantosa que fuera (el libro advertía a sus lectores de que la verdad sobre uno mismo podía avergonzarles, espantarles o provocarles rechazo); y una de las realidades inherentes a su propia naturaleza a las que había tenido que enfrentarse era que no apreciaba en lo más mínimo a su familia.
Por no querer, no había querido ni siquiera a su único hermano, Teddy; y aquello era de lo más espantoso, pues Teddy había muerto hacía apenas tres meses.
Viola era su viuda. Había estado casada con él durante un año, y ahora venía a instalarse con la familia de su marido en The Eagles. Cada vez que a Tina le asaltaba la idea de que no había querido a Teddy mientras vivió, lo que peor le hacía sentir era constatar que Viola, una muchacha tan joven con multitud de pretendientes, había elegido a Teddy precisamente, y lo había amado lo suficiente como para casarse con él. «Supongo que no soy normal —tendía a pensar—. Aunque nunca supimos mucho de Teddy una vez que se hizo adulto. Jamás nos contaba nada de su vida, como hacen otros hombres con sus hermanas y sus padres. Pero eso no es excusa: no haber querido a mi único hermano me convierte, como poco, en alguien anormal.»
—¿Quieres que te lleve a la estación, madre? —se ofreció Madge, deteniéndose junto a la puerta.
—Oh, no estarás de vuelta a tiempo, querida.
—No importa; lo haré si quieres que te acerque.
A Madge le encantaba conducir, pero como el señor Wither decía que no sabía, apenas tenía la oportunidad de practicar.
—Oh, gracias, cariño, pero acabo de decírselo a Saxon. Traerá el coche sobre las doce y diez.
—Ah, está bien, si prefieres la manera de conducir de Saxon a la mía…
—No es eso, cariño. Y creo que Saxon ahora conduce bastante bien.
—Ya era hora; después de las dos amonestaciones, el nuevo guardabarros y la multa, ya puede…
Y se marchó silbando. La señora Wither se inclinó para recoger el periódico del suelo pero, como el señor Wither ya había alargado distraídamente la mano, pensó que sería mejor dejarle que se lo quedara.
—¿Y tú, Tina? ¿También vas a practicar? —le preguntó a su hija pequeña, posando la mano en su delgado hombro mientras se dirigía hacia la puerta.
—Supongo…
—Deberías salir —sentenció el señor Wither, aún absorto en su periódico pero emergiendo de su penumbra como una foca que necesita tomar aire—. Quedarte en casa con la cabeza en las nubes no va a hacerte ningún bien. —Y se sumergió de nuevo en las profundidades.
La señora Wither salió de la habitación.
Tina se dirigió entonces a la ventana y se quedó allí un instante, contemplando ensimismada las nubes blanquísimas que se entreveían tras las verduscas ramas de la araucaria. El mundo parecía tan joven aquella mañana que sintió que su piel era algo marchito en comparación; era consciente de todas y cada una de las arrugas que surcaban su cara, y que estaban allí a pesar de todas las cremas que se había puesto para camuflarlas, y de la rigidez de sus huesos; pues todo lo que ansiaba, lo único que ocupaba sus pensamientos en aquella tierra joven inundada de luz, era el Amor.
El señor Wither abandonó la estancia, cruzó el vestíbulo, con sus frías baldosas azules y negras, y se encerró en su espantoso estudio, un pequeño cuarto provisto apenas de una alfombra raída, un escritorio horrible e inmenso, una estantería repleta de libros financieros de referencia y una chimenea enorme que desprendía un calor infernal cuando se encendía, lo cual no ocurría muy a menudo.
Esa mañana, sin embargo, sí que estaba encendida. Al señor Wither le había costado bastante dar la orden; después de pensarlo detenidamente, había llegado a la conclusión de que no se podía desperdiciar el combustible, aunque para que aquel calor infernal durase al menos hasta las dos y media de la tarde hubiera que emplear una cantidad ingente de carbón.
El señor Wither tenía pensado invitar a Viola a su estudio después de almorzar y tener una pequeña charla con ella, y estaba convencido de que sería más fácil hacerlo en un ambiente caldeado. De todos es conocido que las mujeres siempre están quejándose del frío que hace en los sitios.
Le parecía bastante fastidioso que una jovencita tan estúpida como Viola pudiera permitirse el lujo de manejar su propio dinero. No es que tuviera mucho, en efecto; sumando lo que había heredado de su padre con lo de Teddy, la cantidad total no ascendería a más de… (calculó por encima el señor Wither, mientras se erguía en su ancho y viejo sillón de cuero negro y clavaba su triste mirada en el voraz fuego de la chimenea), pongamos…, ciento cincuenta libras al año. Pero esas ciento cincuenta libras al año habían de administrarse bien, y el señor Wither y su asesor financiero, el general de división E. E. Breis-Cumwitt, medalla al mérito militar, estaban mucho más capacitados que Viola para hacerlo, qué duda cabe.
Si el señor Wither hubiera podido salirse con la suya, ahora sabría cuánto dinero poseía su nuera, pero en el momento de la muerte de su hijo, las circunstancias habían conspirado para evitar que lo averiguara.
En primer lugar, Teddy siempre había sido muy reservado respecto a su patrimonio (de hecho, lo era en todos sus asuntos), hasta el punto de resultar irritante, y aunque su padre estaba más o menos al tanto de lo que ganaba, no sabía cuánto había llegado a ahorrar. Cada dos semanas o así, mientras Teddy aún vivía, el señor Wither le preguntaba, como quien no quiere la cosa, si estaba ahorrando algo, y Teddy invariablemente le contestaba con evasivas y rápidamente cambiaba de tema. De hecho, se negaba a responder cualquier pregunta directa sobre «cuánto» y sobre «qué», alegando que esas eran cosas que le competían solo a él. No obstante, su padre suponía que algo habría ahorrado a lo largo de los años.
Después, cuando murió repentinamente a causa de una neumonía, el señor Wither, postrado a causa de un inoportuno ataque agudo de lumbago, no pudo ni siquiera asistir al funeral (que se celebró en Londres, por deseo expreso de Viola), y mucho menos indagar sobre las propiedades de su hijo para poder así hacerse cargo de ellas, como le hubiera gustado.
Sin embargo, sabía que Teddy no había hecho testamento, y eso lo intranquilizaba profundamente.
Así que decidió escribir a Viola; le escribió dos cartas bastante sinceras y extensas que versaban sobre el tema del Dinero. Como única respuesta recibió una breve nota donde Viola anunciaba, si bien en términos algo imprecisos, que pensaba quedarse una temporada en casa de Shirley, una amiga suya de la infancia, de quien no facilitó dirección alguna.
La señora Wither tuvo a bien aclarar que el apellido de Shirley era Davis y que vivía en un lugar llamado Golders Green.
El señor Wither se tomó entonces la molestia de buscar a todos los Davis en el listín telefónico de Londres, pero Golders Green estaba extrañamente lleno de Davis, así que sus pesquisas no sirvieron de nada.
Tras otra extensa carta remitida a la antigua dirección de su hijo, al menos obtuvo una breve respuesta en la que le facilitaron la dirección de los Davis. Aunque esta segunda nota siguiera sin hacer alusión al Dinero, sí que mencionaba de pasada lo difícil que le estaba resultando alquilar el piso.
El señor Wither optó, pues, por escribir una última carta, y decidió que esta vez no diría nada del Dinero, sino que instaría a su nuera a irse a vivir con ellos a The Eagles sin demora.
Era la única salida. Mientras Viola siguiese en Londres, no habría oportunidad de administrar el dinero por ella; cuantas más vueltas le daba al asunto, más de los nervios se ponía. Y el hecho de ignorar a cuánto ascendía la suma no ayudaba en lo más mínimo. ¿Y si en vez de ciento cincuenta eran trescientas al año?
Veía a Viola como una muchacha tonta, alguien del montón, pero no le disgustaba. Claro que era una pena, una auténtica pena, que antes hubiera sido dependienta, pero, después de todo, su padre era el dueño de la mitad del negocio que, aunque pequeño, era sólido, llevaba mucho tiempo funcionando y contaba con una buena clientela. ¡Menos mal! Al señor Wither le gustaba rodearse de dinero, que este conformara una sólida valla a su alrededor; le confortaba saber que hasta el primo de su primo de su primo tenía unos ahorros, por pequeños que fueran (pues, de hecho, todos los primos Wither los tenían).
No, no le importaba en absoluto que Viola fuera a vivir con ellos a The Eagles. La casa era enorme; ni siquiera se cruzaría con ella muy a menudo. Y cuando la viera, ya se encargaría de ver cómo salía del atolladero. Y luego se encargaría de administrarle el dinero de Teddy y cuidaría de que no se lo gastara ni le diera un mal uso. Para ella, de paso, también sería un bonito pasatiempo. Seguiría con interés la sensata administración de su pequeña fortuna a lo largo de los años y, poco a poco, ella también se haría más sensata y (esperaba él) más maleable.
No en vano se trataba de la típica jovencita sin carácter con la que el señor Wither siempre había esperado que Teddy se casara. Esto, sin embargo, no evitó que se llevara un gran disgusto cuando lo hizo. ¿Y cómo no estar harto del mundo cuando Madge y Tina eran unas solteronas, Teddy se había casado con una dependienta y la señora Wither estaba totalmente decepcionada por la reacción de sus tres hijos ante el matrimonio?
Pero Teddy nunca había sido ambicioso en absoluto. El señor Wither le había conseguido un puesto de poca importancia pero con perspectivas en la compañía de gas cuando tenía veintidós años, y era evidente que su hijo, como buen Wither, se las arreglaría para ir escalando posiciones, no hacía falta decir hasta dónde.
No obstante, allí se había quedado, estancado durante veinte años, con un aumento de sueldo de cinco libras al año, como les ocurría automáticamente a todos los empleados que estaban por debajo de cierto nivel. Pero no era el hecho de que su hijo se contentara con aquel trabajo de segunda en el que ganaba tan poco lo que más avergonzaba al señor Wither. Sus amigos y familiares solían decirle que el verdadero sueño de Teddy habría sido dedicarse a la arquitectura o a la pintura, o a algo relacionado con el arte; y esos sueños, que siempre lo asaltaban, lo ponían enfermo.
Estaba seguro de que sus conocidos murmuraban a sus espaldas que Teddy se merecía un sueldo mejor, y que debía mover hilos para que así fuese; pero no pensaba hacerlo, y tenía muy buenas razones. En primer lugar, Teddy no se lo merecía; nadie que hubiera desempeñado ese mismo puesto había recibido más dinero que él, y no debía mostrar favoritismo hacia su hijo; además, Teddy no lo necesitaba porque no estaba casado.
Pero cuando al fin se casó, a la edad de cuarenta y un años, dio la feliz casualidad de que el señor Wither no se encontraba ya en posición de tener potestad para subirle el sueldo, pues por entonces había vendido ya su participación en la empresa. En cambio, le concedió una asignación de ochenta libras al año, con la excusa de ayudarle un poco. Pero no había pasado ni un año desde que Teddy empezó a disfrutar de tal asignación cuando, sin previo aviso, murió, y entonces el señor Wither recuperó su dinero.
El señor Wither, con la mirada perdida en la chimenea, pensó que a algunos hombres se les veía muy afectados por la muerte de sus hijos, pero a él esas cosas no parecían afectarle demasiado. Fue un golpe; por supuesto que había sido un golpe; pero era raro que no le hubiese afectado más. Nunca se había llevado lo que se dice bien con Teddy, ni siquiera cuando era un niño. Una palabra le asaltó la mente: «nenaza». Con todo, algo habría de tener el muchacho para que una chica como Viola, una joven bastante guapa a la que seguramente le saldrían novios en todas las esquinas, lo escogiera entre todos los hombres del mundo y se casara con él.
Tampoco es que a ella le viniera mal; ella sabía perfectamente lo que más le convenía, pensó el señor Wither, que se irguió en su silla, frunció el ceño y asintió con la cabeza. Desde luego que ella sabía lo que más le convenía. Decidió que aquella tarde Viola y él tendrían una pequeña charla.
Mientras tanto, debía telefonear al general de división Breis-Cumwitt. Tenía que comentarle aquella pésima noticia que había leído en la sección de finanzas, y sobre la cual había dibujado cuidadosamente un gran círculo en tinta negra.
No es que el general de división Breis-Cumwitt pudiera hacer algo; no había poder en la Tierra capaz de detener al dinero cuando este empezaba a fluctuar de un lado a otro de ese modo, pero al menos ambos podrían debatir e intercambiar impresiones; y condolencias; y el señor Wither (a pesar del chelín y tres peniques que costaba la llamada a Londres) se sentiría mejor.
Exactamente a las doce y diez minutos, un coche apareció por la curva del camino de acceso y se detuvo delante de la casa.
El conductor había vuelto ligeramente la cabeza y solo se distinguía su perfil; un buen chófer no mira por las ventanas de los dormitorios ni escudriña la puerta principal ni parece darse cuenta de nada en absoluto, y Saxon era de lo más correcto en este sentido. The Eagles era una casa de estuco de color gris oscuro que sobresalía demasiado de los jardines en los que se asentaba y parecía cernerse sobre ellos de modo amenazante. La puerta, a la que se accedía tras escalar un buen tramo de empinados escalones, estaba rodeada de arbustos de lo más aburrido. De las ventanas de los pisos inferiores colgaban pesadas y oscuras cortinas; las de los pisos superiores estaban adornadas con esas típicas medias cortinas de tela blanca con burdas puntillas propias de una clínica de reposo que sugieren que las habitaciones son en extremo aireadas y espaciosas.
Dos águilas de yeso, no mal modeladas, coronaban las dos columnas que flanqueaban la entrada. Eran esas águilas las que daban nombre a la casa. Por alguna razón, estos pájaros ponían al señor Wither de los nervios, pero le daba miedo preguntar cuánto costaría quitarlos; además, la casa había pertenecido a su padre, y tenía la extraña sensación de que las águilas debían permanecer allí porque este así lo había querido, de modo que allí seguían.
Saxon sabía el momento exacto en que la señora Wither saldría de la casa, aunque no estuviera mirando directamente; se bajó del coche y le abrió la puerta con destreza, llevándose una mano a la gorra.
—Buenos días, Saxon. ¡Qué tiempo tan espléndido!
—Buenos días, señora. Sí, señora.
—Es estupendo que la señorita Theodore —continuó la señora Wither mientras Saxon le echaba sobre los pies una horrible y vieja mantita de pieles de a saber qué pobre animal que el señor Wither se empeñaba en seguir utilizando— venga a quedarse con nosotros en un día tan espléndido.
—Sí, señora.
La señora Wither, que en otra época adoraba conversar con los empleados, lo miró detenidamente de arriba abajo y no dijo nada. A Saxon no parecía gustarle demasiado que le dieran conversación.
El amable lector se preguntará, sin duda, por qué diantres querría alguien haberse casado con un espantajo como el señor Wither, a lo que debe responderse que la señora tenía (como suele decirse) una razón de peso: temía que no se le volviera a presentar una ocasión semejante en su vida.
Y lo cierto es que de joven el señor Wither no estaba tan mal; era atrevido y gozaba de unas maneras cuasi elegantes, como las de un pequeño bulldog. Daba órdenes a los camareros, se introducía a codazos en los cabriolés y tenía un padre rico. La señora Wither, que no tenía nada de romántica, creyó que Arthur Wither era la clase de hombre al que una joven podía confiarse, y eso había hecho: entregarse a él. Su matrimonio no podía haber sido del todo malo, pues allí estaban, con setenta y sesenta y cuatro años respectivamente, compartiendo The Eagles, criando a dos hijas, cultivando el recuerdo de un hijo muerto y esperando la inminente llegada de una nuera.
La señora Wither lo sentía mucho por el pobre Arthur: siempre estaba tan preocupado. No dejaba de hacerse preguntas y de afligirse por él en su ausencia y, aunque siempre disfrutaba más cuando él no estaba que cuando sí, le tenía un cierto cariño; el señor Wither, por su parte, miraba a su esposa con mejores ojos que a nadie, aunque no lo demostrara.
¡Cuántas mentiras se dicen sobre el matrimonio! Pero al menos siempre se cumple una promesa: cuando dos se casan, al final llegan a ser una sola carne.
Capítulo II
Saxon conducía despacio, porque la señora Wither, como de costumbre, había pedido el coche demasiado pronto y él detestaba lo que llamaba con desprecio «holgazanear» en la puerta de la estación de Chesterbourne. La campiña que atravesaban ahora se componía principalmente de pastizales con algún que otro campo sembrado de trigo y cebada, y poseía el encanto poco convencional de los paisajes de Essex: colinas bajas pobladas de robledales, que ahora exhibían sus primeras hojas pardorrosáceas, meandros de un río resplandeciente en un valle ancho oculto entre los árboles al que todas las carreteras parecían conducir y el canto cercano y distante de los pájaros, que te hacía pensar que el propio campo era el que cantaba. Los bosques y los setos parecían bullir de vida con ellos; les encantaba una tierra como aquella, llana, boscosa y húmeda.
El ser humano no había echado mucho a perder las tierras que rodeaban Sible Pelden, el pueblo más cercano a The Eagles. Bien es cierto que había una carretera principal que discurría cerca del pueblo, pero no había logrado estropear el paisaje. (Como todos los lugareños deseaban.) Era una extensión de tierra tranquila, salpicada de aldeas desvencijadas y presidida por un par de casas señoriales pertenecientes a gente adinerada que llevaba por lo menos un siglo viviendo en la zona. Londres quedaba tan solo a una hora de distancia, si el tren era bueno. El mar estaba a treinta millas y el espacio que había entre él y Sible Pelden lo ocupaban cenagales donde anidaban cisnes y otras aves más exóticas. En verano, el campo daba la sensación de estar despierto y en calma bajo un sol plateado (era tan llano que el cielo parecía estar siempre lleno de luz, ser inmensamente alto y caer casi como una niebla) mientras que, en invierno, la desolación más absoluta se cernía sobre él. Solo contaba con dos lugares de interés histórico, pero no había ningún sitio que estuviera dotado de vistas realmente espectaculares.
A las afueras de Chesterbourne había algunos bungalows recién edificados y la señora Wither, al verlos, recordó que Teddy y Viola, justo antes de que Teddy muriese, habían estado hablando de alquilar uno y mudarse allí desde aquel diminuto piso del Gran Londres donde vivían. Al menos Teddy había hablado del tema; pero que ella supiera, Viola no se había pronunciado al respecto. La señora Wither había deducido que Viola era de las que prefería quedarse en Londres. También había deducido que Viola era una joven hedonista a la que le gustaban los bailes, los vestidos nuevos, las barras de labios e incluso los cócteles.
La señora Wither suspiró. Era horrible sentir que su dolor por la pérdida de Teddy se estaba disipando. Lo había llorado, por supuesto; su muerte había sido un golpe, un duro golpe, pero, por otro lado, nunca se había sentido tan cerca de él como lo estaba de Madgie, o incluso de Tina (aunque a veces Tina fuera muy difícil, muy malhablada y se riera de cosas que no tenían la más mínima gracia). La señora Wither sabía que no se llevaba bien con los hombres; le hacían sonrojarse, y Teddy no había sido una excepción. Para ella había sido un extraño, incluso de niño, aunque pensar eso era espantoso. Siempre había preferido hablar con otras madres y niñeras antes que con la suya y, cuando se hizo hombre, nunca le contaba nada, y a veces era hasta desagradable.
Llegado este punto, la señora Wither interrumpió sus reflexiones llena de remordimientos; iba de camino a recoger a la viuda de Teddy, una joven que (por muy hedonista que fuera) había querido tanto a su hijo que lo había elegido de entre todos los hombres (algunos de ellos, sin duda, mucho más jóvenes que el pobre Teddy) para casarse con él.
Ese chico debía de tener una faceta oculta que desconocían, pensó su madre. Bueno, eso era lo habitual, por supuesto. Los padres no pueden pretender conocer todas las facetas de sus hijos.
En cuanto a Viola, puede que hubiera querido a Teddy, pero no cabía duda, pensó la señora Wither, de que tampoco había dejado escapar la oportunidad de cazar aquel buen partido y entrar así a formar parte de una familia acomodada con una gran casa y cierta posición en el campo. Sin duda, aquel había sido un gran salto para una pobre dependienta de Chesterbourne como ella. Pero lo más raro, incluso uno diría que lo más desconcertante, fue que Viola se había negado al principio a casarse con Teddy.
El coche se detuvo en la estación.
Saxon le abrió la puerta a la señora Wither y la ayudó a salir del coche. Ella empezó a caminar a toda prisa en dirección al andén, pues el tren ya había llegado.
Y allí, delante de ella, estaba Viola. Tan alta como siempre, con uno de aquellos sombreros a la última moda que no terminaban de parecer del todo apropiados y que escondían unos rizos revueltos muy rubios y muy suaves. Recorría el andén arrastrando un maletón con una mano y sujetándose su sombrero nuevo con la otra, mientras echaba un vistazo a su alrededor para ver si alguien había ido a recogerla.
—¡Por fin has llegado, Viola, querida! —exclamó la señora Wither cogiéndola del brazo; Viola se inclinó y, torpemente, le dio un beso.
—Hola, señora Wither.
Su voz era un poco más grave que la de la mayoría de las mujeres; no mucho, aunque lo suficiente para resultar atractiva en círculos que aprecian tales diferencias. Sin embargo, no era ninguna sirena, sino una simple chica de veintiún años que al parecer aspiraba a la elegancia, a pesar de que fuera vestida con un abrigo barato y una falda más barata aún, de color negro, una blusa de satén rosa y unos guantes con puños recargados. Era pálida y tenía unos ojos rasgados de un gris claro, una boquita de piñón entreabierta con labios gruesos y dientes bonitos. No tenía el aspecto de una dama, lo cual era normal, pues no lo era.
—¿Has tenido un buen viaje, querida?
—Oh, sí, gracias, supercómodo.
—Ahí está tu baúl…
—Oh, perfecto…
Salieron hasta donde el coche estaba esperándolas. Viola le sacaba más de una cabeza a la señora Wither. Saxon saludó tocándose la gorra y agarró la maleta. La colocó junto al asiento del conductor con la mirada gacha mientras las señoras se subían a la parte trasera. Cuando estuvieron todos listos, partieron.
—Qué bonito está el campo —dijo Viola.
—Sí, es por la lluvia. Como siempre digo, resulta tediosa, pero, después de todo, la lluvia trae vida.
—Sí. Está precioso…
—¿Y tú cómo estás? De lo tuyo, digo —continuó la señora Wither por cumplir—. ¿Ya no estás resfriada?
—Oh, no, gracias a Dios. Ahora estoy de maravilla.
—¿Y has conseguido dejarlo todo arreglado en la ciudad? ¿Lo del piso, los muebles, los gatos?
—¡Oh, sí, gracias a Dios! Geoff se encargó de todo. Ya sabe, Geoff Davis, el marido de mi amiga Shirley…
La señora Wither asintió y miró para otro lado. Se encontraba un poco incómoda. No solo no había vuelto a ver a Viola desde el funeral, con lo que el tiempo había hecho que la extrañeza creciera de nuevo entre ella y su nuera, a la que nunca había llegado a conocer del todo, sino que el tema del piso se revelaba un tanto embarazoso. La razón por la que Viola no había podido ir a The Eagles hasta bien pasados tres meses desde la muerte de Teddy era que no había logrado alquilar el maldito piso. Durante todo este tiempo, había seguido escribiendo a sus suegros y posponiendo su llegada, siempre por culpa del piso, hasta que Madge, haciendo gala de su apabullante sinceridad, dijo que estaba más claro que el agua que la chica no tenía la menor intención de mudarse con ellos.
Luego se produjeron más aplazamientos, esta vez por culpa de los gatos.
Teddy había querido con locura a sus gatos —Sentimental Tommy y Valentine Brown (nombres que tomó de un par de personajes de su autor favorito, sir James Matthew Barrie)— y esa fue la razón por la que Viola se impuso el deber de encontrarles un hogar de primera antes de mudarse. Esto, naturalmente, le llevó su tiempo, porque ambos eran unos felinos enormes, maniáticos, cabezotas y unos tragones insaciables. Además, se negaban a que los separasen y caían enfermos de inmediato si alguien lo intentaba. Viola, con la ayuda de Shirley, había conseguido al fin endilgárselos al dueño de una taberna de carretera cerca de St. Albans que apostaba por el toque personal.
Todo aquello, sin embargo, había llevado su tiempo, y la señora Wither, que también percibió una nota de apuro en la voz de Viola, se preguntó por enésima vez si realmente quería o no vivir en The Eagles.
Si no quería, es que era una desagradecida y estaría haciéndoles un feo.
—Shirley Davis, ¿no es así? Creo que te la he oído mencionar antes, ¿no es cierto?
—Oh, seguro que cientos de veces. Es mi mejor amiga. Estuvo en mi boda.
—La recuerdo perfectamente. Una chica muy llamativa.
Con el pelo teñido, pensó la señora Wither; aquel tono de rojo no podía ser natural.
Siguió una conversación de lo más trivial sobre el piso mientras el coche recorría despacio las estrechas y abarrotadas calles de Chesterbourne. Viola contestaba a los comentarios de la señora Wither con educación y sensatez, pero quedaba claro que estaba pensando en otra cosa y, cuando el coche pasó al fin por delante de una pañería en la esquina de la calle principal, se asomó por la ventanilla y exclamó:
—¡Mire, ahí está la tienda! ¡Qué alegría verla de nuevo!
Y estirándose incluso más cuando el coche se alejaba de Burgess and Thompson, Ropa de Señora, gritó:
—¡Anda, y allí está Catty, colocando algo en el escaparate!
La señora Wither no dijo nada (no decir nada era el método que solía utilizar el clan Wither para demostrarle a alguien que había metido la pata), así que Viola se volvió a meter lentamente en el coche, se reclinó en el asiento y enrolló los guantes de puños recargados hasta hacerlos un ovillo. Ella tampoco dijo nada.
Tras una breve pausa, la señora Wither creyó que había llegado el momento de pronunciar el discurso que había preparado sobre lo contenta que estaba de que Viola se hubiera ido a vivir con ellos y sobre que debía hacer un esfuerzo por sentir que The Eagles era su verdadero hogar.
A la señora Wither ni siquiera se le pasó por la cabeza pedir disculpas por la ausencia de vida nocturna en The Eagles, o de cualquier otro tipo de vida, ya que estábamos, porque tampoco se le pasó por la cabeza que una viuda joven la necesitara. Le había propuesto a Viola que se fuera a vivir con ellos porque, de lo contrario, era indudable que la chica no sabría administrar bien el dinero de Teddy, y también porque los primos Wither murmurarían si no lo hubiera hecho. Esas eran las razones por las que había invitado a Viola a unirse a la familia. La señora Wither creía estar cumpliendo con su deber al pronunciar aquel discursito, aunque Viola no le gustaba demasiado (tan joven, tan hedonista, tan vulgar) y estaba secretamente consternada por que se fuera a mudar a The Eagles.
Trataba de restar importancia al hecho de que Viola, en una vida anterior, hubiera sido una vulgar dependienta. No era cristiano dar importancia a esas cosas; a Tina no le importaba, de hecho. Pero a la pobre Madgie sí; no hacía más que preguntarse qué demonios dirían en el Club, y fue por ella por quien la señora Wither reprendió amablemente a Viola cuando esta se asomó por la ventanilla del coche para ver la tienda.
En respuesta al discurso de la señora Wither, Viola le lanzó una mirada nerviosa y fugaz y una tímida sonrisa, y la señora Wither se reclinó en su asiento más cómoda ahora que había cumplido con su deber y que el embarazoso incidente, afortunadamente, había pasado.
Cuando por fin llegaron a casa, el señor Wither estaba haciendo números en su despacho, pero Tina les aguardaba en el umbral, sonriendo y agitando una mano. En cuanto Saxon abrió la puerta del coche, bajó corriendo las escaleras para darle un beso de bienvenida a Viola.
—¡Qué bien que estés aquí, Vi! —exclamó, rodeando la cintura de su cuñada con el brazo—. Me alegro tanto…
Sus ojos se empañaron. Sentía verdadero cariño por Viola y le estaba agradecida porque su llegada significaba que habría alguien distinto al que mirar y en quien pensar.
Y ahora Viola estaba viuda; ¡qué estado tan misterioso e inimaginable, tan distinto a los de las demás mujeres de The Eagles, sometidas al férreo control del señor Wither!
Además, tal vez Viola «se rebelara» contra todo aquello.
No es que Tina disfrutara de las escenas. Tras un severo y escrupuloso examen de sus sentimientos, miraría el libro sobre psicología femenina cara a cara y juraría que las escenas la hacían sentir mal, pero ansiaba que alguien provocara unas cuantas escenitas de las buenas en The Eagles. Servirían para renovar el ambiente.
Tina daba vueltas a estos vagos pensamientos mientras observaba desde la cama de Viola cómo esta se cepillaba los rizos revueltos, que le llegaban a la altura de los hombros.
—¿Tus rizos son naturales?
—Tengo el pelo un poco rizado, pero llevo permanente, claro. Shirley dice que me ha quedado horroroso. No hay manera de domarlo.
—El pelo es un fastidio. Yo estoy asqueada con el mío; esta mañana intenté cambiarme la raya, pero me quedaba tan mal que tuve que dejarlo por imposible. En serio, debería ir a que me hicieran otra permanente. La que tengo ya casi se me ha caído. Hace años iba una vez cada quince días para lavar y peinar.
—¿Y ya no?
—No.
—¿Y por qué? —continuó Viola en tono distraído, preguntándose qué habría para almorzar.
—No tengo fuerzas.
No era verdad. La respuesta era el señor Wither; siempre que alguien en The Eagles no conseguía hacer lo que quería era indefectiblemente por culpa del señor Wither.
—¿Cuántos años tienes en realidad? —le preguntó de repente Tina, mirando fijamente a su cuñada, bañada por la blanca luz de abril que entraba por la ventana.
—Veintiuno —contestó Viola con una sonrisa tímida y alegre—. Shirley dice que soy una cría.
—¿Ella es mayor que tú?
—Hombre, claro; no se lo digas a nadie, pero va a cumplir veintisiete.
—¡Qué horror! —exclamó Tina cargada de ironía—. ¿No está casada?
—Oh, sí. Lleva tres años casada. Va a tener un niño en diciembre.
—¡Ay, qué bien, cómo me alegro por ella! Debe de estar encantada.
—Bueno, la verdad es que está un poquito harta del asunto. Ya sabes, a lo mejor tiene que dejar el trabajo.
—Ah, pero ¿también trabaja?
—Sí, es un auténtico cerebrito. Es la secretaria de un señor mayor. Le pagan bastante bien.
—¿Y a qué se dedica su marido?
—Es vendedor de coches. Trabaja en una casa de coches en Golders Green, donde viven, y Shirley trabaja en el centro.
—Marido, trabajo y un niño —murmuró Tina, con la vista clavada ahora en el suelo. Se puso en pie de un salto—. Bueno, debo ir a empolvarme la nariz para el almuerzo. ¿Necesitas algo más?
El gong sonó cuando Viola estaba echando aún un vistazo a su habitación.
Estaba amueblada con todo tipo de armatostes procedentes del resto de la casa y comprobó con algo de fastidio que el viento se colaba por debajo de la puerta, por el marco de la ventana y por las rendijas que se abrían entre las viejas tablas del suelo. Pero era tan espaciosa y desde sus ventanas se veía tanto cielo que la impresión general era que se trataba de una habitación de lo más agradable.
Viola no pudo evitar desear que fuera más pequeña, con cortinas rosas en lugar de aquellas marrones de sarga, tan feas; de hecho, deseaba que fuera la misma pequeña habitación encima de la tienda donde dormía de soltera, pero como llevaba deseando, incluso desde que se casó, que todos sus dormitorios fueran como aquel cuartito rosa, ya estaba acostumbrada y daba por sentada la presencia de aquel deseo.
«¡Ojalá tuviera a alguien con quien hablar!», pensó mientras corría escaleras abajo.
El señor Wither la obsequió con un frío recibimiento cuando la vio, y Madge la saludó con un pueril gesto de la mano. El señor Wither temía que se pusiera a llorar por Teddy en cuanto se le ocurriera mencionarlo y, como no quería arriesgarse, dejó que Tina llevara todo el peso de la conversación durante el almuerzo.
Pero luego, ¡ay, luego! El señor Wither había alimentado el fuego infernal de la chimenea con sus propias manos antes del almuerzo, había dispuesto en orden encima de su escritorio las propuestas de varias inversiones seguras y muy recomendables, había encontrado por el estudio un viejo cojincito aplastado y lo había colocado —¡qué toque de confort!— en el gran sillón. Cuando Viola se sentara, el señor Wither tenía intención de ahuecar el cojín y preguntarle si estaba lo suficientemente cómoda. Entonces daría comienzo a la pequeña charla.
El señor Wither llevaba días ansiando que llegara aquel momento. Había estado tan atareado planeando lo que diría y preguntándose exactamente cuánto dinero tendría Viola que dio un respingo cuando le preguntaron si quería queso, y entonces se percató de que el almuerzo había terminado.
Meneó la cabeza, rechazando el queso. El momento había llegado.
Se inclinó sobre la mesa para acercarse a Viola (que, como observaba, estaba despilfarrando toda la mantequilla untando un buen pegote en un cuarto de galleta seca del tamaño de un sello de correos), clavó sus tristes ojos de sabueso en ella y soltó en tono grave y misterioso:
—Tú y yo vamos a tener una pequeña charla.
A Viola le entró el pánico. Cuando la gente venía y te hablaba de «pequeñas charlas», siempre se refería a algo horrible sobre lo que tenías que decidir y eso te impedía disfrutar de nada durante días porque te pasabas todo el rato pensando en ello. A Teddy le encantaban las «pequeñas charlas»; le soltaba una cada diez días aproximadamente, así que sabía demasiado bien de qué iba la cosa.
Miró a su suegro con ojos sorprendidos e inusualmente abiertos y luego bajó la vista hasta su plato, murmurando:
—Sí, señor Wither…
—En cuanto puedas, claro —insistió el señor Wither, inclinándose más sobre la mesa—. No hay tiempo que perder si queremos dejarlo todo arreglado, ¿verdad?
Ella asintió.
—Muy bien, pues —añadió el señor Wither triunfante poniéndose en pie, y se dirigió a la puerta—. Estaré en mi estudio.
No obstante, cuando iba de camino, captó un inapropiado resplandor blanco con el rabillo del ojo y se giró para mirar por la ventana.
Avizoró once margaritas en medio del jardín con aspecto descuidado. Le habían dado instrucciones estrictas a Saxon para que las arrancara, pero ahora se veía bien a las claras que no lo había hecho. Tendrían que recordárselo en cuanto lo viera. Al dar media vuelta, el señor Wither descubrió que Viola ya no estaba.
Ni Tina tampoco. Ni la señora Wither (¡Oh, infame!). Solo Madge seguía allí, a sus anchas, sentada a la mesa, untándole mantequilla a una rebanada de pan innecesariamente grande.
—¿Dónde está Viola? —gritó el señor Wither.
—Habrá ido a coger un pañuelo.
—Pero íbamos a… ¿Ella no ha dicho…?
—Sí, sí que lo ha hecho, pero tú estabas mirando por la ventana y no te has enterado.
—¿Y tu madre? ¿Y Christina?
—Mamá ha dicho que iba a hablar con Saxon, por lo de las margaritas. Tina quería lavarse el pelo otra vez, o algo así.
El señor Wither se retiró de la ventana en silencio. Al llegar a la puerta, se detuvo y dijo:
—Pues cuando Viola vuelva, dile que la estoy esperando en mi estudio.
Pero Viola, encerrada en uno de los tres baños de The Eagles con un ejemplar de la revista Home Chat, no regresó hasta que, desde su ventana, vio que el señor Wither salía a dar su paseo, con la cabeza gacha y golpeando cosas con un bastón. Llevaba una gorrilla a cuadros, encogida por las lluvias del año anterior, a juego con los pantalones, y un chubasquero igual de feo, y se dirigía hacia el bosque. Viola supuso que allí podría estar tranquilo para cavilar sobre cuestiones monetarias sin que nadie lo importunara.
Entonces Viola subió a su habitación y se pasó la tarde deshaciendo la maleta con la inestimable ayuda de Tina.
Lo cierto es que Tina era un verdadero encanto; le fascinaba toda la ropa de Viola (aunque la suya, de hecho, fuera mejor, porque ella contaba con el buen gusto del que su cuñada carecía), y hasta la ayudó a recomponerse los rizos. No obstante, para cuando llegó la hora del té, Viola notó que le había invadido la tristeza. La casa estaba sumida en el mayor de los silencios y además allí todos eran unos viejos.
Durante el resto de la tarde, sombras de preciosas nubes blancas pasaron flotando a toda velocidad sobre habitaciones abarrotadas de muebles feos aunque bien conservados; por la noche, la luna creciente esparciría lentamente sus sigilosos y lúgubres rayos por mesas de caoba con pie de garra y enormes aparadores. «Esto de noche debe de ser horrible; qué silencio más horrible», pensó Viola.
Parecía que nada en la casa hubiera cambiado, mudado o crecido durante los últimos cincuenta años. El señor Wither, a pesar de su renuencia a gastar dinero, creía que siempre había que comprar Lo Mejor, porque, al final, Lo Mejor siempre salía más barato; pero, por desgracia, Lo Mejor duraba tanto que el final nunca llegaba, y el mobiliario del señor Wither, con cincuenta años de edad a sus espaldas, estaba tan bien conservado como el primer día y carecía por completo del toque personal del que cualquier ajetreada vida familiar dota a cualquier mueble.
Nadie osaba rozar los muebles de los Wither con sus botas cuando volvía a casa de una fiesta con unas copas de más ni los arañaba durante una charada ni los utilizaba para fabricar un aeroplano o una jaula para osos. Nadie dejaba que los cigarrillos se consumieran en sus bordes ni ponía vasos mojados sobre ellos. Allí estaban todos, relucientes y en perfecto estado. Doce enormes habitaciones atestadas de ellos pesaban sobre el ánimo joven y probablemente necio de Viola.
El pesado tictac de un viejo reloj en un hueco, el tenue olor a cera de los muebles, los exiguos ramos de flores en finos jarrones de cristal y el brillo apagado de la madera bien encerada parecían haber ralentizado a la mitad el ritmo normal del tiempo. Tres sirvientas beatas de mediana edad perpetuaban esta gloria; con su fe, la radio y su desaprobación de casi todo, se daban por satisfechas.
Viola tenía miedo y se sentía abatida. Temía el momento en que se reencontrara con el señor Wither a la hora del té, tras haber huido de él en el almuerzo. No se atrevió a mirarlo cuando la familia tomó posiciones alrededor de un pequeño fuego en el enorme y desangelado salón, y la señora Wither empezó a servir el té. Clavó la mirada en su platillo, pero poco después se percató de que un crujido se acercaba en su dirección y de que el señor Wither decía:
—¿Así que te olvidaste de nuestra pequeña charla? Me pregunté adónde habrías salido corriendo. —Y entonces el señor Wither se rio, emitiendo un chirrido alarmante.
Viola lo miró y asintió, muda de nerviosismo.
—Bueno, otra vez será. —El crujido se alejó—. Supongo que estarás ocupada durante unos cuantos días mientras te instalas, ¿no es así?
Ella asintió y el tema no volvió a mencionarse.
Sin embargo, en lo más hondo del señor Wither, que hasta ahora solo había sentido una desaprobación moderada hacia su nuera, se había plantado la semilla de la desaprobación y el recelo más profundos.
El fuego infernal había consumido un cubo de carbón para nada; la preparación de las propuestas, la disposición del cojín… Todo había sido en balde. Peor que eso, había privado al señor Wither de su pequeña charla y, entre unas cosas y otras, seguía sin saber cuánto dinero tenía Viola. Ya llevaba bajo su techo casi nueve horas y era la única mujer en aquella situación cuyos ingresos ignoraba.
Aquello era de lo más irritante. El señor Wither se quedó mirando las llamas de la chimenea mientras se comía una pasta de té muy pequeña y decidió que con Viola haría falta mano dura.
Después del té (¡Santo Dios!, ¿todavía era tan temprano?), Viola subió de nuevo a su habitación. Nadie le preguntó qué iba a hacer hasta la hora de la cena. Ciertos ruidos procedentes del baño sugerían que Tina se estaba lavando de nuevo la cabeza; la señora Wither y Madge simplemente habían desaparecido del mapa. Viola cerró la puerta, atravesó la habitación con paso lánguido, abrió la pesada ventana, se apoyó en el alféizar y se dedicó a contemplar el paisaje.
Hacía una noche preciosa. El viento había cesado y el sol se había puesto tras nubes de un rojo coral. El aire estaba templado y olía a hojas nuevas. Había salido una estrella y en el bosque, ya en penumbra, cantaba un tordo.
Todo se conjugaba para partirle el alma a cualquiera con un mínimo de sensibilidad, así que Viola rompió a llorar.
Las chicas de diecinueve años pueden clasificarse en dos grandes grupos: las que tienen claro que se casarán pronto y las que saben que existe una posibilidad bastante grande de que no se casen nunca. Viola Thompson, única hija de Howard Thompson, copropietario de Burgess and Thompson, Ropa de Señora, había pertenecido sin duda a esta última clase.
Tenía sus propios encantos en muy poca estima así que, cuando Teddy Wither se enamoró de ella, se sintió más avergonzada y angustiada que halagada.
Teddy había entrado en Burgess and Thompson para comprarse un pañuelo una mañana de sábado cuando regresaba a casa desde Londres a pasar uno de sus raros fines de semana. Estaba resfriado y el pañuelo le había salido volando del bolsillo mientras iba conduciendo por Chesterbourne.
Es ridículo afirmar que cualquiera puede enamorarse en cualquier momento. Y, sin embargo, en cuanto Teddy, que nunca había amado a nadie salvo a sí mismo, puso los ojos en Viola, que en esos momentos sonreía junto a la otra dependienta mientras se apartaba de la cara un grueso rizo dorado, supo que se había enamorado profunda y perdidamente de ella.
Nadie más, salvo esta chica alta, jovencísima y no demasiado vulgar, habría podido conseguir algo así. Lo siguiente fue descubrir su nombre y acosarla con cartas deprimentes en las que le mendigaba una cita que nunca llegaba. Dejó su habitación de Londres y se mudó con su familia a Sible Pelden con el único objetivo de estar cerca de ella. (Esto para él constituía un verdadero sacrificio, pues no le gustaba su familia y no solía pasar mucho tiempo con ellos.) Le mandaba flores un día sí y otro también. La llevó a The Eagles a tomar el té, para sorpresa, fastidio y consternación de su familia. Finalmente, henchido de pasión, le imploró que se casara con él.
A Viola, Teddy no le gustaba mucho. Le daba pena más bien, pero se reía por lo bajini cuando Shirley Davis se refería a él como don Mustio, y rara vez se sentía a gusto en su compañía; le fastidiaba especialmente la manera en que se le quedaba mirando, fijamente y sin pestañear. Ella era feliz viviendo en las tres habitaciones que ocupaba encima de la tienda junto a su padre, un hombre alto e irritable que interrumpía sus arranques de mal genio con citas de Shakespeare, alzaba a su hija en brazos y la llevaba al cine, para así poder destrozar la película más tarde y jurar que el Teatro, el Glorioso, Antiguo y Pisoteado Teatro, era el único arte que merecía la pena en este mundo.
Era un actor aficionado vehemente, y un entusiasta de las obras de Shakespeare. Llamar «Viola» a su hija no había sido ninguna casualidad de tipo sentimental, sino que constituía para él un nombre de lo más familiar, y por eso se lo puso a una hija muy querida. La madre de Viola murió al dar a luz y su padre la había criado en solitario, como Próspero hiciera con Miranda.[2]Cuando un padre y una hija así son felices, hace falta un hombre más encantador que Teddy Wither para engatusar a la hija y que abandone de buena gana el hogar familiar.
Pero el padre de Viola también murió entre tanto. Un día, mientras cruzaba una calle por donde no debía, fue atropellado por un joven y no duró ni una hora.
Al joven lo multaron, lo amonestaron y salió del juzgado a toda pastilla porque se molestó muchísimo por los inconvenientes que todo aquel incidente le había causado. Poco después, Viola supo que su padre solo le había dejado cincuenta libras en herencia.
El señor Thompson a menudo utilizaba el dinero que ganaba para ayudar a la Asociación de Actores de Chesterbourne. Alquilaba trajes para una obra de época, montaba algún que otro efecto especial o traía de Londres a algún actor profesional para que trabajase durante tres noches con los aficionados. El salón donde los actores interpretaban era viejo, estaba helado y se caía a pedazos. El señor Thompson puso una estufa y candilejas e hizo reparar el tejado.
Esto se prolongó durante diez felices y ajetreados años en los que la parte del señor Thompson en Burgess and Thompson fue pasando paulatinamente a manos del señor Burgess, que era buen negociante, a cambio de dinero contante y sonante.
Así fue como Viola, cuando su padre murió, solo recibió cincuenta libras en herencia.
Entonces, Shirley Davis (de soltera Cissie Cutter, y que además era la hija del hotelero más próspero de la ciudad y la mejor amiga de la huérfana y triste Viola) le dijo que lo mejor que podía hacer, lo más sensato, era atender a las súplicas de Teddy Mustio y acceder a casarse con él. Las dos tías de Viola, hermanas de su padre, coincidieron con ella, así como la vieja señorita Cattyman, la dependienta de la tienda. La amabilidad de Teddy (que se había echado un poco a perder por los celos que sentía hacia el difunto padre, y que ella entonces no percibió) era en cierto modo un consuelo, así que Viola decidió hacer caso a los consejos de sus amigas y se casó con él.
Todos se sintieron aliviados al saber que Viola acabaría, por fin, con la vida resuelta. Todos menos Shirley. Era una chica tan franca que fue la única que lo sintió profundamente por su amiga.