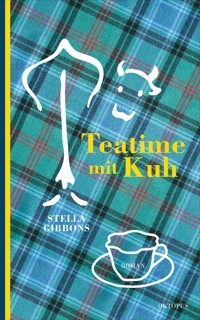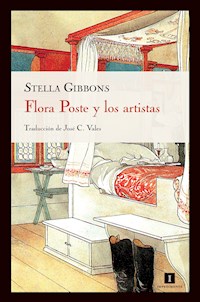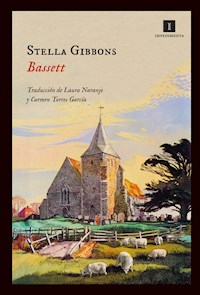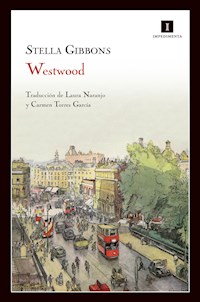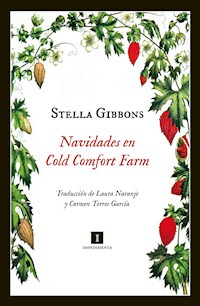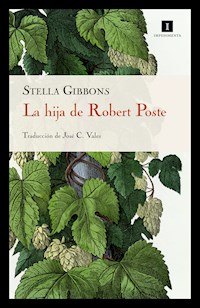
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Ganadora del Prix Femina-Vie Hereuse en 1933, y mítico long-seller, La hija de Robert Poste está considerada la novela cómica más perfecta de la literatura inglesa del XX. Brutalmente divertida, dotada de un ingenio irreverente, narra la historia de Flora Poste, una joven que, tras haber recibido una educación "cara, deportiva y larga", se queda huérfana y acaba siendo acogida por sus parientes, los rústicos y asilvestrados Starkadder, en la bucólica granja de Cold Comfort Farm, en plena Inglaterra profunda. Una vez allí, Flora tendrá ocasión de intimar con toda una galería de extraños y taciturnos personajes: Amos, llamado por Dios; Seth, dominado por el despertar de su prominente sexualidad; Meriam, la chica que se queda preñada cada año "cuando florece la parravirgen"; o la tía Ada Doom, la solitaria matriarca, ya entrada en años, que en una ocasión "vio algo sucio en la leñera". Flora, entonces, decide poner orden en la vida de Cold Comfort Farm, y allí empezará su desgracia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La hija de Robert Poste
Stella Gibbons
Traducción del inglés a cargo de
Ganadora del Prix Femina-Vie Hereuse en 1933, y mítico long-seller, La hija de Robert Poste está considerada la novela cómica más perfecta de la literatura inglesa delXX
"Probablemente la novela más divertida jamás escrita."
Sunday Times
NOTA DEL TRADUCTOR
«¿Cómo es posible que haya personas en este mundo que no sepan qué es el sukebind o un scranlet?», se lamentaba en cierta ocasión un profesor. Lo cierto es que probablemente él tampoco sabría explicar a ciencia cierta qué significan esos términos.
Stella Gibbons pergeñó una novela humorística y, a la hora de redactarla, utilizó todos los recursos literarios y lingüísticos que tenía a mano. Dichos recursos, sin embargo, se convierten en serios contratiempos a la hora de verterlos a otra lengua, precisamente porque el buen humor se halla en ocasiones en matices cuya traslación no siempre es posible.
La autora de La hija de Robert Poste, periodista y observadora crítica de su tiempo, se ciñe a su mundo con la pasión de la reportera y la frivolidad de los alegres años veinte. Se refiere —sin mayores dudas literarias y a veces sólo de pasada— a acontecimientos, anécdotas, ambientes y personas que apenas puede conocer una persona que no viviera los primeros años de la década de los treinta en Londres (Henry Wood, James H. Jeans, A. P. Herbert). La imprecisión en estos detalles —y su uso humorístico— se extiende a las referencias artísticas y literarias: en ocasiones son clásicas (Poe, Kipling, Austen, Dickens, Brontë o Shelley), y, en otras, propias de la literatura popular (Marryat, Aguilar, Evans-Wilson), pero siempre son guiños a los lectores que están al cabo de la calle en los debates literarios (véase la diatriba contra Eugene O’Neill), artísticos (Marie Laurencin) o intelectuales (New Thought) propios de la modernidad social de principios del siglo xx. En esta traducción se ha procurado dar buena cuenta, en notas a pie de página, de todas estas circunstancias que en algún caso podrían resultar lejanas y confusas para el lector español actual.
Sin embargo, el gran reto de una traducción de La hija de Robert Poste no es el universo referencial de Gibbons, sino la decisión de inventar un modelo de lengua que presumiblemente se ajustaba al habla rural de Sussex. La autora propone una transcripción fonética de la lengua inglesa del sur («Ni smorning» por «Nice morning», o «I mun go» por «I must go» o «‘Ow ‘e is» por «How he is», etcétera), que para un inglés resulta desternillante. Cuando el habla de los aldeanos se mezcla con hipérbatos, metaplasmos, prótesis, apócopes, aféresis y toda suerte de equívocos, el resultado es difícilmente transferible al castellano. Hay, por tanto, una parte de La hija de Robert Poste que sólo puede apreciarse en su lengua original. Con todo, los elementos lingüísticos más relevantes —incluidos dichos y frases hechas, y patronímicos humorísticos— se han trascrito en la presente traducción y se señalan oportunamente.
Junto a este torrente de diálogos rurales, Gibbons se entrega al juego de imitar burlonamente las perífrasis y circunloquios pedantescos de algunos escritores de su tiempo. En esta ocasión, ella misma se encargó de señalar los pasajes más literarios con su correspondiente puntuación (véase prefacio).
Pero Stella Gibbons aún propone otro reto más divertido: inventa palabras de apariencia rural que, efectivamente, no tienen traslación al español porque, de hecho, tampoco tienen significado concreto en inglés y sólo parecen sugerencias conceptuales. Algunas de esas palabras se han convertido en clásicos de la lengua humorística inglesa, como «sukebind», «scranlet», «wennet» o «hoot-piece». También en este caso se han señalado los términos más relevantes con su hipotética explicación.
La profusión de notas a pie de página, por tanto, tiene una disculpa: pretende favorecer la máxima comprensión de un texto que se formuló como un divertimento en el que el humor puramente lingüístico tiene una importancia determinante.
JOSÉ C. VALES
LA HIJA DE ROBERT POSTE
Que otras plumas se ocupen
de la culpa y las desgracias.
MANSFIELD PARK
Para Allan e Ina
Nota
La acción de esta historia se desarrolla
en un futuro inmediato.
PREFACIO
AL CABALLERO ANTHONY POOKWORTHY,
A. B. S., L. L. R.[1]
MI QUERIDO TONY:
Presento ante ti este libro con algo más que la natural deferencia que una principiante en el más encantador, difícil y perverso de todos los oficios siente ante un verdadero maestro. Tú conoces (nadie mejor que tú podría conocerlos) los gozos de los que disfruta el corazón puro y las penalidades que se sufren en semejante aventura. Pero quizá se me permita tener la oportunidad de explicar, con un poco más de precisión de la que he insinuado hasta este momento, algunas de las dificultades con que he tenido que lidiar hasta dar buen fin a las páginas que ahora tienes entre tus manos.
Como sabes, he empleado cerca de diez años de mi vida creativa en las tareas vulgares y carentes de sentido propias de los trabajos periodísticos. Sólo Dios sabe el efecto que semejantes ocupaciones habrán tenido en mi producción de verdadera literatura. Casi no me atrevo ni a pensar en ello… ni siquiera ahora. Hay algunas cosas (como el primer amor y los artículos de una misma) en las que una mujer de mediana edad no debe detenerse con demasiadas precisiones.
El efecto de estos perniciosos años ha sido incluso más grave en mi estilo (si es que puedo presumir de esa encantadora cualidad en presencia de un escritor cuya prosa lúcida y formal ha enriquecido constantemente nuestra literatura).
La vida de una periodista es pobre, desagradable, embrutecedora y corta. Y así es su estilo. Tú, que adoras la encantadora limpieza de cada frase formal y brillante, comprenderás la magnitud de la empresa a la que me enfrenté cuando —después de malgastar diez años de mi vida como periodista, aprendiendo a decir exactamente lo que quería decir en frases cortas—, descubrí que debía aprender, si pretendía acercarme a la literatura y quería recibir críticas favorables, a escribir como si no estuviera muy segura de lo que quería decir pero estuviera encantada de decir exactamente lo mismo en frases tan largas como me fuera posible.
Lejos de mí la pretensión de que las siguientes páginas alcancen lo que se forjó al principio en mi imaginación como un puro resplandor hace diez años. ¿Y quién puede albergar semejante pretensión? ¡En fin, ya está hecho! Ecco! E finito! Y tal y como está, y con lo mucho o poco que valga, ya lo tienes delante.
Comprobarás, Tony, que tengo algunas deudas que es preciso pagar. En los últimos diez años, tus libros han sido para mí algo más que libros. Han sido fuentes refrescantes, alimento para el alma, luz en la oscuridad. Me han proporcionado (en mitad del ajetreo vulgar y sin sentido de las tareas periodísticas) grandes alegrías. Es muy posible que no fuera el tipo de alegría que tú mismo pretendías proporcionar con ellos, pero ¿quién es infalible? En todo caso, era alegría.
Debo confesar también que en más de una ocasión he dudado ante la idea de intentar recompensarte con una ficción de mi cosecha ofreciéndote un libro que podría llamarse… de humor.
Porque tus libros no son precisamente… de humor. Son más bien registros de intensas luchas espirituales, representadas en los agrestes escenarios de lagos, glaciares o pantanos. Tus personajes son intemporales y seres elementales, agitados como pajuelas en océanos de pasión. Pintas la Naturaleza en su forma más violenta, cuando describes al hombre y los paisajes. La única belleza que ilumina tus páginas es la severa paz de la pasión satisfecha, y el humor áspero que despliegan tus personajes menores apenas arroja una débil luz. Puedes pintar las tragedias cotidianas (¿o acaso las primeras cien páginas de The Fulfilment of Martin Hoare no constituyen un magistral análisis de un ataque de bilis?) de un modo tan vívido como pintas los cataclismos del alma. ¿Quién puede olvidar a Mattie Elginbrod? Yo no, desde luego. Tus libros se parecen más bien a violentas tormentas que a libros. Sólo puedo decir, con toda la sencillez de que soy capaz: «Gracias, Tony».
Pero divertido… no, divertido no eres.
En todo caso, estoy segura de que eres lo suficientemente bueno, en todos los sentidos del término, para perdonar los defectos de mi libro.
Y precisamente porque tengo en mente a todos esos miles de personas que, al contrario que yo, desempeñan labores vulgares y sin sentido en oficinas, en tiendas y en sus hogares, y que no siempre están seguras de si una frase es literatura o bien una simple estupidez, he adoptado el método perfeccionado por el difunto señor Baedeker, y he señalado en el texto claramente los pasajes que considero más elegantes y literarios con uno, dos o tres asteriscos. De este modo clasificó aquel buen hombre las catedrales, los hoteles y las pinturas de grandes artistas. No veo razón alguna para que no pueda aplicarse el mismo sistema a las novelas.
Seguramente tales indicaciones también les servirán a los críticos para hacer mejor su labor.
Y hablando de grandes genios, ¡qué constelación de portentos brilla en nuestro firmamento en este momento! Incluso para una aprendiz tan inexperta como yo, que ha malgastado sus mejores años de creatividad en las tareas vulgares y carentes de sentido propias del oficio periodístico, hay algún consuelo, alguna inesperada alegría en este mundo más limpio y apasionante, al declararme aquí,
mi querido Tony,
tu agradecida deudora, siempre,
STELLA GIBBONS
Watford
Lyons’ Corner House
Boulogne-sur-Mer
Enero de 1931 – febrero de 1932
[1] 1. Tradicionalmente se ha entendido que este Anthony Pookworthy era en realidad Hugh S. Walpole (1884-1941), novelista de cierta fama a quien entrevistó alguna vez Stella Gibbons, con el que tuvo alguna diferencia personal, al parecer, y de quien la autora se burla aquí por su pompa y boato literarios. Las siglas también son jocosas: significan «Associate Back Scratcher» (Miembro de la Asociación de Pesebreros) y «Licensed Log Roller» (Autorizado para el Endilgamiento de Circunloquios Soporíferos). (Todas las notas son del traductor.)
CAPÍTULO 1
La educación que Flora Poste recibió de sus padres había sido cara, deportiva y larga; y cuando murieron, uno detrás del otro, en un período de pocas semanas debido a la epidemia anual de la Gripe o Peste Española —lo cual aconteció cuando Flora tenía veinte años—, la joven se reveló como poseedora de todas las artes y talentos necesarios para ganarse la vida.
Siempre se había dicho que su padre era un hombre acaudalado, pero cuando falleció sus albaceas quedaron desconcertados al descubrir que era pobre. Después de que se hubieran liquidado las deudas y se hubieran satisfecho las demandas de los acreedores, su hija quedó con una renta de cien libras anuales, y sin ninguna propiedad.
En cualquier caso, Flora heredó de su padre una férrea voluntad y de su madre unas pantorrillas soberbias. La primera no se había visto afectada porque Flora siempre había hecho lo que le había dado la gana, y las segundas habían logrado salir indemnes de los violentos deportes atléticos en los que se había visto obligada a participar. Aun así, comprendió que ni su voluntad ni sus pantorrillas eran las herramientas más apropiadas para ganarse el sustento.
Así pues, decidió quedarse con una amiga, una tal señora Smiling, en su casa de Lambeth, hasta que hubiera decidido qué hacer con su vida y con sus cien libras anuales.
La muerte de sus padres no causó en Flora un dolor excesivo, pues apenas los conocía. Sus progenitores tenían una afición desmedida por los viajes y, a lo largo de todo el año, apenas permanecían un mes en Inglaterra. Flora, desde que cumplió los diez años, había pasado las vacaciones escolares en casa de la madre de la señora Smiling; y cuando la señora Smiling contrajo matrimonio, Flora empezó a pasarlas directamente en casa de su amiga. De modo que aquella sombría tarde de febrero, quince días después de que se hubiera celebrado el funeral de su padre, Flora se adentró en las calles de Lambeth, con la familiar sensación de quien regresa a casa.
La señora Smiling era afortunada, pues había heredado aquella casa de Lambeth antes de que los alquileres en ese distrito se elevaran vertiginosamente hasta límites absurdos, siguiendo la marea de la moda, que viró repentinamente y saltó desde Mayfair hasta el otro lado del río. En consecuencia, los parapetos de piedra que bordean el Támesis se convirtieron de la noche a la mañana en territorio de paseo de numerosas damas argentinas con sus perros bull-terriers.[2] La señora Smiling había enviudado recientemente; su marido había sido propietario de tres casas en Lambeth y se las había dejado en su testamento. La más agradable de las tres, situada en Mouse Place, tenía una fachada con una puerta coronada por una lucerna semicircular, que daba al voluble Támesis; era precisamente allí donde vivía la señora Smiling. Respecto a las otras dos casas, una había sido derribada y en el solar se había perpetrado un garaje; y la tercera, que era demasiado pequeña y poco adecuada para cualquier otro propósito, se había convertido en la sede del Old Diplomacy Club.
Las macetas de geranios blancos que colgaban en cestillos de los pequeños balcones de hierro del número 1 de Mouse Place contribuyeron en gran medida a animar a Flora cuando su taxi se detuvo ante la puerta.
Al darse la vuelta y encontrarse ante la casa, comprobó que Sneller, el criado de la señora Smiling, ya había abierto la puerta: la estaba mirando desde lo alto de la escalera y le dedicaba un leve gesto de bienvenida. Flora pensó que aquel hombre era tan poco expresivo como una tortuga; y se alegró de que su amiga no tuviera ninguno de esos animales como mascota, o podrían haber entendido que el criado le hacía burla.
La señora Smiling la esperaba en el salón desde el que se divisaba el río. Era una irlandesa bajita, de unos veintiséis años, con una piel excelente, grandes ojos grises y una nariz pequeña y aquilina. Tenía dos intereses en la vida. Uno era conseguir que entraran en razón y se moderaran los apasionados corazones de algunos caballeros quinceañeros de alta cuna y buena fortuna que estaban locamente enamorados de ella, y que, tras su negativa a aceptarlos en matrimonio, se habían largado a lugares tan remotos como Jhonsong La Lake, M’Luba-M’Luba y los Kwanhattons. Ella les escribía a todos una vez por semana, y ellos le respondían a vuelta de correo (como bien sabían los amigos de la señora Smiling, porque siempre les estaba leyendo en voz alta largos y aburridísimos fragmentos de aquellas cartas).
Aquellos caballeros, a causa de los duros trabajos que soportaban en esos territorios salvajes y de su incansable devoción hacia la señora Smiling, eran conocidos colectivamente como «Los Pioneros-Oh, de Mary Smiling», parafraseando el inspirado poema de Walt Whitman.[3]
El segundo interés de la señora Smiling era su colección de brassières, y su búsqueda de uno que fuera perfecto. Se decía que tenía la colección más extensa y delicada de esas prendas existente en el mundo. Todos esperaban que a su muerte cediera la colección al Estado.
Era toda una autoridad en lo que se refería al corte, el ajuste, el color, la fabricación y el adecuado funcionamiento de los brassières; y sus amigas habían aprendido que, incluso en los momentos de extrema preocupación emocional o incomodidad física, podían llamar su atención y hacer que recuperara su tranquilidad con sólo pronunciar la frase: «Mary, he visto un brassière que quizás podría interesarte…».
El carácter de la señora Smiling era firme, y sus gustos muy refinados. Su método para tratar con la caprichosa naturaleza humana, cuando ésta insistía en imponer la grosería en su modo de vida, era rápida y efectiva; ella fingía que las cosas no eran como eran: y habitualmente, después de un tiempo, dejaban de serlo. La Ciencia Cristiana tal vez sea una organización más grande, pero, a buen seguro, no es tan exitosa.
«Desde luego, si tú animas a la gente a pensar que son desordenados, al final serán desordenados»; ésta era una de las máximas favoritas de la señora Smiling. Y otra era: «Tonterías, Flora. Son imaginaciones tuyas».
En todo caso, la señora Smiling no era ajena a los delicados entretenimientos de la imaginación.
—Y bien, querida —dijo la señora Smiling (y Flora, que era alta, se inclinó y la besó en la mejilla)—, ¿qué tomarás? ¿Prefieres un té o un cóctel?
Flora dijo que tomaría un té. Dobló los guantes, colocó el abrigo en el respaldo de una silla, y a continuación tomó el té con una pasta de canela.
—¿Y el funeral? Horrible, supongo —preguntó la señora Smiling. Sabía que Flora no había lamentado en exceso el fallecimiento del señor Poste, aquel hombre corpulento que había sido serio en el juego y desdeñoso con las bellas artes. Y tampoco el de la señora Poste, que había deseado que todos a su alrededor vivieran frívolamente y, sin embargo, se comportaran como damas y caballeros.
Flora contestó que había sido espantoso. Añadió que estaba segura de que todos sus familiares de más edad habían disfrutado infinitamente.
—¿Alguno de ellos te ha pedido que vayas a vivir con ellos? Permíteme que te prevenga al respecto. Los parientes siempre están pidiéndole a una que se vaya a vivir con ellos —dijo la señora Smiling.
—No. Recuerda, Mary, que ahora sólo dispongo de cien libras anuales; y además, no sé jugar al bridge.
—¿Bridge? ¿Eso qué es? —inquirió la señora Smiling, lanzando una distraída mirada al río desde la ventana—. ¡Qué maneras tan curiosas tiene la gente de pasar el tiempo, desde luego! Creo que eres muy afortunada, querida: pasaste todos esos años espantosos en el colegio y en la universidad, donde tuviste que jugar a esos deportes horribles, y sin embargo conseguiste que no te gustaran. ¿Cómo te las arreglaste?
Flora se quedó pensativa.
—Bueno… Al principio solía quedarme completamente quieta y miraba a los árboles, sin pensar en nada en absoluto. Solía haber algunos árboles por allí, porque la mayoría de los juegos, ya sabes, se desarrollan al aire libre, e incluso cuando era invierno los árboles seguían en el mismo sitio. Pero me pareció que las otras chicas iban a descubrirme, así que dejé de quedarme quieta y me puse a correr como las demás. Yo siempre corría tras la pelota porque, al fin y al cabo, Mary, la pelota tiene su importancia en estos juegos, ¿me entiendes? Hasta que descubrí que a las demás no les gustaba que hiciera eso, porque nunca la cogía donde debía o no la golpeaba como debía, o no hacía lo que se supone que hay que hacer con ella.
»Así que decidí empezar a correr, pero alejándome de la pelota; sin embargo, resultó que tampoco eso les gustaba, porque al parecer la gente del público se preguntaba qué demonios hacía brincando fuera de los límites del campo, y por qué corría despavorida para huir de la pelota cada vez que la veía acercarse a mí.
»Y, entonces, un día, después de acabar uno de aquellos partidos, un montón de compañeras me cogieron y me dijeron que yo no era buena. Y la maestra de gimnasia parecía bastante preocupada: me preguntó si de verdad no me importaba nada el lacrosse (pues ése era el nombre del juego)[4] y yo le respondí que no, que me temía que verdaderamente no me interesaba ni una pizca; y entonces ella me dijo que era una lástima, porque mi padre era un gran «aficionado», y me preguntó qué era lo que me interesaba.
»Así que le dije que, bueno, la verdad era que no estaba muy segura, pero que en términos generales me gustaría que todo a mi alrededor estuviera ordenado y tranquilo, y que no me molestaran mandándome hacer cosas, y poder reírme con la clase de chistes que otras personas no consideran en absoluto divertidos, y que no me pidieran expresar opiniones sobre cualquier cosa (como el amor, y «¿no te parece fulanita un tanto peculiar?»). Así que luego la maestra dijo, ah, bueno, y me preguntó si no creía que podía intentar ser un poco menos perezosa, aunque sólo fuera por mi padre, y yo le dije que no, que me temía que no podía; y después se fue. Y entonces todas los demás continuaron diciéndome que yo no era buena.
La señora Smiling asintió con un gesto aprobatorio, pero le dijo a Flora que hablaba demasiado. Y añadió:
—Ahora debemos ocuparnos de ese asunto de con quién vas a vivir a partir de ahora. Desde luego, te puedes quedar aquí todo el tiempo que desees, querida; pero supongo que querrás trabajar al menos durante algún tiempo, ¿no?, y ganar lo suficiente para poder disfrutar de tu propio apartamento.
—¿Qué clase de trabajo? —preguntó Flora, sentada muy tiesa y muy digna en su silla.
—Bueno… Quizás quieras organizar el trabajo de otros, como hacía yo antaño —porque la señora Smiling, antes de casarse con Tod Diamante Smiling, el especulador, había sido organizadora de la LCC—. No me preguntes en qué consiste exactamente, porque lo he olvidado por completo. Hace tanto de aquello… Pero estoy segura de que tú podrías hacerlo a la perfección. O tal vez podrías dedicarte al periodismo. O podrías ser bibliotecaria. O apicultora.
Flora sacudió la cabeza.
—Me temo que no podría hacer nada de eso, Mary.
—Vaya… ¿Y entonces qué harás, querida? Bueno, Flora, no seas floja. Sabes perfectamente bien que serás muy desgraciada si no consigues un trabajo; todos nuestros amigos están trabajando. Además, cien libras anuales ni siquiera te alcanzarán para medias y abanicos. ¿De qué vas a vivir?
—De mis familiares.
La señora Smiling le lanzó una conmocionada mirada de interrogación, porque, aunque educadísima en sus gustos, era una mujer de talante independiente y estricta moral.
—Sí, Mary —recalcó Flora con firmeza—, sólo tengo diecinueve años, pero ya he observado que mientras aún persiste el absurdo prejuicio contra el hecho de vivir de los amigos, no se establecen límites, ni por parte de la sociedad ni por parte de la conciencia personal, a la carga que una puede suponer a la hora de vivir con sus parientes.
»Y en lo que a mis parientes se refiere, he de decirte que, por ambas ramas de la familia, soy particularmente rica (y creo que si pudieras ver a algunos de ellos estarías de acuerdo con mi apreciación). Tengo un primo soltero de mi padre en Escocia. Tengo una hermana de mi madre en Worthing (quien, por si eso no fuera suficiente, se dedica a la cría de perros). Tengo una prima de mi madre que vive en Kensington. Y tengo también unos primos lejanos, relacionados de algún modo con mi madre, creo, que viven en Sussex…
—Sussex… —murmuró la señora Smiling—. No me gusta nada cómo suena eso… ¿No serán esos que viven en una de esas granjas ruinosas?
—Me temo que sí —confesó Flora de mala gana—. De todos modos, no voy a contar con ellos a menos que me fallen los demás. Me propongo enviar una carta a los familiares que he citado, exponiéndoles mi situación y preguntándoles si me podrían dar cobijo a cambio de mi cara bonita y de mis cien libras anuales.
—¡Flora! ¡Qué locura! —exclamó la señora Smiling—. Debes de haberte vuelto loca. ¡Vamos, te morirías al cabo de una semana…! Tú sabes que ninguna de nosotras está hecha para soportar familiares bajo su techo. Lo que tienes que hacer es quedarte aquí conmigo y aprender mecanografía y taquigrafía, y luego podrás convertirte en secretaria de alguien y tener un pisito bonito en propiedad, y así podremos dar las dos unas fiestas maravillosas…
—Mary, sabes perfectamente que odio las fiestas. Cuando me imagino el infierno, lo que veo es a un montón de gente en una habitación helada celebrando una fiesta en la que todos saben jugar al hockey. Pero, ¿ves?, me has distraído de lo que quería decirte. Cuando haya encontrado a un pariente que esté dispuesto a acogerme, podré manejarlo como quiera y alteraré su carácter y su modo de vida para acomodarlo a mis propios gustos. Y luego, cuando me plazca, me casaré.
—¿Con quién, si puede saberse? —exigió la señora Smiling con brusquedad; estaba muy contrariada.
—Con uno que yo escoja. Tengo ideas muy precisas acerca del matrimonio, como sabes. Siempre me ha gustado cómo suena la frase: «Se ha concertado un matrimonio». ¡Así que el mío sería un matrimonio concertado! ¿No se trata acaso de la decisión más importante en la vida de cualquier persona? Prefiero la idea de un matrimonio concertado a esos otros de los que se dice que se urden en el Cielo.
La señora Smiling sintió un escalofrío ante el implacable cinismo, casi francés, del discurso de Flora. Porque la señora Smiling creía que los matrimonios debían surgir naturalmente de la unión de dos seres que se aman el uno al otro, y que debían celebrarse en las iglesias con la parafernalia y los perifollos correspondientes; así era como había surgido su propio matrimonio, y así se había celebrado.
—Pero lo que yo te quería preguntar era lo siguiente —añadió Flora—: ¿No crees que sería buena idea mandar una circular, una carta igual para todos esos familiares de los que te hablo? ¿No crees que les impresionaría mi eficiencia?
—No —contestó la señora Smiling con frialdad—, no creo que les impresionara. Sería incluso disuasorio, en cierto modo. Debes escribirles, desde luego (una carta absolutamente distinta para cada uno de ellos, Flora), explicándoles la situación… Es decir, si realmente estás tan loca como para seguir adelante con tu plan.
—No me fastidies, Mary. Escribiré esas cartas mañana, después de la comida. Las escribiría esta misma noche, pero creo que deberíamos salir a cenar… ¿no te parece? Y así celebrar la inauguración de mi carrera como parásita. Tengo diez libras. Te llevaré al New River Club… ¡Un lugar angelical!
—No seas mema. Sabes perfectamente que no nos dejarán entrar si no vamos acompañadas.
—Entonces seguro que puedes encontrar a alguien. ¿No estará, por casualidad, alguno de tus «Pioneros-Oh» en Londres, de vacaciones, tal vez?
El rostro de la señora Smiling adoptó aquel gesto gallináceo y maternal que siempre se asociaba, en la mente de sus amigos, con los pensamientos relativos a los «Pioneros-Oh».
—Está Bikki —dijo. (Todos los «Pioneros-Oh» tenían apodos cortos y bruscos, como si se tratara de los graznidos de extraños animales, aunque esto resultaba bastante natural, puesto que todos ellos venían de lugares infestados de alimañas.)—. Y tu primo segundo, Charles Fairford, también está en la ciudad —prosiguió la señora Smiling—. Ése tan alto, tan serio, tan tétrico.
—Servirá —dijo Flora, con un gesto de aprobación—. Tiene una naricilla tan graciosa…
Por tanto, aquella misma noche, alrededor de las nueve menos veinte, el coche de la señora Smiling se alejaba de Mouse Place llevando en su interior a la señora de la casa y a Flora, ataviadas con sendos vestidos blancos y con unas absurdas guirnaldillas de flores en la cabeza; enfrente de ellas iban Bikki y Charles, a quien Flora sólo había visto anteriormente media docena de veces.
Bikki, que sufría de un desconcertante tartamudeo, hablaba muchísimo, tal como le ocurre a todos los tartamudos. Era un treintañero corriente, y acababa de volver a casa desde Kenia. Deleitó a sus compañeros corroborando todos los espantosos rumores que se contaban acerca de ese lugar. Charles, que iba elegantemente vestido con traje, apenas abrió la boca. De vez en cuando, si algo le divertía, dejaba escapar un «¡ja, ja…!», profundo y musical. Tenía veintitrés años y algún día se convertiría en pastor. Se pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, y apenas le dirigió la mirada a Flora.
—No creo que Sneller apruebe esta excursión —observó la señora Smiling mientras avanzaban—. Tenía un aspecto verdaderamente sombrío y preocupado cuando salimos… ¿Acaso no lo notaste?
—Aprueba todo lo que yo hago porque parezco una persona formal —dijo Flora—. Una nariz recta es una gran ayuda si una quiere parecer formal.
—Yo no quiero parecer formal —dijo la señora Smiling con frialdad—. Ya tendré tiempo de parecerlo cuando no puedas soportarlo más y tenga que ir a rescatarte de las garras de algunos de esos parientes imposibles en algún lugar remoto. ¿Se lo has contado a Charles?
—¡Santo Cielo, no! Charles es un pariente. Podría pensar que quiero irme a vivir con él y con la prima Helen a Hertfordshire, y que le estoy suplicando una invitación.
—Bueno, podrías venir si quisieras —dijo Charles, volviéndose y abandonando su escrutinio de las brillantes calles que centelleaban al otro lado de la ventanilla—. Hay un columpio en el jardín y flores de tabaco en verano, y probablemente a mi madre y a mí nos gustaría bastante que vinieras.
—No seas memo —dijo la señora Smiling—. Mira… Ya hemos llegado. ¿Has reservado mesa cerca del río, Bikki?
Bikki se las había arreglado para conseguirlo; así que cuando se sentaron frente a las flores y las velas que adornaban su mesa, pudieron mirar hacia un lado y contemplar la superficie cristalina del río en movimiento, y tenerlo a sus pies cuando se dispusieron a bailar. A través de las mamparas de cristal podían ver pasar las barcazas, portando sus románticas luces rojas y verdes. Fuera había comenzado a llover, y el techo de cristal se llenó de gotitas de plata inmediatamente.
En el curso de la cena, Flora le contó a Charles su plan con todo detalle. Al principio, él se mantuvo en silencio; y ella pensó que estaba sorprendido. Y, aunque Charles no tenía una nariz recta, podría haberse escrito de él lo mismo que Shelley escribió de sí mismo en el prólogo de Julian y Maddalo: «Julian es bastante serio».[5]
Pero al final, con aire divertido, dijo:
—Bueno, si te cansas, dondequiera que estés, llámame e iré y te rescataré en mi avión.
—¿Tienes un avión, Charles? Jamás hubiera pensado que un reverendo en estado embrionario como tú fuera dueño de un avión. ¿De qué tipo es?
—Es un Twin Belisha Bat. Se llama Speed Cop II.
—Pero, Charles… En serio, ¿tú crees que un pastor debe tener un avión? —añadió Flora, que tenía ganas de reírse y de bromear.
—¿Y eso qué tiene que ver? —dijo Charles con parsimonia—. En todo caso, házmelo saber y te iré a buscar.
Flora prometió que lo haría, porque le caía bien Charles, y luego bailaron juntos; y los cuatro se sentaron durante largo rato a disfrutar del café; y luego ya eran las tres de la madrugada y pensaron que era hora de irse a casa.
Charles le puso a Flora su abrigo verde, y Bikki le puso a la señora Smiling el suyo, negro. Poco después todos regresaban a casa en coche por las calles mojadas de Lambeth. Todas las ventanas dejaban ver las luces rosas, anaranjadas o doradas que iluminaban cada casa, mostrando que en su interior se estaban celebrando animadas fiestas o reuniones de amigos o partidas de cartas, o que simplemente se escuchaba música; y los escaparates iluminados de las tiendas mostraban a la lluvia un vestido solitario o un caballo de cerámica de la dinastía Tang.
—Ahí están los del Old Diplomacy —dijo la señora Smiling con un gesto de curiosidad cuando pasaron junto a aquel ridículo tugurio, con cestas de flores metálicas adornando los estrechos alféizares de las ventanas; el eco de la música procedía de las habitaciones superiores—. Cómo me alegro de que el pobre Tod me lo dejara. Realmente me reporta un montón de dinero.
Porque la señora Smiling, como toda la gente que en el pasado había sido desagradablemente pobre y que con el tiempo se había convertido en deliciosamente rica, aún no había aprendido a manejar su dinero, y siempre estaba manoseándolo mentalmente y deleitándose con fruición en la idea de la gran cantidad de recursos que poseía. Y a sus amigas les encantaba aquello y lo observaban con indulgencia, exactamente igual que si vieran a una niña jugando con su muñeca.
Ya en la puerta, Charles y Bikki les dieron a las damas las buenas noches, porque la señora Smiling temía la respuesta de Sneller si les sugería que entraran a tomar un último cóctel. Flora murmuró que aquello era absurdo. Sin embargo se sintió bastante deprimida cuando ambas subieron a sus alcobas por la estrecha escalera alfombrada en negro.
—Mañana escribiré esas cartas —dijo Flora, bostezando, con una mano apoyada en la delicada balaustrada blanca—. Buenas noches, Mary.
La señora Smiling respondió:
—Buenas noches, querida.
Y añadió que al día siguiente Flora tendría que pensárselo mejor.
[2] En los años veinte se acuñó en París y Londres la frase «Ser rico como un argentino». En efecto, los argentinos constituían el grupo de población emigrante más acaudalado y, en general, se les consideraba de manera un tanto despectiva «nuevos ricos». Stella Gibbons imagina a las damas argentinas paseando por este «nuevo y próspero» barrio de Lambeth.
[3] Walt Whitman (1819-1892) publicó el conocido poema «Pioneers, O Pioneers» en Drum-Taps (1865), pero también se ha incluido habitualmente en las sucesivas reediciones de Hojas de hierba.
[4] El lacrosse (o intercrosse) es un juego deportivo que se practica entre dos equipos de diez jugadores. Cada participante dispone de un artilugio (un palo con una redecilla en un extremo) que utiliza para trasladar una pelota que debe introducir en la portería contraria. Es un juego fundamentalmente universitario y aún se practica en los campus norteamericanos. La versión femenina comenzó a practicarse en Europa a finales del siglo xix, en una escuela de señoritas en Escocia.
[5] Percy Bysshe Shelley escribió Julian and Maddalo: A Conversation durante sus primeros meses de estancia en Italia, en 1818; el texto no es sino una paráfrasis de las conversaciones del autor con lord Byron en Venecia. Shelley describe en el prólogo del breve poema a los dos personajes (el conde Maddalo es Byron y Julian es el propio Percy). Al final de su descripción personal, escribe de un modo un tanto melodramático: «Julian is rather serious». Gibbons no deja pasar la oportunidad para burlarse del icono romántico.
CAPÍTULO 2
Sin embargo, Flora escribió aquellas cartas a la mañana siguiente. La señora Smiling no la ayudó, porque había decidido bajar a las chabolas de Mayfair siguiéndole la pista a un nuevo modelo de brassière que había vislumbrado en una tienda judía cuando pasó por allí con el coche la noche anterior. Además, desaprobaba tan absolutamente el plan de Flora, que no se habría dignado a colaborar siquiera en la elaboración de la más zalamera de las frases.
—Creo que esto es degradante por tu parte, Flora —exclamó la señora Smiling durante el desayuno—. ¿De verdad me estás diciendo que no tienes intención alguna de trabajar en nada?
Su amiga contestó después de considerarlo durante un instante:
—Bueno, cuando tenga cincuenta y tres años o así, me gustaría escribir una novela tan buena como Persuasión, pero con un aire moderno, por supuesto. Durante los próximos treinta años estaré recabando material para escribirla. Si alguien me pregunta en qué estoy trabajando, le diré: «Estoy recabando material». Nadie puede poner objeciones a eso. Además, será verdad.
La señora Smiling sorbió un poco de café con un gesto de callada desaprobación.
—Si quieres que te diga la verdad —añadió Flora—, creo que tengo mucho en común con la señorita Austen. A ella le gustaba que todo a su alrededor fuera pulcro y agradable y amable, y a mí me pasa lo mismo. Ya ves, Mary —y aquí Flora comenzó a hablar con seriedad y a negar con el dedo índice—, a menos que todo sea pulcro y agradable y amable, la gente no puede siquiera comenzar a disfrutar de la vida. No puedo soportar el desorden.
—Oh, ni yo —exclamó la señora Smiling con vehemencia—. Si hay una cosa que detesto es el desorden. Y creo verdaderamente que te convertirás en una desordenada si te marchas a vivir con un montón de parientes desconocidos.
—Bueno, estoy decidida, así que no tiene sentido seguir discutiendo —dijo Flora—. Después de todo, si descubro que no puedo soportar Escocia, o South Kensington, o Sussex, siempre puedo volver a Londres y admitir con toda dignidad mi fracaso, y aprender un oficio, como sugieres tú. Pero eso no me preocupa mucho, la verdad, porque estoy segura de que sería más divertido ir y quedarme con cualquiera de esos espantosos parientes. Además, seguro que allí hay un montón de material que puedo recabar para mi novela. Y quizás me encuentre con que alguno de mis parientes está metido en algún lío o sufre alguna desgracia, y resulta que yo puedo echar una mano y solucionarlo.
—Tienes el complejo de Florence Nightingale más repugnante que he visto en mi vida —dijo la señora Smiling.
—No se trata de eso en absoluto, y lo sabes perfectamente. En términos generales, mis semejantes me desagradan bastante; me resultan de todo punto incomprensibles. Pero tengo un espíritu ordenado, y las personas desordenadas me irritan sobremanera. Además, son muy poco civilizadas.
La presencia de esa palabra cerraba, por lo general, su argumentación, porque a sus amigos, como a ella, les disgustaba lo que ellos denominaban «un comportamiento poco civilizado»: era una expresión vaga que, sin embargo, dibujaba con gran precisión una determinada conducta en las mentes de ambas mujeres, para su mutua satisfacción.
Así pues, la señora Smiling salió de casa con el rostro iluminado por aquel gesto distante que caracteriza al coleccionista cuando está a punto de hacerse con una nueva pieza, y Flora comenzó a escribir sus cartas.
Las almibaradas frases fluyeron con facilidad de su pluma durante la hora siguiente, porque Flora tenía el sublime don de la verborrea, y se permitió el lujo de variar el estilo en cada carta para acomodarlo al carácter de su destinatario.
La que le envió a su tía de Worthing era ofensivamente graciosa, atemperada sin embargo por un cierto y mal expresado dolor, estilo escuela pública, a cuenta de su reciente pérdida. La que le envió al tío solterón de Escocia le salió dulcemente aniñada, y sólo un poquitín condescendiente; venía a sugerir que no era más que una pobrecita huérfana. Y a la prima de South Kensington le envió una misiva distante y muy solemne, lastimosa y, sin embargo, con cierta apariencia administrativa.
Mientras evaluaba cuál podría ser el mejor estilo para dirigirse por carta a los desconocidos y distantes parientes de Sussex, se vio sorprendida por la extraña y peculiar dirección:
SEÑORA JUDITH STARKADDER,
Cold Comfort Farm,
Howling, Sussex.
Pero entonces recordó que Sussex, a fin de cuentas, no se parecía en absoluto al resto de los condados, y que una vez que se sabía que aquella gente vivía en una granja de Sussex, la dirección carecía de importancia. Dado que, por alguna razón, parecía que las cosas se torcían en el campo con más facilidad y mucho más frecuentemente que en la ciudad, semejante tendencia al desastre debía reflejarse, naturalmente, en la propia toponimia local.[6]
En todo caso no pudo decidir en qué estilo debía dirigirse a aquellos familiares, así que terminó redactando una carta directa y sincera (para entonces ya era cerca de la una y estaba bastante cansada) explicando someramente su situación, y solicitando una pronta contestación, pues todos sus planes pendían de un hilo y estaba nerviosa por saber cuál sería su futuro.
La señora Smiling regresó a Mouse Place un cuarto de hora después y encontró a su amiga tumbada en un sillón, con los ojos cerrados y con las cuatro cartas, listas para el correo, reposando en su regazo. Estaba bastante pálida.
—¡Flora! ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras mal? ¿Es otra vez tu estómago?
—No. Es decir… No es nada físico. Es sólo que me siento un poco nauseabunda por el modo en que he escrito estas cartas. De verdad, Mary —y se enderezó en la butaca, reanimada por sus propias palabras—, resulta bastante aterrador ser capaz de escribir de ese modo tan melifluo, y sin embargo hacerlo con tanto talento. Todas estas cartas son auténticas obras de arte, excepto quizá la última. Son rematadamente empalagosas.
—Esta tarde —anunció la señora Smiling, conduciendo a su invitada al comedor— creo que iremos juntas a ver una película. Dale las cartas a Sneller; él las echará al correo.
—No… Creo que iré yo misma a llevarlas —dijo Flora con un aire de desconfianza—. ¿Encontraste el brassière, querida?
Una sombra se deslizó por el rostro de la señora Smiling.
—No. No me interesaba. Era simplemente una variación del diseño Venus de Waber Brothers de 1938; tenía tres partes elásticas en el frontal, en vez de dos, como yo esperaba, así que ya lo tengo en mi colección. Lo vi de pasada en el coche, ya sabes; me despistó el modo en que lo habían colocado en el escaparate. La tercera sección quedaba colgando y oculta en la parte de atrás, así que parecía como si sólo tuviera dos piezas.
—¿Y eso lo convertiría en una prenda más rara?
—Pues claro, naturalmente, Flora. Los brassières de dos piezas son extremadamente raros: pretendía comprarlo… Pero, claro, ya no me interesaba.
—No importa, querida. Mira… Aquí tenemos un buen vino blanco del Rin. Bebamos y te sentirás más animada.
Aquella tarde, antes de que fueran al Rhodopis, la gran sala de cine de Westminster, Flora puso las cartas en el correo.
Dos días después no había recibido ninguna respuesta, y la señora Smiling expresó entonces su deseo de que ninguno de los familiares contestara. Dijo:
—Yo sólo ruego que si alguno de ellos se anima a responder, que no sea esa gente de Sussex. Creo que los nombres eran horribles: demasiado anticuados y deprimentes.
Flora se mostró de acuerdo con ella: los nombres de sus parientes de Sussex no eran precisamente halagüeños.
—Creo que si descubro que tengo primos terceros en Cold Comfort Farm (jóvenes, ya sabes, los hijos de la prima Judith) que se llamen Seth, o Reuben, o algo por el estilo, seguramente no vaya…
—¿Por qué?
—Oh, porque todos los jóvenes de apetito sexual voraz que habitan en granjas siempre se llaman Seth, o Reuben, y eso sería una lata. Y, recuerda, el nombre de mi prima es Judith. Algo que en sí mismo no es demasiado preocupante. Su marido, estoy casi segura, se llama Amos; y si se llama así, se tratará de la típica granja, y sabes perfectamente cómo son los granjeros.
La señora Smiling dijo con gesto sombrío:
—Espero que al menos tengan baño.
—¡Tonterías, Mary! —exclamó Flora, palideciendo—. Por supuesto que habrá baño. Incluso en Sussex… Eso sería demasiado…
—Bueno, ya veremos —dijo su amiga—. Y recuerda (si es que te contestan y decides irte con ellos) que puedes telegrafiarme si alguno de tus primos se llama Seth o Reuben, o si quieres unas botas nuevas o cualquier cosa. Seguro que todo aquello estará lleno de barro.
Flora le dijo que, llegado el caso, así lo haría.
Las esperanzas de la señora Smiling se vieron frustradas. Tres días después, era un viernes por la mañana, llegaron cuatro cartas a Mouse Place, las cuatro dirigidas a Flora; entre ellas había una que llegó en un sobre amarillo que era de lo más barato que podía encontrarse, con la dirección escrita con una caligrafía ilegible y tan llena de borrones que el cartero tuvo serias dificultades a la hora de descifrarla. El sobre estaba también bastante sucio. El matasellos indicaba su procedencia: «Howling».
—¡Ahí lo tienes, ya lo ves! —dijo la señora Smiling cuando Flora le mostró su tesoro a la hora del desayuno—. ¡Es realmente asqueroso!
—Bueno, bueno… Espera un poco; primero leeremos las otras y dejaremos ésta para el final. Estate tranquila. Quiero ver qué me dice la tía Gwen.
La tía Gwen, después de condolerse con Flora por su pena, y recordarle que debemos poner al mal tiempo buena cara y seguir siempre adelante («Siempre adelante, ¡como decían a todas horas en aquellos malditos juegos!», murmuró Flora), declaraba que estaría encantada de acoger a su sobrina bajo su techo. Flora encontraría un ambiente verdaderamente «hogareño», lleno de alegrías. Le preguntaba si no le importaría echarle una mano con los perros de vez en cuando. El ambiente de Worthing era muy deportivo y había algunos jóvenes alegres que vivían justo al lado. «Rosedale» siempre estaba lleno de gente y Flora no tendría tiempo siquiera para sentirse sola. Su prima Peggy, que parecía entusiasmada con la idea de ser su guía, estaría encantada de compartir su dormitorio con Flora.
Con un ligero estremecimiento, Flora le entregó la carta a la señora Smiling, pero se llevó una enorme decepción cuando, al terminar de leerla, todo lo que oyó de los labios de aquella amiga suya tan estirada fue un categórico:
—Bueno, creo que es una carta muy amable. Es imposible que sea más amable. Al fin y al cabo, no pensabas que ninguna de esas personas te fuera a ofrecer el tipo de casa en el que tú quieres vivir, ¿o sí?
—No puedo compartir dormitorio —dijo Flora—, así que la tía Gwen queda descartada. Ésta es la carta del señor McKnag, el primo de mi padre, el que vive en Perthshire.
El señor McKnag se había quedado impresionado con la carta de Flora: tan impresionado que su antigua dolencia se había manifestado de nuevo, y había permanecido en cama por su culpa durante los últimos dos días. Esto explicaba, y esperaba que también excusara, lo tardío de su respuesta. Por supuesto, estaría encantado de acoger a Flora bajo su techo durante el tiempo que ella quisiera para preservar las blancas alas de la doncellez femenina («¡Pobrecito inocente!», cacarearon Flora y la señora Smiling a un tiempo), pero temía que aquello fuera un poco aburrido para Flora, porque no tendría ninguna compañía, salvo él mismo —y él a menudo pasaba días enteros en cama, debido a su vieja dolencia—, su criado, Hoots, y el ama de llaves, que era muy mayor y estaba prácticamente sorda. La casa quedaba a siete millas de la aldea más cercana; eso también podía ser un inconveniente. Por otro lado, si a Flora le gustaban los pájaros, en los pantanos y ciénagas que rodeaban la casa por tres de sus lados había algunos ejemplos ornitológicos interesantísimos y dignos de admiración. Debía concluir la carta inmediatamente, se temía, porque la vieja dolencia se estaba manifestando de nuevo, así que se despedía afectuosamente de ella.
Flora y la señora Smiling se miraron y sacudieron las cabezas.
—Ahí lo tienes, ya lo ves —dijo la señora Smiling, una vez más—. Son casos perdidos, absolutamente. Lo que deberías hacer es quedarte aquí conmigo y aprender algún oficio.
Pero Flora ya estaba leyendo la tercera carta. La prima de su madre en South Kensington decía que le haría muy feliz recibir a Flora, sólo que había una pequeña dificultad en el asunto del dormitorio. Tal vez a Flora no le importaría usar el desván, que era muy grande, y que ahora se utilizaba, los martes, como salón de reuniones para la Sociedad de la Estrella de Oriente en Poniente, y los viernes, para la Asociación de Investigadores Espiritistas. Esperaba que Flora no fuera una de esas escépticas, puesto que las manifestaciones de los espíritus en ocasiones tienen lugar precisamente en el desván, y el más mínimo rastro de escepticismo en el ambiente de la sala desbarataría las condiciones propicias, e impediría que se produjeran los mencionados fenómenos, unas observaciones de las que se valía la Sociedad para aportar valiosas pruebas en favor de la vida de ultratumba. También le preguntaba si no le importaría a Flora que su loro siguiera viviendo como hasta entonces, en la esquina del desván. Siempre había vivido allí y a su edad un traslado a otra habitación constituiría un verdadero trastorno, y podría incluso resultar fatal.
—Otra vez, ya ves; eso significa que también tendría que compartir el dormitorio —dijo Flora—. Los fenómenos paranormales no me importan, pero lo del loro, ¡eso sí que no!
—Anda, abre la carta de Howling —sugirió la señora Smiling, rodeando la mesa y colocándose al lado de Flora.
La última carta estaba escrita en un papel rayado muy barato, con una caligrafía gruesa pero prácticamente ilegible.
Querida sobrina:
Así que al final vas a hacer valer tus derechos. Pues muy bien. He estado esperando saber de la hija de Robert Poste durante estos últimos veinte años.
Hija, este hombre mío le hizo mucho mal a tu padre antaño. Si quieres venirte con nosotros a vivir, haré todo lo que pueda para recompensarte, pero no me tienes que preguntar nunca por aquello. Mis labios están sellados.
Puede que no seamos como otra gente, pero los Starkadder siempre hemos estado en Cold Comfort y haremos todo lo posible para acoger como se debe a la hija de Robert Poste.
¡Ay, hija, hija!, si vienes a esta casa maldita, ¿qué va a ser de ti? Quizá puedas ayudarnos cuando nos llegue la hora,
Tu tía que te quiere,
J. STARKADDER
Flora y la señora Smiling se sintieron extraordinariamente sorprendidas por esta insólita misiva. Estaban de acuerdo en que, al menos, tenía el detestable mérito de guardar silencio sobre el asunto de los aposentos para dormir.
—Y no dice nada de andar espiando pájaros en las ciénagas, ni nada que se le parezca —dijo la señora Smiling—. Oh, pero lo que verdaderamente me gustaría saber es qué le hizo su hombre a tu padre. ¿Oíste hablar a tu padre alguna vez de ese tal señor Starkadder?
—Jamás. Los Starkadder sólo están relacionados con nosotros por matrimonio. Esta Judith es la hija de la hermana mayor de mi madre, Ada Doom. Así que, ya ves, Judith es en realidad mi prima, y no mi tía. (Supongo que se habrá confundido y, desde luego, no me sorprende. Las condiciones en que parece vivir probablemente deben de abocarla a la confusión.) En fin, la tía Ada Doom siempre fue un poco aguafiestas y mi madre nunca pudo soportarla porque lo único que le gustaba era trotar por el campo y llevar sombreros con flores. La tía Ada acabó casándose con un granjero de Sussex. Supongo que su nombre sería Starkadder… Quizás la granja pertenezca ahora a Judith y haya conseguido a su marido en una incursión en una aldea vecina, y es por eso que ha tenido que adoptar el apellido de su mujer. O a lo mejor se casó con otro Starkadder. Me pregunto qué habrá sido de la tía Ada… Ahora sería ya bastante vieja; era unos quince años mayor que mi madre.
—¿No la conociste nunca?
—No, afortunadamente. Jamás he conocido a ninguno de ellos. Encontré su dirección en una lista que había en el diario de mi madre; ella acostumbraba a enviarles una postal por Navidad.
—Bueno —dijo la señora Smiling—, parece un sitio espantoso, pero en un sentido bien distinto a los otros… Lo que quiero decir es que parece interesante y espantoso a la vez, mientras que los otros únicamente parecen espantosos, a secas. Si realmente estás decidida a marcharte, y si no quieres quedarte aquí conmigo, creo que lo mejor que podrías hacer es ir a Sussex. Te cansarás pronto de todo aquello y entonces, cuando no hayas podido sobrellevarlo y hayas visto cómo es realmente compartir techo con tu familia, ya estarás preparada para entrar en razón; entonces volverás a Londres y aprenderás algún oficio.
Flora pensó que sería más prudente ignorar la última parte de aquel discurso.
—Sí, creo que iré a Sussex, Mary. Estoy deseosa de ver qué quiere decir la prima Judith cuando habla de mis «derechos». Oh, ¿crees que se referirá a alguna cantidad de dinero? ¿O será tal vez una pequeña casita? Eso me encantaría, desde luego. De todos modos, ya lo sabré cuando llegue allí. ¿Y cuándo crees tú que sería mejor que me marchase? Hoy es viernes… Supongo que puedo partir el martes, después de comer, ¿no te parece?
—Bueno, desde luego no tienes por qué irte corriendo. Después de todo, no hay ninguna prisa. Probablemente no te quedarás allí más de tres días, así que… ¿qué más da cuándo te vayas? Se te ve muy ilusionada, ¿no es así?
—¡Quiero mis «derechos»! —dijo Flora—. Probablemente se trate de algo completamente inútil, como un montón de tierras hipotecadas; pero si son mías, estoy resuelta a hacerme cargo de ellas. Ahora, Mary, déjame sola; voy a escribirles a esas almas cándidas, y eso me llevará algún tiempo.
Flora nunca había sido capaz de entender cómo funcionaban los horarios de los ferrocarriles, y era demasiado vanidosa como para preguntarle a la señora Smiling, o incluso a Sneller, cuándo salía el tren hacia Howling. Así que en su carta le preguntó a su prima Judith si podría indicarle si había trenes que fueran a Howling, y a qué hora se cogían, y quién iría a esperarla, y todo lo demás.
Lo cierto es que en las novelas que versan sobre la vida campesina nada era tan elegante como ir a buscar a alguien al tren, a menos que semejante acción se llevara a cabo con el objeto de darle en el morro a otros miembros de la familia con alguna finalidad sórdida o amorosa en perspectiva; pero aquélla no era razón para que los Starkadder no comenzaran a comportarse civilizadamente. Así que escribió con pulso firme: «¿Tendríais la amabilidad de decirme qué trenes hay hasta Howling y a qué hora podríais pasar a recogerme?», y cerró la carta mientras la invadía un sentimiento de profunda satisfacción. Sneller la echó al correo a tiempo para que se despachara aquella misma tarde.
Durante los dos siguientes días, la señora Smiling y Flora lo pasaron en grande.
Por la mañana iban a patinar sobre hielo en el Rover Park Ice Club con Charles y Bikki y con otro de los «Pioneros-Oh», cuyo apodo era Swooth y que había llegado recientemente de Tanganica. Aunque este Swooth y Bikki se tenían unos celos enormes, y en consecuencia sufrían horrorosos tormentos, la señora Smiling los tenía tan bien adiestrados que no se atrevían a mostrarse desgraciados, sino que atendían a su amada con gesto serio cuando ella les hablaba, por turnos, mientras se deslizaban alrededor de la pista cogidos de la mano, y les contaba lo preocupada que estaba por un tercer «Pionero-Oh» llamado Goofi, que en aquellos momentos se dirigía a la China y de quien no había tenido noticias en los últimos diez días.
—Me temo que el pobre chico pueda estar en peligro —declaraba la señora Smiling con aire distraído, que era su manera de indicar que Goofi probablemente se habría suicidado, anegado en las profundidades del amor no correspondido.
Y Bikki y Swooth, sabiendo por propia experiencia que ése podría ser perfectamente el caso, le respondían con dulces palabras.
—Oh, vamos, yo en tu lugar no me preocuparía demasiado, Mary… —Y sentían una inmensa alegría al pensar en los horrendos sufrimientos de Goofi.
Por las tardes, los cinco iban a dar un paseo en avión, o al Zoo, o a escuchar música; y por las noches acudían a fiestas; es decir, la señora Smiling y los dos «Pioneros-Oh» iban a las fiestas, donde otros jóvenes caían rendidos de amor ante la señora Smiling, mientras Flora, que, como sabemos, era poco dada a las fiestas, cenaba tranquilamente con hombres inteligentes: un modo de pasar la noche que le encantaba, porque así podía lucirse a gusto y hablar sin parar de sí misma.
El lunes por la tarde, a la hora del té, aún no había recibido carta alguna; y Flora pensó que su partida probablemente tendría que posponerse hasta el miércoles. Pero el último reparto de correo le trajo una postal barata; y la estaba leyendo a las diez y media, después de volver de una de sus cenas de lucimiento, cuando entró la señora Smiling, agotada tras una fiesta de lo más desagradable a la que había acudido.
—¿Te dicen ahí los horarios de los trenes, palomita mía? —preguntó la señora Smiling—. La postal está un poco sucia, ¿no crees? No puedo evitar preguntártelo, querida: ¿tú crees que los Starkadder serán capaces de enviar alguna vez una carta limpia?
—No dice nada de los trenes —contestó Flora con cierta prevención—. Por lo que puedo entender, me han mandado lo que parecen ser unos versículos del Antiguo Testamento, que, lo confieso, no me resultan demasiado familiares. Hay también una reiteración de la certeza de que los Starkadder siempre han vivido en Cold Comfort, aunque se me escapa por completo por qué consideran necesario insistir en ello.
—¡Oh, no me digas que viene firmada por Seth, o Reuben! —exclamó la señora Smiling con un gesto de temor.
—No viene firmada por nadie en absoluto. Supongo que será de algún miembro de la familia que no ve con buenos ojos la idea de que me presente allí. Puedo distinguir una referencia, entre otras cosas, a las víboras. Debo decir que creo que habría sido más apropiado remitirme simplemente el horario de los trenes; pero supongo que es un poco ilógico esperar que una pobre familia que vive en Sussex preste atención a esos pequeños detalles. Bueno, Mary, estoy decidida; me marcharé mañana, después de comer, como había planeado. Les enviaré un telegrama por la mañana para avisarles de mi llegada.
—¿Irás en avión?