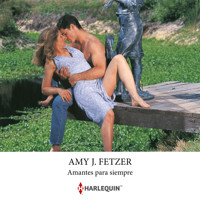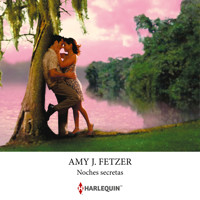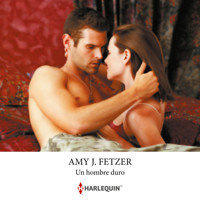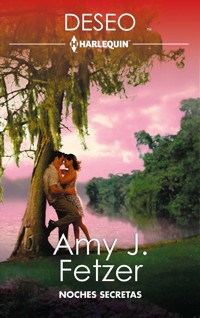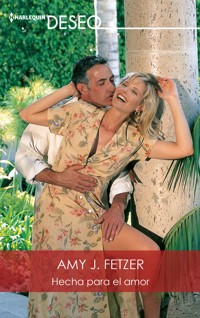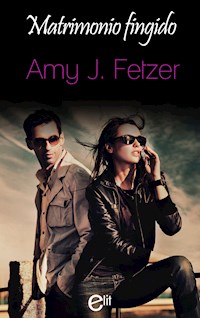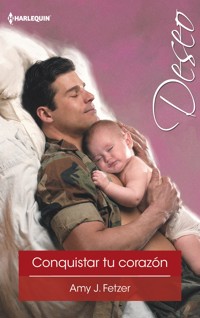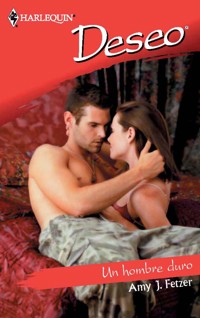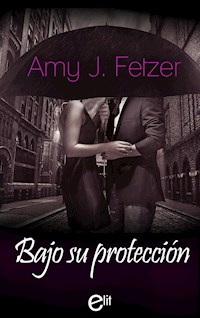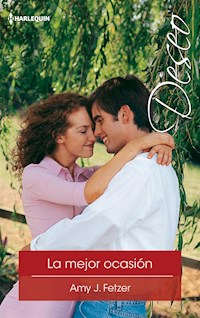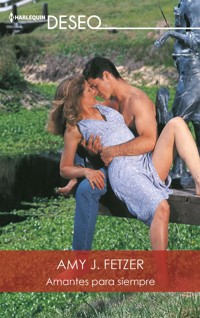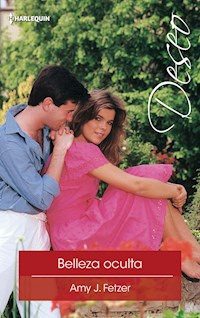
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Como si de un cuento de reyes y sirvientes se tratara, Laura Cambridge empezó a trabajar de niñera del hijo secreto de Richard Blackthorne. Los rumores sobre aquel hombre que vivía como un recluso no hicieron mella en la joven; su propia experiencia le había demostrado que la mayoría de las veces las personas no eran lo que parecían. Pero en el caso de Richard, su corazón estaba tan herido como su rostro... Él se sentía como un niño al que se le ofrece un caramelo pero no se le deja probarlo... pero no había perdido del todo la esperanza. A pesar de todo, quizás podría cautivar a aquella diosa de ojos verdes...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Amy J. Fetzer
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Belleza oculta, n.º 1074 - septiembre 2018
Título original: Taming the Beast
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-662-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Laura Cambridge miró el castillo de piedra gris y se preguntó qué encontraría dentro. ¿Al Príncipe Encantador o al dragón?
Probablemente al dragón, si había algo de verdad en los rumores que los lugareños habían compartido durante el viaje en barco a la pequeña isla. Se preguntó si Richard Blackthorne sabía cuánto lo temían, mientras sus ojos recorrían los arcos de las ventanas, las almenas y la torre. Laura solo vio la soledad que embargaba todo.
–Señora –dijo el taxista deteniéndose ante la mansión–. ¿Está segura de que viene «aquí»?
–Oh, sí, estoy segura, señor Pinkney –replicó sin mirarlo. ¿Por qué todos los habitantes del diminuto pueblo de la isla le preguntaban lo mismo, como si se enfrentara a una ejecución? Blackthorne no era más que un hombre.
–El señor Blackthorne no es exactamente amistoso, ¿sabe?
–No es extraño, si todo el mundo actúa como si les hubiera pegado un mordisco –lo miró, arqueando una ceja. Él enrojeció levemente.
–De algún sitio habrá salido la idea –farfulló él, saliendo del coche para sacar sus maletas. Laura lo siguió por los empinados escalones que llevaban a la puerta delantera.
La habían contratado para ayudar a una niña de cuatro años, la hija de Richard Blackthorne, a acostumbrarse a vivir allí. A vivir con un recluso, un hombre encerrado en un castillo y aislado de todo contacto humano. Iba a ser un trabajo duro, se había enterado por el cotilleo de que en los últimos cuatro años nadie había puesto el pie en la casa, excepto para entregar provisiones. Sentía pena por la niña; acababa de perder a su madre y no conocía a su padre. Laura había llegado antes para acostumbrarse al entorno.
El señor Pinkney dejó las bolsas en el suelo. Ella se volvió para pagarle y lo vio escribir en un pedazo de papel. Cuando le entregó el dinero, él le dio el papel.
–Aquí tiene mi número. Si necesita que la saque de aquí, o algo, llámeme.
–No es un monstruo, señor Pinkney –dijo ella, conmovida por el innecesario gesto.
–Sí, señora, lo es. Grita y gruñe a cualquiera que pone el pie en su terreno; hizo picadillo al chico que entrega el pedido del supermercado. No quiero ni pensar en lo que la haría a usted –cuando Laura lo miró con determinación, el señor Pinkney suspiró–. Hace años un hombre diseñó y construyó esta casa para su futura esposa, que quería vivir como una princesa. Hizo que trajeran cada piedra del interior, algunas incluso de Inglaterra e Irlanda. Ella murió antes de que estuviera acabada, y antes de casarse.
–Lo dice como si creyera que está maldita o hechizada –comentó Laura, pensando que era una historia muy triste.
El señor Pinkney, sin contestar, miró la doble hoja de madera de la puerta como si fuera la entrada de una cueva. Laura se sonrió y alzó la aldaba de bronce, era una cabeza de dragón. «Bueno, señor Blackthorne, si quiere mantener a la gente alejada de aquí, está haciéndolo muy bien», pensó, dejando caer la aldaba.
–Adelante –se oyó por el intercomunicador. Era una voz profunda y arenosa, una especie de rugido ronco y estremecedor.
–¿Ve lo que quería decir? –dijo Pinkney.
–Bobadas –replicó ella con firmeza, abrió la puerta y entró. Una lámpara encendida, sobre una mesita de madera tallada, creaba sombras en el vestíbulo. Ella dejó el bolso y el maletín en el suelo, se volvió y vio al señor Pinkney meter las bolsas apresuradamente y retirarse hacia la entrada. Laura encendió la luz y el vestíbulo se iluminó. Él dio un respingo y retrocedió aún más.
–Llámeme, ya lo sabe –dijo él, con pronunciado acento sureño. Esa actitud, de temor y desprecio hacia un hombre al que ni siquiera conocía, hizo que Laura deseara defender al señor Blackthorne.
–No será necesario –dijo, cerrando la puerta con un suspiro. Le dio un vuelco el corazón cuando la luz se apagó y una sombra apareció en la parte superior de la curvada escalinata.
–¿Señor Blackthorne?
–Obviamente –llegó su voz rasposa.
–Hola, soy…
–Laura Cambridge, ya lo sé –cortó él–. Treinta años recién cumplidos, licenciada por la Universidad de Carolina del Sur, nacida en Charleston, fue miss Carolina del Sur, miss Condado de Jasper y miss Festival de las Gambas –su voz tenía un tono de sorna y superioridad, que a ella la molestó–. ¿Se me olvida algo?
–Por ejemplo que fui adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y profesora de la embajada, y que soy lingüista y hablo italiano, farsi y gaélico.
–Pero, ¿sabe cocinar? –preguntó él en gaélico impecable.
–No estaría aquí si no supiera –se cruzó de brazos y miró la sombra del hombre, la lámpara solo permitía ver la impecable raya de sus pantalones oscuros. Tenía una mano en la barandilla, y la luz se reflejaba en un sello de oro que llevaba en el dedo–. ¿Hay una página web sobre mí que yo desconozca? –inquirió ella.
–Las telecomunicaciones son un gran recurso.
–Ya, bueno. No hace falta que me hable de qué talla de sujetador uso, ni del día que perdí los pompones bajo las gradas del estadio de fútbol con Grady Benson.
–¿Fue eso lo único que perdió? –gruñó él.
–Búsquelo en Internet –espetó, irritada porque supiera tanto sobre ella. Laura solo sabía de él que estaba recluido desde que un accidente lo desfiguró, que era divorciado y que en un par de días recibiría a una hija a la que no conocía. Agarró las bolsas y se enfrentó a él–. ¿Dónde está mi habitación?
–En el segundo piso. Deje el equipaje y sígame.
Laura dejó todo menos el bolso y el maletín y lo siguió escaleras arriba. Él mantenía unos escalones de distancia, siempre en la oscuridad. Solo podía ver la silueta de sus hombros, anchos y rectos, en una prístina camisa blanca. Su paso era suave, casi elegante.
–Aquí –dijo, se detuvo ante una puerta, la abrió y siguió andando.
–¿Y la habitación de su hija?
–Al otro lado del pasillo –replicó él, a mitad de un segundo tramo de escaleras–. Haré que le suban las maletas.
–Creí que vivía solo.
–Hay un guardés que vive en la casita que hay detrás de esta, y los lunes viene una sirvienta.
–¿No cree que deberíamos discutir la llegada de su hija? –gritó ella, al ver que no se detenía.
–Llegará dentro de dos días. Vaya a buscarla al barco –subía cada escalón pausadamente, y Laura se preguntó si le resultaba doloroso.
–¿No vendrá conmigo?
–Para eso la he contratado, señorita Cambridge.
–No puede pretender que yo me haga cargo… –en lo alto de las escaleras una puerta se cerró de un golpe–. Bueno, eso ha sido muy provechoso –dijo ella, acercándose a las escaleras y mirando hacia arriba. Solo se veía un vestíbulo y una puerta de madera. No comprendía su indiferencia; su hija, Kelly, solo tenía cuatro años. Se preguntó si no se dejaba ver por vanidad o si realmente estaba muy desfigurado. En cualquier caso, la preocupaba Kelly, así que cuadró los hombros, subió y llamó a la puerta.
–Creo que debemos hablar, señor Blackthorne. Ahora –no hubo respuesta–. Le aviso que puedo ser muy persistente si me empeño.
–Váyase, señorita Cambridge. Yo la llamaré cuando y si la necesito.
–Por supuesto, «su señoría», qué estupidez haber pensado que le importa su única hija –contestó ácidamente. Era bruto, maleducado y grosero, se merecía un puñetazo por hablar así a una mujer.
Laura volvió a su habitación, entró y se quedó boquiabierta. Sería un dragón, pero tenía un gusto exquisito. La alfombra, las cortinas e incluso los marcos de los cuadros armonizaban perfectamente, con una gama de colores sensual y al tiempo relajante. En una esquina había una cama con dosel, con edredón de plumas y varios almohadones en tonos borgoña, gris claro y blanco. Cerca de la puerta había un escritorio estilo Reina Ana con un ordenador, ante la chimenea un grupo de delicado mobiliario femenino, y en un mirador formado por tres ventanas un banco acolchado muy acogedor. A la izquierda había un enorme vestidor que no podía ni soñar con llenar, aunque le hubiera encantado hacerlo, y un moderno baño, con la bañera más grande que había visto en su vida. Dejó el bolso y el maletín sobre la cama, cruzó el pasillo y fue al dormitorio de Kelly.
Se quedó paralizada. Parecía que el dinero no era problema para Richard Blackthorne. La habitación era de ensueño: una fantasía en rosa y verde menta con una casa de muñecas victoriana, montones de juguetes nuevos y una cama situada en ángulo, cubierta con medio dosel del que colgaban cortinas transparentes atadas con lazos de satén. Laura recordó el cuento de La princesa y el guisante, la cama era tan alta que la niña tendría que usar una escalerilla de dos peldaños para subir. Inspeccionó el armario y los cajones y descubrió que estaban llenos de ropa de tres tallas distintas. Comprendió que él realmente no sabía nada de su hija pero que, aun así, había pensado en todo. Volvió a su habitación y sacó la carpeta que Katherine Davenport, dueña de Esposas a Domicilio, le había entregado dos días antes.
El rostro de una niña de pelo oscuro, sonrisa dulce y ojos azules como un cielo estival, la miró desde la foto. Con un suspiro, se sentó en el banco del mirador y abrió la cortina. Se veía la costa del interior y otras islas que salpicaban esa zona de la costa sur de Carolina del Sur. El viento de octubre azotaba la playa y los altos hierbajos se movían como hojas de palma en el trópico. Las olas lamían y oscurecían la arena, el cielo estaba gris plomizo y cargado de humedad. Melancólico. El mejor momento para acurrucarse con un libro y soñar. Se preguntó con qué soñaba una niña pequeña, en especial una niña que había perdido a su madre y tenía que trasladarse a una isla solitaria con un padre cuya existencia desconocía.
Laura pensó que soñaría con un príncipe que la protegiera, no con un dragón que echaba fuego por la boca si alguien osaba entrar en su cueva.
Richard apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos, tenía su imagen grabada en la mente y no podía borrarla. Era la mujer más bella que había visto en su vida; de esas que atraían las miradas, hacían que los hombres tropezaran y provocaban envidia en las mujeres. Solo mirar sus ojos verdes jade hacía que le escociera cada cicatriz. Era como enseñarle un caramelo a un hombre muerto de hambre; ofrecérselo e impedir que lo probara.
Apenas podía tolerar su presencia allí, en su casa, su santuario. Saber que estaba cerca lo volvería loco. Deseó estrangular a Katherine Davenport por enviarle a una fémina tan exquisita. ¿No sabía Kat que no había estado cerca de una mujer desde el accidente? Hasta esa mañana, ni siquiera le había dicho su nombre, solo que estaba cualificada. No había podido investigar su pasado a conciencia y, aunque descubrió que había ganado varios concursos de belleza, no había visto fotos; parecía que no deseaba mostrar su bello rostro al mundo. Él tenía una buena razón para no hacerlo, pero se preguntó cuál sería la de ella.
Seguía siendo preciosa con treinta años. Maldijo para sí. Había especificado claramente los requisitos que esperaba en la niñera: maternal, fuerte, suficientemente saludable como para correr tras una niña de cuatro años, y que se hiciera totalmente responsable de Kelly. No podía permitir que la niña lo viera nunca. Echaría a correr, y él no podría soportar eso de nuevo. La gente lo rechazaba por su desfiguración y no estaba dispuesto a asustar a una criatura.
Kelly. Richard apretó los puños. Una niña cuya existencia había ignorado hasta hacía dos semanas, cuando su mujer murió. Solo servía para ocuparse de su propia hija cuando no quedaba otra opción. Maldijo a Andrea una y otra vez por no haberle dicho que estaba embarazada cuando lo abandonó. Hubiera deseado saberlo cuatro años antes, para tener algo a lo que aferrarse mientras sufría en un mundo de quirófanos y rehabilitación, y se enfrentaba a la cruda realidad: su desgarrado cuerpo nunca volvería a ser el mismo.
Fue hacia el teléfono y pulsó una tecla con furia.
–Esposas a Domicilio. Katherine Davenport al habla.
–Maldita sea, Kat, es una belleza –asombrosa y exótica, pensó para sí, recordando cada curva de su cuerpo enfundado en el traje blanco.
–Así que has salido de tu guarida lo suficiente como para mirar, ¿no?
–¿Por qué me has hecho esto?
–Laura es una de las mujeres más cariñosas que conozco –soltó un suspiro–. No lo he hecho por ti, sino por Kelly. A Laura le encantan los niños y tiene experiencia. Tiene las cualificaciones que pediste: buena educación, capaz de charlar con un crío y, además, divertida y creativa. Dale una oportunidad.
–No tengo opción. Kelly llega en dos días.
–Funcionará, Richard.
–Encuentra a otra persona, inmediatamente. No la quiero aquí.
–Andrea debería haberte hablado de Kelly –dijo Katherine con voz fría y cortante–. En eso estoy de acuerdo contigo. Cuando me dijo que te había abandonado porque te habías vuelto frío y mezquino, no lo creí. Ahora veo que tenía razón –concluyó. Richard se sintió como si lo hubiera abofeteado.
–Andrea se marchó porque no podía soportar las repercusiones del accidente. Quería que fuera el mismo de antes, en mi aspecto y en mi personalidad. Eso no iba a ocurrir. No ocurrirá nunca –inhaló con fuerza–. Encuentra a otra persona –colgó el teléfono sin despedirse.
Rodeó el escritorio, se dejó caer en la silla de cuero y la giró para mirar por la ventana. El sol pugnaba por asomarse entre las nubes. Richard hizo un esfuerzo para alejar sus recuerdos del accidente, del dolor y de la reacción de Andrea cuando le quitaron los vendajes. Horror y repugnancia. Siempre creyó que Andrea estaría siempre con él, y lo dejó anonadado que se marchara. Debió imaginárselo cuando ella se negó a compartir su cama y a dejar que la tocara. Notaba su repulsión cada vez que se acercaba. La última vez que había disfrutado del placer de amar a una mujer fue la noche anterior al accidente.
Y ahora tenía en su casa a una mujer que, diez años antes, había sido considerada la más bella del estado. Su belleza aún cortaba la respiración.
–Señor Blackthorne –la voz, delicada y sureña, hizo que le diera un vuelco el corazón.
–He dicho que yo la llamaría…
–Eh, según recuerdo, mi puesto de trabajo exige que cuide de su hija, no de usted. Así que puede llamar y exigir cuanto quiera, milord…
–Pago su salario.
–Y, ¿qué? –dijo Laura. Él arqueó una ceja y se volvió hacia la puerta–. ¿No le enseñó su madre que es una grosería interrumpir a una señorita?
–¿No aprendió usted diplomacia en el Ministerio de Asuntos Exteriores?
–Sí, pero esto no es territorio extranjero, y no puede solicitar inmunidad diplomática.
–¿Qué quiere? –preguntó Richard, reclinándose en la silla e intentando contener la sonrisa.
–Ajá, llegó la negociación –dijo ella triunfal–. A no ser que esa insulsa comida de la nevera y el congelador sea su idea de una dieta equilibrada, creo que tendré que planificar el menú yo.
–Perfecto. Encargue lo que quiera.
Laura suspiró y dejó caer la cabeza, pensando que era un hombre muy difícil. Agitó la bandeja para que se oyera el ruido de la porcelana.
–¿Oye eso? Son platos, con comida –dijo con voz sugerente.
–Déjela en la puerta.
–¿Perdone? –Laura parpadeó.
–Estoy seguro de que me ha oído, señorita Cambridge, la puerta no es tan espesa.
–Parece que su cabeza sí –murmuró ella.
–Déjela en el suelo y váyase –ordenó. Laura dejó la bandeja y miró la puerta con furia, empeñada en sacarlo de su cueva.
–Creo que lo vamos a llevar muy mal, señor Blackthorne.
–Solo si rompe las reglas.
–¿Y cuáles son?
–Se las enviaré por correo electrónico.
–Vaya, eso es de lo más aséptico.
–Es la única manera –musitó él en voz baja cuando oyó sus pasos en la escalera. Se frotó la frente, rozando las cicatrices, soltó una maldición y se puso en pie. Rechinó los dientes, preguntándose cómo iba a sobrevivir con esa preciosa y deslenguada mujer paseándose por la casa.
Laura fregó los platos con furia. Le daba igual que se quedara encerrado y solitario, pero ¿qué ocurriría con Kelly? No podía permitir que una niña que esperaba ver a su papá percibiera la exclusión instantánea que Richard Blackthorne expresaba con unas pocas palabras; rechazaba todo contacto. Pensó que ella se ocuparía de eso.
Puso una lavadora y decidió investigar la casa. Sus zapatillas rechinaron en el suelo cuando recorrió los amplios pasillos, decorados con objetos medievales: una armadura, escudos y al menos tres espadas. Estaba claro que no le faltaba el dinero, pensó, echando una breve ojeada a las habitaciones y fijándose en un jarrón tan delicado que daba la impresión de que se rompería con mirarlo.
Entró en el salón, aunque pensó que podría ser el estudio o la sala de estar. Había pasado por un par de habitaciones cerradas con llave, y supuso que el señor Blackthorne no quería que nadie entrara en ellas. Tardaría días en investigar todos los recovecos, aunque estaba claro que la planta superior estaba prohibida. Abrió las puertas del patio y el viento húmedo y cálido acarició su rostro. Respiró profundamente, notando el sabor salado del aire, cerró las puertas y bajó hacia la playa corriendo. Sus pies se clavaron en la arena, abrió los brazos de par en par y se echó a reír. «Bueno, esto no está tan mal». Miró hacia la casa, el castillo en la colina. Era un lugar de ensueño y, evidentemente, el elegido por Richard Blackthorne para ocultarse del mundo.
No era extraño que lo temieran y murmuraran sobre él. La mansión se erguía sobre el pueblo como la de un señor feudal, rodeada por un muro de piedra de dos metros de altura, y el mar era el foso. Un lugar pacífico y perfecto. Miró a la torre más alta de la mansión y vio una figura en la ventana, el blanco de la camisa contra las cortinas oscuras, que desapareció inmediatamente.
Un solitario príncipe dragón, pensó, que no deseaba que lo rescataran.
Capítulo Dos
«Debería haber hecho un pedido», pensó Laura mientras llenaba el carro de la compra. Todos estaban pendientes de ella, y algunos hombres, demasiado jóvenes para ella, la miraban casi con obscenidad. Les dedicó una dulce sonrisa, la que usaba para derretir a los jueces en los concursos, y soltó una risita sádica.
Revisó la lista y se dirigió hacia la caja. «Ahora llega el momento», pensó, viendo que todos se acercaban lentamente, como gatos al acecho. La cajera la miraba expectante, aunque había mucha gente en la cola, los clientes la miraban con descaro. Era lógico que Blackthorne nunca saliera de su casa. ¿Qué había sido de la hospitalidad sureña?
–Es nueva aquí –dijo la cajera, una rubia que llevaba unos pendientes demasiado grandes y mascaba chicle de modo muy poco femenino.
–Sí. Es una isla preciosa –replicó ella.
–¿Está en el castillo que hay en el cabo?
–Soy la niñera del señor Blackthorne –explicó.
–¡Niñera! –exclamaron varias personas al unísono. Laura los miró a los ojos, uno a uno.
–El señor Blackthorne espera la llegada de su hija, y yo estoy aquí para cuidarla.
–Oh, pobre niña –exclamó una señora mayor.
–¿Por qué? –preguntó Laura, conociendo la respuesta.
–Tener un hombre tan horrible como padre.
–¿Conoce usted al señor Blackthorne?
–No exactamente.
–Entonces, ¿cómo puede saber cómo es? –preguntó, esperando que su rostro fuera la pura imagen de la inocencia.
–No sale de ese sitio –replicó la cajera–. No lo hemos visto en cuatro años, ni siquiera Dewey lo ha visto de cerca, y vive allí.
Laura supuso que Dewey era el guardés que aún no conocía.
–Está… está desfigurado –tartamudeó el chaval que guardaba la compra en bolsas.
–Si no lo has visto, ¿cómo lo sabes? –el chico se encogió de hombros como si fuera obvio, aunque nadie había visto a Blackthorne–. No veo que importancia puede tener su aspecto –dijo ella, intentando controlar su genio. La molestaba profundamente que se diera prioridad a la apariencia; era algo que sufría continuamente, aunque por las razones opuestas. Las mujeres no le ofrecían su amistad, imaginando que se creería superior a ellas. Los hombres se esforzaban en impresionarla, para acostarse con ella o llevarla del brazo y lucirla en una reunión social como si fuera un trofeo; no una persona. Ni siquiera su prometido había visto más allá del bello rostro que Dios le había dado. Parecía que nadie quería ver más allá de las cicatrices de Blackthorne.
Se le hizo un nudo en el estómago y sintió cólera. Deseó proteger a ese hombre al que no conocía también a sí misma.
–Cargue esto a su cuenta y que lo lleven a casa –dijo, y se marchó, consciente de los ojos que se clavaban en su espalda.
En vez de regresar en taxi, volvió paseando por el pueblo, para calmarse. Pero la asolaron los recuerdos de su infancia, cuando su madre la obligaba a aparecer en anuncios de televisión y en concursos que solo provocaban maledicencia. Siempre lo odió. Cuando creció, decidió elegir ella misma los concursos adecuados. Era una postura hipócrita, pero quería ir a la universidad y necesitaba el dinero de los premios.
Miró los escaparates, los cuidados porches y a los turistas e isleños que paseaban y hacían sus compras. Había dos viejos sentados junto al muelle, contándose historias y tallando madera; a juzgar por las virutas que había a sus pies, era un ritual diario. Sonrió al recordar a su abuelo en la mecedora tallando animales de madera para que ella y sus hermanos jugaran; no había dinero para más. «Placeres sencillos para una vida sencilla», decía siempre su abuelo, y el recuerdo de su cariño le levantó el ánimo.