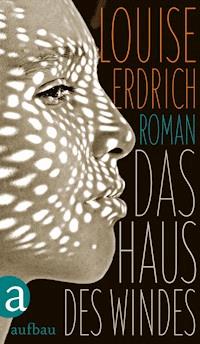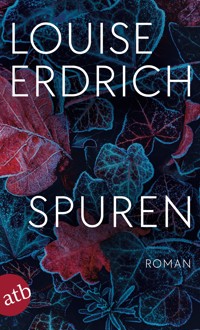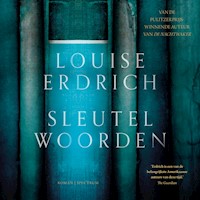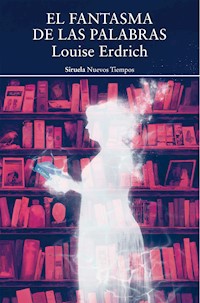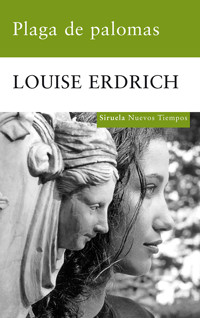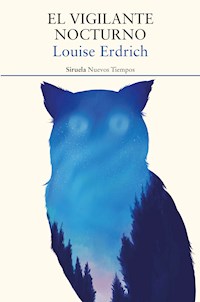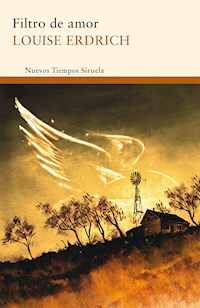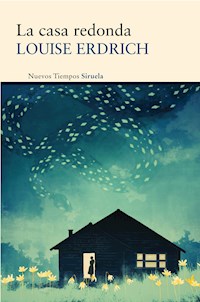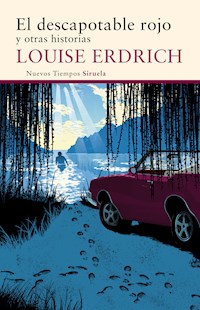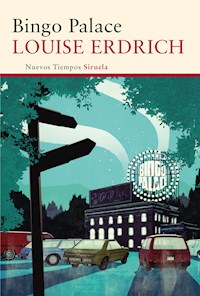
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Bingo Palace nos muestra un lugar donde el amor, el destino y la casualidad están tan entrelazados como los cabellos de una trenza.» The New York Times De la ganadora del National Book Award Louise Erdrich, Bingo Palace cuenta la historia del joven Liphsa Morrissey cuya vida da un vuelco cuando su abuela le suplica que vuelva a la reserva india. Allí se enamorará perdidamente de la hermosa Shawnee Ray, que está decidiendo si acepta o no la proposición de matrimonio del rico empresario y padre de su hijo Lyman Lamartine, el jefe de Liphsa en el casino Bingo Palace. Las complicaciones continúan cuando Liphsa descubre que Lyman es su rival en muchos más aspectos pues, tras aliarse con un grupo influyente de agresivos hombres de negocios, ha decidido abrir un nuevo casino dentro del territorio de la reserva, un proyecto que amenaza con destruir los lazos fundamentales que unen a la comunidad india con su pasado.Bingo Palace es un luminoso relato acerca de la muerte y la resurrección espirituales, una reflexión sobre el dinero, el amor desesperado y la esperanza inquebrantable, sobre el poder inagotable de los sueños más preciados
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Agradecimientos
Capítulo uno. El mensaje
Capítulo dos. Lipsha Morrissey
Capítulo tres. Solitaria
Capítulo cuatro. La suerte de Lipsha
Capítulo cinco. Transportación
Capítulo seis. La suerte de June
Capítulo siete. La furgoneta del bingo
Capítulo ocho. La suerte de Lyman
Capítulo nueve. Aislamiento
Capítulo diez. La suerte de Shawnee
Capítulo once. Mindemoya
Capítulo doce. La suerte de Fleur
Capítulo trece. El sueño de Lyman
Capítulo catorce. Lipsha
Capítulo quince. La suerte de Redford
Capítulo dieciséis. La danza de Shawnee
Capítulo diecisiete. El fulminante ayuno a ninguna parte
Capítulo dieciocho. La danza de Lyman
Capítulo diecinueve. La suerte de Albertine
Capítulo veinte. Una pequeña visión
Capítulo veintiuno La suerte de Gerry
Capítulo veintidós. La huida
Capítulo veintitrés La suerte de Zelda
Capítulo veinticuatro.
Capítulo veinticinco. La detención de Lulu
Capítulo veintiséis. La mañana de Shawnee
Capítulo veintisiete. Los huesos de los Pillager
Notas
Créditos
Bingo Palace
Agradecimientos
Megwitch, merci, gracias, antes y después, por toda la ayuda prestada referente al bingo a Susana Moldow, Lise, Angela y Heid Ellen Erdrich, Delia Bebonang, Thelma Stiffarm, a la familia Duane Bird Bean, Pat Stuen, Peter Brandvold, Alan Quint, Gail Hand, Pauline Russette, Laurie SunChild, Marlin Gourneau, Chris Gourneau, Bob y Peggy Treuer y su familia, así como a Two Martin, Trent Duffy y Tom MacDonald. Agradezco a mi padre, Ralph Erdrich, haber seguido el hilo de la vida del bingo y de nuevo a mi abuelo, Pat Gourneau, que jugó tantas cartas a la vez.
Capítulo uno
El mensaje
Durante el invierno, la mayoría de los días Lulu Lamartine no se despertaba hasta que el sol proyectaba un halo de calor en el que podía desperezarse con un suave ronroneo. Después, se levantaba, preparaba café, ponía a calentar leche muy cremosa y se tomaba el café con leche en una taza de porcelana, sentada a la mesa de su apartamento. Ingresaba en el mundo nevado entre pequeños sorbos, sumida en melancólicos pensamientos. Un panecillo blanco y dulce, un dónut e incluso a veces un tazón de cereales seguían a ese primer café, enlazado con otro y otro más, hasta que Lulu estimaba al fin que estaba despierta y se hacía cargo del día a día de la tribu. Conocemos sus hábitos –muchos de nosotros los hemos compartido incluso–, de modo que cuando la vimos acercarse a la puerta de su coche en el aparcamiento antes de su hora habitual, avisamos a los demás para que vinieran a verlo. Desde luego llevaba puesta la ropa de faena. Se subió al coche luciendo medias y botas de tacón de aguja, y, debajo de su grueso abrigo de invierno violeta, un florido y escotado vestido de noche. Ajustó el retrovisor interior y se colocó las gafas en la nariz. Arrancó y descendió por la serpenteante carretera. Desde lo alto de la colina, vimos cómo se adentraba en el corazón de la reserva.
Condujo con una tranquila determinación, deteniéndose en las señales de tráfico, cediendo el paso incluso, mientras se dirigía hacia uno de los dos lugares abiertos a una hora tan temprana. La gasolinera –es posible que fuera a emprender un viaje más largo– o la oficina de correos. Esas eran las dos posibilidades que pudimos imaginar. Cuando pasó por delante de la primera, supimos que debía de dirigirse a la segunda opción, y, una vez allí, confiamos en Caballo Gemelo Diurno para que nos contara cómo Lulu entró en la oficina de correos bajo la bandera de los Estados Unidos, el gran sello de Dakota del Norte y el emblema del pueblo chippewa, y se entretuvo allí, mirando a su alrededor, calentándose como una gata ante la rejilla de la calefacción mientras se daba golpecitos en los labios con una uña pintada.
Caballo Gemelo Diurno la observó, al menos hasta que la mujer se giró, le sorprendió mirándola y desencadenó un gran desconcierto. Primero lo fulminó con una mirada de hechicera, que hizo que su dedo quedara pegado a la báscula postal. La cinta adhesiva parecía tener vida propia, de modo que, cuando se inclinó para retirar el dedo y hacer una bola con la cinta, Caballo Gemelo Diurno se fue poniendo cada vez más nervioso. Mientras luchaba con el papel pegajoso, llegó la señora Josette Bizhieu con tres paquetes, tan impaciente como siempre. Al atenderla, Caballo Gemelo, que era jefe de la oficina de correos, no podía vigilar los movimientos de Lulu, que hojeaba las fichas de unas pequeñas cajas que contenían las facturas de otros clientes. No vio cómo la mujer se detenía para leer las instrucciones de la fotocopiadora, ni cómo se inclinaba sobre la vitrina para observar los juegos de bolígrafos, tazas estampadas con sellos y álbumes para coleccionistas. No pudo ver cómo se paraba ante los avisos de búsqueda para hojearlos rápidamente y en silencio, recorriendo el grueso taco hasta encontrar el retrato de su hijo.
Fue la mismísima Josette, espabilada y recelosa como la gata salvaje que le había dado nombre, la que agachó la barbilla y volvió la cabeza una fracción de segundo, el tiempo suficiente para ver cómo Lulu Lamartine hundía la mano en el fajo de delincuentes arrancando la propiedad del Gobierno de un rápido, decidido y sereno movimiento, como si cortara una toallita de papel en un dispensador dentado. Con el papel en la mano, Lulu se dirigió a la fotocopiadora. Con sumo cuidado, colocó la fotografía bocabajo en el cristal e insertó dos monedas en la rendija. Un fogonazo de satisfacción iluminó su rostro cuando el tambor de la máquina desprendió una fuerte luz y un suave zumbido. Retiró el original así como la copia de la fotografía en cuanto esta salió. La dobló, la metió en un sobre y se acercó rápidamente al buzón destinado a los envíos fuera de la localidad, donde esperaba Josette con sus paquetes, como si estuviera dudando sobre cuál despachar primero. Al percibir que Josette bajaba la mirada, Lulu se apresuró a enviar la carta, pero no antes, sin embargo, de que Josette vislumbrara el nombre del pueblo en la dirección que ya estaba escrita en el sobre franqueado.
Fargo, Dakota del Norte. Allí estaba: el conocido paradero del nieto descarriado que Lulu Lamartine y Marie Kashpaw compartían para su desgracia. De modo que Lulu Lamartine enviaba al hijo la fotografía del padre. Quizá se tratase de una llamada para que volviera a casa. Un aviso. Significaba algo sin duda. Siempre había algún motivo detrás de todo lo que hacía Lulu, aunque uno tardase en descubrirlo, en descifrar las claves. Después, Lulu salió por las puertas acristaladas, dejando a Caballo Gemelo Diurno y a Josette en la oficina de correos.
Los dos la siguieron con la mirada, pensativos y con el ceño fruncido. Percibieron a su alrededor un repentino torbellino de oportunidades y posibilidades, pues la oficina de correos era un lugar propicio a catástrofes que se evitan por los pelos, iluminado por números. Clavaron los ojos en las portezuelas de los apartados de correos metálicos, alineados con tanto rigor que resultaba fácil confundirlos. Y a continuación, en la estantería construida para la imprescindible colección de sellos de caucho, todos de idéntico aspecto, que, no obstante, eran capaces de enviar una carta al otro lado del mundo. Por supuesto, estaban las estampillas en sí, vendidas en cartillas o en hojas sueltas dentro de sobres de celofán encerado. Águilas. Flores. Globos de aire caliente. Adorables perritos. Wild Bill Hickok. El universo cotidiano parecía de pronto precario y extraño. Josette retrocedió con recelo y entrecerró sus astutos ojos. Caballo Gemelo Diurno observó la cinta adhesiva de color verde oliva. El rollo volvía a descansar, limpio y dócil, en sus manos. Recorrió la superficie con la uña en busca de la extremidad donde despegar y cortar, pero el plástico era liso, frustrante y perfecto, igual que el pequeño incidente con Lulu. No encontraba nada de donde tirar, pero estaba seguro de que ese numerito ocultaba un motivo complejo y una historia más larga.
Al final, sin embargo, no hubo mucho más que saber sobre lo que hizo Lulu ese día. Deberíamos habernos preocupado más tarde, por las consecuencias a largo plazo. Aun así, procuramos vigilar de cerca sus movimientos, por lo que sabemos que, al poco tiempo de abandonar la oficina de correos, Lulu Lamartine compró un marco de fotos de latón y cristal en la tienda más elegante de Hoopdance. Lo llevó a su apartamento y lo depositó sobre la mesa de la cocina. Josette, que se reponía de todos los recados realizados bebiendo un vaso de agua, contó cómo Lulu había utilizado una lima de uñas para levantar los minúsculos ganchitos que sujetaban el respaldo. Retiró primero el áspero cartón, luego el cuadrado metálico interior y, por último, la pobre reproducción de una feliz pareja de novios. Apartó la fotografía sentimental y colocó el aviso de búsqueda contra el cristal. Alisó el papel de mala calidad, puso de nuevo la tapa y dio entonces la vuelta al retrato para contemplar la imagen más reciente de su famoso hijo delincuente.
Incluso bajo el flash del fotógrafo de la policía destacaban los ojos de los Nanapush. Los huesos de los Pillager y el destello de un pendiente en la mejilla. Gerry Nanapush poseía una rabia tímida, una grave perplejidad y mucho pelo. La mujer buscó rasgos suyos –la nariz, sin duda– y de su padre –el gesto, la sonrisa de lobo, contenida y disimulada, resplandeciente–. Cuando recorrió con la mirada sus brazos vigorosos, parecía pensativa, explicó Josette, demasiado astuta y ensimismada en sus cálculos. A decir verdad, nunca nos ha parecido que Lulu Lamartine mostrara el gesto adecuado, es decir, el de una madre resignada. Sus ojos desprovistos de toda devoción siempre proyectaban un brillo peligroso y su sonrisa parecía querer liberarse para echar una maldición. Tenía un rostro alerta, brazos fuertes y, aunque aquejadas de artrosis, poseía las manos de un ladrón de cajas fuertes. A pesar de todo, creímos que todo el asunto concluiría con la fotografía en la repisa. Al fin y al cabo, el muchacho había sido detenido de nuevo hacía muy poco tiempo y encerrado de una vez por todas. Jamás nos imaginamos que la mujer llegaría tan lejos como finalmente llegó. Pensábamos que Lulu Lamartine se conformaría con cambiar el retrato de sitio, moviéndolo de un lado para otro hasta dejarlo al final en el centro de la balda repleta de adornos, donde nadie podría dejar de verlo al entrar en el apartamento.
Fue la mirada calculadora de Lulu y no el rígido gesto de la fotografía lo que persiguió a Josette durante todo ese día, pero los dos pares de ojos eran tan parecidos que siempre había que procurar evitarlos al entrar en la casa. Algunos de nosotros intentábamos resistir y, sin embargo, acabábamos atraídos irremediablemente. Teníamos curiosidad por averiguar algo más, aunque nunca conseguimos conocer todo el embrollo a fondo. La historia nos enreda, nos presiona el cerebro y pronto nos encontramos intentando tirar del hilo hasta llegar al inicio, poner orden entre las familias y dar algo de sentido a las cosas. Pero empezamos con una persona, y rápidamente le sigue otra y otra más, y otra, hasta que nos hallamos perdidos en medio de tantos vínculos y parentescos.
Podríamos tirar de cualquier hilo de Lulu, además, y no cambiaría nada; todo acabaría en la misma maraña. Comencemos, por ejemplo, con Gerry Nanapush, su hijo en los carteles de «Se busca». Recorramos el linaje de hijos, hermanos y hermanastros hasta llegar a Lyman Lamartine, el benjamín. He aquí un hombre al que todo el mundo conocía y sin embargo nadie conocía, un intrigante de mente sombría, un emprendedor amargado y no obstante encantador, que sisaba dinero al tío Sam a sus espaldas y que gastaba bromas para engatusar al otro, un tipo que fraccionó la reserva del mismo modo que lo había hecho Nector Kashpaw, su padre de sangre, y cuyo propio interés estaba tan entrelazado con el interés de los suyos que era incapaz de distinguir su ambición personal del orgullo de los Kashpaw. Lyman llegó incluso a enamorarse de una mujer mucho más joven. Se enamoró y fracasó, pero eso nunca ha arredrado mucho tiempo a ningún Kashpaw, ni a ningún Lamartine tampoco.
No soltéis este frágil cabo. Se avecina una tempestad, una tormenta de nieve. June Morrissey todavía camina por esa inesperada nevada de Semana Santa. Era una mujer hermosa, muy querida y muy atormentada. Dejó morir a su hijo y abandonó al padre a merced de otra mujer; olvidó la maleta hecha en su habitación, en cuya puerta faltaba el picaporte. Nunca recobró del todo la memoria, salvo en los pensamientos de Albertine, su sobrina: una Kashpaw y una Johnson, un poco de todo pero libre de nada.
Vemos bailar a Albertine en la powwow1 con una larga trenza cayéndole por la espalda y el chal formando un torbellino azul. La vemos agachada sobre los libros de medicina de la biblioteca, resistiendo la tentación de fumarse un cigarrillo desde la clase de Anatomía. La vemos haciendo lo que los zhaginash llaman «esforzarse al máximo», es decir, insistir e insistir hasta tener la sensación de que se le va a caer la cabeza en las manos. Su cometido parece consistir en levantarse y hundirse, precipitarse hacia las cosas a toda velocidad y desde todas las direcciones, como el viento, y derribar a cada uno de sus adversarios con toda su fuerza dramática. La vemos herida cuando fracasa su poderosa carga. La vemos retroceder de un salto, para recobrar su fuerza.
Sacudimos la cabeza e intentamos avanzar de una manera y luego de otra. El cordón rojo que une a la madre con su bebé es la esperanza de nuestro pueblo. Se tensa, cruje, se enreda, se engancha, pero resiste. Y de qué manera. Al abalanzarse al final de ese cordón, muchas jóvenes que se creían indómitas recibían un tirón seco que las arrojaba al suelo y no les dejaba más opción que sacudirse el polvo, indignadas y doloridas. Shawnee Ray, Shawnee Ray Toose y su hijo, por ejemplo. Los ancianos cerraban los ojos y procuraban no admirar abiertamente la belleza de esta joven, porque una pavesa incandescente todavía puede volver a la vida, rotunda y azul, y ¿qué pueden hacer ellos? Es mejor conformarse con chasquear la lengua. Hemos oído a Shawnee Ray hablando con los espíritus en la cabaña de sudación de una manera tan dulce, tradicional y respetuosa, que estos no pueden hacer otra cosa sino contestar. No sabemos cómo conseguirá llevarse bien con esa jefa, la ikwe Zelda Kashpaw, quien levantó una empalizada alrededor de su propio corazón desde los tiempos en que ella misma era una niña. No sabemos cómo saldrá todo y en qué acabará, y por ello observamos todos, unos y otros, tan detenidamente; una sola voz disidente.
Sabemos muy bien que nadie es tan sabio como para llegar a comprender el corazón de otra persona, aunque el cometido de nuestra vida sea intentarlo. Masticamos las pieles endurecidas y nos interrogamos. Pensamos en Fleur, aquella mujer Pillager, que, en realidad, siempre fue medio espíritu. Con un pie en el sendero de la muerte, un rápido paso hacia atrás, su danza nos pone nerviosos. Sin embargo, algunos de nosotros desearíamos que saliera del bosque. Ya no le tenemos miedo: al igual que la muerte, es una vieja amiga que ha estado esperando apaciblemente, una compañera paciente. Sabemos que se demora y se rezaga todo cuanto puede, a la espera de que otra persona ocupe su lugar, pero de un modo diferente a cuando derramaba su canto de muerte en la boca de los demás. Esta vez espera a una persona joven, un sucesor, alguien que herede su sabiduría, y dado que sabemos quién ha de ser esa persona, sentimos pena por ella. Pensamos que se equivoca. Creemos que Fleur Pillager debería exponer sus viejos huesos al sol como nosotros y descansar, en lugar de malgastar sus últimas palabras en ese muchacho hechicero.
Lipsha Morrissey.
Todos estamos indignados con el hijo del hombre cuyo rostro aparece en esos carteles de búsqueda. Hemos tirado la toalla respecto a ese joven Morrissey, que Marie Kashpaw rescató de la ciénaga. Aunque los espíritus soplaron sus dedos cuando era bebé, no valora los poderes que posee. Tenía una grandiosa habilidad, pero la destruyó. Sus idas y venidas a la ciudad le debilitaron y confundieron, y ahora va dando tumbos en círculo mordiéndose el rabo. Cruza la carretera a toda velocidad como un coyote, esquivando las ruedas y, de pronto, aparece en el parque infantil, columpiándose, y ha vuelto a alienarse fumando su pipa de estupefaciente. Nos tiene hartos. Intentamos apoyarle y recuperarle, dándole consejos. Le decimos que debería echar raíces, sentarse en el suelo, hundir las manos en la tierra y suplicar a los manitús. Hemos hecho tanto por él y, aun así, lo cierto es que todavía no ha hecho nada de verdadera importancia.
Nos gustaría poder afirmar otra cosa desde la última vez que contó su historia, pero ahí están los hechos: el muchacho cruzó la frontera para regresar a la reserva, orgulloso tras el volante del Firebird azul de su madre, y dejó escapar sus oportunidades. Durante un tiempo, dio la impresión de que iba a llegar a algo. Acabó el instituto y sacó buenas notas en los exámenes de ingreso a la universidad de Dakota del Norte. Nos dejó a todos estupefactos, porque estábamos convencidos de que no era más que un inútil, una carga, una de esas tristes estadísticas de las reservas. Las ofertas llenaron el buzón de su abuela: de todo, desde la mecánica diesel hasta pilotar aviones. Pero entonces nos dio la razón. Pues nada atraía su interés. Nada le retenía. Nada le motivaba.
Se le contrató para formar parte de una cuadrilla que estaba transformando un antiguo almacén de ferrocarril en un restaurante de lujo, que era el último grito en reformas. El resultado fue deslumbrante, solo que, cuando pasaba un tren, los platos se caían, los vasos temblaban y el agua se derramaba. Después, trabajó en una fábrica de hachas de guerra. Contribuyó sustancialmente a hundir la empresa, pero no se quedó allí para recoger los escombros y se escabulló a Fargo. Consiguió un empleo en una planta azucarera, cargando palas de azúcar. Llenó montañas de ellas, todo el santo día, moviendo montículos de un lado a otro. Llamaba a su abuela Marie por teléfono a la línea compartida y a cobro revertido, y siempre para quejarse.
Bueno, era de esperar. ¿Qué clase de trabajo era ese, de todos modos, para un chippewa? Todo aquello no nos gustaba nada. Cuando regresaba a su habitación, colocaba un pequeño recogedor debajo de sus zapatos y calcetines y vaciaba el azúcar formando un pequeño montoncito. Sacudía el pantalón en la bañera, se cepillaba el pelo y tiraba todo por el desagüe. Aun así, los granitos de azúcar crujían bajo los pies y la alfombra se volvía más gruesa. Los largos pelos de la alfombra se quedaban pegados y el azúcar atraía a las cucarachas y los pececillos de plata, que mataba con insecticida. Nunca estaba nada limpio, se quejaba a Marie, mientras nosotros escuchábamos. El azúcar se derretía hasta convertirse en sirope y las fumigaciones no hacían más que sellarlo todo, de modo que se iban acumulando capas y capas de un pegajoso barniz cada vez más duro.
Como le pasaba a él. Estaba levantando una especie de capa de óxido, dura, bajo la cual se resguardaba. Nos enteramos por fuentes de las que no nos gusta hablar de que se le veía en los bares, en los lugares más sórdidos, en los clubs de los traficantes de drogas y en las zonas bajo los puentes donde tantas cosas ilegales pasan de la mano a la boca. De tal padre tal astilla, pensamos, expresándolo tan solo con los ojos, igual que su padre, ahí está. Y entonces un día, la fotografía de Gerry Nanapush que envío Lulu por correo llegó a Fargo: un mensaje referente a su padre buscado por la policía que, por supuesto, llevó al muchacho a detenerse por un tiempo para reflexionar. Esta era su vida –algo que podríamos haberle dicho desde la primera llamada de teléfono–. Allí estaba él, sentado a una mesa de madera falsa mientras oía el ruido de los coches en la calle más abajo. Estaba recubierto de un manto químico, pegajoso y resistente, protegido, en suspensión, aprisionado como un insecto en una masa de plástico. Estaba atrapado en una piel extraña, ahogado en drogas, azúcar y dinero, cocido y bien cocido en una tarta de hormigón.
No lo conocíamos, no queríamos hacerlo, pues, a decir verdad, nos daba igual. «Lo que él es no es más que la costumbre de lo que siempre ha sido», advertimos a Marie. «Como no tenga cuidado, se convertirá en el fruto de ello».
Quizá un redoble de tambor le hiciera cosquillas en los dedos o tal vez le ardiera todo el rostro como si se hubiera arrancado a sí mismo a bofetadas de un largo letargo. Fuera lo que fuese, se levantó y salió por la puerta con todo lo que era capaz de llevarse: chaquetas, dinero, una radio, ropa, libros y cintas. Cruzó el pasillo y bajó las escaleras hasta la calle. Cargó el coche hasta arriba y entonces, en cuanto se sentó al volante, dejó de importar todo excepto la carretera.
Le vimos en cuanto entró en el gimnasio durante la powwow de invierno. Se mezcló entre el gentío en medio de una canción intertribal. Le vimos apoyarse en la pared para observar a los bailarines que no cesaban de dar vueltas con sus llamativos trajes, y no pudimos hacer más que constatar enseguida que el muchacho no encajaba en ningún sitio. No era un honcho de un consejo tribal, ni un organizador de powwows, ni un médico de guardia en un coche de policía aparcado fuera, ni alguien a quien confiar nuestra vida. No era miembro de un grupo de tambores, ni un cantante, ni un vendedor de golosinas. No era una anciana cree con un pañuelo anudado en la barbilla, un delgado bolso en el regazo y un vaso de cartón de coca-cola. No era uno de los nuestros. No era uno de esos bailarines folclóricos con espejo en la cabeza y penacho en forma de puercoespín, no seguía las tradiciones, no era una de esas muchachas con chal cuyos padres las adornan de abalorios de pies a cabeza. Tampoco era nuestro abuelo, con el rostro semejante a un viejo cuero curtido y limpio, que rezaba sobre el micrófono con la cabeza gacha. Ni siquiera era una de esas personas arracimadas alrededor de la máquina expendedora de refrescos en el exterior de la sala, aquellas que se negaban a entrar en el ambiente cálido y con aroma a hierba porque estaban demasiado ebrias o demasiado enamoradas o demasiado intimidadas. No era una de esas mujeres chippewas con aros en la nariz ni esa anciana tía con los dedos chorreando agua, ni el animador con el rostro descarnado y unas cuantas plumas en el sombrero.
No era ninguno de ellos, solo era Lipsha, de vuelta a casa.
Capítulo dos
Lipsha
Lipsha Morrissey
Al entrar aquella tarde bajo las luces del gimnasio del instituto, me detengo para preguntar por el camino a un lugar que siempre he conocido. Los tambores retumban y me reavivan la sangre. Tengo el corazón desbocado. Me siento a la vez confuso e intimidado, de vuelta a casa sin un sitio donde encajar, sin nadie a quien recurrir, sin un amigo a quien saludar. Por supuesto, no tardo mucho en vislumbrar un destello de raso, sello distintivo de mi prima Albertine Johnson. Su paciencia con ese tejido sedoso es bien conocida y, como si yo hubiera imaginado siquiera ese color azul cielo y los tonos más oscuros que ella habría elegido, mis ojos se fijan en ella la primera vez que pasa ante mí como un remolino y me descubre de reojo.
La observo. Un águila azul oscuro despliega las alas bordadas con perlas por toda su espalda y lleva un chal azul con un ribete de flecos de todas las tonalidades de azul, desde el azul marino hasta el turquesa. Sus polainas están cubiertas de perlas azules y sus mocasines son del mismo color. Ha recogido su cabello rojizo en una sola trenza que le cae por la espalda, con un cordón, que va disminuyendo progresivamente, atado a cada lado con una escarapela a juego y una pluma blanca, que ondea suavemente a cada paso. Llegados a este punto, normalmente comenzaría a hablar de Albertine: cómo se marchó a estudiar fuera, cómo su vida se tornó tan complicada y avanzada. No obstante, puesto que está bailando sola con una amiga, mi relato no se va a convertir en absoluto en un informe pormenorizado sobre Albertine. Ella aparecerá más tarde. No, la protagonista de mi historia, la luz delirante, la esperanza, es la segunda mujer que veo bailando en la powwow de invierno.
Nuestra señorita Little Shell2.
Sigo con la mirada la suave luz que impregna el gesto de Albertine hasta que alcanza el resplandor más intenso de Shawnee Ray Toose, que recoge el brillo de mi prima y, de algún modo, lo proyecta sobre mí mediante un complejo juego de reverberaciones, mientras pasan con un sutil balanceo, como si los dientes de Shawnee Ray irradiaran cegadores destellos. Doy un paso adelante para verlas mejor, pero, de alguna manera, mis ojos se quedan prendidos de Shawnee Ray. La visión de la espalda de su vestido de cascabeles, elaborado con una tela tan lustrosa como la piel de una serpiente y de un color rojo oscuro, me atrapa con fuerza y no quiere soltarme. El tejido resulta extremadamente ajustado y el cinturón, con el nombre de «Señorita Little Shell» escrito con espejeantes perlas, le ciñe la cintura.
Pestañeo y sacudo la cabeza. Mis ojos ansían ver más y desde más cerca, pero me salvan mis manos, puesto que cruzó los brazos y me hundo de nuevo en la multitud. Aun así, cada vez que las dos mujeres pasan cerca de mí, me quedo petrificado. No puedo dejar de fijarme en los pechos de Shawnee Ray, perfilados bajo aquel vestido como dos círculos que no paran de moverse como un premio en una cesta, así como en los adornos cosidos que tintinean y la cubren formando una V de modo que cada movimiento de sus curvas de un rojo húmedo acompasa la música de su cuerpo. Adivino su perfil, duro y descarado. Tiene el pelo entrelazado formando una especie de trenza que parece cosida a su cabeza, en la que ha prendido una diadema elaborada con piedras rutilantes. En un momento dado, después de observarla largo tiempo, creo que percibe mi mirada porque, de repente, se pone de puntillas y se eleva cada vez más. Se alza en esa atmósfera de palomitas de maíz y comienza a moverse, libre y sobrenatural, como el espíritu de una pantera, tan liviana que me hace pensar en las nubes, el sol y el cielo que cubren la nieve resplandeciente.
Después, cae y rebota con menos altura, y se lleva una mano a la cintura. Levanta el otro brazo, orgullosa, y blande el abanico muy alto.
Shawnee lleva el ala y el hombro de una enorme águila hembra. Me la imagino despegando, cazando el pájaro al vuelo y partiéndolo por la mitad de un solo golpe. Es fácil imaginar a Shawnee Ray en tiempos remotos, persiguiendo un búfalo en un pequeño caballo de guerra pinto, o quizá con sus propias y ágiles piernas. Derribando al animal de un solo golpe en el cráneo. O de pie, con el brazo encogido, empuñando una lanza, que arroja sin la menor vacilación y que atraviesa lo mismo a un soldado de caballería que a un mastodonte. Shawnee Ray es lo mejor de nuestro pasado, nuestro presente y nuestra esperanza para el futuro.
Sus padres están allí, ahora los veo. Elward Fuertes Costillas, segundo marido de la oronda Irene Toose. Han vuelto a la reserva de visita. El verdadero padre de Shawnee falleció hace tiempo en un fatal accidente y, en cuanto Irene se volvió a casar, el matrimonio se fue a trabajar a Minot. Dejaron a Shawnee Ray en la reserva para que terminara el instituto y, ah sí, para que diera a luz a su hijo, algo que todo el mundo da ahora por sentado.
Esta noche, Elward e Irene están sentados lo más lejos posible el uno del otro en unas sillas plegables, procurando no mirar demasiado a su hija, ni parecer demasiado contentos con ella ni demasiado enemistados el uno con el otro. Intentan no aparentar que se han dado cuenta de que las otras hijas de Irene, las chicas Toose, no se encuentran en el gimnasio sino que seguramente vagan por el aparcamiento o más allá, emborrachándose en las sombrías y lejanas colinas. Intentan no fijarse en el sitio que ocupan, el mejor, justo delante pero sin estar demasiado cerca del tambor de Viento Recio, ni hablar demasiado tiempo con una misma persona, ni mostrar sus preferencias aunque asientan ante todo lo que dice la mujer de complexión normal con el vestido de terciopelo negro cubierto de perlas que se halla a su lado con un niño en brazos.
Zelda Kashpaw.
Cuando las mujeres ganan en fuerza con los años, no hay viento capaz de alterarlas ni mano que pueda vencer su sabiduría; nada puede modificar su punto de vista. Ocurre lo mismo con la mujer a la que me obligaron a considerar como una hermana y a llamar «tía» por respeto, la mujer vestida de terciopelo cubierto de perlas que lleva en brazos al hijo de Shawnee Ray. Nada más divisar a Zelda Kashpaw, recuerdo que debo sentir pavor ante su bondad. Recuerdo que he de temer su compasión y amabilidad. De hecho, ella es la razón por la cual nunca me resulta fácil volver a casa: con Zelda, siempre acabo expuesto a algo que no logro ver pero que ya está erigido, en su fase final, a mi alrededor. Es algo invisible, un teatrillo de títeres con los hilos tirantes, una trama de voluntad que no ha sido forzada, una telaraña perfectamente urdida, que cobra vida en cuanto Zelda me descubre. Doy un paso atrás. Gira la cabeza repentinamente. ¿En qué estaré pensando? Mi tía sabe todo lo que ha de saberse. Posee un profundo instinto a la hora de dirigirlo todo. Debería de tener más hijos, o al menos una pequeña nación que controlar. En cambio, reducidos y constreñidos, sus talentos se centran en inducir a la gente a que hagan cosas que no desean hacer para otras personas que les caen mal. Zelda es la responsable de la crispada caridad que se prodigaba en la reserva, la instigadora de todas las buenas acciones por las que siempre acaban atribuyéndole el mérito.
Zelda se mantiene con la cabeza bien alta, como una mujer a quien hay mucho que agradecer. Se mueve bajo un halo de deudas pendientes de cobro y, como siempre, parece que yo le debiera algo importante, aunque todavía no sepa qué exactamente. Esto mismo ocurre de muy diferentes y misteriosas maneras. No deja de sorprenderme la de veces en mi vida que me he comportado guiado por motivaciones que creía verdaderas y profundas, para descubrir al final que Zelda había planificado todo lo que yo acababa de hacer.
Por ejemplo, lo sabe todo acerca de mi regreso. El llamamiento de mi abuela Lulu. No hacen falta palabras. Zelda ha dejado a la familia Fuertes Costillas y Toose para acercarse a mí. Lleva en brazos con cuidado a Redford, el hijo de Shawnee Ray, pero el chiquillo no es más que un cebo para sus propósitos. Eso, al menos, lo sé ahora. No importa que yo haya tomado carreteras secundarias, ni que nunca le haya mencionado a mi tía lo más mínimo acerca de mis planes de viaje. Resulta que, sin yo saberlo, no he hecho más que seguir sus instrucciones mentales.
–Les dije que lo conseguirías –asevera mientras suelta al niño, que sale a toda velocidad hacia el corrillo logrando así evitar ser pisoteado por los mocasines de los guerreros que bailan agitando sus enormes panzas, demasiado orgullosos y pesados con tantos adornos de huesos y pinturas como para levantar las rodillas. Redford corre hasta su madre, que lo abraza con fuerza. Su rostro de mejillas rechonchas se suaviza y abre los ojos como platos, llenos de ternura e iluminados por una oscura fascinación. Nadie habla mucho del padre de Redford, cuya presencia se siente a menudo por todas partes: tiene un pie en cada asunto y un olfato sin igual para los chanchullos y las intrigas. Si lo digo, solo es para exponer lo que todo el mundo sabe y cuchichea. El niño es hijo de mi medio tío y antiguo jefe, Lyman Lamartine.
Suelo jactarme de Lyman, porque, aunque lo considere un enorme e insulso queso fresco, me siento orgulloso de estar emparentado con el queso más importante de la reserva. La verdad es que, en una tribu, los buscavidas deben pasteurizarse. Han de complacer a cada facción de la tribu. Tienen que mostrarse astutos, no ofender a nadie y guardarse sus opiniones para sus adentros. De ese modo, Lyman ha logrado dirigir tantos negocios que ya se ha perdido la cuenta: cafés, gasolineras, una fábrica de hachas de guerra, una floristería, una franquicia de comida rápida Indian Taco, un bar al que ha añadido una sala de bingo a un centavo el cartón y una mesa de blackjack improvisada hasta convertirlo en algo mucho más grande, algo cuyo nombre ignoramos de momento, pero con una acumulación de símbolos de dólar que nubla la razón. Mi tío se interesó por mí cuando obtuve esas calificaciones tan asombrosas en las pruebas de acceso a la universidad, aunque no creo que jamás le haya caído bien. Es un hecho bien sabido que Shawnee Ray y él están comprometidos desde hace mucho tiempo y que no dejan de fijar, una y otra vez, fechas para formalizar su noviazgo, reñir y cortar. Lo que a la gente no termina de quedarle claro es cuál de los dos rompe o fija la fecha, cuál de los dos siente entusiasmo o se arrepiente.
–Redford está muy alto –apunto a Zelda.
La mujer se abanica con un plato de cartón que ha guardado en su bolso adornado con perlas mientras espera que continúe. Tiempo atrás se decía que Zelda tenía el pelo negro como un cuervo, y nunca lo olvidó, y por ello, en las grandes ocasiones, su cabellera, un auténtico fenómeno de la naturaleza, sigue desplegando su fiera ala en la espalda. De su recia cadera cuelga el cuchillo de desollar de su abuela Espanta Oso y la mujer lleva ahora la mano a la funda adornada de perlas como si quisiera invocar a su antepasada.
Mi tía se convirtió en la comidilla del pueblo cuando Shawnee dio a conocer que tendría a su hijo. Entre sus padres que se mudaban y la sólida reputación de borrachas de sus hermanas, Shawnee necesitaba un lugar donde vivir. Zelda la acogió a cambio de tener barra libre para entrometerse en su vida. Se puso al frente y levantó una estructura para controlar toda la situación. Limpió, organizó y elaboró un argumentario y un porvenir capaces de colmar todas las expectativas y satisfacer a todos los corazones.
Gracias a un continuo chismorreo, Zelda ha logrado que Shawnee y su novio estén comprometidos a medias y se esfuerza todo lo que puede para que se casen. Al pensar ahora en la boda entre Shawnee Ray y Lyman me recorre un escalofrío. Para mi sorpresa, descubro que siento cierta decepción por una esperanza que nunca había sabido que albergaba.
La mayoría de la gente siente envidia de Lyman, y quizá no sea yo mucho mejor. Él es una isla de posesión en un mar de desposeídos. Incluso más que eso, siempre ha sido algo especial, un elegido. A pesar de su baja estatura, es un tipo a quien la naturaleza ha dotado con hombros de futbolista, sonrisa de dentista y una presencia astuta y poderosa que llena la habitación en cuanto aparece. Lyman posee un precioso traje de tres piezas de corte italiano. Sus camisas son de un blanco impoluto; ninguna tiene el cuello redondo y las perlas de su corbata de bolos no son de vidrio sino de piedras semipreciosas. Hay quien piensa que sigue los pasos de Nector Kashpaw, su padre, y que terminará por viajar a Washington para elevarse hasta la estratosfera india. Algunos envidiosos lo ven ya abandonando el bingo local para presentarse a unas elecciones y enriquecerse con la política. Como si los negocios y la popularidad fueran eventos deportivos, se mantiene en plena forma, sobre todo para un hombre de su edad. Su torso enfundado en un chaleco está hecho para que las mujeres se abalancen sobre él y se aferren a los botones, cosidos con un hilo especialmente resistente. Cualquier muchacha podría frotar una colada entera en su abdomen con aspecto de tabla de lavar. Lo sé, porque le he visto levantar pesas y tiene unos bíceps lisos, redondos y duros como los guijarros de un lago.
Podría seguir así refiriéndome a Lyman. La verdad es que nuestra relación se ha visto enturbiada por ciertos factores sobre los que no tenemos el menor control. Su verdadero padre es mi padrastro. Su madre es mi abuela. Su hermanastro es mi padre. Tengo un flechazo fulminante por su chica.
La lectura es mi mayor afición y he hojeado unas cuantas obras de teatro de los antiguos griegos. Si leyéramos una historia como la nuestra ambientada en aquellos tiempos, sin duda uno de los dos, o ambos, moriría. Pero nosotros, los indios, estamos tan acostumbrados a estas retorcidas y endogámicas vueltas de tuerca que no podemos más que reír. Nacemos con más peso que nadie, pero las básculas son incapaces de pesarnos. Desde el primer día, nos lastran con todo tipo de cargas: la historia, las políticas personales, las familias que se entremezclan constantemente. Andamos demasiado preocupados en arreglar las cosas a nuestro alrededor como para poder enriquecernos.
Salvo Lyman, que consigue hacer a la perfección ambas cosas.
Al ser su hermanastra secreta, Zelda Kashpaw está de su parte e intenta ayudarle dentro de la comunidad. Bendice su futuro y el de Redford en cientos de conversaciones, tanto por teléfono como en el centro tribal; solicita la intervención positiva de los sacerdotes y de sus amigas, las Hermanas. Dirige novenas para madres solteras. Ayuda a Shawnee en todo: habría tenido el hijo en su lugar si hubiese podido, y lo habría alimentado también con su leche, nutritiva y gratificante como su propia y notoria generosidad. Ha llegado al punto en que resulta imposible hoy por hoy referirse a la situación actual de Redford y Shawnee Ray sin reconocer en el mismo aliento la bondad de Zelda.
«¿No es algo maravilloso lo que está haciendo Zelda?», se dicen unos a otros. «Qué afortunada es Shawnee Ray de que se preocupe tanto por ella».
Sí, Zelda acumula puntos hasta las nubes con su inagotable energía. Organiza una ceremonia para que Redford reciba un nombre indio y manipula los expedientes y los datos de filiación familiar en la oficina tribal donde trabaja para que el muchacho sea registrado como un indio de pura cepa. Consigue alimentos del programa estatal de ayuda alimentaria para madres y niños sin recursos y siempre se la puede ver ante la puerta de las Hermanas los días en que abren para vender o regalar ropa donada. La gente siempre permite que se lleve lo que quiera, porque saben que es para el crío, que va vestido en todo momento como un niño de anuncio. Aunque Shawnee Ray le haya cosido la ropa, como es el caso de lo que lleva hoy –polainas antiguas, camisa de calicó de lunares con flecos–, enseguida corre la voz de que ha sido Zelda quien ha comprado la tela «especial».
Solo para comprobarlo, señalo a Redford.
–Bonita tela –observo.
Zelda se endereza con gesto entendido.
–Puede que te lo parezca –responde–. Pero no era la que yo quería. ¡Nunca tienen exactamente lo que andas buscando! Tuve que ir a tres tiendas hasta que terminé por desistir y me fui en coche a Hoopdance.
Frunce el ceño y sacude la cabeza cuando recuerda el dinero que se ha gastado en gasolina y el gran número de rollos de tela sin valor que han pasado entre sus expertos dedos pulgar e índice.
–Parece que Shawnee Ray se las arregla muy bien.
Hablo en un tono neutro pero no puedo evitar mencionar su nombre.
–Sí, bastante bien.
Zelda hunde la mano en su bolso de perlas. Saca un ladrillo envuelto en papel de aluminio y me lo extiende. El objeto pesa como una losa. No necesito preguntar: es el eterno pastel de frutas de Navidad, elaborado con ingredientes tradicionales recogidos a mano: cerezas silvestres trituradas con los huesos dentro, carne seca de búfalo, melaza, uvas pasas, ciruelas y cualquier elemento capaz de añadirle peso. Tracción invernal, se me ocurre mientras lo sopeso. Le doy las gracias y, después, cuando eso no es suficiente, vuelvo a darle las gracias por guardarme un trozo desde fin de año hasta ahora.
Tras aceptar mis palabras de agradecimiento, Zelda centra toda su atención en mí. Puedo notar cómo escruta mi cerebro con el ojo certero del instrumento de un médico. Un mapa con mis sentimientos emerge bajo una luz azulada y Zelda se concentra en descifrarlo.
Señorita Little Shell.
De pronto estoy tan pendiente del resplandor rojo que da vueltas que me pierdo la reacción de Zelda, lo que no deja de ser una lástima porque si hubiese podido entrever lo que estaba redirigiendo y modificando para hacer encajar sus propósitos y visiones, quizá habría podido evitar todo lo que sucedió después. Pero es demasiado tarde. Tengo la impresión de que mi forma de contemplar y observar a Shawnee es totalmente natural. De modo que permanezco allí y sigo mirando, al tiempo que en mi interior va creciendo un sentimiento difuso. En ese momento, creo que es obra del destino, pero, por supuesto, es obra de Zelda.
Podemos sufrir nuestra propia encarcelación. Podemos asistir a nuestra propia defunción, paso a paso. Podemos ser el tipo de idiota que nunca tiene suficiente o el que consigue demasiado. Lipsha, me digo a mí mismo, no tenías por qué volver. Recibiste el cartel de tu padre por correo, por cortesía de la abuela Lulu. Al contemplar aquel rostro atormentado, sentiste el impulso de cambiar de vida. Pero poner en práctica ese propósito resulta más complicado de lo que pensabas. Estás buscando una solución rápida, como siempre, pero en cuanto te halles a tiro de Zelda, eso ya no tendrá importancia. Interviene otro factor. He de preguntarme si hay algo más: ¿será el mero deseo de contemplar el círculo en que aparece ahora la hermosa Toose lo que me ha traído hasta aquí? Y la propia Shawnee Ray, nuestra esperanza de futuro, ¿es también consciente de ello y me ha engatusado con cada uno de los tintineos de esas tapas de cajas de rapé? ¿Me ha cosido a su vestido con una aguja muy fina? Dentro/fuera. Dentro/fuera. Lipsha Morrissey. Mi hombre. ¿Es eso posible?
En cuanto me permito sopesar todas las opciones, es casi seguro que esos pensamientos no me abandonarán nunca, de modo que zozobro sin soltar el regalo de Zelda. Me encuentro sentado en una anodina butaca metálica y aguardo con la mirada clavada en la pista de baile, deslumbrado ante las nuevas perspectivas. Estoy desentrenado y consiento que todo cuanto me rodea me diga lo que debo hacer. Me he movido en un mundo donde nadie se molestaba en manipularme y es posible que interprete esta maquinación como una muestra de interés, incluso cariño, y caiga rendido bajo su hechizo. Puede que sea eso lo que ocurre, porque, incluso cuando sale a la luz otra parte de la estratagema, poco después, no capto todas las implicaciones.
Lyman Lamartine golpea la tarima lustrada con sus pesados pasos. Cruza como un rayo delante de mí y apenas levanto la mirada, salvo para percatarme de que ahora se le da bien otra cosa más. Lyman ha heredado, y lo lleva puesto ahora, el traje de su hermano Henry, campeón de la danza de la hierba. Tiene un aspecto retro comparado con los otros trajes, con sus cintas y tejidos drapeados, aunque esconde también un toque clásico. Su penacho antiguo presenta plumas blancas balanceándose en unos muelles forrados procedentes del motor de un coche y largos y sedosos flecos adquiridos en una tapicería; luce una preciosa corbata cubierta de perlas y un cuello puntiagudo, brazaletes a juego y, en la frente, ocultando su mirada furtiva, un espejo con forma de corazón.
Lyman se crece cuando la gente le mira; saca pecho y resopla. Se despliega ostensiblemente cuando se pone en movimiento. Tal vez por eso baile tan bien. Cuanta más gente le observa, más rápido y con más fuerzas da vueltas, como si se alimentara de las miradas. Toma el nombre de la danza de manera literal e interpreta la historia en su cabeza. Cree en sí mismo como nadie. Le observo detenidamente, más cerca, y me pierdo en todo lo que veo: un tipo al acecho, de paso ágil, nervioso, que se desliza sigilosamente hasta transformarse en un ser desprevenido. Se agacha. Se agazapa entre las altas hierbas como una serpiente. La hierba se cierra sobre él. Solo divisamos su movimiento mientras avanza y se insinúa hasta el corazón de la escena. El viento acaricia los tallos, las espigas y las plumas, doblegándolos y seduciéndolos. ¿El qué? ¿El guerrero sigiloso? No, el amante levanta la cabeza. La agacha. Se acerca. La hierba sigue ondeando. Su víctima continúa durmiendo. De pronto, Lyman salta. Cuatro veces, a cada redoble de tambor, salta describiendo círculos y sus pies se anclan en una poderosa postura y el espejo con forma de corazón brilla como un foco que proyecta una luz aguda, penetrante, dirigida directamente a lo más hondo de los ojos castaños de Shawnee Ray, que entrecierra los ojos y pestañea antes de abrirlos como platos con escepticismo, para asimilar ese repentino y alocado baile.
La tía Zelda, por supuesto, se encuentra justo al lado de Shawnee y enfoca ese haz de amor en un delgado rayo láser. Se inclina hacia delante, llevando a cabo mediante pequeños comentarios grandes objetos del destino. Mientras habla, mece a Redford, cuyos ojos luminosos y cabello castaño se concentran en su padre. Shawnee Ray aparta la mirada de Lyman. Zelda introduce un caramelo en la boca de Redford para que no distraiga a los otros dos. Sin la menor vergüenza y aprovechándose de la glotonería sin límites del crío, Zelda mantiene entretenido al niño centrando su atención en la mano que sujeta el paquete de golosinas.
Pero cuidado, ahora el enredo, la intriga y la música de bienvenida se tornan más densos. Lyman cuenta con una ventaja nada desdeñable. Desde lejos, Zelda lanza sus redes directamente sobre él y este permite que las teja. Están juntos en esto, aunque él todavía no lo sepa. Como si unos hilos invisibles se hubieran tensado para guiar sus pasos, Lyman camina hacia ellos mientras sonríe a su hijo. Se muestra amistoso y ajeno a las miradas y los cuchicheos. Saluda a Shawnee Ray, se deja abrazar por Zelda y toma a Redford, que se lanza hacia él con los brazos abiertos y el semblante emocionado. Zelda aprieta los labios, sellados herméticamente sobre sus propias instrucciones como un sobre. Tras insistir en que todo fuera normal y sin tapujos, a la vista de todos, aquello eran los frutos, su recompensa.
Debo admirar a Lyman en ese instante, pues resulta evidente que ha mantenido viva la relación con su hijo. Tal vez deba aprender una lección de él, pero no lo hago. No poseo una visión tan amplia o no estoy preparado para ello. Quizá la red que da vueltas a su alrededor haya caído sobre mí por casualidad, amarrándome con fuerza. Apenas soy consciente de lo que sucede después, aunque oigo cómo se acerca y percibo el ruido de sus pasos. De pronto, sus caderas tintineantes, rojas como un filete poco hecho, aparecen ante mis ojos, y levanto la vista, por encima del contenido de la cesta, hasta clavarla en la mirada imperiosa que Shawnee me dirige desde arriba.
–Has vuelto –observa–. ¿De una dichosa vez?
–De una desdichada vez –bromeo.
No se ríe.
Aparto la mirada hacia cualquier punto que no sea ella mientras intento recomponerme. Siento que un peso se abate sobre mí y luego un poderoso movimiento desde abajo. Me llega de pronto la certeza de que, haga lo que haga con mi vida, por muy lejos que me vaya, por mucho que cambie, madure o me enriquezca, nunca conseguiré desprenderme de ella. Siempre estaré sometido a un plan mayor que yo, a un orden que funciona mecánicamente, de modo que, haga lo que haga, todo se reducirá a lo mismo. Shawnee Ray y yo, imposible, improbable. No sé si en ese momento me rindo o si reacciono ante la visión de sus dedos finos, fuertes y decididos, con sus anillos de plata, que se posan un instante sobre mis manos desnudas. Solo sé que cierro mis oídos a la música de los tambores, mi corazón al viento que sopla y observo los remolinos que dibuja al azar el plástico en el plástico, el linóleo manchado del suelo del gimnasio, que se extiende, sereno y grueso, bajo mis pies y que cambia cada vez que pestañeo, de modo que convierte un toro brincando en un obús y después en un manzano lleno de pequeñas velas o una colina donde se abre una bonita portezuela que da acceso a más puertas de las que soy capaz de contar, más oscuras y que se adentran más lejos, como en un laberinto, hacia lugares que no he visto jamás y sitios que no sabría nombrar.
Capítulo tres
Solitaria
Ni siquiera en una competición directa y artera con la muerte Albertine logró escapar a la férrea sombra de la historia reprimida de su madre. Su nombre correspondía al femenino del segundo nombre del primer novio de su madre: Xavier Albert Toose. Cuando, de niña, se quejó de ello a su madre, Zelda le dirigió una mirada severa y le preguntó si hubiera preferido llevar el nombre de Swede, su padre, un hombre taciturno y apuesto, según se apreciaba en una fotografía desvaída.
Recientemente, durante una ceremonia que había dirigido personalmente Xavier Toose, y en presencia de Fleur Pillager, Albertine había recibido un nombre tradicional, que había pertenecido en su origen a una mujer de la que había oído hablar a su abuela con su voz grave de curandera. Desde entonces, en cuanto tenía un rato libre, Albertine indagaba en todos los cuadernos, libretas y diarios de tramperos así como en incompletos registros parroquiales para intentar encontrar alguna mención sobre Cuatro Almas.
Se había sumergido en los archivos diseminados de los Pillager, en la extraña y delgada sustancia de tiempos y nombres. Las palabras penetraban en ella y los nombres casi la laceraban con lo que sugerían de intimidades de seres desconocidos. Ogimaakwe, Mujer Jefa; Muchacha del Cerezo Silvestre; Bineshii, Pequeño Pájaro, también conocida como Josette. Estaban Nube Desconocida, Cuna Roja, Llegado de Arriba y Golpea el Agua.
Y estaba Cuatro Almas, un simple garabato en los registros de chippewas realizados por el padre Damien durante esa primera década, cuando el pueblo, hambriento y forzado a desplazarse hacia el oeste, llegó a la reserva para recibir su racionamiento y luego su asignación de tierras.
En cuanto se levantaba del escritorio, mirara donde mirara, no encontraba más que recordatorios de los conocidos actos de caridad de su madre: libros, horquillas para el cabello, numerosos pares de pendientes, comida suelta o empaquetada, tarjetas decoradas con encajes y fotografías. Siempre tenía la maleta a medio hacer para volver al hogar y el corazón sumisamente pesado, una pila de agua bendita para la culpa. Albertine era una de esas personas que cargan con demasiados fardos para poder estar eternamente insatisfechas consigo mismas. Funcionaba; sus días dejaban una estela de energía agotada tras una intensa concentración y sus noches eran más bien lúgubres. En general, hallaba placer en la extenuación, pero esa noche estaba demasiado nerviosa para conciliar el sueño y encendió la televisión.
Una voz masculina, sonora, grave y autoritaria describía un plato cocinado en el microondas. Albertine echó la cabeza hacia atrás hasta hundirla en el cojín de punto del sofá; se envolvió en una de las mantas de ganchillo multicolor de Zelda y se arrebujó hasta la barbilla. La voz relató a continuación la meticulosa grabación de todas las conversaciones personales y telefónicas, y apareció un largo y reluciente pasillo pintado de blanco con baldosas de linóleo que dibujaban líneas azules y marrones. Una hora de gimnasia al día, anillas metálicas. Voluntarios de SORT3. Una descripción de los cascos y las protecciones. Albertine se inclinó hacia delante, subió el volumen y miró la pantalla fijamente. Una nueva voz comenzó a hablar acerca de la vida penitenciaria.
«Me paso el tiempo preparando mi venganza e intento enfrentarme a los monstruos que surgen de las cenizas».
Y otra voz.
«Encadenado y despatarrado en una celda de aislamiento durante cuatro días».
Y entonces su rostro, con una sonrisa insoportable, pero algo diferente, con un suave salvajismo, como un templo de rotunda determinación, muy distinto al hombre que había conocido personalmente. Aquel Gerry Nanapush había digerido y amortiguado los insultos con un curioso y retorcido sentido del humor. Había sido un hombre cuyos ojos se encendían y desprendían destellos, que había saltado un día por la ventana de un hospital y había hecho un caballito delante de la entrada para celebrar el nacimiento de su hija. Ahora Gerry se veía hambriento y su mirada resultaba tan acuciantemente desesperada que parecía que no existía profundidad ni fin para el momento en que ambos se confrontaban por encima de un espacio en blanco.
Durante el juicio, cuando emitieron el veredicto, cuando la voz pronunció las palabras en medio del tribunal revestido de paneles de madera, el público al fondo de la sala se puso en pie, sobresaltado, levantado de sus asientos mientras gritaba «no» al unísono, con una sola voz, sobrecogida y estrangulada, que desgarraba el aire. «No. No».
Al ver a Gerry, Albertine lo dijo de nuevo en voz alta. «No». Pero el hombre ya no era más que aire congelado, atrapado en las sombras de la cinta de vídeo reproducida, al igual que lo era en los carteles fotocopiados y en los boletines de noticias impresos en Insty-Prints, en las películas y en las atractivas reseñas. La imagen de la televisión fundió a negro, pero mientras la tinta se ennegrecía y se extendía, la mente de Albertine seguía generando aprensión, hasta que el aire se oscureció y el constante y larvado cansancio pudo con ella.