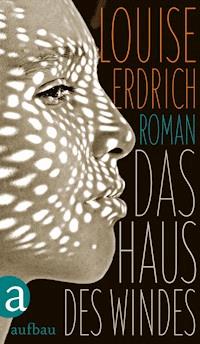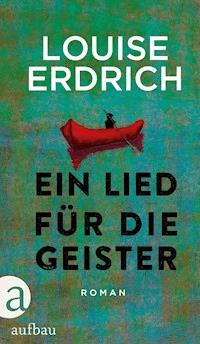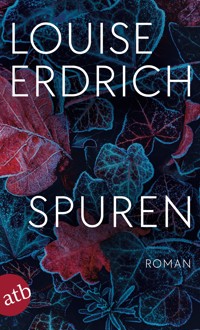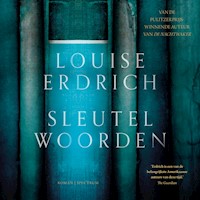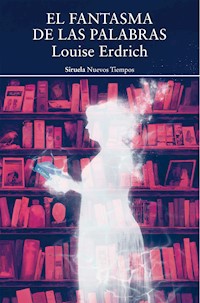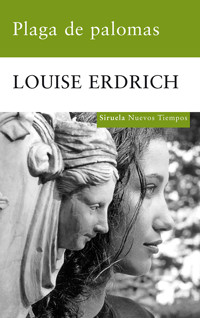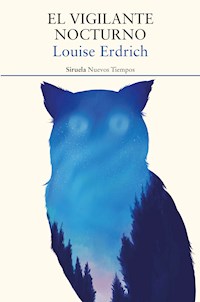Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Louise Erdrich es la novelista estadounidense más interesante que ha aparecido en años.»Philip Roth Una fría mañana de primavera de 1932, Karl Adare y su hermana Mary llegan en un tren de carga a Argus, un pequeño pueblo de Dakota del Norte cercano a una reserva india; van en busca de su tía Fritzie, casada con el carnicero del pueblo, tras haber sido abandonados por su alocada madre. Al llegar, Karl, asustado, corre de nuevo hacia el vagón; Mary, en sentido contrario, hacia el pueblo. ¿Volverán sus caminos a encontrarse? Así comienza esta cautivadora saga, envuelta en un sutil humor negro y una inaprensible atmósfera mágica, que se extiende a lo largo de cuarenta años en una pequeña comunidad rural unida por lazos de sangre, oscuros secretos, celos y violentas pasiones. La Reina de la Remolacha, con sus variopintos y entrañables personajes –a alguno de los cuales ya conocimos en Filtro de amor–, retrata de manera vibrante y luminosa el misterio de la condición humana y las costumbres de la América más profunda que empezaba a ser transformada por la industrialización.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
La Reina de la Remolacha
La rama
Primera parte
Capítulo uno (1932)
La noche de Karl
Capítulo dos (1932)
Rescate
Capítulo tres (1932)
Vista aérea de Argus
Segunda parte
Capítulo cuatro (1941)
El Picnic de los Huérfanos
Capítulo cinco (1950)
La boda de Sita
Capítulo seis (1952)
La noche de Wallace
Capítulo siete (1953)
La noche de Mary
Capítulo ocho (1953)
La noche de Russell
Capítulo nueve (1954)
La noche de Celestine
Tercera parte
Capítulo diez (1960)
La noche de Sita
Capítulo once (1964)
El aviorama
Capítulo doce (1964)
El ox Motel
Cuarta parte
Capítulo trece (1972)
El héroe más condecorado
Capítulo catorce (1971)
El pasajero
Capítulo quince (1972)
La tribuna
Capítulo dieciséis (1972)
Notas
Créditos
A Michael,
cómplice en
cada palabra, esencial como el aire.
Quiero dar las gracias, primero, a mi padre Ralph Erdrich y también a mi abuela Mary Erdrich Korll, a nuestro editor Richard Seaver, a nuestra tía Virginia Burkhardt por su generoso entusiasmo y su admiración, a Charles Rembar, y a Barbara Bonner, amiga y apasionada lectora.
La Reina de la Remolacha
La rama
Mucho antes de que en Argus se plantaran remolachas y construyeran autopistas ya había un ferrocarril. Por sus vías, que atravesaban la frontera entre Dakota y Minnesota y se extendían hasta Minneapolis, llegaron todas las cosas que hicieron esta ciudad. Las cosas que la echaban a perder también se fueron por ese camino. Una fría mañana de primavera de 1932 el tren, un tren de mercancías, trajo a la vez una adición y una sustracción. Ambas llegaron a Argus con los labios morados y los pies tan entumecidos que, cuando saltaron del vagón, tropezaron y se destrozaron las palmas y las rodillas contra el suelo cubierto de ceniza.
El chico, alto para sus catorce años, estaba encorvado por el brusco crecimiento y era muy pálido. Tenía la boca dulcemente curvada, la piel fina como de niña. Su hermana sólo tenía once años, pero era ya tan baja y corriente que parecía obvio que se iba a quedar siempre así. Su nombre era práctico y cuadrado, como ella misma. Mary. Se sacudió el abrigo e hizo frente al viento húmedo. Entre los edificios sólo podía ver más horizonte desnudo y, de vez en cuando, hombres que lo atravesaban. En esa época el trigo era la cosecha principal y el suelo fértil había sido arado hacía tan poco que todavía no había volado completamente, como en Kansas. En realidad, las cosas eran generalmente mucho mejores en el este de Dakota del Norte que en la mayoría de los lugares, y por eso Karl y Mary Adare habían venido en ese tren. Fritzie, la hermana de su madre, vivía en el límite oriental de la ciudad. Ella y su marido eran dueños de una carnicería.
Los dos Adare se metieron las manos en las mangas y echaron a andar. Una vez que empezaron a moverse entraron en calor, aunque habían estado viajando toda la noche y el frío les había calado hondo. Se dirigieron hacia el este por la ancha calle principal de tierra y tablones, leyendo los letreros de todas las tiendecillas improvisadas que veían incluso las letras doradas del edificio de ladrillo del banco. Ninguno de esos sitios era una carnicería. De pronto las tiendas se acabaron y aparecieron una serie de casas, grisáceas debido a las inclemencias del tiempo o a la pintura resquebrajada, con perros atados a la barandilla del porche.
En los patios de algunas casas había árboles jóvenes y uno de ellos, endeble, un rayo de luz sobre el gris universal, agitaba una capa de flores. Mary avanzó firmemente, casi sin mirarlo, pero Karl se detuvo. El árbol lo atrajo con su delicada fragancia. Sus mejillas se colorearon, estiró los brazos como un sonámbulo y con un largo movimiento extático flotó hasta el árbol y hundió la cara entre los pétalos blancos.
Cuando se volvió a mirar a Karl, Mary se asustó porque se había quedado muy rezagado y estaba inmóvil, con la cara pegada contra las flores. Gritó pero él no dio muestras de oír: estaba paralizado, extraño, entre las ramas. No se movió ni siquiera cuando el perro ladró y tiró de su cuerda. No advirtió que la puerta de la casa se abría y que una mujer salía precipitadamente. Le gritó a Karl, pero él no respondió y ella desató el perro. Grande y ansioso, avanzó dando grandes saltos. Y entonces, para protegerse o para coger las flores, Karl se estiró y arrancó una rama del árbol.
Era una rama tan grande, y el árbol tan pequeño, que el moho atacaría la cicatriz. Las hojas caerían más tarde ese verano y la savia retornaría a las raíces. La primavera siguiente, cuando Mary pasó por su lado para hacer algún recado, vio que no había florecido y recordó que, cuando el perro se había lanzado contra Karl, él lo había amenazado con la rama y los pétalos habían caído alrededor del fiero cuerpo extendido del perro como súbita nieve. Luego había gritado: «¡Corre!», y Mary había corrido hacia el este, hacia tía Fritzie. Pero Karl había corrido de vuelta hacia el tren, hacia el vagón de carga.
Primera parte
Capítulo uno
(1932)
MARY ADARE
De modo que así fue como llegué a Argus. Yo era la niña del abrigo tieso.
Después de correr ciegamente y detenerme asustada al no ver detrás a Karl, lo busqué con la mirada y oí el pitido largo y agudo del tren. Fue entonces cuando comprendí que probablemente Karl había saltado al mismo vagón de carga y ahora estaba acurrucado entre la paja mirando por la puerta abierta. La única diferencia era la rama fragante que florecía en su mano. Vi el tren que se arrastraba como una sarta de cuentas negras por el horizonte, de la misma manera que he visto tantas veces después. Cuando se perdió de vista me miré los pies. Tenía miedo. No era que sin Karl no tuviera a nadie que me protegiera, sino exactamente al revés. Sin nadie a quien cuidar y proteger, me sentía débil. Karl era más alto que yo pero escuálido, y por supuesto mayor, pero miedoso. Padecía fiebres que lo sumían en un estupor soñoliento y era muy sensible a los ruidos estridentes y a las luces crueles. Mi madre decía que era delicado, y que yo era todo lo contrario. Era yo la que mendigaba las manzanas demasiado maduras en la tienda y robaba crema de leche del patio trasero de la lechería de Minneapolis, donde vivíamos el invierno siguiente a la muerte de mi padre.
Esta historia empieza en ese momento, porque antes y de no haber sido por el año 1929, nuestra familia probablemente habría seguido viviendo cómodamente en una casa blanca aislada y solitaria en la orilla del lago Prairie.
Rara vez veíamos a nadie. Sólo estábamos nosotros tres: Karl, yo y nuestra madre, Adelaide. Incluso entonces había en nosotros algo diferente. Nuestro único visitante era Ober, un hombre con una barba negra cuidadosamente recortada. Era propietario de todo un condado de trigales en Minnesota. Dos o tres veces por semana aparecía al atardecer y guardaba su coche en el establo.
Karl odiaba las visitas del señor Ober, pero yo las esperaba porque siempre alegraban a mi madre. Era como si en casa cambiara el clima. Recuerdo que la última noche que vino el señor Ober, ella se puso el vestido de seda azul y el collar de piedras brillantes que, como sabíamos, le había regalado él. Se hizo un moño con su trenza de color rojo oscuro y lo sujetó con alfileres y luego me cepilló el pelo con cien suaves pasadas iguales. Cerré los ojos y la escuché contar.
–Esto no lo has heredado de mí –dijo finalmente, mientras dejaba caer el pelo lacio y negro sobre mis hombros.
Cuando llegó el señor Ober, fuimos con él a la sala. Karl, en el sofá de crin, fingía fascinación por los losanges rojos tejidos de la alfombra. Como era habitual, el señor Ober me eligió a mí para sus mimos. Me puso en sus rodillas, llamándome Schatze.
–Para su pelo, señorita –dijo, mientras sacaba del bolsillo de la chaqueta una cinta de satén verde. Tenía una voz grave, pero me gustaba su sonido en contrapunto con la de mi madre o solapándola. Más tarde, cuando nos enviaron a la cama a Karl y a mí, me quedé escuchando, despierta, las voces adultas que se elevaban, enredaban y caían, primero en la sala de la planta baja y luego, apagadas, en el comedor. Oí que ambos subían las escaleras. Se cerró la gran puerta al final del pasillo. Mantuve los ojos abiertos. Oscuridad, los crujidos y sobresaltos de una casa por la noche, el viento en las ramas, golpeando. Por la mañana él se había marchado.
Al día siguiente Karl estuvo enfurruñado hasta que nuestra madre le devolvió el buen humor con besos y abrazos. Yo también estaba triste, pero conmigo ella no tenía paciencia.
Karl siempre cogía antes que nadie el periódico del domingo para ver los cómics, de modo que fue él quien descubrió en la primera página la foto del señor Ober y su esposa. Había habido un accidente durante la carga del trigo en un silo y el señor Ober había muerto asfixiado. Madre y yo estábamos limpiando los cajones de la cocina y recortando papel blanco para forrarlos cuando Karl trajo el periódico y nos lo mostró. Recuerdo que Adelaide llevaba el pelo peinado en dos trenzas rojas torcidas y que cayó al suelo cuan larga era. Karl y yo nos agachamos a su lado, muy cerca, y cuando abrió los ojos la ayudé a sentarse en una silla.
Movía la cabeza hacia atrás y hacia delante, no quería hablar y se estremecía como una muñeca rota. Luego miró a Karl y vio que él no lo sentía.
–¡Tú te alegras! –exclamó.
Karl apartó la cabeza, hosco.
–¡Era tu padre! –dijo ella.
Así se supo.
Mi madre sabía que ahora lo había perdido todo. La mujer de él sonreía en la foto. Nuestra gran casa blanca estaba a nombre del señor Ober, junto con todo lo demás, excepto un coche que Adelaide vendió la mañana siguiente. El día del funeral cogimos el tren de mediodía a las ciudades sólo con lo que podíamos llevar en maletas. Mi madre pensaba que allí, con su figura y su buen aspecto, podría encontrar trabajo en una tienda elegante.
Pero no sabía que estaba embarazada. No sabía cuánto costaban verdaderamente muchas cosas. Seis meses después el dinero se acabó y estábamos desesperados.
Yo no supe lo mal que estábamos hasta que mi madre robó una docena de pesadas cucharas a la casera, que era amable, o al menos no tenía nada contra nosotros, y a quien mi madre consideraba una amiga. Adelaide no dio explicaciones cuando descubrí las cucharas en su bolsillo. Días después desaparecieron y Karl y yo tuvimos gruesos abrigos. Además, había un montón de plátanos verdes en nuestra alacena. Durante varias semanas bebimos botellas de litro de crema de leche y comimos tostadas con mantequilla y una buena capa de mermelada. Creo que poco después el niño estaba a punto de nacer.
Una tarde mi madre nos envió abajo con la casera. La mujer era corpulenta y tan insulsa que he olvidado su nombre, aunque recuerdo vívidos detalles de todo lo que ocurrió en esa ocasión. Era una tarde fría de finales del invierno. Mirábamos la vitrina donde se guardaban, después del robo, los platos pintados y los portatazas de plata. Los reflejos de nuestras caras nos miraban como fantasmas. De vez en cuando Karl y yo oíamos que alguien gritaba. Una vez algo pesado golpeó en el suelo directamente sobre nuestras cabezas. Ambos miramos al techo y extendimos los brazos como para cogerlo. No sé qué pasó por la mente de Karl, pero yo pensé que era el niño, pesado como el plomo, cayendo en línea recta a través de las nubes y del cuerpo de mi madre. Yo tenía una idea confusa del proceso del nacimiento. Fuera como fuese, ninguna explicación que yo pudiera soñar justificaba el largo grito que desgarró el aire, blanqueó la cara de Karl e hizo que se cayera de la silla hacia adelante.
Yo había renunciado a despertar a Karl cada vez que se desvanecía. Confiaba en que volvería en sí él solo, como ocurría siempre, con aire amable y deslumbrado y algo aliviado. Lo más que yo hacía era sostenerle la cabeza hasta que se le abrían los ojos.
–Ha nacido –dijo cuando recobró el sentido.
No me moví como si supiera que con ese grito se había completado nuestro desastre. Karl protestó y argumentó que por lo menos subiéramos las escaleras, aunque no llegáramos hasta la puerta, pero yo no me moví hasta que la casera bajó y nos dijo, primero, que ahora teníamos un hermanito y, segundo, que había encontrado debajo del colchón una de las cucharas de plata de su abuela y que no iba a preguntar cómo había llegado allí, pero que teníamos cuatro semanas para marcharnos.
Esa noche me dormí sentada en una silla junto a la cama de mamá, a la luz de una lámpara, sosteniendo al niño envuelto en una manta fina de lana. Karl estaba enroscado como una araña a los pies de mamá, y ella dormía profundamente con el pelo brillante y desordenado sobre las almohadas. Tenía el rostro pálido y demacrado, pero cuando habló no sentí compasión.
–Debería dejar que se muriera –murmuró. Tenía los labios blancos, congelados en el sueño. Debería haberla despertado, pero el bebé, curvado, se apretaba contra mí.
–Podría enterrarlo en el patio trasero –susurró ella–, entre las matas.
–Mamá, despierta –dije, pero ella siguió hablando.
–No tendré leche. Estoy demasiado delgada.
Miré al bebé. Tenía la cara redonda, con manchas azules, y los párpados hinchados y casi cerrados. Parecía frágil, pero cuando se movió le puse el meñique en la boca, como había visto hacer a las mujeres para tranquilizar a los niños, y chupó ansiosamente.
–Tiene hambre –le dije.
Pero Adelaide se giró y volvió la cara hacia la pared.
La leche afluyó a los pechos de Adelaide, al principio más de la que el bebé podía tomar. Tuvo que alimentarlo. La leche rezumaba formando manchas oscuras en sus camisas de tartán verde claro. No ignoraba por completo al niño, aunque se negaba a ponerle nombre. Hizo pañales con sus enaguas y un pequeño ajuar con su camisón, pero solía dejarlo llorar. A veces lloraba durante tanto tiempo que la casera subía la escalera resoplando para averiguar qué marchaba mal. Le preocupaba que estuviéramos tan desesperados y nos traía la comida que le sobraba de los inquilinos que pagaban. Sin embargo, no cambió su decisión. Debíamos marcharnos cuando terminara ese mes.
Las nubes de primavera eran altas y el aire era cálido el día que salimos a buscar otro sitio. La ropa de todos los días de mamá había sido usada para el bebé, de modo que sólo le quedaban las cosas buenas, la lana de mejor calidad, las sedas, los encajes. Llevaba un abrigo negro, un vestido negro adornado con fino encaje y delicados guantes de ganchillo. Tenía el pelo recogido en un estricto moño brillante. Íbamos por las aceras de ladrillo buscando anuncios en las ventanas, casas de huéspedes de las más baratas, barracones, hoteles. No encontramos nada y finalmente nos sentamos a descansar en un banco atornillado a la espalda de una tienda. En aquellos tiempos las calles de las ciudades eran mucho más amables. A nadie le importaba que los pobres recuperaran sus fuerzas, dejaran caer su carga, hablaran de su fracaso en el mundo.
–Podríamos volver con Fritzie –dijo mamá–. Es mi hermana. Tendría que acogernos.
Yo sabía por su voz que eso era lo último que deseaba.
–Podrías vender tus joyas –le dije.
Mamá me dirigió una mirada de advertencia y se llevó la mano al broche del cuello. Tenía apego a las cosas que el señor Ober le había regalado a lo largo de los años. Cuando se lo pedíamos, nos las mostraba: el elaborado collar de granates, el broche de ónix, los pendientes de perlas, la peineta española y el anillo con el espléndido diamante amarillo. Yo pensaba que no las habría vendido ni siquiera para salvarnos. Nuestras penurias la habían golpeado y estaba debilitada, pero en su debilidad era también obstinada. Nos quedamos en el banco de la tienda quizá media hora; luego, Karl advirtió música en el aire.
–Mamá –suplicó–, ¡es una feria!
Como siempre ocurría, ella empezó por decir que no, pero eso era una formalidad y los dos lo sabían. En un instante él la había seducido y persuadido a que fuéramos.
En el recinto ferial de la ciudad, a unas pocas calles más allá, se estaba celebrando el Picnic de los Huérfanos, una venta de caridad a beneficio de los niños sin hogar de Saint Jerome. Vimos el alegre estandarte rojo resplandeciendo sobre la entrada, con letras brillantes hechas a mano. Había barracas de tablas entre la alta hierba de color castaño remanente del invierno. Las monjas se deslizaban entre los mostradores con estolas y medallitas consagradas o aguardaban dignamente detrás de hileras de rosarios, cajas de zapatos llenas de estampas, figuritas de santos y juguetes corrientes. Nos metimos en el alboroto, mirando los saquitos cerrados con sorpresas, los juegos de azar, los objetos religiosos y las golosinas expuestos. En una barraca donde vendían sonoros artículos de metal, mamá se detuvo y sacó de su bolso un billete de un dólar.
–Me llevaré eso –dijo al vendedor mientras señalaba. Él sacó de su caja una navaja con mango de nácar y se la dio a Karl. Luego ella señaló un collar de cuentas: de oro y plata.
–No lo quiero –dije.
Enrojeció, pero después de una breve vacilación lo compró de todos modos. Luego hizo que Karl se lo ajustara al cuello. Puso el bebé en mis brazos.
–Tome, señorita Aguafiestas –dijo.
Karl se puso a reír y le cogió la mano. Vagando de una barraca a otra, finalmente llegamos a la tribuna, y Karl la empujó en seguida hacia los asientos. Tuve que seguirlos a trompicones. El suelo estaba cubierto de papeles. Había carteles pegados a los árboles y a las paredes de tablas. Mamá recogió un papel pequeño.
El gran omar. El extraordinario aeronauta. Presentación a mediodía. Debajo de las palabras se veía la foto de un hombre delgado, con bigote y una bufanda amarilla ondeando al viento.
–Por favor –dijo Karl.
Y así nos unimos a la muchedumbre boquiabierta.
El avión picaba, giraba, zumbaba, se deslizaba por encima de nosotros como un insecto. Yo no estiraba el cuello ni abría la boca llena de excitación como los demás. Miraba al bebé, examinaba su carita. Acababa de emerger del interminable sueño de los recién nacidos y ahora, de vez en cuando, me miraba con profunda concentración. Encontré en su cara una versión distinta de mí misma: era más atrevido, vivo como la luz, de mal genio. Fruncía el ceño, inconsciente de que estaba inerme, molesto solamente por el grave zumbido del biplano que aterrizaba y rodaba por la pista hacia la multitud.
Al recordarlo ahora, no puedo creer que no tuviera ninguna premonición. Apenas miré cuando el Gran Omar saltó del avión y no aplaudí sus palabras ni sus amplios saludos. Apenas escuché cuando ofreció llevar a quien se atreviera. Creo que pedía uno o dos dólares por ese privilegio. No lo advertí. No estaba preparada para lo que ocurrió después.
–¡Yo! –gritó mi madre, alzando su bolso al sol.
Sin mirar atrás, sin una palabra, sin advertencia ni vacilación se abrió paso a través de la gente reunida al pie de la tribuna y avanzó por el espacio vacío alrededor del piloto. Miré por primera vez al Gran Omar. Daba la impresión de elegancia, como sus carteles. Llevaba anudada al cuello la bufanda amarilla y ciertamente tenía una especie de bigote. Creo que llevaba un jersey blanco manchado de grasa. Era delgado y atezado, más pequeño en relación con el biplano de lo que se veía en el cartel, y mucho mayor. Después de ayudar a mi madre a subir al asiento del pasajero y de situarse ante los mandos se puso unas gafas verdes. Y entonces hubo un momento de sorpresa, infinito, mientras se preparaba para despegar. El aviador hizo unas señas a los dos hombres que le habían ayudado a hacer girar el avión.
–¡Listos! ¡Arranque!
–¡Cuidado con la hélice! –gritó Omar, y los hombres saltaron a los lados.
La hélice levantó viento. El avión se inclinó hacia adelante, se elevó sobre los árboles bajos, ganó altura. El Gran Omar giró alrededor del campo y vi el largo pelo rojo de mi madre que se liberaba del apretado moño y flotaba suelto en un arco que parecía enredarse alrededor de sus hombros.
Karl contemplaba el cielo paralizado por la fascinación y nada dijo mientras el Gran Omar realizaba sus pasadas acrobáticas. Yo no podía mirar. Estudiaba la cara de mi hermanito y esperaba, tensa, que el avión se estrellara contra el suelo.
La muchedumbre empezó a dispersarse. La gente se alejaba. Era más difícil oír el ruido del motor. Cuando me atreví a levantar la vista, el Gran Omar se alejaba en línea recta de la feria con mi madre. Pronto el avión fue sólo un punto blanco, luego se confundió con el cielo claro y se desvaneció.
Sacudí el brazo de Karl, pero él se liberó de mí y saltó hacia el borde de la tribuna.
–¡Llévame! –gritó, inclinándose sobre el pasamanos. Tenía la vista clavada en el cielo, y parecía como si quisiera lanzarse hacia él.
Satisfacción. Me asombró, pero eso fue lo primero que sentí cuando Adelaide desapareció volando. Por una vez no hizo diferencias entre Karl y yo, nos había abandonado a ambos. Karl dejó caer la cabeza entre las manos y empezó a sollozar contra sus gruesas mangas de lana. Yo aparté la vista.
Debajo de la tribuna, la multitud se movía en olas azarosas. Por encima, las nubes formaban una fina capa que cubría el cielo como una muselina. Contemplamos el ocaso que se cernía ya en los ángulos del campo. Las monjas empezaron a guardar sus rosarios y libros de oraciones. En las pequeñas barracas de la feria se encendieron luces de colores. Karl se golpeaba los brazos, pisaba con fuerza, se soplaba los dedos, pero yo no tenía frío. El bebé me daba calor.
El bebé se despertó, muy hambriento, y yo no podía consolarlo. Chupaba con tanta fuerza que yo tenía el dedo blanco y arrugado, y luego se echó a llorar. La gente se acercaba. Las mujeres extendían los brazos, pero yo apretaba más a mi hermano. No confiaba en ellas. No confiaba tampoco en el hombre que estaba a mi lado y hablaba bajito. Era un hombre joven de cara triste, huesuda, sin afeitar. Lo que más recuerdo de él es su tristeza. Quería llevarle el bebé a su esposa para que ella lo alimentara. Tenía un recién nacido, decía, y leche suficiente para dos.
Yo no contestaba.
–¿Cuándo volverá tu madre? –preguntó.
Esperaba. Karl estaba mudo, mirando el cielo oscuro. Adultos entrometidos me rodeaban y me decían qué debía hacer.
–Dale el bebé, querida.
–No seas terca.
–Deja que se lleve el niño a su casa.
–No –respondía yo a cada orden y a cada sugerencia; incluso llegué a darle un puntapié a una mujer atrevida que intentó arrebatarme de los brazos a mi hermano. Una por una se desanimaron y se marcharon. Sólo quedaba el joven.
Fue el bebé mismo quien finalmente me convenció. No dejaba de llorar. Cuanto más lloraba, más se acercaba el joven triste, más débil era mi resistencia, hasta que casi no pude contener mis propias lágrimas.
–Entonces iré con usted –le dije al joven–. Traeré de vuelta al bebé cuando haya comido.
–No –exclamó Karl, saliendo bruscamente de su estupor–. ¡No puedes dejarme solo!
Me agarró del brazo con tal urgencia que el bebé resbaló, y en ese momento el hombre me sostuvo, como si quisiera ayudarme, pero en cambio cogió al niño.
–Lo cuidaré bien –dijo, y se dio la vuelta.
Traté de liberarme de Karl; pero, como mi madre, era más obstinado cuando se asustaba y no lo conseguí. El hombre echó a andar hacia las sombras. Oí que el llanto del bebé se desvanecía. Finalmente me senté al lado de Karl y dejé que el frío me invadiera.
Pasó una hora. Otra hora. Cuando las luces de colores se apagaron y se elevó la luna borrosa detrás de las sábanas de nubes, supe con seguridad que el joven había mentido. No volvería. Y sin embargo, como parecía demasiado triste para hacer daño a nadie, tuve más miedo por Karl y por mí. Éramos nosotros los que estábamos absolutamente abandonados. Me puse de pie. Karl se puso de pie a mi lado. Sin decir una palabra caminamos por las calles vacías hasta la pensión. No teníamos llave, pero Karl demostró un talento inesperado. Con la delgada hoja de la navaja que le había regalado Adelaide abrió la cerradura.
Inundaban la fría habitación el tenue perfume de las flores secas que mi madre guardaba en su baúl, la densa fragancia de la naranja tachonada de clavos olorosos que tenía colgada en su armario y la de esencia de lavanda con que se frotaba la piel por la noche. Todavía parecían demorarse allí la dulzura de su aliento, el roce de sus enaguas de seda, el rápido ruido de sus tacones. El dolor nos abrumaba. Nos hundimos en su cama y lloramos, envueltos en su colcha, abrazados. Y sin embargo, una vez hecho esto, me volví fría.
Me lavé la cara en el lavabo, desperté a Karl y le dije que iríamos a casa de tía Fritzie. Asintió sin esperanza. Comimos todo lo que quedaba en la habitación, dos tortas frías, y preparamos una pequeña maleta de cartón. Karl la llevaba. Yo llevaba la colcha. Lo último que hice fue meter la mano hasta el fondo del cajón de mi madre y sacar su cajita redonda. Estaba bien cerrada y forrada de terciopelo azul.
–Tendremos que vender estas cosas –dije a Karl. Él vaciló pero luego, con una mirada dura, cogió la cajita.
Salimos silenciosamente antes del amanecer y fuimos hasta la estación del tren. Entre la maleza había hombres que conocían el destino de cada vagón de carga. Encontramos el que buscábamos y subimos. Extendimos la colcha y nos envolvimos, bien juntos, con nuestras cabezas apoyadas en la maleta y la cajita de terciopelo azul de mamá entre nosotros, en el bolsillo de Karl. Me aferré a la idea de los tesoros que contenía, pero no podía saber que el reconfortante tintineo que partió de su interior cuando el tren se puso en marcha, esa tarde, no era el de la rica herencia que podía salvarnos –el collar de granates y el diamante amarillo– sino el de botones y alfileres y el silencioso recibo de una casa de empeños de Minneapolis.
Pasamos toda la noche en ese tren que frenaba y cambiaba de vías y rodaba hacia Argus. No nos atrevimos a bajar a beber agua o a robar comida. La única vez que lo intentamos el tren echó a andar tan bruscamente que apenas logramos asirnos de una escalerilla. Perdimos la maleta y la colcha porque cogimos otro vagón, y durante el resto de la noche el frío no nos dejó dormir. Karl estaba tan abatido que ni siquiera discutió cuando le dije que era mi turno de guardar la cajita de mamá. Me la puse dentro del jersey. No me abrigaba; pero aun así, cuando cerraba los ojos, el fulgor del diamante y los dibujos de los granates girando en el aire oscuro me daban algo. Mi mente se endureció, brillante e irisada como una piedra mágica, y vi a mi madre con toda claridad.
Todavía estaba en aquel avión, volando cerca de las estrellas titilantes, cuando de pronto Omar advirtió que se le acababa el combustible. No se había enamorado a primera vista de Adelaide y ni siquiera le importaba lo que le ocurriera. Tenía que salvarse. Tenía que reducir la carga. Preparaba los mandos. Se ponía de pie en la cabina. Y luego, con un solo movimiento repentino, arrancaba a mi madre del asiento y la arrojaba al espacio.
Durante toda la noche ella caía a través de un frío terrible. El abrigo se le abría y se ondulaba y su vestido negro se le enrollaba entre las piernas. El pelo rojo se elevaba hacia arriba como una llama. Era una vela que no daba calor. Mi corazón se congeló. Yo no la quería. Por eso, por la mañana, permití que chocara contra el suelo.
Cuando el tren se detuvo en Argus yo era un bloque de hielo resentido. Me dolió cuando salté y me raspé las rodillas heladas y las palmas de las manos. El dolor me agudizó lo bastante para que pudiera leer los letreros y estrujarme el cerebro tratando de recordar dónde estaba la tienda de tía Fritzie. Habían pasado años desde nuestra última visita.
Karl era el mayor y probablemente yo no debía responsabilizarme por perderlo también a él. Pero no lo ayudé. Atravesé corriendo toda la ciudad. No podía soportar que su cara resplandeciera a la luz reflejada por las flores, rosada y radiante, como cuando mi madre la acariciaba.
Cuando me detuve, me asomaron dos lágrimas calientes a los ojos y me ardieron los oídos. Tenía ganas de llorar pero sabía que era inútil. Me volví, mirando cuidadosamente a mi alrededor, y fue una suerte que lo hiciera, porque podríamos haber dejado atrás la carnicería pero de pronto allí estaba, a poca distancia de la calle, en un camino de tierra. A un lado había un cerdo blanco pintado, y dentro de éste se leía CARNES KOZKA. Caminé hacia allí entre hileras de pinos diminutos. El sitio parecía a medio construir pero próspero, como si Fritzie y Pete estuvieran demasiado ocupados con los clientes para preocuparse por apariencias. Me detuve en el amplio porche y miré todo atentamente, como hacen los mendigos. Había una fila de cuernos de ciervo encima de la puerta. Pasé por debajo.
La entrada era oscura y me latía el corazón. Había perdido tanto, y había sufrido tanto por la pena y el frío, que no dudaba de que veía algo que era natural y comprensible, pero no real.
Una vez más el perro saltó contra Karl y las flores cayeron de su rama. Sólo que cayeron a mi alrededor en la entrada de la tienda. Olí los pétalos que se fundían sobre mi abrigo, sentí en mi boca su leve dulzura. No tuve tiempo para preguntarme cómo podía ocurrir eso porque desaparecieron con igual brusquedad apenas dije mi nombre a la persona que estaba detrás del mostrador de cristal.
Tío Pete era alto y rubio y llevaba una vieja gorra vaquera del mismo color que sus ojos. Su sonrisa fue lenta, amable para un carnicero, y me llenó de esperanzas.
–¿Sí? –preguntó. No me reconoció ni siquiera cuando le dije quién era. Finalmente sus ojos se agrandaron y llamó a Fritzie.
–¡La hija de tu hermana! ¡Está aquí! –gritó en el pasillo.
Le dije que estaba sola, que había venido en un vagón de mercancías, y me cogió en sus brazos. Me llevó a la cocina, donde tía Fritzie freía una salchicha para mi prima, la guapa Sita, que me miraba fijamente desde su sitio en la mesa mientras yo trataba de explicar a Fritzie y a Pete cómo había brotado de la nada y había entrado por la puerta principal.
Me miraban con amable suspicacia, pensando que me había escapado. Pero cuando les hablé del Gran Omar y de cómo mamá había sujetado su bolso y él la había ayudado a subir, sus caras se ensombrecieron.
–Sita, ve a limpiar los cristales de fuera –dijo tía Fritzie. Sita se deslizó de mala gana de su silla–. Ahora mismo –agregó Fritzie. Tío Pete se sentó pesadamente y apretó los puños debajo del mentón.
–Continúa, cuéntanos el resto –dijo, y yo les conté todo lo demás, y cuando terminé también había comido una salchicha y bebido un vaso de leche. Pero estaba tan cansada que casi no podía mantenerme erguida. Tío Pete me cogió en brazos. Recuerdo que me apoyé en él, y luego nada. Dormí ese día y toda la noche y no desperté hasta la mañana siguiente.
Me quedé quieta durante lo que me pareció mucho rato, tratando de establecer el origen de los objetos que había en la habitación, hasta que recordé que pertenecían a Sita.
Allí es donde iba a dormir todas las noches durante el resto de mi vida. Los muros estaban recubiertos de pino con vetas oscuras. Las cortinas tenían estampados bailarines y notas musicales. La mayor parte de una pared la ocupaba un alto armario de roble con adornos en espiral y muchos cajones. Sobre él había una lámpara de madera con la forma de un pozo de los deseos. Detrás de la puerta había un espejo de cuerpo entero. Mientras asimilaba mi entorno entró por la puerta Sita, alta y perfecta, con una trenza rubia que le llegaba a la cintura.
Se sentó al borde de mi cama y cruzó los brazos sobre sus pequeños pechos nuevos. Tenía un año más que yo y uno menos que Karl. Desde la última vez que la había visto había crecido repentinamente, pero su desarrollo no la había convertido en una criatura torpe, delgada y huesuda. Sita sonreía. Me miraba, sus fuertes dientes blancos resplandecían y se acariciaba la trenza rubia que le colgaba del hombro.
–¿Dónde está tía Adelaide? –preguntó.
No respondí.
–¿Dónde está tía Adelaide? –repitió con voz furiosa y cantarina–. ¿Por qué estás aquí? ¿Adónde ha ido? ¿Dónde está Karl?
–No lo sé.
Pensé, supongo, que el dolor de mi respuesta haría callar a Sita, pero eso era sólo porque aún no la conocía.
–¿Por qué os ha abandonado? ¿Dónde está Karl? ¿Qué es esto?
Cogió la cajita de terciopelo azul de mi pila de ropa y la agitó junto a su oído.
Le arrebaté la cajita con una indignada velocidad que ella no esperaba. Luego bajé de la cama, amontoné mi ropa entre los brazos y salí de la habitación. La puerta abierta del pasillo daba al cuarto de baño, una habitación grande y humeante por los muchos usos que pronto se convirtió en mi refugio, porque tenía la única puerta que podía cerrarle a mi prima.
Después de llegar a Argus, todos los días, durante semanas, me despertaba lentamente pensando que estaba nuevamente en el lago Prairie y que nada de esto había ocurrido. Luego veía las oscuras vetas de la madera de pino y el brazo de Sita colgando de la cama, arriba, y el día comenzaba. Oía el rítmico zumbido de las sierras para la carne, las picadoras, los ventiladores. Husmeaba el aire cálido y oloroso a pimienta a causa de las máquinas de hacer salchichas. Tía Fritzie fumaba sus acres Viceroy en el baño. Tío Pete estaba afuera alimentando al gran pastor alemán blanco que pasaba la noche en la tienda para defender las sacas de lona de dinero.
Yo me levantaba, me ponía uno de los viejos vestidos rosa de Sita e iba a la cocina a esperar a tío Pete. Preparaba el desayuno. Que pudiera hacer una buena taza de café y unos huevos fritos a los once años era una fuente de asombro para mis tíos y una ofensa para Sita. Por eso lo hice todas las mañanas hasta que tenerme allí se convirtió en una costumbre.
Me proponía ser indispensable para todos ellos, conseguir que dependieran tanto de mí que nunca pudieran echarme. Lo hacía deliberadamente, porque pronto descubrí que nada más podía ofrecer. El día siguiente a mi llegada, cuando me desperté y escuché las preguntas acusadoras de Sita, quise darles lo que yo creía mi tesoro, la cajita azul donde estaban las joyas de mamá.
Lo hice del modo más grandioso que pude, con Sita como testigo y Pete y Fritzie sentados ante la mesa de la cocina. Esa mañana entré con el pelo mojado y puse la cajita entre mi tío y mi tía. Mientras hablaba miraba a Sita y a Fritzie.
–Esto debería pagar mi estancia.
Fritzie tenía los rasgos de mi madre, apenas endurecidos pero lo bastante para no ser bellos. Tenía la piel áspera y el pelo corto y rizado teñido de color platino. Sus ojos eran de un loco matiz fluctuante de turquesa que sorprendía a los clientes. Comía bien, pero el hábito de fumar constantemente la mantenía delgada y demacrada.
–No tienes nada que pagar –dijo Fritzie–. Díselo, Pete. No tiene que pagarnos. Siéntate, calla y come.
Fritzie hablaba así, directa y burlonamente. Pete era más reposado.
–Ven. Siéntate y olvida eso –dijo–. Con tu madre nunca se sabe... –añadió con un tono de seriedad que se desvaneció. De algún modo, las cosas se evaporaban y desaparecían ante los ojos de Fritzie, absorbidas por el fuego azul de su mirada. Ni siquiera Sita encontró nada que decir.
–Quiero daros esto –dije–. Insisto.
–Insiste –exclamó tía Fritzie. Su sonrisa adquiría cierto aire desafiante porque tenía un diente partido–. No insistas –dijo.
Pero yo no me senté. Cogí un cuchillo del plato de la mantequilla y traté de abrir la cajita.
–Bueno –dijo Fritzie–. Ayúdale, Pete.
Entonces Pete se levantó, cogió un destornillador de la parte superior de la nevera, se sentó y metió la punta debajo de la cerradura.
–Que la abra ella –dijo Fritzie, cuando la cerradura saltó. Pete me hizo llegar la cajita por encima de la mesa.
–Apuesto a que está vacía –dijo Sita. Se arriesgó mucho al decir eso, pero ganó por ases y picas que se interpusieron entre nosotras porque un momento después abrí la tapa y lo que había dicho era verdad. En la caja no había nada de valor.
Alfileres. Unos cuantos botones de metal arrancados de un abrigo. Y un recibo que describía el anillo y el collar de granates, empeñados por prácticamente nada en Minneapolis.
Hubo un silencio. Incluso Fritzie calló. Sita casi saltó triunfal de su silla, pero contuvo la lengua y sólo empezó a graznar más tarde. Pete se llevó la mano a la cabeza. Yo no me moví, mientras mi mente describía círculos. Si Sita no hubiese estado allí, quizá me habría hundido y puesto a llorar, como en la pensión, pero su presencia me mantuvo alerta.
Me senté a comer lejos del alcance del codo de Sita. Mi mente estaba preparando la venganza, y ya entonces había ido mucho más allá de una justa compensación, porque Sita no me comprendió claramente hasta mucho más tarde. Y por lo tanto, a medida que pasaban los años, yo me volvía más importante que cualquier anillo o collar, en tanto que Sita desarrollaba esa frágil belleza que cualquier chico puede arrancar de un árbol al pasar y olvidar luego, o arrojar lejos cuando muere la fragancia.
Puse la cajita en el armario que ahora compartía con Sita, y nunca volví a mirar en su interior. No me permití pensar ni recordar, sino que seguí viviendo. Pero no pude detener los sueños. Por la noche aparecían Karl, mamá, mi hermanito y el señor Ober con la boca llena de trigo. Trataban de alcanzarme por cielo y tierra. Trataban de explicarme que había rima y motivo. Pero yo me tapaba los oídos con las manos.
Había perdido la fe en el pasado. Ellos eran parte de una trama que se disipaba, que estaba más allá de la comprensión y no me daba ningún consuelo.
La noche de Karl
Cuando Karl se tendió nuevamente en el vagón de mercancías esa mañana, decidió no moverse hasta morir. Pero el tren no continuó su viaje como se suponía. A menos de diez millas de Argus, el vagón de mercancías de Karl se separó del resto del tren y se detuvo. Durante todo ese día dormitó y despertó y vio a corta distancia los mismos dos altos silos plateados de cereal. Al final de la tarde estaba tan hambriento, sediento y helado y tan fatigado de esperar la muerte que, cuando un hombre entró por la puerta, le alegró tener un pretexto para abandonar la idea.
Karl se había metido entre el heno de los fardos rotos, y el hombre se instaló a apenas medio metro de él sin verlo. Karl lo examinó cuidadosamente. Al principio le pareció viejo. Tenía el rostro bronceado, del color del cuero reseco. Sus labios eran finos y sus ojos casi se perdían entre los pliegues. Parecía duro como la piedra debajo de sus ropas, los restos de un viejo uniforme del ejército, y cuando encendió una colilla la lumbre se reflejó en dos llamitas en sus ojos. Expulsó el humo formando un anillo. Tenía el pelo largo, color arena, y la barba medio crecida.
Karl vio cómo el hombre fumaba metódicamente su cigarrillo hasta el final y luego habló.
–Hola.
–¡Ooooh! –El hombre se puso en pie de un salto y retrocedió, luego se recobró–. ¿Qué...?
–Me llamo Karl.
–Me has dado un susto de muerte. –El hombre miró enfadado las sombras que rodeaban a Karl y luego, bruscamente, rio–. Eres un crío –dijo–, y por Dios que pareces tonto. Ven aquí.
Karl se incorporó en la ancha franja de luz de la puerta. El heno se había pegado a su abrigo y a su pelo. Miró al hombre desde debajo de un montón de hierba, y su mirada era tan triste que el hombre se dulcificó.
–Eres una chica, ¿verdad? –dijo–. Perdón por mi lenguaje.
–No soy una chica.
Pero la voz de Karl no había terminado de cambiar y el hombre no se convenció.
–No soy una chica –repitió Karl.
–¿Cómo dijiste que te llamabas?
–Karl Adare.
–Karla –dijo el hombre.
–Soy varón.
–Sí. –El hombre lio un nuevo cigarrillo–. Yo soy Saint Ambrose.
Karl asintió con cautela.
–No es un chiste –dijo el hombre–. Mi apellido es Saint Ambrose. Me llamo Giles.
Karl se sentó en un fardo junto a Giles Saint Ambrose. El hambre lo mareaba. Tenía que abrir y cerrar los ojos para mantener la vista clara. Sin embargo, advirtió que el hombre no era tan viejo como había creído al principio. Apenas se sentó junto a él, Karl observó que tenía la cara trabajada por el sol y el viento, no por la edad.
–Soy de Lago Prairie –logró decir Karl–. Teníamos una casa.
–Y la has perdido –respondió Giles, mirando a Karl a través de nubes de humo–. ¿Cuándo has comido por última vez?
La palabra comida hizo que las mandíbulas de Karl se cerraran y que se le hiciera la boca agua. Miró en silencio a Giles.
–Toma –Giles sacó del bolsillo de la chaqueta un paquete cuadrado de papel de periódico. Lo desenvolvió–. Es bueno, es jamón –dijo.
Karl lo aferró con ambas manos y comió con tan veloz ferocidad que Giles se olvidó de chupar el cigarrillo.
–Sólo por verlo valía la pena –dijo cuando Karl terminó–. Iba a pedirte que me dejaras un poco, pero me he apiadado.
Karl dobló el trozo de periódico y se lo devolvió a Giles.
–Está bien –Giles rechazó el papel. Se inclinó y recogió la rama que Karl había traído. Todavía tenía adheridas unas pocas flores grises y marchitas–. Esto sería bueno para espantar mosquitos –dijo Giles.
–Es mía –dijo Karl.
–¿Sí? –dijo Giles, azotando el aire–. Ya no. Digamos que ha sido un negocio.
Lo que le ocurrió en seguida a Karl lo avergonzaría más tarde, pero no lo pudo evitar. La rama le trajo el recuerdo del perro saltando, las fauces y el ladrido, Mary inmóvil en la calle mientras él mismo tironeaba del árbol con todas sus fuerzas, lograba desprender la rama y la blandía. Los ojos de Karl se llenaron de lágrimas que se derramaron.
–Sólo era un broma –dijo Giles. Sacudió el brazo de Karl–. Te la devuelvo. –Giles colocó los dedos de Karl alrededor de la rama y éste la sostuvo con fuerza, pero no pudo dejar de llorar. Abrumado, se fundía interiormente. Los sollozos estallaban desde su pecho.
–Tranquilízate –dijo Giles. Rodeó con el brazo los hombros de Karl, y el chico se apoyó en él, llorando ahora con largos gemidos desacompasados–. Tendrás que practicar. Los chicos no hacen esto –dijo Giles. Pero Karl siguió llorando hasta que se agotó la furia de su dolor.
Cuando despertó anochecía. Apenas podía ver y el aire estaba lleno de un ruido sordo y confuso que parecía un torrente de lluvia o de granizo. Karl buscó a Giles, temeroso de que hubiera desaparecido, pero el hombre estaba allí.
–¿Qué es eso? –preguntó Karl, pasando las manos sobre la áspera chaqueta militar. Volvió a echarse, tranquilo, cuando Giles murmuró:
–Es sólo que están cargando el cereal. Duerme.
Karl alzó la vista hacia el oscuro sonido excitante de la avalancha. Planeaba cómo él y Giles viajarían en ese vagón de mercancías y saltarían a tierra de vez en cuando, en alguna ciudad cuyo aspecto les gustara, para robar comida, o quizás encontrarían una casa abandonada donde vivir. Imaginaba a ambos perseguidos por perros policía, corriendo más rápido que los granjeros y los empleados de las tiendas. Se veía con Giles asando pollos y durmiendo juntos, acurrucados los dos en un vagón que los zarandeaba, como estaban ahora.
–Giles –susurró.
–¿Qué?
Karl esperó. Había tocado antes a otros chicos pero por diversión, en los callejones que había detrás de la casa de huéspedes. Esto era diferente, y no estaba seguro de atreverse, pero un ruido atronador invadía su cuerpo. Corrió el riesgo, extendió las manos y tocó la espalda de Giles.
Karl puso la mano debajo de la chaqueta de Giles, y el hombre se volvió hacia él.
–¿Sabes lo que estás haciendo? –murmuró Giles.
Karl sintió el aliento de Giles y estiró los labios para besarlo. Volvió a poner las manos debajo de las ropas de Giles y se acercó a él. Giles rodó sobre él y lo hundió en el heno. Karl se estremeció y enrojeció calurosamente cuando Giles empezó.
–No eres una muchacha. –Giles susurró junto al pelo de Karl; luego lo besó en el cuello y empezó a tocarlo de un modo nuevo, por todas partes, con aspereza y también con cuidado, hasta que el cuerpo de Karl se contrajo de manera insoportable y luego se desencadenó bruscamente en una larga pulsación oscura. Cuando volvió en sí rodeó muy estrechamente a Giles con sus brazos, pero el momento había pasado. Giles se desprendió suavemente Y se dejó caer a su lado. Permanecieron juntos, ambos mirando hacia arriba, hacia el ruido del cereal, y Karl estaba seguro de lo que sentía.
–Te quiero –dijo Karl.
Giles no respondió.
–Te quiero –repitió Karl.
–Oh, Jesús, no ha sido nada –dijo Giles, no sin ternura–. Estas cosas ocurren. No te sientas mal, ¿vale?
Después se apartó de Karl. Tras una larga pausa Karl se puso de rodillas.
–Giles, ¿duermes? –preguntó. No hubo respuesta. Karl sintió que la respiración de Giles era más lenta, que su cuerpo se aflojaba y las piernas respingaban mientras descendía a un nivel más profundo de sueño.
–Bastardo... –susurró Karl. Giles no se despertó. Karl lo dijo otra vez, un poco más fuerte. Giles dormía. Luego Karl cayó en un oscuro remolino, una ensoñación donde las cosas se mezclaban en el tiempo y el pelo de Adelaide volvía a escaparse del moño y a enredarse alrededor de los hombros del delgado piloto. La vio desaparecer en el cielo y luego recordó la navaja que le había regalado. La sacó por primera vez desde Minneapolis y probó la punta con el dedo.
–Está muy afilada –advirtió. Hirió una o dos veces la oscuridad e incluso la acercó lo suficiente para pinchar la lana desgarrada de la chaqueta de Giles. Pero Giles no se despertó, y un rato más tarde Karl plegó la navaja y la metió nuevamente en el bolsillo.
El rugido cesó bruscamente. Giles se movió, pero no se despertó. Por las rendijas de las tablas Karl vio linternas que se movían y se alejaban. Y entonces hubo una sacudida repentina, otra y otra a lo largo de la hilera de vagones, hasta que también el suyo se movió pesadamente y, despacio, ganó velocidad.
–Estas cosas ocurren –dijo entonces Karl, repitiendo las palabras de Giles–. Ocurren.
Mientras lo decía sintió que su corazón se desgarraba. Ni siquiera durante su tempestad de llanto había tocado las profundidades de su pérdida. Ahora lo devoraban. Estaba la rama, todavía levemente fragante. La recogió y luego se puso de pie en medio de la oscuridad. No quería vomitar ni llorar. No quería volver a llorar junto al pecho de nadie. De modo que frunció el ceño ante la nada mientras el tren corría y luego, ligero y veloz como un ciervo, avanzó y saltó por la puerta del vagón de carga en movimiento.
Capítulo dos
(1932)
SITA KOZKA
Mi prima Mary llegó una mañana en el primer tren de mercancías, sin nada más que una vieja cajita azul de recuerdos llena de botones y alfileres sin valor. Mi padre la cogió en brazos y la llevó hasta la cocina. Yo era demasiado mayor para que me cogieran. La sentó en una silla y mi madre dijo:
–Ve a limpiar los mostradores, Sita. –Por eso no sé qué mentiras contó ella después.
Esa mañana, más tarde, mis padres la acostaron en mi cama. Cuando protesté y dije que podía dormir en la cama plegable, mi madre dijo:
–También tú puedes dormir en ella, ¿verdad?
Y así terminé esa noche acurrucada en la cama plegable, demasiado pequeña para mí. Dormí con las piernas colgando fuera, al frío. Por la mañana, no me sentía muy dispuesta a acoger bien a Mary, y ¿quién puede censurarme?
Además, apenas se despertó por primera vez en Argus ocurrió lo de la ropa.
Estuvo bien que durante el desayuno ella abriera la cajita azul y la encontrara llena de pequeños desechos, como yo había dicho, porque si mi prima no me hubiese dado pena no habría tolerado que mi madre y Mary invadieran mi armario.
–Ésta te quedará perfectamente –dijo mi madre, sosteniendo una de mis blusas favoritas–; pruébatela. –Y Mary lo hizo. Y además luego la guardó en su cajón. Tuve que vaciar dos de mis cajones para ella.
–Madre –dije, después de un rato y cuando empezaba a pensar que debería llevar los mismos tres conjuntos durante todo el siguiente año escolar–, madre, esto ya ha ido demasiado a lejos.
–Mierda –dijo mi madre, que habla así–. Tu prima no tiene qué ponerse.
Sin embargo, en ese momento ya tenía la mitad de mis cosas, un vestuario que seguía creciendo a medida que mi madre se excitaba con la idea de vestir a la pobre huérfana. Pero Mary no era huérfana de verdad, aunque lo simulaba para ganar nuestra simpatía. Su madre aún vivía, aunque hubiese abandonado a mi prima, cosa que yo dudaba. Yo pensaba que Mary simplemente se había escapado de su madre porque no era capaz de apreciar el estilo de Adelaide. No todos saben cómo sacar partido de su belleza. Mi tía Adelaide sí sabía. Siempre fue mi favorita, y me encantaba que viniera de visita. Pero no venía con frecuencia porque mi madre tampoco comprendía su estilo.
–¿A quién tratas de impresionar? –vociferaba cuando Adelaide venía a cenar con un vestido de cuello de piel. Mi padre enrojecía y cortaba la carne. Hablaba poco, pero yo sabía que no aprobaba a Adelaide más que mi madre. Ella decía que había malcriado a Adelaide porque era la más pequeña. Lo mismo decía de mí. Pero yo no creo que me hubiera malcriado, ni una pizca, yo trabajaba tanto como cualquiera limpiando mollejas.
Odiaba los miércoles porque ese día matábamos las gallinas. El granjero las traía hacinadas en jaulas de tablillas. Canute, que mataba casi todas, les cortaba el cuello con la hoja de su largo cuchillo, una por una. Cuando estaban muertas, desplumadas y abiertas, me daban las mollejas. Una lata de café llena tras otra. Todavía sueño con ellas. Yo debía volverlos del revés y lavarlos en una olla de agua. Todas las piedrecillas y las semillas duras caían al fondo. A veces encontraba trocitos de metal o de vidrio. Una vez encontré un brillante.
–¡Madre! –grité, sosteniéndolo en la palma–. ¡He encontrado un diamante! –Todos estaban tan excitados que me rodearon. Y entonces mi madre cogió la piedrecilla que brillaba y la llevó a la ventana. No rayaba el cristal, por supuesto, y tuve que limpiar el resto de las mollejas. Pero por un segundo estuve segura de que el diamante nos había hecho ricos, lo que me recuerda otro diamante. Un diamante de vaca, mi herencia.
En realidad lo de la herencia era una broma; por lo menos era una broma para mi papá. Un diamante de vaca es el cristalino duro y redondeado que hay dentro del ojo de la vaca y que brilla, cuando uno lo mira a la luz, es casi como un ópalo. No es posible hacerse un anillo con él ni usarlo en ninguna clase de joya porque puede romperse, y por supuesto no tiene valor. Mi padre tenía uno como talismán. Lo arrojaba al aire delante de los clientes y a veces, durante una partida de cartas, veía que lo frotaba. Yo lo quería. Un día le pregunté si me lo daría.
–No puedo –dijo–. Es mi talismán de carnicero. Podrías heredarlo, ¿qué te parece?
Supongo que se me abrió la boca de sorpresa porque mi padre me daba siempre lo que yo le pedía. Por ejemplo, teníamos un frasco de caramelos encima de las salchichas y yo podía coger uno cuando me apetecía. Solía llevar tabletas de zarzaparrilla a clase para las chicas que me caían bien. Sin embargo no masticaba chicle, porque una vez oí que tía Adelaide le decía a mi padre, furiosa, que únicamente los vagabundos masticaban chicle. Eso fue cuando mi madre trataba de dejar de fumar y tenía una bolsita de bolitas de chicle en el bolsillo del delantal. Yo estaba en la cocina mientras discutían.
–¡Vagabundos! –gritó mi madre–. Eso le decía la sartén al cazo. –Y luego se quitó el chicle de la boca y lo restregó contra el pelo largo y ondulado de Adelaide.
–Te mataré –dijo furiosa mi tía. Era vergonzoso ver personas adultas comportándose así, pero no se lo reprocho a tía Adelaide. Yo me habría sentido igual si hubiese tenido que cortarme el mechón de pelo donde estaba el chicle y me hubiese quedado un mechón más corto. Yo nunca masticaba chicle. Pero cogía todo lo que quería de la tienda. O lo pedía y me lo daban de inmediato. Por eso es comprensible que la negativa de mi padre fuera una sorpresa.
Yo tenía orgullo, incluso de niña, y no volví a hablar del asunto. Hasta lo que ocurrió dos días después de la llegada de Mary Adare.
Esa noche estábamos en la cama, esperando que vinieran a darnos las buenas noches. Yo estaba en mi cama y ella en la de abajo. No era alta y cabía sin tener que dejar los pies afuera. Lo último que hizo antes de acostarse fue guardar la vieja cajita de Adelaide en mi escritorio. No dije nada, daba pena. Creo que papá también lo pensó. Le dio pena. Esa noche entró en la habitación, me acomodó las mantas, me besó en la frente y dijo: «Que duermas bien». Luego se inclinó sobre Mary y también la besó. Y a ella le dijo: «Aquí tienes una joya».
Era el diamante de vaca que yo quería, el talismán de los carniceros. Cuando miré desde el borde de mi cama y vi el cristalino claro brillando en su mano podría haber escupido. Fingí dormir cuando ella me preguntó qué era. Averígualo tú misma, pensé, y no dije nada. Unas semanas después, cuando ya sabía orientarse en la ciudad, encontró un joyero que le perforó un agujerito en el borde del talismán. Luego se colgó del cuello con una cuerda el diamante de vaca, como si fuese algo de valor. Más tarde consiguió una cadenita de oro.
Primero mi habitación, después mis ropas y por fin el diamante de vaca. Pero lo peor fue cuando me robó a Celestine.
Mi mejor amiga, Celestine, vivía a cinco kilómetros de la ciudad con su medio hermano y sus medio hermanas, mucho mayores, que eran chippewas. No eran muchos los que habían venido de la reserva, pero la madre de Celestine lo había hecho. Se llamaba Regina No sé qué y trabajaba para James el Holandés, a quien le cuidaba la casa cuando era soltero y también después de que se casaran. Una vez oí decir que Celestine había nacido un mes después de la boda y que Regina había llevado a casa a los otros tres hijos de quienes James el Holandés nada sabía. De alguna manera salió bien. Vivieron todos juntos hasta el momento de la curiosa muerte de James el Holandés. Se congeló en nuestro frigorífico para la carne. Pero ése es un asunto del que nadie en esta casa quiere hablar.
Fuera como fuese, esos otros nunca fueron adoptados legalmente y conservaron el apellido Kashpaw. Celestine era James. Como la madre murió cuando ella era pequeña, la influencia más importante que recibió fue la de James el Holandés. Él sabía francés, y a veces ella lo hablaba para presumir en la escuela, pero por lo común todos se burlaban de Celestine por su tamaño y por los extraños vestidillos que su hermana Isabel escogía en la tienda de todo a cien de Argus.
Celestine era alta, pero no desgarbada. Era más bien lo que mi madre llamaba escultural. Nadie le decía a Celestine qué debía hacer. Íbamos y veníamos y jugábamos donde queríamos. Mi madre, por ejemplo, jamás me hubiera dejado jugar en un cementerio; pero cuando iba a visitar a Celestine es lo que hacíamos. Había un cementerio justo en el terreno mismo de James el Holandés, un sitio donde había tumbas de niños muertos por una epidemia de tos ferina o de gripe. Todos los habían olvidado excepto nosotras. Sus crucecitas de madera o de hierro forjado estaban torcidas. Las enderezamos y hasta volvimos a grabar los nombres en las de madera con un cuchillo de cocina. Cavamos en el recodo del río para coger violetas y las trasplantamos allí. Por eso el cementerio era nuestro sitio. Nos gustaba estar allí las tardes de calor. Era tan agradable. El viento agitaba las hierbas altas, los gusanitos cribaban la tierra debajo de nosotras, las golondrinas de los lodazales volaban en parejas por el cielo. Era un sitio realmente bonito y para nada triste. Pero, por supuesto, Mary tenía que estropearlo.
Yo subestimaba a Mary Adare. O quizá fui demasiado confiada, porque fui yo misma quien sugirió que fuéramos a visitar a Celestine un día, a principios del verano. Empecé llevando a Mary sobre el manillar de mi bicicleta, pero pesaba tanto que apenas podía conducir.
–Pedalea tú –dije deteniéndome en mitad del camino. Ella se cayó, se incorporó y enderezó la bicicleta. Supongo que yo también pesaba. Pero sus piernas eran infatigables. El medio hermano indio de Celestine, Russell Kashpaw, se nos acercó antes de llegar.
–¿Quién es tu esclava hoy? –dijo–. Nunca serás tan inteligente como ella. –Yo sabía que decía esas cosas porque pensaba lo contrario, pero Mary lo ignoraba. Noté que se hinchaba de orgullo debajo de mi viejo vestido. Siguió todo el camino hasta la casa de Celestine y cuando llegamos, salté y corrí directamente hacia la puerta.