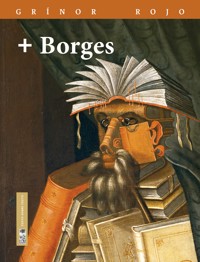
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El libro busca enriquecer la crítica sobre el maestro argentino y su obra, continuando y corrigiendo el libro "Borgeana" de G. Rojo. En "+ Borges", amplía su tesis del Borges "colonial", profundizándola con nuevos enfoques y escenarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición, noviembre 2024 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560018564 ISBN Digital: 9789560019363 RPI: 2024-a-9020 Imagen de portada: Giuseppe Arcimboldo: El bibliotecario (1904) Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: ¡Karmina Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Santiago de Chile
Prólogo
Este libro se titula + Borges porque su aspiración es contribuir a la bibliografía crítica sobre el maestro argentino y su obra, y también porque continúa, amplía y corrige un libro mío anterior, Borgeana, de 2009. Aquel libro, que reunía ensayos que escribí a lo largo de varios años y a los que articulé en un orden que se acomodaba a la biografía del autor, contenía ya atisbos de la tesis que desarrollo en este, la del Borges «colonial», pero sin haber logrado aún una formulación que me pareciera suficiente. En + Borges, de modos diversos, en escenarios y con matices igualmente diversos, pero renunciando de antemano a cualquier pretensión de que mi lectura de los textos que comento sea la única válida, me gustaría haberlo logrado. Quien me lea dirá si ello es así y, más importante todavía, le dará o no su aprobación.
En un diálogo franco, pero no por eso menos cordial y decididamente apreciativo, con el lúcido libro de Beatriz Sarlo, Borges, un escritor en las orillas, de 1993-95, los detalles de la tesis en cuestión los entrego en el primero de estos trabajos y los empleo en los que siguen. En «Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)» por medio de la rebeldía del sargento Cruz, a quien sus superiores le ordenan capturar a Martín Fierro, una orden que él no solo no cumple sino que se pone de lado del proscrito, emparejándose con el gaucho epónimo al haberse sentido como una «astilla de un mesmo palo» y reencontrándose de esa manera con la identidad de que el ejército argentino lo privó; retomo la figura del doble en el ensayo sobre «Funes el memorioso», esta vez mediante un análisis del contraste entre la percepción, la memoria y la capacidad de reproducción absolutas, que son las aptitudes de Irineo Funes, y las que su testigo, que es Borges, desearía poseer pero no puede, por lo que produce un relato envidioso acerca del otro, convirtiéndose en su aprendiz y su rival; y en la misma vena, he leído la relación entre Pierre Menard y su obra y Cervantes y la suya, en «Pierre Menard, autor del Quijote», solo que ahí en polémica con las lecturas posestructuralistas y posmodernas que hasta hoy se siguen amontonando contra él.
En el primero de los tres trabajos de la segunda mitad del libro me refiero a la curiosidad insaciable de Borges por la traición, que entiendo que no es antojadiza; en el segundo, a su tratamiento del tema de la excepcionalidad humana; y en el tercero, a la degeneración racial y cultural de la sangre blanca europea al haberse puesto esta en contacto con la oscura y desquiciadora realidad americana. El del medio, «Schwob, Borges, Bolaño y Labatut», es el más largo y ambicioso de estos tres. Intento en él –no sin una dosis de presunción, lo confieso– seguirles la pista a algunos de los hitos mayores que jalonan el despliegue de un subgénero de la narrativa moderna, prestando atención tanto al rasgo excéntrico que caracteriza a sus personajes como al papel que, en la construcción de cada una de las piezas que integran el conjunto, cumple la metaironía y a cómo ese papel se reconfigura históricamente. El de Borges es un tramo en este itinerario, pero un tramo imprescindible.
Cierro el libro con un breve epílogo acerca de un poema que retrata al Borges viejo como nadie más que él podía hacerlo: «Elogio de la sombra».
Los trabajos que aquí ofrezco deben considerarse como un homenaje mío a un escritor cuya concepción del mundo y la sociedad no comparto, con quien tengo discrepancias que son efectivas e indisimulables, pero del que no deserto estéticamente, porque fue capaz de convertir sus ruindades, sus terrores y sus prejuicios en obras de arte genuinas y a quien por ello no dejo de valorar como a uno de los grandes que ha habido en Latinoamérica.
La primera vez que lo vi fue en los años cincuenta del siglo pasado, cuando yo tenía quince años y era estudiante del Instituto Nacional. Vino entonces a Chile, y dictó una conferencia en la que logré colarme. Más tarde, cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, me encontré con él de nuevo, en aquella oportunidad en el sosiego de un ambiente académico. Además de asistir entonces a una conferencia suya sobre Kipling (escuchar a Borges discursear en inglés sobre Kipling era como estar oyendo a Kipling), pude hablar con él a solas, y salir de esa conversación convencido de que los símbolos de la literatura eran para él lo único que mitigaba (o disfrazaba) la fragilidad y la vulnerabilidad consustanciales a lo humano, ya que los datos de la experiencia y los del conocimiento formal, o no le interesaban o le interesaban únicamente en la medida en que le iba a resultar posible reformalizarlos, resignificarlos y reemplearlos en los dominios de la letra.
También lo vi en los comienzos de mi exilio, en Buenos Aires, en 1974, caminando por el centro de la ciudad, apoyado en su bastón, de vuelta al departamento de la calle Maipú, frente a la plaza San Martín. Iba yo con Eduardo Gudiño Kieffer y nos encontramos con él cuando cruzaba una calle. «Ahí está Borges», me dijo Gudiño. Nos acercamos y él le preguntó cómo estaba. «Mal», contestó. Gudiño lo asedió otra vez, preguntándole ahora por su madre, doña Leonor Acevedo «Peor», respondió.
Y la última ocasión fue en Ohio State University, donde yo enseñaba, dos o tres años antes de su fallecimiento. Lo invitaron entonces las autoridades de la Universidad a que dictara una de esas conferencias que, para lustre del establecimiento invitante, los burócratas les solicitan a las personalidades que son como él, y aceptó, pero indicó que prefería conversar. Escogieron para ello a dos profesores, a uno del Departamento de Inglés y a mí, que era el latinoamericanista en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas. En el escenario, enfrentando a un auditorio desbordado, mi colega de Inglés le preguntó cómo andaban sus relaciones con Joyce, lo que era por supuesto impertinente y aburrido, y que Borges esquivó, y yo por sus relaciones con las dictaduras latinoamericanas, las de Videla, Pinochet y los demás, lo que era impertinente también, pero menos aburrido, y a lo que contestó diciendo que él nunca, que jamás, que en ninguna circunstancia las había apoyado. Era mentira, aunque reconozco que con posterioridad se retractó de ese desatino inicial. Pero, claro, ese era Borges, a quien los datos del mundo exterior le importaban un carajo.
Grínor RojoLa Reina, abril de 2022
En definitiva, yo opino que Borges…
1
No es un colonizador ni un colonizado. Como lo he dicho antes y lo repito ahora, Borges no es ni el objeto ni el sujeto de un proceso de colonización1. En este segundo caso no es uno de aquellos que asimilan la condición colonizada y la constituyen en el fundamento de una nueva identidad. No es nada de eso, sino un colonial. Quiero decir que Borges es un periférico y un marginal, que ha hecho suya la cultura del colonizador, la de aquel que reside en el centro del mundo y que desde ahí controla el destino de sus habitantes, pero sin que esa decisión apague en él el deseo y/o la nostalgia por la cultura del (ahora) colonizado.
Este argumento tiene menos que ver con el curriculum vitae del susodicho, en el que uno de los núcleos es la casa de la infancia, la de Serrano y Guatemala, en el viejo Palermo, aun cuando esa casa y esa infancia sean también componentes de un tapiz con muchas hebras, ninguna de las cuales debe perderse de vista, que con una cierta perspectiva de pensamiento y creación. Esta perspectiva se hunde por otra parte en un cierto contexto histórico-social, y desestima por lo mismo la idea del genio como un arcano insondable e inexplicable. Considero esta proposición determinante en el mapa de mi desplazamiento por su literatura.
Próximos a Borges, los que nos hemos comprometido en una investigación que se atenga a estas premisas nos vamos a encontrar con dos de sus héroes: Joseph Conrad, quien nació en 1857, en Berdyczów, que hasta donde he podido averiguar es una ciudad del norte de Ucrania, donde fue bautizado con el impronunciable nombre de Józef Teodor Konrad Korzeniowski, no obstante lo cual actuó y se nombró (o eligió actuar y nombrarse) como el más inglés de los ingleses –su sensibilidad, como bien lo captó Edward Said, era en el fondo la de un «extranjero autoconsciente que escribía sobre experiencias oscuras en un idioma ajeno»2–, y sobre todo Rudyard Kipling, quien nació en Bombay en 1865, vivió en Lahore durante los siete años más intensos de su vida, que nutrieron la casi totalidad de su obra, y cuyo patriotismo imperialista yo me imagino que a nadie se le ocurrirá poner en duda. Pero sin que eso lo haya autorizado para empinarse hasta el estatuto inequívoco del colonizador ni bajarse hacia el no menos inequívoco del nativo, liberándose así de ser el sujeto ambivalente que fue. De nuevo, fue Said, que como bien lo saben sus lectores tenía una antena especialmente fina para percibir estas cosas, quien puso de relieve las ambigüedades de Kipling en la «Introduction» que escribió para la edición Penguin de Kim de la India, en cuya página de término se lee que el significado primario del libro de Kipling radica «en la elección que él hizo de una forma novelística y de un personaje, Kim O’Hara, que le permitieron comprometerse profundamente con una India a la que amaba, pero que nunca sería del todo suya»3.
Los dos escritores mencionados y unos cuantos más, que son sus iguales o se les parecen, conforman en la literatura del Occidente del mundo una familia literaria precisa, definible y con un prestigio al que justifican obras de calidad reconocida y duradera. Y, en mi opinión, a esa familia pertenece el maestro argentino Jorge Luis Borges. Por mucho que este se haya sentido «un poco británico» y que entendiera Waterloo «como una victoria»4, lo cierto es que Borges no era un inglés, ni mucho menos un nativo americano, y cuando alguno de sus personajes tiene la mala idea de comportarse de acuerdo al canto de una u otra de esas dos sirenas, el resultado es catastrófico. Por lo pronto, al asumir el hombre de la ciudad las costumbres pendencieras del gaucho, como lo hace o trata de hacerlo el muy porteño y mestizo Juan Dalhmann Flores en «El Sur», o al exponerse a ser víctima del sacrificio cultural y físico –mestizo también e irónicamente religioso, ritualista calvinista en esta ocasión–, que los Gutres/Guthrie, de «pelo rojizo» y «caras aindiadas», le infligen al blanco, porteño y superiormente educado Baltasar Espinosa en «El Evangelio según Marcos».
A diferencia del colonizador, que está descontento con su condición, por lo que deviene (o busca devenir) en nativo durante una intentona desastrosa en la que decide togo wild, y a diferencia del nativo, que se muestra en discordia con la suya propia y que, adoptando una perspectiva opuesta a la anterior, pero no menos desastrosa, deviene (o busca devenir) en colonizador, el colonial es un individuo que se bandea entre ambas. Pisa así sobre la delgada cuerda de su ambivalencia, siendo ese el estado de espíritu medianero y tembloroso en que aguarda a que sobrevenga el milagro del desorden y la revelación.
Y eso ocurre porque el colonial no es dueño de un espacio al que pueda llamar suyo con entera confianza, ni tampoco las aptitudes para llegar a serlo alguna vez, mientras que lo flanquean y convocan los espacios de aquellos que sí los poseen o van a poseerlos, que para su envidia son espacios claros y firmes, que él conoce y recorre no pocas veces más y mejor que sus propietarios legítimos, pero respecto de los cuales mantiene una relación problemática. Entra y sale de ellos, a menudo con una comodidad insólita, pero a sabiendas de que, aun cuando pudiera avecindarse ahí por todos los años que le restan de vida, él no es de ahí.
2
Un ejemplo del habitar el sujeto colonial en esos espacios que no son los suyos propios –que no son ni van a ser jamás espacios suyos «con propiedad»–, es el que Borges ficcionaliza en el cuento «El acercamiento a Almotásim», entre los primeros que escribió, y que él compone como el comentario de un narrador irónico acerca de una novela apócrifa, entre islamista y policíaca, escrita por un tal Mir Bahadur Alí. Su despliegue, que algunos borgeanos sabihondos han sobreleído con un inclín esotérico (a lo que se presta y que Borges promueve, no digo que no), yo prefiero leerlo como el relato de una odisea identitaria.
Basado en el personaje de Walli Dad, de «On the City Wall» de Kipling, uno de los cuentos favoritos de Borges –algo que él reconoce en el epílogo, pero envolviéndolo en una nube de información excesiva e intencionadamente confundente–, su protagonista es un joven de Bombay, de origen musulmán, pero occidentalizado, librepensador y blasfemo. Vive este individuo en conformidad con su yo postizo hasta que lo golpean los actos de violencia que contra la gente de su raza ejecutan los hindúes durante «la noche de la luna de muharram», la fiesta funeraria en que los mahometanos recuerdan a sus mártires Hassan y Hassaín. El ser víctima de esas demostraciones de odio racial despierta en la conciencia del infiel la nostalgia por el fundamento étnico-religioso que alguna vez fue suyo, pero al que después echó al olvido, siendo la causa de su peregrinación consiguiente en pos del enigmático Almotásim.
Ahora bien, independientemente de los contenidos específicos que se le quieran encontrar a este Almotásim –aquí contenidos islámicos, pero que en otras de las escenificaciones borgeanas de figuras similares pudieran no serlo–, él es sobre todo un mentor posible de quien el joven Walli Dad espera que lo conduzca hacia el reencuentro con su extraviado sí mismo5. Quiero decir que el protagonista de «El acercamiento a Almotásim» realiza en este cuento lo que pudiéramos calificar como una tentativa de religazón con su ser primigenio, acercándose, para consumarla, al individuo que presume que conoce el camino y podría por eso transformarse en su Virgilio, pero cuya eficacia el narrador deja maliciosamente en el misterio:
El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotásim. Una voz de hombre –la increíble voz de Almotásim– lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto la novela concluye6.
Estamos aquí frente al Borges que «se divierte» y que además «se divierte a costa de otros» (en esta ocasión, de sus lectores pretenciosos, pienso yo), acerca del cual ha escrito, sin disimular la sonrisa burlona, René de Costa7.
3
Un poco más complicado es el caso de «La intrusa». En mi lectura de este otro cuento, la que en 2009 intenté desarrollar en Borgeana, los hermanos Nilsen o Nelson, descendientes de europeos, «daneses o irlandeses» –como los Gutres de «El Evangelio según Marcos», de quienes me ocupo en otro de los ensayos de este mismo libro y acerca de los cuales se nos informa que sus antepasados eran de apellido Guthrie, escoceses «oriundos de Inverness»–, pero convertidos, después de varias generaciones de residencia en la Argentina, en unos «criollos» indiscernibles de los naturales del país, matan a la mujer india a la que ambos poseen, y la matan porque sienten que ella atenta tanto contra su relación fraterna como contra la identidad europea compartida que intuyen que están perdiendo o están a punto de perder.
Descendientes de colonizadores, pero a los que el declive de las generaciones ha hecho retroceder hasta la condición de coloniales, empeñados los Nilsen o Nelson oscuramente en mantener el cordón umbilical blanco, que los une entre ellos y a ellos con Europa (aunque no tengan de eso una conciencia clara), la india Juliana es, para tales efectos, un embrujo desquiciador, que se les ha metido nada menos que en la cama (aunque tampoco ella se percate de ese poderío que se le achaca malgré soi. El narrador anota que les prodigaba sus atenciones sexuales a los dos hermanos sin discriminarlos y «con sumisión bestial»8). Es esta la diferencia del otro, temible solo por ser otro y mucho más cuando ese otro es la otra nativa de quien los criollos de «La intrusa» se «enamoran». Portadora de una identidad con la que ha logrado subyugarlos y que amenaza con degradarlos aún más, sienten que no tienen más remedio que sacársela de encima, sacrificando a la mujer para salvarse. Pasan entonces del amor al odio, para volver finalmente al amor, pero esta vez restringiéndolo al amor homogéneo («homoerótico» es lo que, acaso sin intención de que así se lo lea, sugiere el subtexto).
4
En su importante libro de los años noventa sobre Borges, Beatriz Sarlo advirtió en su coterráneo esta constitución dis-locada y la utilizó ensayando para ello una interpretación de corte nacionalista, pero combinándola, desconcertantemente, con un ejercicio de transculturación posmoderna.
Preocupada, en sus escritos de fines de la década del ochenta y principios de la del noventa, de la ecuación periferia>marginalidad>mezcla>diferencia, como una ecuación por medio de la cual ella pensaba que le iba a ser posible deslindar la identidad argentina y latinoamericana, en el revuelto panorama histórico-cultural de fines del siglo XX la presionó hasta agotarla, poniendo de relieve la oportunidad de su reemplazo. Es lo que hace en el volumen Borges. A Writer on the Edge, de 1993, traducido en el 95 como Borges, un escritor en las orillas. En ese libro, Borges es para Sarlo el paradigma del intelectual argentino. Afirma:
No existe un escritor más argentino que Borges: él se interrogó, como nadie, sobre la forma de la literatura en una de las orillas de occidente9.
De aquí que la pregunta que se hace acerca de dónde está Borges, o en otras palabras la pregunta con que se interroga por el lugar desde donde este emite la voz, nosotros podemos redirigirla y ampliarla como una cuyo objetivo es la prospección del «lugar» identitario tanto de la mujer que la formula como de sus prójimos en la posesión de una cultura nacional común.
La hipótesis de «las orillas» no nació, sin embargo, en el cacumen crítico de Beatriz Sarlo, en el decenio de los noventa, sino antes, hallándose ya en construcción en Una modernidad periférica. Buenos Aires: 1920 y 1930, un libro de 1988. Fue en aquel texto previo donde la aplaudida ensayista, si bien reconociendo que en la Argentina «podría decirse que toda la poesía de estos años [la de los años veinte, incluida la de Borges] está obsesionada por la idea de frontera, de límite, de orilla»10, acabó por adjudicársela, más que a cualquiera otro de sus correligionarios poetas, a aquel en cuyas obras ella veía que se plasmaba de una manera excepcional, recogiendo insinuaciones que el propio Borges había dejado caer en sus libros tempranos y etiquetando el complejo consiguiente con el rótulo de «ideologema», un significante para aquel entonces con muy buena prensa y que yo por mi parte pienso que Frederic Jameson le había pedido prestado a Cornelius Castoriadis.
5
Resultan ser de este modo las orillas borgeanas (y sarlianas) denotativas de un límite fronterizo que el escritor-paradigma-nacional habría hecho suyo durante sus años mozos, con posterioridad a su retorno de Europa a Buenos Aires en 1921, una apropiación más fantástica que verdadera, que es omnipresente en sus poemarios de aquella época y que va a cobrar importancia más tarde. Un buen ejemplo es el de unos versos muy malos del poema «Versos de catorce», en Luna de enfrente (1925), donde escribe y subraya:
Yo presentí la entraña de la voz de las orillas, palabra que en la tierra pone el azar del agua y que da a las afueras su aventura infinita y a los vagos campitos un sentido de playa11.
En versos como estos, las orillas aparecen representadas («presentidas», dice Borges y no es trivial destacar el matiz) como una suerte de locus amoenus de los extramuros. Eso, aunque también se nos de a conocer, indirectamente, que la «aventura» transgresora que seduce al poeta también se aloja allí, animada por los puñales del malevaje incivil, como una de las muchas manifestaciones de la diferencia que se dan en el espacio interdicto de las «afueras». Es el fondo simbólico dual del que Borges se pertrechó entonces y no se deshizo más tarde. La conclusión de Sarlo:
Borges desecha, desde el comienzo, un ruralismo utópico como el que propone Güiraldes. Su invención son las ‘orillas’, zona indeterminada entre la ciudad y el campo, casi vacía de personajes, salvo dos o tres tipos más presentes en las ficciones que en los poemas. El espacio imaginario de las orillas parece poco afectado por la inmigración, por la mezcla cultural y lingüística. En debate está, como siempre, la cuestión de la ‘argentinidad’, una naturaleza que permite y legitima las mezclas: fundamento de valor y condición de los cruces culturales válidos (43).
Esto es lo que Sarlo había dejado escrito en el 88, en Una modernidad periférica…, y que retoma en el libro del 93-95. Lo retoma, pero también lo estruja hasta secarlo. Repasaré en las páginas que siguen solo las principales de sus observaciones del 93-95, porque encuentro que, además de exponer un método de análisis fructífero, proporcionan antecedentes que son valiosos para contextualizar mi propio quehacer y para contextualizar asimismo el quehacer de mis colegas. Borges, un escritor en las orillas supera con ventaja las intenciones declaradas por la autora, y sus hallazgos nos iluminan hasta hoy. Pasados los entusiasmos estilísticos y posestilísticos, estructuralistas y posestructuralistas, y cuando pareciera hallarse en tabla el retorno a una crítica estética, pero que no por serlo deja de estar consciente acerca del nexo indesconocible entre literatura y sociedad, requieren de nuestra atención, porque son el reflejo de un punto de vista recurrente en la bibliografía de las indagaciones borgeanas de fines del siglo XX y comienzos del XXI, y también de mucho de lo que se hizo y se ha venido haciendo en este lapso en la trayectoria de los estudios culturales y literarios de América Latina. Pero, antes de seguir, voy a permitirme un breve excurso acerca de sus orígenes.
6
Borges. A Writer on the Edge es el subproducto de un ciclo de charlas que Beatriz Sarlo dictó en calidad de conferencista invitada de la cátedra Simón Bolívar en el Centre for Latin American Studies de la Universidad de Cambridge, en 1992. El ángulo epistemológico desde el cual habló durante esa tournée y los pormenores de la misma se encontrarán en el primer capítulo del libro, subtitulado «Cosmopolita y nacional».
No es este un dato puramente suntuario, como pudiera parecerle a un lector desatento, y por eso lo traigo a colación, porque cuanto ella explicó en Cambridge y que es lo que el subtítulo delata, me autoriza a mí para pensar que lo que Sarlo se propuso en aquellas conferencias, en principioy por principio, no fue reiterarles a sus oyentes el Borges «universal cosmopolita» (15), que sin duda existe, ella lo sabe bien, y que no se debe ni puede desatender, pero al que ellos/ellas ya conocían. Más atractivo para esa audiencia, y para la propia Sarlo –por una parte, por la curiosidad exotista que podía presumirles razonablemente a los profesores y estudiantes británicos, pero por otra habida cuenta de sus intereses personales, es decir de los intereses que traía guardados en su maletín de viajera académica y que formaban parte del programa de reformulación de la identidad de su país y de América Latina que se había propuesto producir desde mediados de los años setenta y que en los ochenta adquiere las modulaciones que hemos visto–, tuvo que haberle parecido disertar acerca de un Borges que, según decreta, enfática y casi belicosamente, no debe ser leído «sin una remisión a la región periférica donde escribió toda su obra» (8). En rigor, acerca de un Borges cuya producción literaria importaría una imperdonable equivocación abordar desaprensivamente sin tener al mismo tiempo muy en cuenta el lazo que lo une a la memoria nacional: «A las tradiciones culturales rioplatenses y al siglo XIX argentino» (10). Para eso había elaborado Sarlo su razonamiento del 88, el mismo que reaparece en el 93-95 y que ella formula de esta manera:
Borges dibujó uno de los paradigmas de la literatura argentina: una literatura construida (como la nación misma) en el cruce de la cultura europea con la inflexión rioplatense del castellano en el escenario de un país marginal. Sobre el modelo de ‘las orillas’, que Borges inventa en sus primeros libros de poesía, hay que pensar también el lugar que él ocupa (49).
Y, acto seguido, les propina a los de Cambridge una crash lesson sobre la geografía física y humana de los suburbios porteños de comienzos del siglo XX:
En aquellos años, el término «orillas» designaba a los barrios alejados y pobres, limítrofes con la llanura que rodeaba a la ciudad. El orillero, vecino de estos barrios, con frecuencia trabajador en los mataderos o frigoríficos donde todavía se estimaban las destrezas rurales de a caballo y con el cuchillo, se inscribe en una tradición criolla de manera mucho más plena que el compadrito de barrio (de quien Borges no propone ninguna idealización), cuya vulgaridad denuncia al recién llegado o al imitador de costumbres que no le pertenecen. El orillero arquetípico desciende del linaje hispano-criollo, y su origen es anterior a la inmigración; el compadrito arrabalero, en cambio, lleva las marcas de una cultura baja, y exagera el coraje o el desafío farolero para imitar las cualidades que el orillero tiene como una naturaleza (50).
No voy a detenerme yo en el sesgo inamistoso para con el inmigrante que estas palabras trasuntan (en verdad, inamistoso para con el inmigrante italiano, cuya «cultura baja» y «vulgar», de «compadrito arrabalero»12, Sarlo está contraponiendo a la de los «arquetipos» característicos del «linaje hispano-criollo», que según nos lo advierte es «anterior a la inmigración» y al parecer más noble por eso). Me interesa más observar que este perfil del Borges literaturizador de las orillas lo había dibujado Beatriz Sarlo por primera vez en Una modernidad periférica… como el de un escritor que era representativo «como nadie», en un país que a su juicio era solo uno dentro de la extensa familia que forman los del Tercer Mundo, «periférico», «marginal» y «de mezcla», siendo Borges el exponente por antonomasia de la identidad de sus conciudadanos. Este diseño lo estaba oponiendo Sarlo a las presunciones «puristas» del criollismo conservador del centenario (Lugones, Rojas, Gálvez et al.) y a las del criollismo «vanguardista» de no mucho después (Güiraldes et al.). Y, en retrospectiva, también a la discursividad sarmientina –aquella que, por lo menos en el discurso explícito, había manifestado sentirse en una compañía placentera con los hombres y mujeres de la «civilización» europea y en pugna con los/las de la «barbarie» americana–.
Nos queda claro sin embargo que, en aquella su formulación original, se trataba de un planteo que, llegados los años noventa, a la ensayista no la dejaba conforme. Sarlo necesitaba revisarlo, y lo mejor era pedirle para ello consejo al propio Borges. Releer a Borges, reconsiderando el significado profundo que tienen para él las orillas:
Borges libera a las ‘orillas’ del estigma social que las identificaba. Lejos de considerarlas un límite después del cual solo puede saltarse al mundo rural de Don Segundo Sombra, Borges se detiene precisamente allí y hace del límite un espacio literario (51).
No al espacio de allá y no al de acá. No al espacio de la civilización europea o al de la ciudad de Buenos Aires, que se está dando aquí por sentado que es un calco fiel de aquella, y no igualmente al espacio de Facundo Quiroga, el argentino del interior, el bárbaro americano, quintaesencia de una naturaleza indómita y brutal. Ni siquiera al de ese manso y pintoresco maestro de su joven patrón que fue el mitológico gaucho don Segundo. Pero sí al hueco que se habilitaba por medio de un oportuno ensanchamiento de la frontera limítrofe, que ahora se dilata y pasa de ser una simple raya entre territorios colindantes a asumir las funciones de un espacio propiamente tal, ocupable y medianero: el «inventado», el «imaginado», de «las orillas». Ya había escrito Sarlo en 1988 que
las orillas, el suburbio, son espacios efectivamente existentes en la topografía real de la ciudad, y al mismo tiempo solo pueden ingresar a la literatura cuando se los piensa como espacios culturales, cuando se les impone una forma a partir de características no solo estéticas sino también ideológicas (180).
Este es el pronunciamiento que en el 93-95, aunque no lo invalide, tampoco la deja tranquila del todo. Ensaya entonces un reajuste de su planteo previo, que no se desliga de la estética que descubriera en los ochenta, es decir que no cambia el modelo retórico de las orillas por otro, sino que lo reafirma, pero reformulándole el significado. Conecta de este modo las peculiaridades que son de su interés tanto inmediato como mediato, peculiaridades que son de Borges y de la relación apropiadora y fantaseadora que en su literatura él estableció con el paisaje de los suburbios de Buenos Aires en los albores del siglo XX, con una batería teórica y metodológica de investigación en filosofía y en las humanidades, que Sarlo extrae de una fábrica quizás no tan próxima a su casa y que para los noventa había perdido algo del cartel que la acompañara en las dos décadas que la antecedieron, pero sin dejar de ser por eso utilizable. Me refiero a la imagen posmoderna del «resquicio», el «margen», el «borde», el «intersticio» (tal vez este sea el término más decidor de todos: «espacio entre dos cuerpos» es la definición de la RAE) y también el «pliegue» –a la manera de Gilles Deleuze, según se nos hace saber en el análisis de «El Sur»–.
En cualquier caso, son cinco denominaciones que se han confeccionado en una misma usina teórica, que comparten su significado y enfilan en una misma dirección: la de un rechazo a las oposiciones dicotómicas esencialistas, pero también, y hasta pudiera decirse que preferentemente, a las oposiciones dialécticas. Esto es, en este segundo frente, en la dirección de un rechazo neonietzscheano a la lógica de las contradicciones del hegelianismo y, de más está decirlo, también del marxismo. «No hay compromiso posible entre Hegel y Nietzsche», ya que este da «forma a una antidialéctica absoluta y se propone exponer todas las mistificaciones que encuentran su refugio en la dialéctica», había escrito Gilles Deleuze en el 8613. En buenas cuentas, lo que Sarlo estaba poniendo en tela de juicio en Borges, un escritor en las orillas no era la credibilidad de una dicotomía específica, sino la de cualquier discurso que se base en la lógica de las contradicciones y conduzca a una positividad condicionante de las prerrogativas y actuaciones del sujeto, y haciendo que sea Borges quien emite la condena.
Dado un escenario teórico neonietzscheano como este, carente ahora, como digo, de cualquier anclaje positivo, tanto para Borges como para los objetos/sujetos que lo colman, y que, como si eso no bastara y aun cuando le conceda una cuota de verosimilitud, es uno que paradójicamente «no se instala del todo en ninguna parte» (15), se torna por entero impensable el despliegue encima suyo de una sucesión de contradicciones. ¿Cómo puede justificarse, en tales circunstancias, sobre una entelequia tan evanescente como esta (sobre esta «cosa irreal», según la describe el diccionario de la RAE), una batalla de opósitos, que además esté seguida por un movimiento de progreso o retroceso positivo? Sería como un combate de espectros boxeando en la oscuridad.
Mi impresión es que no solo las ideas de Emir Rodríguez Monegal, las de Borges par lui-même, por ejemplo, sino un concierto de voces que es aún más populoso, en el que resuenan ecos de bravatas que uno recuerda haberles leído en los años cincuenta y sesenta a próceres como Octavio Paz14 y Carlos Fuentes15 y, hasta que perdieron su frescura, a nuestros posestructuralistas y posmodernos, sobre todo a nuestros poscoloniales, se dan cita asimismo en el argumento anterior.
7
Cada vez menos satisfecha con la doctrina del mestizaje, Beatriz Sarlo la deja caer entre 1993 y 1995. Cancela entonces la hipótesis de una cultura nacional «de mezcla», pidiéndole al Borges más suspicaz, al que había evidenciado su desconfianza para con cualquier camisa de fuerza identitaria, fuese pura, la sin mezcla, o impura, la con mezcla, que la acompañe en las tareas de desasimiento. Las «orillas» borgeanas son aún para Sarlo un espacio, eso es verdad, pero no un espacio particular y concreto, un territorio cuyos límites debieran ser susceptibles de demarcación en un mapa físico y político, sino uno que es y no es. Son una parte que en la realidad de verdad es «ninguna parte», según queda impreso literalmente en la cita de arriba. Es decir que no son un lugar, sino un casi-lugar, una «frontera», un «resquicio», un «margen», un «borde», un «pliegue», un «intersticio». En suma, la franja mínima sobre la cual ejecutan sus maromas los/las intelectuales posmodernos/as, contentos/as todos/as ellos/ellas con actuar sus tropelías de humo sobre ese escenario.
Para ponerlo en el lenguaje de un Homi Bhabha o de un Silviano Santiago, es el in-between que no compromete, el de lo contingente y lo liminal16, el entre-lugar de lo «aparentemente vacío»17, donde reina lo que «no es de aquí ni de allá» y de donde se puede «entrar» y «salir» a discreción, como también, desde su propio balcón, lo decretó el antropólogo García Canclini en un título muy publicitado de 1990.
Sin embargo, a pesar de ese su no estar enraizadas por completo en «ninguna parte», nosotros no debemos perder de vista el que las orillas borgeanas y sarlianas preservaban, en esta segunda de sus apariciones, como ya lo destaqué, al menos un asomo de sustantividad. Serían así una zona de la imaginación de Borges solo «aparentemente vacía», para aprovecharme aquí del adverbio enigmático de Silviano Santiago. Pero en el bien entendido de que esa sustantividad, al revés de lo que se lee en otras maniobras teóricas parecidas, era la de un paisaje cuya principal ventaja radicaba en su no ser demandante, pues no forzaba sobre sus usuarios una impronta identitaria a la que estos debían obediencia.
Vistas las orillas de este modo dejaban de ser la metáfora de un país «periférico y marginal», pasando a reconfigurarse como una especie de limbo difuso, como un territorio brumoso donde cualquiera podía arribar y avecindarse, metamorfoseándose jánicamente de la manera que más y mejor le acomodara. Dicho esto, con una imagen más exacta e intercambiable con la ya anotada de intersticio, eran un puente de paso transcultural, en el que las asimetrías entre quienes se localizan en una o en otra de las riberas del «entre-lugar» no cuentan, puesto que aquellos/as que lo están atravesando lo hacen ajenos a intereses que no sean los «no ideológicos» de la común humanidad. No era ese, por lo tanto, el puente para un cruce único, sino para muchos y de no importaba qué pelo: «cruces ilimitados», libres, éticos y estéticos, culturales y literarios.
Con esto, la hipótesis de la cultura de mezcla entra inevitablemente en la curva de su declinación y su próxima extinción. Pronto la sustituirá Beatriz Sarlo, aunque no emplee la palabra aún (lo hará un poco después, en Escenas de la vida posmoderna…, su libro de 1994), por la más elástica, que García Canclini ya había empleado cuatro años antes, de cultura «híbrida». Borges sigue siendo para Sarlo el escritor nacional paradigma, este es un juicio del cual no se retracta, pero solo después de haberlo convertido en un flâneur suburbano y fantasmático, que circula por unas orillas que son tan fantasmáticas como él, pues lo que se está representando con ellas no es la realidad de verdad, sino un fruto de su imaginación y nada más.
Que Borges haya conocido las orillas de veras, que en sus correrías juveniles haya tenido un trato más o menos próximo con ellas, como yo mismo me apresuré a sostenerlo en 200918, o que ellas hayan tenido las características que les atribuye, ahora no le parece a Beatriz Sarlo probable (y, a lo peor, está en lo cierto). En consecuencia, en la lectura que ella nos propone en los noventa las orillas no son las mismas que constan en la experiencia de los vecinos de la capital federal, sino unos espacios de fábula, espacios que no están siendo presentados por él documentalmente, sino re-presentados estéticamente, por los cuales deambulan criaturas imaginarias que se dejan ver, podría decirse que mejor que en ningún otro sitio, en las letras de milonga y de tango. Pienso en los hermanos Iberra, en Juan Muraña, en Jacinto Chiclana, en Nicanor Paredes y algunos más. El escenario favorito de este personal es el barrio, distante por aquel entonces, de Balvanera:
Me acuerdo. Fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana19. En fin:
Colocado en los límites (entre géneros literarios, entre lenguas, entre culturas), Borges es el escritor «de las orillas», un marginal en el centro, un cosmopolita en los márgenes; alguien que confía a la potencia del procedimiento y la voluntad de forma las dudas nunca clausuradas sobre la dimensión filosófica y moral de nuestras vidas; alguien que, paradójicamente, construye su originalidad en la afirmación de la cita, de la copia, de la reescritura de textos ajenos, porque piensa, desde un principio, en la fundación de la escritura desde la lectura, y desconfía, desde un principio, de la posibilidad de representación literaria de lo real (18-19).
Tratando, por causas tanto de audiencia como personales, de dibujar el rostro argentino o rioplatense de un escritor cuya producción había llegado a formar parte del archivo de la literatura mundial, o en cualquier caso del archivo de la literatura de Occidente sin más apellidos, en la última década del siglo XX esta intérprete nos da a entender que ella ha llegado al convencimiento de que la mejor manera de empujar este proyecto hasta un desenlace fructífero es poniendo en entredicho las pretensiones veristas de su primer acercamiento. Postula en consecuencia que el rostro argentino de Borges no existe o existe apenas, y que por ende la «originalidad» detrás de la cual ella anda, y a la que el escritor le estaría concediendo autorización para ingresar, no es ni puede ser endosada a la cuenta de un significante «realista», de una estética abocada a la «representación de lo real». Por arte de birlibirloque, estamos viendo así que las actuales orillas borgeanas no solo no se compadecen con la intención primigenia de Sarlo, sino que han sufrido una mutación de fondo: se han convertido en un haz de «procedimientos», «formas», «citas» y «reescrituras de textos ajenos».
8
Convengamos entonces nosotros en que el nacionalismo borgeano de Sarlo no es tan belicoso como ella misma nos lo adelantara; que no es el Borges nacionalista el que termina importándole más en su libro del 93-95, sino el Borges «cosmopolita» o, mejor dicho, una cierta versión del mismo. Me refiero al que interactúa con sus socios metropolitanos sin tomar precauciones, sin fijarse en el mérito o el demérito que pudiera ocasionarle lo que sea que estos le ofrecen, presumiendo que ellos participan de sus mismos intereses y predilecciones, aun sin ser él el propietario de una carga homologable de consistencia y poder:
La trama de la literatura argentina se teje con los hilos de todas las culturas, nuestra situación marginal es la fuente de una originalidad verdadera, que no se basa en el color local (69).
Pienso yo que no debe tildarse de voluntarista esta lectura biográfica y crítica de un Borges que ahora estaría retirándole sus simpatías al «color local», el de los hasta entonces seductores extramuros. Sin haber hecho abandono de la metáfora de las orillas, este otro es un Borges que, según nos explica Sarlo, reivindica el derecho de los orilleros a mirar mucho más lejos, es decir, el derecho de los periféricos y los marginales a participar del universalismo metropolitano. Sus antecedentes son numerosos en la obra misma del escritor, y el más citado, cuya lectura yo les recomiendo a mis lectores/as, se encuentra en uno de sus ensayos canónicos. Me refiero a «El escritor argentino y la tradición». Este ensayo proviene de una conferencia que Borges dictó en el Colegio Libre de Estudios Superiores en 1951, que no por casualidad es el año en que se inaugura en la Argentina el segundo de los gobiernos peronistas. Su versión taquigráfica apareció en 1953, en la revista del Colegio, hasta ser incluida finalmente en la reedición de Discusión, la de 1957.
Como es de suponerse, el asunto de «El escritor argentino y la tradición» constituye una de las permanencias más porfiadas que se registran en la historia intelectual de la Argentina y de América Latina, ya que su discusión ha estado con nosotros desde el nacimiento mismo de las naciones y hasta pudiera ser que desde antes (pienso en Juan Pablo Viscardo y los llamados «españoles-americanos» de fines del siglo XVIII), y que se generalizó durante los primeros cien años de República, en el tiempo que conduce desde el romanticismo liberal al modernismo dariano-martiano y del modernismo dariano-martiano a las vanguardias. Aludo al incordio entre lo ajeno y lo propio, entre lo «universal» y lo «nacional».
Respondiéndoles a los nacionalistas del medio siglo con un tono desafiante, con seguridad a los intelectuales del peronismo (hay quien sospecha que a su antiguo amigo Leopoldo Marechal, católico, nacionalista y peronista acérrimo desde 1945, y que había publicado en el 48 su Adán Buenosayres), Borges sostuvo en aquella coyuntura que «nuestra tradición [la de los argentinos] es toda la cultura occidental», que «tenemos derecho a esta tradición» e inclusive un derecho «mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental». Amplifica, después de eso, el alegato: «Los argentinos, los sudamericanos en general […] podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede ser, y ya tiene, consecuencias afortunadas»20.
Como vemos, las bravatas de Octavio Paz y Carlos Fuentes, así como la segunda interpretación borgeana de Sarlo, la que estoy tratando de reconstruir en este ensayo, eran actitudes que en la historia cultural de América Latina venían desde muy lejos y en las que el propio Borges había incurrido antes que ellos.
9
Como lo dije arriba, a fuerza de su no querer identificar a Borges ni con un bando ni con el otro, a fuerza de su no querer facilitarle tribuna a una interpretación que nos lo mostrara escogiendo entre cualquiera de las propuestas en disputa y al interior de cualquiera fuese el «binarismo» del caso –las posiciones criollistas-tradicionalistas vis-à-vis los europeísmos decimonónicos o los criollismos de vanguardia a lo Güiraldes (me refiero a eso que ella despacha como su «ruralismo utópico», aunque es en verdad «oligárquico») vis-à-vis el vanguardismo cosmopolita de los veinte y los treinta y, retrospectivamente, las del binarismo sarmientino–, evitando entonces que Borges se les aparezca a sus lectores/as como cosignatario en las determinaciones «monológicas» u «homogenizantes» del campo o de la ciudad, de las «nacionales» o de las «internacionales», de las de América o de las de Europa, Sarlo le ha dado a esa tuerca una última vuelta al lograr que el «ser» de «su» Borges consista en un «no ser».
En vez de «nacional y cosmopolita», none of the above. En su reemplazo, una personalidad biográfica y artística escurridiza que no se conforma con ninguna de las certezas identitarias que las circunstancias han puesto sobre su mesa, y a quien por consiguiente ella libera de la obligación de asumir responsabilidades de cualquier naturaleza, colocándolo en un espacio que es y no es un espacio. Desde el «intersticio», entonces, según lo podemos inferir de las palabras de la intérprete, es desde donde Borges está emitiendo sus discursos, a veces a la expectativa de una revelación repentina e inédita, que puede sobrevenirle tarde o temprano, y en otras cautelosamente, calzándose entonces una máscara con la que esconde el temor que le provoca la posibilidad de que sus raptos de indisciplina estén siendo más ambiciosos y más arriesgados que sus capacidades para arrostrar las consecuencias y, lo que es aún más grave, para retener el botín.





























