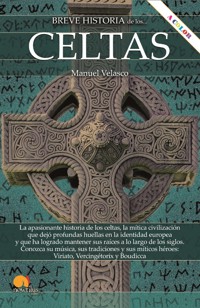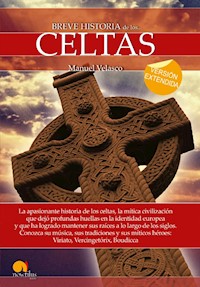
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Descubra todos los detalles de los celtas, uno de los pueblos más desconocidos y misteriosos de la Antigüedad. Pocos pueblos de la Antigüedad han tenido una conexión tan fuerte con la época actual como los celtas. A través de su literatura, su música y su rica mitología es posible adentrarse en la historia de una de las civilizaciones más interesantes de todos los tiempos. Los celtas no fueron un pueblo compacto, sino que fueron un conjunto de pueblos que presentaban una asombrosa variedad. Se extendieron por toda Europa haciendo del mestizaje su bandera. Con maestría y rigor, Manuel Velasco le dará a conocer las costumbres, las creencias religiosas y los grandes personajes celtas. La larga y desconocida historia de una etapa marcada por guerras y conquistas protagonizadas por personajes inolvidables que han entrado a formar parte del imaginario popular: Viriato, Vercingetórix, Boudicca… Breve historia de los celtas le mostrará una civilización mítica y misteriosa que dejó profundas huellas en la identidad europea y que ha fascinado y fascina desde tiempos inmemoriales a toda la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Breve historia
Breve historia de los celtas
Manuel Velasco
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de los celtas
Autor:© Manuel Velasco
Imágenes:© Manuel Velasco
Copyright de la presente edición:© 2016 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria:Teresa Escarpenter
Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio
Imagen de portada:Montaje a partir de una imagen de una cruz celta.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-9967-801-6
Fecha de edición:Junio 2016
Depósito legal:M-15102-2016
A quienes, a lo largo del tiempo, han mantenido
encendida la llama del celtismo.
Aunque el viento se lleve las palabras,
las historias narradas llegarán a ser tan viejas
como la luna errante.
Irlanda, 1889
William Yeats
I
Historia celta
1
Introducción a la historia celta
Cientos de pueblos figuran en la historia de la humanidad. El tiempo terminó por devorarlos a todos y puso en su lugar a otros que tarde o temprano tendrían el mismo final. Unos han construido civilizaciones milenarias cuyo eco perdura y otros han pasado por el camino lateral de la historia sin apenas hacer ruido ni dejar rastros.
¿Por qué entonces esa obsesión por el celtismo a lo largo y ancho del mundo, sólo comparable con la egiptología o el mundo clásico, pero no entendido como algo del pasado sino como parte de una cultura que aún está viva después de que fuese aplastada y suplantada hace siglos por otros pueblos que resultaron más poderosos?
El druidismo, muerto y enterrado, renace como una filosofía aplicable a una vida que nada tiene que ver con la que le dio sentido. Los símbolos celtas, poco o mal entendidos, cuelgan de cuellos y adornan camisetas. Las historias y leyendas que se rescataron del olvido siguen fascinando a las nuevas audiencias. Un coleccionista de música celta puede tener grabaciones procedentes de una veintena de países distintos.
Y todo esto no ocurre con otras culturas, como la hitita, iliria, ligur, tartesa, tracia o fenicia, por poner unos pocos ejemplos de pueblos que fueron grandes y trascendentes, pero que su tiempo ya pasó definitivamente. Los museos y los libros o las webs de historia son su cementerio. Nadie les concede esa «nueva vida» de la que, a modo de ave fénix, gozan los celtas.
Ahora bien, ¿quiénes deberían considerarse celtas? ¿Sólo los que viven en los lugares normalmente aceptados como únicas naciones celtas, donde tienen idiomas gaélicos o los que viven en regiones con un pasado remoto o con una forma de vida que podría asociarse con el celtismo? ¿O puede extenderse a los países donde hubo una gran emigración llevando consigo idioma y costumbres? ¿O habría que ampliarlo a todo aquel que lo siente en su corazón?
Por un lado están esos finisterres europeos que supusieron los últimos bastiones de aquel pueblo, que reciben el nombre genérico de «naciones celtas», pero en Italia se celebran docenas de festivales celtas cada verano; en los museos alemanes o checos se encuentra algunos de los mejores objetos arqueológicos; a la región canadiense de Nova Scotia tuvieron que acudir músicos escoceses para aprender canciones, danzas y formas de tocar llevadas allí por los emigrantes del siglo XVIII y perdidas en sus tierras de origen; en Argentina hay comunidades galesas o gallegas que han mantenido la lengua y el folclore de sus antepasados; cada solsticio de verano, Stonehenge es literalmente invadido por miles de personas que tal vez esperen un prodigio, mientras que el antiguo Samhain, trasformado en Halloween, da color al sopor otoñal. Algunos discos de música celta han llegado a superventas, y festivales como el gallego de Ortigueira o el bretón de Lorient son multitudinarios.
No podemos considerar a los celtas como una nación o un pueblo compacto; como mucho, una federación de tribus con intereses comunes y que, hasta cierto punto, compartían una identidad cultural y religiosa. En sus diversas oleadas migratorias encontraron pueblos ya establecidos en las nuevas tierras; algunos serían conquistados y con otros, tal vez la mayoría, hubo todo tipo de mezclas, de ahí esa gran diferencia de nombres tanto en personas como en dioses. En la fotografía, una familia de la tribu de los Pletusios en el festival Las Guerras Cántabras. Los Corrales de Buelna, Cantabria.
A estas alturas, nadie puede pedir pureza céltica, cuando los propios celtas históricos no la tuvieron, como bien lo atestiguan las tumbas de Hallstatt. Podría decirse que lo que más ha perdurado de lo celta es su forma de entender la vida, la muerte y el contacto con la naturaleza en todos los niveles. El hombre reducido a su condición más básica en un mundo excesivamente materialista necesita agarrarse a ciertos salvavidas para no hundirse, y la mítica y la mística celtas han resultado ser muy eficientes.
HALLSTATT Y LA TÈNE
A falta de tener alguna incuestionable evidencia del origen exacto de los celtas, hay que echar mano de los dos focos de influencia desde donde se fue difundiendo este pueblo a lo largo y ancho de Europa.
Las minas de sal, que algún pueblo neolítico habría puesto en marcha siglos antes, fueron el elemento determinante para que se asentase en Hallstatt (en la actual Austria) una comunidad que vivió y prosperó entre los siglos VIII-V a. C.
Aparentemente hubo en Hallstatt dos grandes grupos diferenciados. Uno, perteneciente a la Edad del Bronce, que incineraba a sus muertos, guardando sus cenizas en urnas, y otro, ya en la Edad del Hierro, que los enterraban. Y no parece que se produjese un cambio brusco de costumbres, ya que hay un amplio período en el que se usaron ambas.
La explotación a gran escala de estas minas de sal –cerca de Salzburgo (la «Ciudad de la Sal»)– fue una aportación crucial a la vida cotidiana de los pueblos con los que mantuvieron contactos comerciales (al norte, protoescandinavos; al sur, griegos y etruscos), ya que, además de su utilidad como condimento o para curtir pieles, posibilitaba la conservación de la carne y el pescado durante largos períodos de tiempo. Hasta tal punto fue importante que la palabra salario proviene de la sal usada como pago por un trabajo.
Pero no menos importante fue su pericia metalúrgica en la elaboración de herramientas, armas y joyas, primero en bronce y más tarde en ese metal que revolucionaría toda la civilización humana: el hierro. Calentado el mineral en bruto a 1.540 grados en una fragua con carbón, se obtenía una masa mezcla de hierro con otros elementos que desaparecían tras un buen martillado; la forma deseada se conseguía a base de calentar, enfriar y martillar la pieza sobre el yunque. A Europa llegó bastante tardíamente, ya que en oriente tanto chinos como hititas llevaban usándolo alrededor de un milenio. En cualquier caso, los celtas aportaron a Europa una auténtica revolución tanto en el ámbito militar como en el agrícola y en el artesanal.
La construcción de los carros celtas, copiada y mejorada de otras culturas, fue tan importante como para que los romanos adoptaran la terminología relacionada con ellos al latín (carrus, reda, carpentum…). Uno de de los cambios entre las dos grandes etapas (Hallstatt y La Tène) fue el paso del carro de cuatro ruedas al de dos. Podían ser de guerra, más ligeros, o de transporte. La separación de las ruedas sirvió durante milenios como patrón para trazar el ancho de los caminos e incluso de las vías férreas: 1.435 milímetros.
Tras tres intensos siglos, a la cultura de Hallstatt le sucedió la de La Tène, a la que también se llama Segunda Edad del Hierro. Como ocurre en estos casos, hubo un período en que ambas culturas convivieron, hasta que la segunda terminó por implantarse definitivamente. El centro de este nuevo período se desplaza hasta la actual Suiza, a orillas del lago Neuchatel.
El arado y la guadaña supusieron la gran revolución para la agricultura europea, como lo fueron los salazones o el molino rotatorio en la alimentación. Las nuevas armas, más baratas y fuertes, y las llantas para las ruedas o las herraduras para los caballos, facilitarían las grandes oleadas de expansión, en todas direcciones, hacia nuevas tierras. Los poblados típicos de una vida rural más o menos pacífica dieron paso a la construcción de los oppida, ciudades bien fortificadas que dan idea de una gran inestabilidad tribal que impidió crear un gran reino (o imperio) celta que hubiese dominado toda Europa, lo cual sería más tarde muy bien aprovechado por Roma.
Estamos entre los siglos IV y III a. C. La civilización celta brilla en todo su esplendor. Es esa especie de Edad de Oro que sería recordada con nostalgia en muchos de sus mitos posteriores, cargada de heroísmo y magia. Lo único que sabemos de su forma de vida es lo que se refleja en los restos arqueológicos y algunas pocas crónicas de quienes los vieron de lejos, sin comprenderlos e incluso tachándolos de «bárbaros». Pero también es el comienzo del lento pero ineludible declive que culminará cuando Roma mande contra ellos sus legiones y les acabe imponiendo su forma de vida.
Pero entre medias hubo dos sucesos relevantes: los saqueos de Roma y Delfos, que descubriremos a continuación.
Roma y Delfos
Los celtas entraron definitivamente en la historia gracias a dos acontecimientos separados entre sí por poco más de un siglo: los saqueos de Roma y Delfos. Los protagonistas de ambos contingentes, compuestos por varias tribus, tienen líderes homónimos (Breno), pero tomaron caminos distintos: uno hacia el sur, cruzando los Alpes, y otro hacia el oeste, cruzando el Rin. ¿Qué llevó a aquellos considerables contingentes a marchar tan lejos de sus tierras, adentrándose en terreno desconocido? El motivo más coherente es el crecimiento excesivo de población para los recursos con que contaba la tribu y por lo tanto fue un viaje de colonización en toda regla.
COLECCIONISTAS DE CABEZAS
Las cabezas cortadas eran el trofeo de guerra más preciado entre los celtas. Regresaban con las cabezas adornando los carros, ensartadas en lanzas e incluso colgando de los cinturones. Después pasaban a formar parte de la decoración de la casa o del poblado.
No era una simple «cosecha de cabezas». Al considerarlas como residencia del alma, eran cortadas antes de que el espíritu abandonara el cuerpo, por lo que no eran simplemente una trozo de carne y hueso, sino un objeto mágico. El espíritu del vencido debía proteger a aquel que de algún modo era su dueño.
Podría decirse que había una auténtica fiebre coleccionista y era un gran motivo de orgullo poseer «ciertos ejemplares», como podían ser grandes guerreros o reyes de especial importancia. Eran una de las cosas que se mostraba a los invitados y que incluso llegaban a embalsamar de manera rudimentaria con el caro y escaso aceite de cedro (árbol endémico del Líbano) o en orzas de miel.
Cuanto más valor y fama hubiera cosechado el enemigo, más poder se atribuía a su cabeza. Era una manera de reconocer la importancia del guerrero, un homenaje que no merecían otro tipo de personas. Pero el poseedor tenía el poder de mantener aprisionado al espíritu de su oponente vencido. Era el precio de la derrota.
Diodoro escribió:
Cortan las cabezas de los enemigos muertos en la batalla y las cuelgan de los cuellos de sus caballos… Embalsaman en aceite de cedro las cabezas de sus enemigos más distinguidos y las guardan cuidadosamente en una caja, enseñándolas con orgullo a los visitantes, diciendo que por esa cabeza uno de sus antepasados, o su padre, o el propio individuo rehusó el ofrecimiento de una gran suma de dinero, dicen que algunos de ellos se vanaglorian de haber rehusado el peso de la cabeza en oro.
Tal como hacían las tribus celtas cuando iban a la guerra (y con mayor motivo si se trata de un viaje migratorio), uno de estos contingentes era algo así como una ciudad andante, con hombres, mujeres y niños, acompañados de sus animales y carretones en los que cargaban todas sus propiedades, cruzando altas montañas o grandes ríos y enfrentándose a los pueblos que les saliesen al paso con hostilidad. Eso suponía grandes campamentos que necesitaban una enorme cantidad de comida y bebida. Bien se hubiera podido seguir su rastro incluso meses después de su paso.
Estamos a finales del siglo IV a. C. El grupo que traspasó los Alpes está mejor documentado, ya que se asentó en el Valle del Po, habitado por los etruscos, que se convertirán en las primeras víctimas hasta el punto que deben pedir ayuda a los romanos para defenderse. Las previas buenas relaciones comerciales entre celtas y etruscos, que habían durado siglos, quedan transformadas en una invasión en toda regla que acabaría convirtiendo aquel valle en la Galia Cisalpina.
La primera gran batalla contra los romanos tuvo lugar en las proximidades del río Alia; será el primer encuentro entre dos pueblos que pasarán siglos enfrentados entre sí. La victoria celta es absoluta; para los romanos quedará el maléfico recuerdo de los dies alliensis.
GOLASECA
Entre los siglos IX-IV a. C. se desarrolló la cultura Golaseca, al sur de los Alpes, siendo intermediarios entre los celtas de Haltstatt y los etruscos, comerciando con sal y ámbar por un lado y aceite, vino y cerámica griega, por el otro. Esta comunidad terminó con la invasión gala del valle del Po (388 a. C). De igual manera que los celtíberos usaron el alfabeto ibérico, en Golaseca utilizaron la escritura lepóntica, con diecisiete letras derivadas del alfabeto etrusco. Los lepónticos pudieron ser un pueblo ya asentado antes de las migraciones celtas a la península itálica, conviviendo con los ligures.
«A Roma», gritó el jefe galo Breno, según nos dejó escrito Tito Livio. Y tres días después ya están a las puertas (abiertas) de la sagrada capital de los latinos, que compartían la península itálica con etruscos y ligures.
En tres días más, la que sería llamada «ciudad eterna» fue suya. Sigamos escuchando a Tito Livio: «Una empresa que les resultó sencilla, ya que se enfrentaron a ejércitos amedrentados. El simple hecho de cruzar las armas con semejante enemigo ya provocó la desbandada incluso de los oficiales».
Es el 390 a. C., año grabado con sangre y fuego en la historia de Roma. La gran ciudad queda prácticamente abandonada; sólo permanecen los que no tienen otro sitio a donde ir o aquellos que tienen tanto orgullo como para mostrar así su desafío a los invasores. Sólo la colina del Capitolio, de las siete que componen la ciudad, queda libre. Una leyenda cuenta que las ocas que por allí vivían alertaron una noche con sus graznidos a quienes se protegían en el interior.
Pero, tras siete meses de ocupación y saqueo continuos, la falta de previsión y de organización tan propia de los celtas hace que falte la comida que llegaba desde el exterior. Roma, al contrario que las ciudades celtas, no es autosuficiente. A esto se añade una infección de disentería, lo que sería tomado como un castigo de los dioses locales contra los invasores.
De haber tenido otro sentido de la vida y otro tipo de organización social (y de no haber estado inmersos ya en el comienzo de la espiral de decadencia), los celtas habrían hecho de Roma el centro de su mundo y no habría habido un rival a su altura durante siglos. Los romanos hubieran sido un pueblo de orden secundario y Europa habría sido completamente celta; al menos hasta que los germanos cruzasen el Rin. Pero… eran celtas. Se retiraron sin más de Roma a cambio de un botín suficientemente cuantioso.
De todas formas, aquel suceso marcaría su futuro, ya que desde entonces todos los políticos y militares romanos miraron hacia el norte con cierta aprehensión mientras continuaban sus conquistas mediterráneas.
Pero aún tuvo que pasar siglo y medio para que comenzase la venganza romana. La primera gran victoria ocurrió en Telamón. Una carnicería donde murieron cerca de cien mil hombres, la mayoría de ellos romanos. Tal vez llamasen a aquello «victoria pírrica», ya que la batalla ganada por Pirro de Epiro tuvo lugar unos veinte años antes y ya debía ser frecuente esa denominación. Pero su triunfo mereció la pena y Roma fue testigo de la llegada de ocho mil celtas encadenados. Es el 255 a. C. y aquel rearme de valor daría sus frutos.
Algunos reyes griegos que tuvieron victorias sobre los keltoi mandaron hacer esculturas en los que se les representaba vencidos, unas veces heridos de muerte y otras prefiriendo quitarse la vida antes que entregarse al enemigo. Y siempre como los gaesatae que, al combatir desnudos, eran los que provocaban mayor temor. El mensaje inherente de estas estatuas era «no son invencibles».
GUERREROS DESNUDOS
Algunos cronistas escribieron sobre los guerreros celtas que combatían completamente desnudos, tal como nos ha legado cierta iconografía etrusca, griega y romana. A estos se les llamaba gaesatae y bien pudieran ser una élite de guerreros que recibían una formación militar especial que les imbuía una ética de combate en la que enfrentarse a cuerpo limpio venía a ser un símbolo de estar cubierto por la protección de los dioses. Eso, lejos de inferirles algún tipo de fragilidad, ya infundía miedo en el enemigo nada más pasado el momento de curiosidad.
Polibio los describió en primera línea de la batalla de Clastidium (222 a. C.): «Eran aterradores los gestos y la apariencia de los guerreros desnudos de la vanguardia. Todos fascinantes hombres en la flor de la vida, perfectamente constituidos y que, con su virilidad en alto y adornados con torques y brazaletes de oro, presentaban batalla».
En una tumba que conmemora la batalla de Felsina se muestra a los etruscos luchando contra celtas desnudos. Así aparecieron en otras batallas recogidas por historiadores, como las de Cannas o Telamón, en el saqueo de Roma o en Asia Menor. Tal muestra nudista al parecer se reservaba exclusivamente para la guerra, a tenor de la piel extremadamente blanca con que son descritos.
El romano Tito Manlio Torcuato recibió su apodo por el torque que se quedó como trofeo tras vencer a un guerrero galo que lo desafió desnudo; él acudió de igual modo al duelo.
Algunos historiadores señalan también el factor médico de la desnudez del guerrero: evitar las infecciones que pudieran provocar los restos del tejido incrustados en una herida. Claro que, aun sin desnudarse, antes de un enfrentamiento, los guerreros celtas solían mostrar sus atributos sexuales al enemigo, mientras alardeaban de su propio historial bélico y los provocaban con insultos y burlas.
Hagamos un salto en el espacio y en el tiempo: Delfos, 278 a. C. Aproximadamente un siglo después del saqueo de Roma, los griegos también conocieron el terror keltoi, como los llamaron ellos.
Como hemos visto antes, se da la curiosa circunstancia de que este grupo también está dirigido por alguien llamado Breno. Como la diferencia temporal es aproximadamente de un siglo, cabe pensar que tal nombre, relacionado con los cuervos, fuese más bien un título o un apodo relativo a la misión que tuvieron que cumplir, seguramente siguiendo el mandato divino recogido en el augurio de un druida.
Escuchemos a Pausanias: «Combaten con la desesperación del jabalí herido, que aun teniendo el cuerpo cubierto de flechas, sigue buscando a su enemigo… Les he visto incorporarse en la agonía, intentar seguir peleando para finalmente morir de pie».
Cuando muere Alejandro Magno, con el que tenían un tratado de amistad, se pone en marcha aquella tremenda tropa de diez mil hombres (acompañados de mujeres y niños) que han cruzado media Europa, bajando por el valle del Danubio (nombre celta) y atravesado los Balcanes a pie y a caballo. En Macedonia se produce el primer gran enfrentamiento contra el rey Ptolomeo Kerauno, sucesor de Alejandro, que muere en el combate.
Parece que allí hubo alguna escisión en el grupo, pero el grueso de la expedición continúa hacia su destino: el oráculo de Delfos, una cueva natural donde desde tiempos inmemoriales los peregrinos dejaban valiosas ofrendas a cambio de un augurio por parte del espíritu que allí moraba. Salvo que por aquel tiempo no debía haber mucho oro, ya que los focios se habían adelantado a los celtas setenta años antes, pero eso Breno no lo sabía. Poca resistencia tuvo que vencer aquel ejército, que arrasó todo cuanto encontraba a su paso, como una marabunta.
Breno y los suyos no pueden evitar las carcajadas ante la estatua de Júpiter. ¿Cómo pueden los griegos representar a un dios con rasgos humanos? Para los celtas, los dioses son energías, fuerzas abstractas de la naturaleza y del cosmos, cambiantes como lo es la vida, a los que se rinde culto en medio de los bosques. ¿Cómo darles una forma humana y además encerrarlos entre cuatro paredes?
Pero a esos dioses tan humanizados parece que no les hace ninguna gracia el que estos extranjeros violen un espacio sagrado y el castigo no se hace esperar. Mientras buscan el oro del oráculo, que bien podía ser más metafórico que físico (la experiencia mística que aquel lugar tan especial proporcionaba bien podía ser considerada tan valiosa como el oro), comienza la ofensiva divina. Unos lo llamarán mala suerte, otros el destino, otros una especie de maldición que arrastra el pueblo celta según la cual el ganar siempre supone perder.
Un terremoto y una gran nevada deciden su derrota. Los elementos naturales extremos o especiales eran tomados como una forma de expresión de los dioses. Además, los guerreros tienen pesadillas que les impulsan a matar a sus propios compañeros pensando que son enemigos. Por si fuera poco, Breno cae herido. Humillado por los dioses a los que ha ofendido, regresa al campamento. Ante la insoportable impotencia de no poder hacer nada cuando había llegado tan lejos salvando todo tipo de obstáculos, asume la responsabilidad de los líderes celtas, reconoce que es él quien se ha equivocado y es él quien debe pagar esa deuda sagrada con su vida: se suicida ritualmente.
A partir de entonces, los griegos tuvieron algo más que celebrar: la Soteria o ‘fiesta de la Salvación’. La civilización griega y la historia de Europa podrían haber evolucionado de otra manera si los celtas no hubieran perdido esa otra gran oportunidad histórica.
A falta de un gran líder que les marcase otro gran objetivo, los restos del contingente se desmantelaron. Algunos de aquellos celtas se convertirían en mercenarios para fenicios, sirios o egipcios. Algunos historiadores piensan que otro importante colectivo debió internarse en el corazón de Asia, donde hay leyendas y tumbas de pueblos blancos.
Por su parte, aquellos que se escindieron del bloque original continuarían viaje hasta el centro de la actual Turquía, como mercenarios de Nicomedes de Bitinia, que les cedió las tierras donde fundaron la Galacia y fueron conocidos como gálatas (citados en la Biblia). Fundaron Ancyra (actual Ankara) y estuvieron divididos en tres tribus con un punto sagrado común: Drunemeton, cuyo nombre indica que, además de ser un punto de encuentro para ciertas ceremonias comunes, también debió ser un santuario. Un cronista griego describió allí un sacrificio masivo de prisioneros de guerra. Su idioma perduraría hasta el siglo IV antes de Cristo.
2
La historia celta a través de tres héroes
En esta sección vamos a ver una panorámica de la historia de lo que podría haberse llamado Céltica a partir de tres personajes cuyos nombres han traspasado las fronteras del tiempo, permaneciendo como los héroes por excelencia de los países y pueblos que les sucedieron: Viriato (península ibérica), Vercingétorix (Francia) y Boudicca (Inglaterra).
Los tres casi tienen vidas paralelas, ya que les correspondió intentar salvar a sus respectivas tierras enfrentándose al invasor romano, que finalmente los venció. Los tres tuvieron muertes trágicas y tras haber sido considerados enemigos de Roma, que no escatimó esfuerzos en eliminarlos, recibieron cierta compasión por parte de los historiadores posteriores, que acabaron convirtiéndolos en «los admirados héroes vencidos».
VIRIATO Y LA PENÍNSULA IBÉRICA
Año 139 a. C. ¿Cuál sería el último sueño de Viriato? Sin duda se consideraba a salvo aquella noche, entre la paz resultante de un período de negociaciones con el cónsul Cepión.
Habían pasado ocho años de cruenta guerra en los que el enemigo llegaba cada año desde Roma con tropas de refresco y recursos ilimitados. Sin duda sentía el «cansancio de la guerra», como lo tuvieron que sentir sus hombres.
El día anterior hubo motivos de júbilo. Los delegados habían regresado del campamento romano con buenas noticias. Era posible acabar de manera digna con aquella maldita guerra que había ocasionado tanta muerte y destrucción. Demasiado tiempo dedicados a un conflicto que no se podía ganar. Ni los más viejos habían nacido cuando llegaron los primeros romanos. De haber habido un druida en el campamento, seguro que podría haber vaticinado la tragedia en el vuelo de los pájaros cuando se retiraban a sus nidos o en el ulular de los búhos en la oscuridad.
Viriato fue asesinado mientras dormía. Se cerró así un ciclo de veinte años calificado por algunos historiadores romanos como «la guerra de fuego», en la que de cada pequeña ascua podía surgir un enorme incendio. Pero con él también muere el sueño de mantener la independencia de ese territorio que los romanos llamaron Lusitania, aunque la lucha de Viriato no estuvo limitada por fronteras.
Después le tocaría el turno a las zonas del norte de aquella península que llamaron Hispania y que resultó ser el lugar donde más tiempo se mantuvo la resistencia contra la Roma invasora –a lo largo de dos siglos– y donde más derrotas le hicieron sufrir.
Veamos ahora los antecedentes.
Celtas de Iberia
Parece ser que llegó a haber un centenar de tribus distintas en la península que los fenicios llamaron Ispan, los griegos Iberia o los romanos Hispania. No sabemos si aquellos pueblos tenían un nombre para este extenso territorio, aunque, dada la poca propensión que tenían a uniones más allá de las meramente tribales, es fácil suponer que no.
Para los intereses de este libro, vamos a fijarnos principalmente en una zona entre los valles de los ríos Duero y Tajo, poblada desde el oeste por los lusitanos y hasta el este por los lusones, teniendo en medio a vettones, vacceos, arévacos, belos, titos, carpetanos, berones y pelendones. También hubo algunos otros pueblos que apenas dejaron algo más que el recuerdo de su nombre, como olcades, lobetanos o turboletas. Seguramente el nivel de mezcla con los íberos, que permanecieron en el área mediterránea, estaba directamente relacionado con su proximidad geográfica.
Los romanos dejaron escrito que había mil ciudades en Hispania. Algunas de las más importantes oppida o poblados fortificados fueron las actuales Palencia (Pallantia), Burgos (Blunia), Zamora (Ocelo), Sigüenza (Segontia) y Salamanca (Helmántica). Otras serían totalmente destruidas, como Arbocola, por parte de Aníbal, o Numancia, por parte de los romanos. Todas estaban unidas por rutas comerciales por medio de caminos y ríos. En la imagen, Salamanca vista desde el puente sobre el Tormes.
No todos los historiadores se muestran de acuerdo a la hora de llamar celtas a todos estos pueblos, aunque sí que pertenecían a la gran familia indoeuropea, por lo que los más antiguos podrían ser denominados proto-celtas (tal vez los escitas mencionados en el Libro de las invasiones de Irlanda). Así que, a falta de información más precisa, los llamaremos celtas (o celtíberos, por las connotaciones diferenciadas que estas comunidades tuvieron respecto a otros pueblos célticos de Europa).
Desde las remotas raíces y a lo largo de siglos fueron entrando a través de los pasos de ambos lados de los Pirineos. Incluso hubo una migración de galos en un tiempo tan tardío como el de Julio César. No es posible establecer el orden de llegada ni el nivel de mestizaje que unos y otros alcanzaron con los pueblos íberos o los indoeuropeos anteriormente establecidos (o el que ya trajesen de uniones previas, ya que en la Galia hubo celto-ilirios o celto-ligures). Es obvio que la forma de vida se tuvo que alterar considerablemente.
DIOSES CELTIBÉRICOS
A nivel religioso, los celtas de Iberia también mezclaron, en su previo largo viaje y en su asentamiento, a sus dioses con los de los nativos, tal como otros pueblos célticos hicieron en otros lugares de Europa, por lo que encontramos muchos nombres que no se corresponden con ningún otro.
Los dioses de los que se tiene constancia básicamente son aquellos que fueron citados en inscripciones de la época romana, como Dulovius, dios del ganado, Corio y Neto, dioses de la guerra, Endovelico, dios de los muertos, o las diosas Ataecina, que dominaba la noche y el inframundo, y Nabia, los bosques.
Estos convivieron con los dioses romanos, por separado o fundidos con los que tenían similares características, para irse perdiendo poco a poco. También hubo otros que perduraron con su nombre original y que también recibieron culto por parte de los celtas de la Galia: Cernunnos, dios de la fertilidad, Epona, diosa de los caballos o Lug, dios de los artesanos. De este último quedaron infinidad de toponimias, como Lugo, Lugones, Lugoves, Luguei.
Aníbal y la invasión cartaginesa
Roma, tras una aplastante victoria en la Primera Guerra Púnica, impuso a Cartago una enorme deuda de guerra en forma de plata que debería pagar a lo largo de diez años. Y los cartagineses eligieron aquella tierra que ellos llamaban Ispan para resolver su problema.
Una vez establecidos los asentamientos, el trabajo de extracción y traslado de la plata, desde las minas de Sierra Morena hasta el puerto de Akra Leuké (actual Alicante), quedó encargardo el general Amílcar Barca para mantener la seguridad de la zona. Entre otras medidas, amplió su ejército de mercenarios con celtíberos que llegaron desde la meseta central, por lo que es de suponer que realizó algún tipo de «campaña de promoción» (tal vez de disuasión) entre las distintas tribus, lo que hizo que clanes enteros, incluidas las mujeres, acudiesen a servir por un tiempo determinado. Básicamente, aquellos mercenarios eran jóvenes atraídos por el espíritu de aventura y la buena paga en forma de plata, además del botín que incautasen al enemigo vencido, con lo que supuestamente regresarían ricos a su tierra. También hay que tener en cuenta la dependencia de las tribus celtíberas de lo que les daba la tierra; una mala cosecha o una enfermedad del ganado podía suponer un año letal; el mandar a un montón de jóvenes como mercenarios suponía menos bocas que alimentar, además de aprovechar en el futuro lo que aprendiesen de un ejército tan importante.
Quienes le dieron problemas a Amílcar fueron los turdetanos, que vieron cómo se llevaba las riquezas minerales que ellos podrían estar explotando. Siete años tardó Amílcar en deshacerse de aquella molestia; los líderes rebeldes (Istolacio e Indortes) fueron crucificados (práctica habitual entre los fenicios-cartagineses) y los supervivientes engrosaron el contingente de esclavos en las minas de plata.
Pero la suerte de Amílcar se acabó cuando se enfrentó con otra de las tribus del sur: los oretanos, íberos que usaron una estrategia inédita: provocar de noche una estampida de dos mil toros con teas encendidas en los cuernos. En la huida, el general cartaginés murió ahogado al caer a un río.
Le sustituyó su yerno Asdrúbal, que empezó el mandato arrasando todas las ciudades oretanas; los pocos supervivientes llenaron el interior de las minas y las filas de remeros de sus barcos. Después concluyó las obras de la nueva Kart Hadasht (actual Cartagena), donde retuvo a cientos de rehenes de las grandes familias celtíberas, con lo que se aseguró una época de paz y comercio.
Tras morir asesinado, le sucedió Aníbal, hijo de Amílcar, que tenía una gran experiencia militar por haber acompañado desde muy joven a su padre en todas las campañas.
Aníbal subió hasta la zona central de la península sin que ninguna tribu le hiciese frente, excepto los vettones, que ya se habían enfrentado a Asdrúbal. Estos fueron masacrados en su mayor ciudad, Helmántica (Salamanca). Después se introdujo en el territorio de los vacceos, hacia su mayor ciudad-silo, Arbocala (Toro), que igualmente fue arrasada. Al año siguiente corrió la misma suerte Sagunto, ciudad costera aliada de Roma (que no recibió su ayuda). Cuando los cartagineses por fin penetraron en la ciudad encontraron cientos de cadáveres, un fuego que todo lo devoraba y unos cuantos saguntinos que se enfrentaron bravamente, pero sin ninguna posibilidad, al enemigo.
Fue muy famosa la espada celta, cuya empuñadura tenía antenas. Con el tiempo, pasaron de ser cortas y sin filo (de estoque) a largas y afiladas (de corte). Los escudos podían ser los caetra (redondos, de unos sesenta centímetros de diámetro, con un umbo o protector metálico en el centro) o los scuta (rectangulares y ovalados, que protegían todo el cuerpo). También usaban lanzas y objetos arrojadizos similares, desde las soliferrum, finas jabalinas de hierro que podían dejar clavado al suelo a quien alcanzasen, hasta los dardos. El arco y las flechas eran conocidos, pero no muy utilizados en la guerra.
Diodoro escribió:
Sus espadas tienen doble filo y están fabricadas con excelente hierro, y también tienen puñales de un palmo de longitud que utilizan en el combate cerrado. Siguen una táctica especial en la fabricación de sus armas defensivas, pues entierran láminas de hierro y las dejan hasta que con el curso del tiempo el óxido se ha comido las partes más débiles, quedando sólo las más resistentes: de esta forma hacen espadas excelentes, así como otros instrumentos bélicos. El arma fabricada de la forma descrita corta todo lo que pueda encontrar en su camino, pues no hay escudo, casco o hueso que pueda resistir el golpe dada la excepcional calidad del hierro.
Por este asalto a una ciudad aliada, Roma pidió la cabeza de Aníbal a Cartago, pero los senadores púnicos prefirieron la guerra. Así comenzó oficialmente la Segunda Guerra Púnica, lo cual debió alegrar a Aníbal, que ya lo tenía todo planificado. Poco tardó en dirigirse hacia Roma con un gran ejército compuesto por más de cien mil hombres (númidas africanos, honderos baleares y sobre todo celtíberos), con caballos y elefantes. Con tal contingente cruzó titánicamente los Pirineos y los Alpes, dejando atrás a sus dos hermanos, que más tarde deberían seguirle aportando tropas de refresco. Pero esa ya es otra historia que no corresponde contar en este libro.
Las dos Hispanias
Estamos en el 218 a. C. Mientras Aníbal iba camino de Roma, Cneo Escipión desembarcaba en Emporion (Ampurias), para establecer después el puerto de Tarraco como base de operaciones. Desde allí consigue cortarle a Aníbal las líneas de suministro e impedir que salgan tropas de refresco.
Ese es el comienzo de la presencia romana en la península ibérica. Siete años después, Publio Cornelio Escipión, tras una dura campaña de cuatro años, acabó con la presencia cartaginesa en Hispania. Era el año 206 a. C. Antes de regresar a su patria, Escipión dejó establecidas dos provincias, la Citerior, cercana a la costa de levante, y la Ulterior, en el sur, aunque no fueron reconocidas oficialmente por el Senado hasta el 197 a. C.
Cada año, Roma mandaba a dos nobles (primero pretores, después cónsules) al mando de sendos ejércitos que hacían algo así como la campaña de verano contra los nativos para conseguir todas esas riquezas que los romanos necesitaban. Cada uno tenía una zona en la que establecerse y una misión que cumplir.
Con los primeros fríos se retiraban a los puertos mediterráneos que tenían como base de operaciones y más tarde regresaban a la metrópoli con el fruto de sus victorias: tributos de las tribus sometidas, botines de guerra, mercancías, esclavos y prisioneros que serían exhibidos encadenados cuando el jefe romano entrase triunfalmente en Roma.
Hispania llegó a ser la gran fuente de la economía romana, sobre todo desde el mandato del cónsul Catón, que llegó con cuatro legiones (alrededor de cincuenta mil hombres). Con sus enormes recursos de guerra, sofocó totalmente cualquier rebelión, llegando a extinguir alguna tribu íbera; jugando despiadadamente con la amenaza bélica y con la vida de los rehenes que exigía a todos los mandatarios nativos, consiguió cobrar unos tributos que le permitieron autofinanciar la ocupación e incluso mandar excedentes a Roma.
Al final de su mandato, llevará consigo una cantidad exorbitante de oro y plata, procedente tanto de los impuestos como de las explotaciones mineras; también numerosos esclavos, tan necesarios para mantener la economía romana, o prisioneros de guerra que dejarían sus vidas en algún circo. Catón dejó así establecido el modo de actuar en aquella Hispania que acababa de convertirse en proveedora de Roma: ningún miramiento con los nativos, que se ven obligados a aceptar condiciones indignas a cambio de mantener la paz (o, al menos, cierto tipo de estabilidad).
A partir de entonces, las campañas se autofinancian y además aportan al año siguiente unos beneficios espectaculares. El costo es mínimo; sólo vidas humanas fácilmente reemplazables; algo perfectamente asumible por la orgullosa Roma, que encuentra en esta fórmula el mantenimiento de su esplendor.
Continuaron llegando pretores anuales que mantuvieron el estatus alcanzado por Catón. También llegaron colonos, ya que, al contrario que los cartagineses (que sólo querían hombres para su ejército, esclavos para sus minas y alimentos para todos), los romanos, que comenzaron todo esto para combatir a Aníbal, decidieron asentarse en Hispania.
TIPOS ESPECIALES DE VÍNCULOS
Clientelismo: relación de una persona o colectivo que se pone al servicio de otra más poderosa a cambio de su protección.Devotio: vínculo con un rey o jefe militar al que se le protege con la propia vida. En muchos casos, eso suponía que si el jefe moría, los devoti tendrían que suicidarse por no haber sabido protegerle.Hospitium: vínculo de amistad entre personas o pueblos en términos de igualdad.El litoral oriental, poblado básicamente por tribus íberas, y el sur, por turdetanas, fue rápidamente romanizado, aunque no faltaron las rebeliones. Se construyeron ciudades nuevas, donde se instalaban tanto los colonos recién llegados desde la metrópoli como los legionarios veteranos, que veían así premiados sus años de servicio.
Salvo pocas excepciones, la soberbia, la prepotencia y el desprecio hacia las tribus sometidas fueron la norma general, manteniendo unas condiciones humillantes: además de pagar unos tributos que casi les impedían la supervivencia, debían prescindir de sus jóvenes, que incluso tenían que combatir a otras tribus vecinas que tradicionalmente habían sido aliadas, y entregar rehenes como garantía de que todo eso se cumpliese. Con los vencidos aún podía ser peor: a los pocos que se libraban de la esclavitud, se les cortaba la mano derecha (costumbre que los romanos copiaron de los celtíberos), lo que imposibilitaba su uso tanto en la guerra como en las labores agrícolas.
Las fronteras de las dos provincias fueron poco a poco ensanchándose. El siguiente territorio a invadir es lo que llamamos Celtiberia, aun más próspero que el ya conquistado. Eso le tocará a los gobernantes de la Hispania Citerior, mientras que los de la Ulterior se encargarán de los lusitanos, el pueblo céltico situado más al oeste.
Por principio de cuentas, estos últimos son los más peligrosos, pues no esperan a que los romanos les ataquen, sino que ellos toman la iniciativa, ya que sus condiciones sociales y económicas habían desarrollado la práctica del bandolerismo por las tierras turdetanas como manera de ganarse la vida. Sus ciudades más importantes fueron Norba (Cáceres), Aeninium (Coimbra) y Ebora (Évora).
En el 155 a. C., un tal Púnico fue el elegido para dirigir un pequeño ejército de un millar de lusitanos y vettones. Obtuvo bastantes victorias y llegó hasta el Mediterráneo, pero no consiguió que los turdetanos renunciasen a sus tratados con los romanos, por lo que no pudo mantener las tierras conquistadas.
Los muertos celtas podían ser enterrados o incinerados, pero en la tumba conservaban aquellos objetos que formaban parte de sus quehaceres cotidianos y que necesitarían en la otra vida, donde tendrían unas actividades similares. A los guerreros caídos en combate se les dejaba desnudos para que las aves carroñeras comieran su carne, pues así liberarían su espíritu; después recogían el esqueleto, que era incinerado junto a las armas. Las cenizas, en una urna, se depositaban en la necrópolis junto a sus pertenencias. Curiosamente, en los castros del norte no se han encontrado necrópolis. Museo Numantino de Soria.
Tras su muerte, en combate, le sustituyó Césaro, que continuó con sus victorias; aunque finalmente, se confió demasiado y fue vencido. Pero los estandartes de las legiones derrotadas ya habían sido exhibidos entre las tribus lusitanas y celtíberas, lo que a muchos les debió quitar el miedo por aquel enemigo tan numeroso y organizado.
Desde entonces, Roma tuvo muchos quebraderos de cabeza respecto a Hispania. Bien era cierto que los beneficios eran grandes (y eso hacía perdonables los excesos de los sucesivos pretores, que siempre buscaban el enriquecimiento personal, y los abusos de los legionarios con la población nativa, fruto de la prepotencia que suponía ser romano en un territorio bárbaro), pero los pueblos sometidos se rebelaban continuamente, o los que aún eran libres se preparaban para la guerra.
Eso suponía mucho gasto de vidas y el consiguiente descontento entre las familias nobles romanas, que aportaban los mandos y la caballería de las legiones (el nivel de riqueza familiar proporcionaba un estatus privilegiado que incluía el derecho exclusivo a la milicia profesional). La única solución era aplastar definitivamente a aquellas gentes que se empeñaban en mantenerse al margen de la «civilización», sobre todo desde que en las dos provincias hispanas aparecieron sendos símbolos que resultaron muy humillantes para la soberbia romana: Numancia y Viriato.
Numancia, una espina clavada en el corazón de Roma
Más o menos al mismo tiempo en que el lusitano Púnico realizaba su prodigioso viaje por el sur, llegaba a Hispania el general Nobilior con la misión principal de atacar la ciudad de Segeda, capital de los belos, a los que se habían unido los titos, motivo por el cual tuvieron que ampliar el perímetro de la ciudad. El problema «oficial» es que habían iniciado las obras de ampliación de la muralla, cosa que los romanos habían prohibido a todas las ciudades celtíberas, y esto fue considerado como una rebeldía (casus belli) que había que castigar severamente. Al no tener terminada la obra cuando era inminente la llegada de las legiones romanas, belos y titos tuvieron que desalojar la ciudad, acudiendo con todo lo que fueron capaces de transportar a Numancia, ciudad bien amurallada de sus aliados arévacos. Nobilior, al encontrar Segeda vacía, mandó destruirla completamente.
Mientras tanto, las tres grandes tribus celtíberas habían conseguido unir fuerzas para enfrentarse al enemigo común. Al mando de más de veinte mil hombres estaba Caro, procedente de Segeda, que fue uno de los que cayeron en la primera refriega entre ambos ejércitos; eso sí, Nobilior perdió tantos hombres en un solo día que el Senado lo calificó como nefasto, prohibiendo que en el futuro se guerrease en tal fecha. Los guerreros celtíberos se replegaron a Numancia, que ya estaba sobrepoblada por gentes que habían acudido a protegerse entre sus murallas. Tuvieron que acampar en el exterior.
DE LOS IDUS DE MARZO A LAS CALENDAS DE ENERO
Los romanos conocían el duro invierno de esta región, así que, para poder llevar a cabo la campaña militar en pleno verano, tuvieron que cambiar la fecha de elección de cónsules, que tradicionalmente se hacía el 15 de marzo, primer día del año político-administrativo romano, adelantándola al 1 de enero, convirtiéndose esta fecha en el comienzo del año nuevo, tal como lo conocemos ahora. Así, la gran (y lenta) maquinaria militar romana podía estar preparada para entrar en acción a comienzo del siguiente verano.
En el año 598 de la fundación de Roma, los cónsules entraron en la magistratura en las calendas de enero. La causa de este cambio fue una rebelión en Hispania.
Tito Livio
Recreacionista romano en el Festival de las Guerras Cántabras.
Tras la desastrosa batalla contra las tres grandes tribus celtíberas (belos, titos y arévacos), el general Nobilior se dirigió a Numancia, instalando su campamento a una distancia prudente, y allí esperó la llegada de los refuerzos del rey númida Massinia, aliado de Roma: trescientos jinetes y diez elefantes.
Tras algunas escaramuzas para medir fuerzas y comprobar las reacciones del enemigo, comenzó el ataque. La poderosa acometida de los elefantes africanos, con toda su parafernalia de guerra, causó tal temor entre los celtíberos que tuvieron que retroceder a la ciudad. Pero la certera pedrada de un hondero en la cabeza de uno de los paquidermos hizo que este se volviese loco y arremetiese contra quienes le rodeaban, lo cual fue imitado por los demás animales, que se retiraron en estampida.
El desconcierto entre los romanos fue total, retirándose en desbandada. Eso hizo que los celtíberos se envalentonasen y saliesen a combatir, obteniendo una gran victoria. Nobilior tuvo que abandonar su campamento, dejando atrás todo lo que con las prisas no pudieron llevarse los legionarios que sobrevivieron al ataque.
Como era normal entre los pueblos célticos, tras la victoria, la federación celtíbera se deshizo, sin que se hiciesen planes futuros. Como si el enemigo ya estuviese definitivamente derrotado…
Aquel 153 a. C. fue nefasto para Roma, llegando al punto de ser difícil conseguir nuevos alistamientos para las legiones, ya que se había difundido la ferocidad de las tribus que poblaban aquella Hispania y la cantidad de jóvenes romanos que allí dejaban sus vidas o los que regresaban tremendamente heridos o mutilados.
Para la siguiente campaña se eligió a Marco Claudio Marcelo, que con buenas dotes diplomáticas pudo forzar algunos pactos con las tribus celtibéricas que mantuvieron una paz que ambos bandos necesitaban. Pero el Senado no sólo no los ratificó sino que ordenó la continuación de la guerra. La prioridad absoluta estaba en la toma de Numancia, cosa que Marcelo tuvo que asumir; aunque, como le quedaba poco tiempo de mando en Hispania, se limitó a pedir rehenes a la ciudad, que liberó antes de regresar a Roma.
Tras él llegó el cónsul Lúculo, con ansias de fama y riquezas; y eso no se lograba asumiendo la paz conseguida con su antecesor. Por eso atacó a los vacceos, que hasta entonces se habían mantenido al margen de las contiendas. Cauca (Coca) sufrió no sólo un desproporcionado ataque para las fuerzas con que contaba, sino que, a pesar de ser aceptadas las tremendas condiciones impuestas, los romanos mataron a todos cuantos encontraron en la ciudad.
Roma sintió que la actuación de Lúculo (que además terminó su campaña desastrosamente) la había cubierto de infamia. Por si fuera poco, y eso lo veremos con más detalle más adelante, la actuación del pretor que llegó junto a él para controlar la Hispania Ulterior, Galba, fue incluso peor.
Pasaron algunos años sin cambios significativos, ateniéndose unos y otros a los tratados hechos por Marcelo. Pero algunos romanos aun sentían en su corazón la espina clavada de Numancia, ciudad que también se había convertido en un símbolo, aunque de sentido contrario, para los celtíberos.
En el 143 a. C. lo intentó Cecilio Metelo, después Quinto Pompeyo (dos veces), y tras este Marco Popilio. Y también Hostilio Mancino, que, para salvar su vida, llegó a firmar un pacto con el que se reconocía a Numancia como ciudad independiente. Acuerdo que, por supuesto, no ratificó el Senado romano.
No conformes con aquella última humillación, los orgullosos senadores decidieron dar un castigo ejemplar a Mancino, para que los siguientes cónsules no cayesen en el terrible error de considerar a los celtíberos como iguales a los romanos: acusándolo de alta traición, fue devuelto a Hispania en el siguiente contingente y llevado a las puertas de Numancia, desnudo y maniatado (que se sepa, ya existía cierto precedente, un siglo antes: durante las guerras samnitas, algunos generales fueron mandados de vuelta al enemigo después de que estos los hubieran obligados a desfilar por debajo de un yugo). Así pasó Mancino un día completo frente a las murallas de la ciudad. Los numantinos, que no sabían a cuento de qué venía aquello, se limitaron a desatarlo, darle ropa y dejarlo marchar al campamento romano; al fin y al cabo, habían firmado con él un tratado de paz, y ellos sí respetaban sus tratados. Años más tarde, cuando recuperó la ciudadanía romana, Mancino mandó esculpir una estatua que le representaba tal como fue dejado a las puertas de la ciudad, tal vez para mostrar a sus enemigos romanos que, incluso desde aquella tremenda circunstancia, había conseguido levantarse y recuperar títulos y fortuna.
Los combates singulares fueron una costumbre que recogieron historiadores de varios lugares celtas. Por ejemplo, en Intercatia (Villalpando) salió de la ciudad un jinete retando a algún jefe romano, vanagloriándose de sus propias cualidades y menospreciando las del enemigo. Pasó un tenso tiempo hasta que Escipión Emiliano salió de entre las filas romanas. El duelo se saldó con la victoria del romano, que rindió homenaje al vencido tal como debía hacerse en este tipo de eventos. En la foto, dos guerreros de Gultop en el festival Arde Lucus.
Los años siguientes fueron similares: Numancia seguía imbatida y los celtíberos más envalentonados que nunca. La desesperación de los romanos llegó al límite. Habían caído Macedonia y Cartago. ¿Por qué no la bárbara Hispania? La solución a lo que por aquel entonces parecía ser su mayor problema llegó de la mano de Escipión Emiliano, que ya tenía su nombre escrito en la historia de Roma por haber resuelto el otro gran problema, doce años antes: Aníbal y Cartago. ¿Por qué no lo habían llamado antes? Por una cuestión legal: nadie podía ser nombrado cónsul dos veces en menos de diez años. Es fácil hacerse una idea sobre el nivel de desesperación del Senado como para permitir una excepción a la sacrosanta lex romana.
La visión de total abandono y desmoralización que tuvo Escipión a su llegada a Hispania, tanto de los oficiales como de los legionarios que aun se mantenían en activo, no pudo ser más lamentable. Antes de intentar un solo movimiento tenía por delante la ardua tarea de restaurar el orden y la disciplina, además de ponerlos en forma después de muchos meses de inactividad.
Aquella primavera no hubo guerra, sino duro entrenamiento, sin consentir la menor insubordinación o incumplimiento por parte de nadie. Sin duda, los castigos ejemplares estuvieron a la orden del día, hasta el punto de que algunos legionarios se quejasen ante su jefe porque eran azotados con varas de mimbre, a pesar de ser ciudadanos romanos. Escipión, atendiendo burlonamente sus quejas, determinó que a partir de entonces se siguiera utilizando el mimbre contra las tropas auxiliares, mientras que los ciudadanos romanos tendrían el privilegio de ser azotados con una vara de sarmiento, que sin lugar a dudas era una planta más noble.
Poco antes del otoño ya estuvo todo listo para marchar hacia su destino: Numancia, aunque antes dio un rodeo para someter a las ciudades que pudieran ayudar, como otras veces ocurrió, a los numantinos. Primero se dirigió hacia Palantia, ciudad vaccea que también se había atravesado en las ansias de conquista de anteriores cónsules. Esta vez el consejo de ancianos de la ciudad prefirió aceptar el tratado que se les propuso, entregando armas y rehenes. Cuando eso fue aceptado, Escipión mandó a los suyos prender fuego a las cosechas, aunque antes cargaron todo el trigo que cupo en sus carros.
A continuación, se dirigió a Cauca, que tras sufrir la masacre de Lúculo se había repuesto con nuevos habitantes. A estos sólo les pidió rehenes que garantizaran la no intervención en la guerra. Así se aseguró de que las dos ciudades más importantes permanecieran al margen de lo que ya estaba a punto de ocurrir.