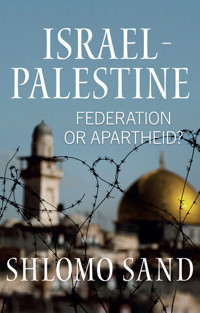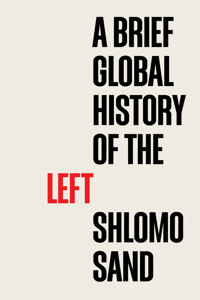Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
¿Qué le está pasando a la izquierda? ¿De verdad está en crisis? Aunque a lo largo de su historia se ha entonado su réquiem en varias ocasiones, hasta ahora siempre había vencido a las adversidades. Sin embargo, en la actualidad, los movimientos de la izquierda organizada parecen estar en grave declive en todo el mundo. Tal vez ello no sea sino un síntoma de un borrado más profundo y problemático, el del «imaginario de la igualdad», que ha sido la principal fuerza motriz de la izquierda global desde su nacimiento. Esta es la tesis de este agudo y penetrante ensayo histórico. Y para comprender su pertinencia, Shlomo Sand propone remontarse a las fuentes de este «imaginario» y estudiar la gestación, las transformaciones y los ajustes de la idea de igualdad a lo largo de más de tres siglos. Desde los Diggers de la Revolución inglesa hasta la formación del anarquismo y el marxismo, del tercermundismo a las revoluciones anticoloniales, desde el feminismo post-MeToo hasta el populismo de izquierdas actual, este libro analiza a los pensadores y movimientos que construyeron la izquierda mundial. Con la brillantez y el compromiso que le caracterizan, Shlomo Sand asume el difícil reto de escribir una breve historia mundial de la izquierda que, con gran sentido pedagógico, se dirija al mayor número de personas, proponiendo al mismo tiempo hipótesis originales en un momento en que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reactivar el imaginario igualitario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 125
Shlomo Sand
Breve historia mundial de la izquierda
Traducción: Alcira Bixio
¿Qué le está pasando a la izquierda? ¿De verdad está en crisis? Aunque a lo largo de su historia se ha entonado su réquiem en varias ocasiones, hasta ahora siempre había vencido a las adversidades. Sin embargo, en la actualidad, los movimientos de la izquierda organizada parecen estar en grave declive en todo el mundo. Tal vez ello no sea sino un síntoma de un borrado más profundo y problemático, el del «imaginario de la igualdad», que ha sido la principal fuerza motriz de la izquierda global desde su nacimiento.
Esta es la tesis de este agudo y penetrante ensayo histórico. Y para comprender su pertinencia, Shlomo Sand propone remontarse a las fuentes de este «imaginario» y estudiar la gestación, las transformaciones y los ajustes de la idea de igualdad a lo largo de más de tres siglos. Desde los Diggers de la Revolución inglesa hasta la formación del anarquismo y el marxismo, del tercermundismo a las revoluciones anticoloniales, desde el feminismo post-MeToo hasta el populismo de izquierdas actual, este libro analiza a los pensadores y movimientos que construyeron la izquierda mundial.
Con la brillantez y el compromiso que le caracterizan, Shlomo Sand asume el difícil reto de escribir una breve historia mundial de la izquierda que, con gran sentido pedagógico, se dirija al mayor número de personas, proponiendo al mismo tiempo hipótesis originales en un momento en que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reactivar el imaginario igualitario.
Shlomo Sand estudió Historia en la Universidad de Tel Aviv y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Actualmente es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Tel Aviv. Comprometido ensayista e historiador crítico –cuyas obras son reconocidas mundialmente–, en Akal ha publicado ¿El fin del intelectual francés? De Zola a Houellebecq (2017), La invención de la tierra de Israel. De Tierra Santa a madre patria (2013) y La invención del pueblo judío (2011).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Une brève histoire mondiale de la gauche
© Editions La Découverte, 2022
© Ediciones Akal, S. A., 2023
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5366-8
A la memoria de Daniel Lindenberg
Tel Aviv, 2021
Introducción
La igualdad como mito activo moderno
La igualdad es pues a la vez la cosa más natural y, al mismo tiempo, la más quimérica.
Voltaire, «Igualdad», Dictionnaire philosophique, 1764.
Nací a la izquierda. Mi padre había sido de izquierdas durante toda su vida y esperaba que yo siguiera sus pasos. Por eso me inscribió muy temprano en el movimiento de la juventud comunista israelí. Me crie en la indigente Jaffa, en los años cincuenta, en pleno ascenso del anticomunismo en Israel. Cada 1.o de mayo, yo desfilaba con mi camisa blanca y mi bufanda roja. En medio de la muchedumbre, temía, enormemente angustiado, que los compañeros de mi clase pudieran verme, pues sabía que luego me hostigarían en la escuela. Pero, el hecho de marchar junto a otros niños y niñas –y particularmente una de la que yo me había enamorado– atenuaban un poco mis temores y me sentía la encarnación de un pequeño gran héroe.
Lo cierto es que el chaval que era yo en aquella época lejana vive aún en mi fuero interno. Sin embargo, desde 1968, la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia me llevó a romper todo vínculo con el movimiento comunista. Más tarde, la conciencia de los terribles efectos que tuvieron las revoluciones del siglo XX, evidentemente, no me alentó a volver a acercarme a él. Con todo, continúo pensando como un hombre de izquierdas: una parte de los defectos y, posiblemente, algunas de las cualidades de mis escritos me devuelven a mis posiciones iniciales, a las que no estoy dispuesto a renunciar. A pesar de todas las decepciones engendradas por los desvíos y los fracasos de las luchas sociales del siglo XX, la brecha que separa el universo de los valores que animan a la izquierda, en toda su diversidad, y el que alimenta a todas las derechas continúa siendo aún enorme.
Crecí en una familia de ingresos modestos. Mi madre era empleada doméstica y mi padre vigilante nocturno. A los dieciséis años, tuve que interrumpir mis estudios y comenzar a hacer trabajos manuales hasta entrar en el servicio militar; ya fue a los veinticuatro años cuando decidí terminar el bachillerato e inscribirme en la universidad. Más tarde, después de obtener un doctorado, conseguí un puesto de profesor titular universitario que me permitió enseñar y dedicarme a la investigación. Espero que el hecho de haber frecuentado a miembros de la clase obrera y haber estado cerca de varias corrientes de la izquierda organizada me haya inmunizado contra toda idealización de mis objetos de investigación.
Después de años de enseñar en la Universidad de Tel Aviv y ya como profesor emérito, gozo hoy de las ventajas materiales de la clase media. A pesar esta circunstancia no estoy dispuesto a olvidar mi pasado, por lo tanto, sigo siendo muy consciente de que la mayor parte de los seres humanos se encuentran en una situación mucho más difícil que la mía y cotidianamente hacen enormes esfuerzos para mejorar su vida y la de sus hijos. En el momento de escribir estas líneas me entero por la prensa de que la mitad de la población mundial sobrevive con menos de cinco dólares por día. La mayoría de nosotros nunca nos cruzamos con esas personas y esto no se debe de ninguna manera al azar.
No lejos de mi casa vive un pueblo al que, desde hace cincuenta y cuatro años se le niegan los derechos civiles, políticos y sociales fundamentales. Casi nunca percibimos a esos palestinos que, desempeñándose generalmente como obreros de la construcción, consiguen trabajar en Israel por un salario de miseria: trepados a los andamios, generalmente son transparentes o invisibles. Solo se oye hablar de ellos cuando caen y se estrellan contra la acera. De ahí, entre otras cosas, mi constante –y parcial– atención a la historia social y sus expresiones políticas. El filósofo británico Bertrand Russell afirmaba que «un hombre sin prejuicios –suponiendo que tal hombre existiera– no puede escribir una historia interesante». Comparto plenamente ese punto de vista.
¿El fin de la izquierda?
Redacto este texto en un momento en que los movimientos de la izquierda organizada están experimentando, en todas partes, una decadencia significada. Ciertamente, las luchas sociales no han cesado y la rebelión ciudadana continúa haciendo tambalear varios regímenes en ejercicio, pero esto no se traduce en un fortalecimiento de los partidos de izquierda tradicionales ni en la creación de movimientos dinámicos.
Hegel evocaba a «la lechuza de Minerva que alza vuelo al crepúsculo» para significar que un fenómeno histórico solo puede comprenderse retrospectivamente, en el momento en que ha terminado. ¿Puede aplicarse ese principio a la izquierda en el mundo? No estoy seguro, y la presente obra refleja mi desconcierto al respecto. Decenas de autores en el pasado han pronunciado ya el réquiem de la izquierda pero esta, como el fénix, no ha dejado de renacer en tiempos y lugares inesperados. Sin embargo, en estas primeras décadas del siglo XXI, la izquierda parece cada vez más envejecida y fatigada: sus brazos ideológicos tiemblan y se agitan a tientas frente al futuro. Con todo, antes de decidir si hay que enterrarla definitivamente, es esencial detenerse brevemente a observar los múltiples rostros que ha exhibido y las metamorfosis que ha experimentado a lo largo de los años.
A estas alturas del libro yo no propondría una definición unívoca y demasiado restrictiva del concepto de «izquierda». Filósofos, historiadores o politólogos lo han intentado y emplean el término de diferentes maneras. Además, el vocablo ha tenido diferentes sentidos según las épocas y las áreas geográficas. En mi opinión, conviene abordar el concepto de «izquierda», al igual que el de «capital», no como una cosa o una esencia, sino como una relación entre partes, como un fenómeno cuyo significado es siempre relativo. Toda izquierda tiene una derecha y, del mismo modo, toda derecha tiene un ala izquierda. Por otra parte, esta dinámica relacional ha evolucionado notablemente a lo largo de los dos últimos siglos.
Como sabemos, la aparición de los términos «izquierda» y «derecha» debe mucho al azar. El 28 de agosto de 1789, en el seno de la Asamblea constituyente recién instaurada, cuando hubo que determinar si se mantenía o no el derecho a veto del rey sobre las decisiones de los representantes elegidos de la nación, quienes se oponían a mantenerlo se agruparon en el lado izquierdo de la sala, mientras que los partidarios de conservarlo se concentraron en el lado derecho. Debieron pasar muchos años para que esta división fuera aceptada en círculos más amplios y llegara a ser significativa.
¿Cuáles fueron los primeros criterios de esta clasificación? ¿Qué debe en realidad el despliegue de la «izquierda» en el nivel mundial a esta fase histórica? Generalmente los conceptos se asientan a medida que surgen nuevas representaciones, pero esto no quiere decir que el nacimiento de esos conceptos concuerde perfectamente con la irrupción de los fenómenos mismos. En el caso del concepto de «izquierda» debe correlacionarse su aparición con la del concepto de «igualdad» que se impuso entonces en la conciencia humana. Este concepto siempre se ha asociado a «cosas» diferentes entre sí y no a una «cosa» en sí misma.
Durante la Revolución francesa, la «igualdad» fue uno de los tres valores enarbolados –junto con la «libertad» y la «fraternidad»– como estandarte por los insurgentes. En la trinidad revolucionaria la «libertad» precede a la «igualdad» y ello se debe sin duda a que aquella es una noción mucho más antigua. Según el mito bíblico, los hijos de Israel salieron de la esclavitud con el propósito de encontrar la libertad; más tarde, durante las rebeliones de esclavos en Roma, resonaba con frecuencia la reivindicación de la libertad. En efecto, la noción de libertad se debate desde la Antigüedad en el seno de la civilización mediterránea: Aristóteles la examinó en detalle en el siglo IV antes de nuestra era (también se interesó en la igualdad, pero únicamente entre hombres libres). Más tarde, Thomas Hobbes, en el siglo XVII, continuó abordando el concepto al interrogarse sobre la libertad de los vasallos de aceptar voluntariamente la dominación del señor. En los siglos XIX y XX el concepto fue progresivamente defendido cada vez más por personalidades de derecha. Por ejemplo, en el momento de la victoria sobre el nazismo, la izquierda y la derecha europeas celebraron la libertad haciendo de ella una idea central de sus doctrinas políticas. Y la derecha liberal siempre ha acusado a la izquierda de constituir una amenaza contra las libertades civiles y políticas… acusación que no siempre ha sido enteramente falsa.
En cuanto a la idea –tan importante– de «fraternidad», se origina principalmente en la tradición cristiana, es decir, en las nociones de amor, piedad y caridad por los débiles y los pobres. Si bien la izquierda moderna la ha adoptado con el nombre de «solidaridad», ello no implica que tenga su monopolio. Las naciones siempre se han construido apoyándose en cierto sentimiento de fraternidad entre los ciudadanos. Asimismo, en todas las guerras modernas, la fraternidad de los combatientes ha constituido la piedra angular de la constitución del sentimiento nacional.
Ahora bien, si queremos descifrar la aparición de la izquierda en la historia, la noción central es, en cambio, la igualdad entre todos los seres humanos. En las sociedades agrícolas premodernas, la igualdad no se definía como finalidad moral. No la encontramos en los imperios hidráulicos (de Mesopotamia a la China imperial) ni en las sociedades esclavistas del perímetro mediterráneo (Grecia y Roma) ni en los países feudales europeos (de Inglaterra a Rusia). Del mismo modo, y esto puede ofender los oídos de numerosos creyentes, ninguna de las religiones monoteístas emitió nunca ninguna objeción de principio contra la esclavitud. Los «antiguos esclavos de Egipto» de la Biblia pasaron a ser legítimos propietarios de esclavos en Tierra Santa. Tampoco los cristianos impugnaron la esclavitud y, a sus ojos, la salvación del alma siempre ha prevalecido sobre la del cuerpo. El Corán, por su parte, acepta la desigualdad de base entre el amo y el esclavo, sin dejar de reconocer la inmortalidad del alma de este último.
A semejanza de los politeísmos (de la antigua Atenas a la India hinduista), los monoteísmos consideraban la propiedad de ciertos seres humanos como una circunstancia natural y un principio rector del orden cósmico. En Europa, el cristianismo no se alzó contra la servidumbre y cumplió la función de soporte ideológico y jurídico para el edificio jerárquico, extremadamente rígido, del feudalismo. La igualdad entre los seres humanos, a pesar de las numerosas expresiones de piedad y las críticas a la crueldad de los poderes arbitrarios, nunca fue parte integrante del dogma de las grandes religiones. Así, podemos considerar que Nietzsche estuvo profundamente equivocado al atribuir al cristianismo la invención de la idea de igualdad.
En los umbrales de la era moderna, la exigencia de igualdad era aún balbuceante. Teniendo en cuenta que la igualdad no estaba presente en la naturaleza, la nueva norma moral tuvo que apoyarse permanentemente en modelos tomados de la historia. Los fundadores de naciones se referían al pasado lejano a fin de confirmar la larga ascendencia de los pueblos modernos que se esforzaban por hacer renacer. Y paralelamente, diversos círculos de izquierda también abrevaron en las mismas fuentes a fin de encontrar en ellas la confirmación de lo acertado de sus empresas ideológicas y de sus previsiones optimistas relativas al futuro.
Por ejemplo, durante la revolución registrada en Inglaterra en el siglo XVII, los radicales imaginaron que antes del reinado de Guillermo el Conquistador (el Bastardo), los anglosajones eran plenamente iguales y vivían en la tranquilidad de una sociedad pastoral. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, uno de los primeros pensadores de la idea de democracia, pintó al ser humano en estado de naturaleza como un «buen salvaje», esto es, una criatura animada por el espíritu de la libertad y de la igualdad. Según el abate Sieyès, quien en vísperas de la Revolución escribió Qu’est-ce que le Tiers État? (Qué es el Tercer Estado), las tribus galas habían vivido sin distinción de clases hasta la invasión de los francos. Al jacobino radical François-Nöel Babeuf se le había agregado el sobrenombre de «Graco» para conferir a su acción la aureola del tribuno de la plebe de la antigua república romana. En el siglo XIX, cuando el antropólogo Lewis Morgan publicó sus investigaciones sobre la vida en comunidad y la igualdad en las antiguas sociedades tribales, Marx y Engels se apresuraron a hacerse eco con entusiasmo de sus descubrimientos. Según este último, lo que había sido la regla en la sociedad primitiva lo sería también en la futura sociedad comunista, que además se beneficiaría de la abundancia material obtenida gracias a las máquinas creadas por el progreso. Karl Kautsky, el heredero oficial de Marx y Engels, se sumergió a su vez en la historia para extraer de las utopías del pasado las ideas anunciadoras del socialismo y del comunismo. Desde La República de Platón, escrita en el siglo IV antes de nuestra era, pasando por los Evangelios cristianos, los reglamentos de las abadías y hasta la Utopía de Tomas Moro, publicada a comienzos del siglo XVI, Kautsky halló una profusión de ideas colectivistas y de críticas a la propiedad privada; visiones que, según él, no habían podido concretarse hasta entonces porque el sistema de producción económica no se había desarrollado lo suficiente.
Conviene precisar que, entre los diversos ejemplos históricos evocados, figuran críticas de la propiedad privada o de la injusticia social y económica, invocaciones a la generosidad para con los pobres y exaltadas proclamas en favor de la libertad, pero en todos ellos está completamente ausente la idea de igualdad universal. Los nobles ignoraban todo de la igualdad: las antiguas tribus anglosajonas y celtas se regían por normas jerárquicas estrictas; La República de Platón es un ensayo expresamente desigualitario, ni Solón el ateniense ni Licurgo el espartano imaginaron lo que podía ser la igualdad; en la mayor parte de las rebeliones de esclavos, los insurgentes querían convertir a sus amos en servidores, los monasterios siempre respetaron la jerarquía clerical y hasta en la Utopía de Tomás Moro, en la que prevalece el sentimiento de compartir, se admite la posesión de esclavos, aunque de manera limitada.
La aparición de la igualdad
¿Cuáles son las principales razones de la lenta eclosión del mito de la igualdad en el siglo XVII? Empleo aquí el término «mito» en el sentido que le ha dado Georges Sorel, es decir, no un imaginario engañoso o ilusorio del pasado o del presente, sino un conjunto de representaciones que une a un grupo humano y lo incita a la acción colectiva.
En mi opinión, una primera razón estriba en la decadencia de las estructuras agrarias tradicionales experimentada en una parte de los territorios de la Europa occidental, que trajo consigo un comienzo de movilidad individual y horizontal de los individuos. El crecimiento de la producción agrícola, consecutiva del significativo mejoramiento de las prácticas asociadas a la introducción de nuevas técnicas, permitió una nueva división del trabajo que, a su vez, engendró una movilidad social sin precedentes. Estos numerosos cambios de posiciones y de situación, no siempre benéficos[1], alteraron las mentalidades de una manera desconocida en otras sociedades agrícolas tradicionales.
No fueron las revoluciones las causantes de la caída del orden feudal ancestral. La desestabilización de los vínculos de dependencia y de patronazgo abrió el camino a toda una serie de revueltas y de amotinamientos de masas. El resquebrajamiento del sistema de lealtad y de vasallaje feudales, así como el retroceso de la servidumbre, con el desarrollo de las ciudades, la formación del capitalismo, el ascenso creciente de una clase de comerciantes, la constitución de nuevas categorías de artesanos rurales y urbanos fueron todos fenómenos que modificaron profundamente la morfología de la relación de fuerzas socioeconómicas y también los modos de pensamiento y la sensibilidad de los individuos en relación con sus congéneres que vivían y trabajaban en la vecindad.
Las identidades personales (que siempre se constituyen en una relación con el otro) experimentaron mutaciones decisivas que prepararon y aceleraron un malestar creciente. Mientras que la estratificación social tradicional del mundo agrario había parecido «natural» durante siglos, la nueva configuración, más flexible, pareció de pronto menos comprensible y mucho menos legítima. El periodo de inestabilidad social que sobrevino tras su aparición –con las primeras fisuras en las creencias religiosas que, hasta entonces, habían cimentado y naturalizado un orden jerárquico– llevó a que los individuos se compararan entre sí (no necesariamente animados por la envidia ni la frustración), lo que marcó el comienzo de una nueva dinámica de las relaciones sociales característica de la era moderna.
¿Qué significación deberíamos atribuir a esta «norma de igualdad» todavía balbuceante? ¿En qué sentido los individuos sentían e imaginaban que estaban destinados a ser los iguales de otros individuos? ¿Qué era lo que empezaba a molestar en la persistencia de la desigualdad y en qué medida tenían los individuos vocación de ser iguales entre sí en el momento presente y en el futuro?
El mito de la igualdad pudo adquirir formas variadas que a veces se complementaban y otras se oponían. Así es como podemos identificar, en los albores de esta profunda mutación cultural, la reivindicación de la igualdad de los derechos cívicos ante la ley, luego la exigencia de la igualdad política representada por la soberanía del pueblo junto con, casi en paralelo, la aspiración a una mayor igualdad en la esfera socioeconómica y el acceso de todos los pueblos a la independencia y a la autodeterminación.
En nuestros días, las reivindicaciones de igualdad se expresan en la forma de igualdad de oportunidades ante el sistema educativo, igualdad entre las personas llegadas de diferentes continentes, igualdad entre las religiones, las culturas, los géneros y los sexos. Todo esto se comprende y se admite cada vez más. La categoría de igualdad abarca así, en el curso de la historia contemporánea, dimensiones complejas que a veces resulta difícil situar bajo un mismo paraguas conceptual. ¿Asistimos hoy a una crisis de los diversos componentes del mito de la igualdad que podría explicar el desconcierto de los movimientos de la izquierda? Esta es la pregunta que me esforzaré por responder, aunque solo sea parcialmente, como conclusión de este libro. Pero antes de llegar a ese punto habré esbozado un balance histórico, por cierto, demasiado corto e incompleto, de los éxitos y de los fracasos de la izquierda.
¿Hasta qué punto dependía la izquierda de cada país del legado de las relaciones de fuerzas de largo desarrollo que precedieron a su llegada? ¿Cómo continuó actuando la izquierda dentro de ese marco y reproduciéndolo? ¿En qué áreas la ética de la igualdad llegó a ser hegemónica hasta el punto de imponer sus valores casi en todos los rincones del mundo? ¿En qué y por qué fracasó en incontables ocasiones y suscitó vivas reacciones? ¿Cómo se enfrentó al liberalismo político, al colonialismo y al nacionalismo? ¿Hasta qué punto la ha paralizado la memoria del gulag y de los regímenes autoritarios que se identificaron con el comunismo, al hacer vacilar considerablemente la esperanza y debilitar así la lucha a favor de progresos sociales significativos? ¿Qué relación mantuvo con la idea de igualdad entre humanos semejantes y humanos diferentes? La mayor parte de las reivindicaciones, ¿apuntan generalmente a una igualdad relativa, a falta de una igualdad plena? ¿Cómo se ha integrado la idea del progreso al mito de la igualdad, justamente cuando el deterioro de esta idea, asociada a la sensación de que hoy vivimos en un planeta que se está consumiendo, debilita aún más a la izquierda y hace que su acción se asemeje al trabajo de Sísifo?
Evidentemente, no tengo la más remota intención de proponer en este breve ensayo una historia detallada de todas las corrientes de la izquierda en el mundo: ¡no podríamos hacerlo ni con varios estantes cargados de libros! Me atendré a evocar los nudos centrales, movimientos que influyeron en la historia, personalidades importantes y, por supuesto, acontecimientos remarcables.
Comenzaré este breve viaje tratando de clarificar las fechas de nacimiento de la izquierda y de mostrar cómo dio sus primeros pasos. He seleccionado dos puntos de partida: la Revolución inglesa de mediados del siglo XVII y la filosofía revolucionaria de Jean-Jacques Rousseau que cobra forma un siglo más tarde.
Esta elección podría parecer bastante arbitraria, como es, necesariamente, toda elección histórica, de manera que me esforzaré por justificarla escuetamente en el primer capítulo.
[1] Particularmente el movimiento de los terrenos cercados que se inicia en Inglaterra y en Gales en el siglo XVI, corresponde a la primera acumulación primitiva del capital, al mismo tiempo que empobreció considerablemente a numerosos campesinos.
I
De los Levellers al enigma Rousseau
La primera fuente del mal es la desigualdad; de la desigualdad han surgido las riquezas; pues esas palabras «pobres» y «ricos» son relativas y en todas partes donde los hombres sean iguales no habrá ricos ni pobres.
Jean-Jacques Rousseau, Réponse au roi de Pologne, 1751.
Del siglo XVI en adelante, Europa vivió grandes rebeliones campesinas en las que se exigía la reducción de impuestos arbitrarios y la redistribución de las tierras. En su origen, esta agitación social prolongada no provocó ningún cambio de régimen, y las revueltas, cruelmente reprimidas, dejaron tras de sí profundas frustraciones. Los conflictos tradicionales, y hasta los ataques contra la nobleza, el clero y la realeza registrados en el umbral de la era moderna no se tradujeron en ningún cambio revolucionario sino que terminaron fortaleciendo el absolutismo monárquico.
La gran sublevación del Parlamento en las islas británicas a mediados del siglo XVII constituye el comienzo de un punto de inflexión en la historia de los conflictos sociopolíticos. Los partidarios del rey de Inglaterra entraron en disputa con los del Parlamento en un enfrentamiento que duró una decena de años y que provocó la muerte de cien mil personas sobre una población total de alrededor de cinco millones. El apogeo de esta guerra llevó al regicidio, algo que, si bien ya había sucedido en el pasado, en esta ocasión, por primera vez en la historia, supuso que el rey fuera juzgado públicamente y, como consecuencia de ese juicio, fuera ejecutado.
La decapitación de Carlos I marcó además el comienzo del derrocamiento del antiguo orden característico de todas las sociedades tradicionales en la superficie del globo. Anunció la ejecución futura de otros reyes y emperadores, del francés Luis XVI y del ruso Nicolás II; en cuanto a Puyi, último emperador de China, no fue ejecutado sino «reeducado» para convertirlo al comunismo. No obstante, los diputados ingleses que juzgaron al rey y dieron al mundo el principio de la soberanía del Parlamento –nada menos que la inauguración de la politización de las clases sociales– no emanaban de una instancia democrática y no podían jactarse de representar a la totalidad de los súbditos del reino.
Para pertenecer a ese grupo político no hacía falta ser elegido; la transmisión se efectuaba de padre a hijo mediante el pago del censo, una tasa contribución fijada en relación con los bienes inmuebles. El Parlamento estaba compuesto principalmente por representantes de la nueva nobleza media, de propietarios de grandes extensiones de tierra, de abogados designados por el rey en las grandes ciudades, de jefes de las diversas sectas de puritanos hostiles a la Iglesia oficial, etcétera. Se trataba, esencialmente, de las élites políticas y religiosas que se oponían al poder absoluto del rey y que supuestamente representaban a toda la sociedad.
Aquella insurrección inglesa, si bien permitió el surgimiento de nuevos actores políticos y revolucionarios, no constituye pues un evento histórico que haya hecho de la igualdad política la brújula de su combate.
Los augures políticos de la igualdad
Para poder medirse con el ejército del rey y provocar su derrota, las élites antiabsolutistas se encontraron, a su pesar, en la obligación de movilizar a su alrededor vastas masas de gente. Surgió entonces, por primera vez en la historia, lo que podría llamarse un movimiento de izquierda primitivo. Los Levellers (Niveladores) no eran ciertamente un partido dotado de una plataforma ni de un programa de acción política, pero sus dirigentes redactaban manifiestos y peticiones y organizaban debates públicos y, en 1648, hasta llegaron a publicar durante algo más de un año un periódico pionero, The Moderate.
Los miembros de esta agrupación se reclutaban principalmente entre los pequeños artesanos –tejedores, zapateros, impresores, sopladores de vidrio, etcétera– así como entre los comerciantes, las profesiones liberales y el pequeño y mediano campesinado. Una parte importante de ellos, que se enroló en el New Model Army (Nuevo Ejército Modelo) comandado notablemente por Cromwell, pereció en los combates. Las mujeres tomaron parte activa en este movimiento, redactando sus propias peticiones y organizando manifestaciones independientes.
La principal figura de los Levellers fue John Lilburne. Perteneciente a una familia de la baja nobleza y aprendiz en el taller de un sastre puritano, Lilburne fue un militante radical desde muy joven, lo cual le valió varios arrestos. Se hizo célebre por negarse a dar juramento ante los tribunales. Estando preso se dedicó a redactar una serie de textos cortos que logró difundir clandestinamente fuera de la prisión. Su fe religiosa no le impidió lanzar ataques cada vez más virulentos contra la Iglesia. Asimismo, dedicó varias páginas a defender los derechos del ciudadano y a oponerse vigorosamente a los excesos del aparato judicial. En 1640, Cromwell fijó su atención en él al leer una petición que Lilburne había dirigido al Parlamento desde la cárcel; admirado por su calidad retórica, no dudó en dar curso a la solicitud y terminó por obtener su liberación. Lilburne fue nombrado capitán del nuevo ejército del Parlamento a comienzos de la insurrección pero se negó a integrar el comando supremo: para él era inaceptable jurar lealtad a ninguna autoridad de mando de cualquier índole. Finalmente, renunció y decidió dedicar toda su vida a la acción política adoptando el seudónimo «Freeborn John».
Si bien su lucha contra la Cámara de los Lores le costó volver a la cárcel, ello no fue un impedimento para que Lilburne continuara publicando panfletos a favor de la igualdad ante la ley y los derechos del hombre. Su fama, así como la cantidad de gente que lo apoyaba continuó creciendo. En julio de 1646 publicó, junto con otros redactores, A remonstrance of many thousand citizens (Amonestación de varios miles de ciudadanos) que puede considerarse el primer programa democrático de los Levellers. El «Agreement of the people» («Acuerdo del pueblo»), complemento de aquellos principios básicos, aparecido dieciséis meses más tarde, expone, por su parte, el fundamento ideológico anunciador del primer movimiento explícitamente político de la historia.
El «Acuerdo» proclama que toda autoridad gobernante debe transmitirse al pueblo. Solo una asamblea de representantes elegidos por todos los ciudadanos puede declararse legítima y legal; además hay que abolir la monarquía y sustituirla por un régimen republicano fundado en la voluntad del pueblo. La Cámara de los Lores podrá continuar existiendo pero únicamente como órgano de consulta y no como poder legislativo. El Parlamento, en cambio, será elegido por escrutinio proporcional una vez por año o cada dos años y será el único soberano. Estos primeros demócratas eran también pluralistas liberales en el plano político. Según el «Acuerdo», el Parlamento recientemente elegido debía suprimir la censura de los escritos, proteger la libertad de expresión y representar al conjunto de las concepciones políticas y religiosas de la sociedad.
Una parte importante de las discusiones que mantenían los Levellers giraba alrededor de la argumentación teológica si bien, en última instancia, la «ley de la Naturaleza» fue la guía y el marco de sus conclusiones. Aunque en su mayoría eran protestantes y profundamente creyentes, preconizaban la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia y por esta razón se pronunciaron a favor de la completa separación de la Iglesia y el Estado. Tenían confianza en la razón humana y en su capacidad de concretarse en la política.
No obstante, a pesar de su adhesión de principio a la igualdad política y su constante exigencia de elecciones democráticas abiertas a los habitantes del reino, los Levellers excluían del cuerpo electoral a los sirvientes, a los mendigos y también a las mujeres quienes, sin embargo, como vimos, habían tomado parte activa en la protesta. Además, a semejanza de los partidarios de Cromwell, sacralizaban la propiedad privada y rechazaban vigorosamente todo intento de cuestionarla. Este último punto dio lugar al nacimiento de los Diggers (los Cavadores) quienes, en muchos aspectos, pueden juzgarse como el primer movimiento histórico de la «izquierda de izquierdas».
Los Diggers se consideraban los verdaderos Levellers. Habían llegado a la conclusión de que la igualdad política solo podría alcanzarse si concomitantemente se desarrollaba la igualdad social y económica. Tomaron el nombre de «Cavadores» porque habían decidido dedicarse a los trabajos de agricultura con el objeto de crear una comunidad de iguales que labrarían un solar público. Sus seguidores, poco numerosos, se contaban sobre todo entre los labriegos y los artesanos indigentes, entre ellos quien más se destacaba era Gerrard Winstanley. Hijo de un comerciante de telas, Gerrard fue aprendiz de sastre y más tarde se hizo cuáquero. Su fórmula para definir la justicia era de una sobriedad ejemplar: «Trabajar en común, comer juntos y proclamarlo a la faz del mundo».
Si bien los Diggers pudieron beneficiarse del apoyo de los campesinos víctimas de los «vallados» y expulsados de su tierra, no consiguieron transformarse en un movimiento significativo. Con todo, siguen siendo importantes desde el punto de vista histórico porque están entre los primeros que exaltaron la idea de la limitación y hasta la supresión de la propiedad privada con el propósito de poner fin a las injusticias, a la pobreza y a lo que ellos mismos definieron como «la explotación de los hombres por los hombres». Fueron, en suma, los primeros partidarios históricos de la igualdad socioeconómica.
Al igual que los Levellers, los Diggers desaparecieron muy rápidamente de la escena política inglesa. Aunque parezca que no constituyeron más que un episodio pasajero de la gran insurrección contra el absolutismo, su exigencia de igualdad política, social y económica tuvo numerosos herederos. Así es como, un siglo después, aparecerán en Francia pensadores originales que pondrán la democracia igualitaria y la propiedad colectiva en el centro de sus reflexiones.
Filósofos heraldos de la igualdad
En muchos aspectos, los escritos de Étienne-Gabriel Morelly y de Gabriel Bonnot de Mably pueden estimarse como una suerte de continuación teórica del movimiento pionero de los Diggers. Se ignora si se trató de una «influencia» directa pues no hay ningún texto que atestigüe una eventual transmisión de las ideas vanguardistas inglesas a Francia, si bien existían nutridos intercambios entre las dos culturas[1]. Tampoco se sabe nada de la vida de Morelly. En cuanto a Mably, en cambio, sabemos algo más: fue un católico erudito perteneciente a la pequeña nobleza que, además, era hermano del célebre filósofo Condillac.
Estos dos primeros «pensadores de izquierda» identificaron explícitamente la propiedad privada como el origen de la desigualdad entre los hombres. Morelly, el más radical de los dos, llamaba abiertamente a hacer que los bienes de patrimonio, una vez deducido lo necesario para las necesidades personales, pasaran a ser de propiedad colectiva. De ese modo, recusaba formalmente las ganancias que resultaran del comercio y no de la producción. El abate Mably se mostraba más moderado en cuanto a la búsqueda de remedios al desamparo y el sufrimiento sociales, que torturaban su conciencia: su crítica de la injusticia económica estaba acompañada de los temores que le despertaban las posibles medidas que habría que adoptar para alcanzar la deseada igualdad.
Los escritos de Mably y Morelly permanecieron en el ámbito confidencial, al margen del gran florecimiento intelectual de la «Ilustración». Su redacción era bastante torpe y difícil de asimilar; en ellos no se encuentra ni la conciencia ni el intento de comprender, en el plano histórico, el origen de las soluciones audaces que ellos mismos proponían. Por el contrario, los escritos de Jean-Jacques Rousseau, a quien podemos definir como el primer gran pensador de la igualdad, sacudieron desde su publicación el foro filosófico del siglo XVIII. En el momento mismo en que Morelly y Mably se volcaban a la redacción de sus libros, Rousseau publicaba sus primeros escritos, caracterizados por un enfoque histórico y antropológico singular, único en su época. Teniendo en cuenta las pocas fuentes de que disponía, resulta admirable su agudeza para distinguir las bases de la formación de la civilización, más allá de las contradicciones que encierran.
Rousseau no se veía como un súbdito francés, sino como un ciudadano de la ciudad libre de Ginebra, su lugar de nacimiento y donde se había criado y se había instruido. No hay ninguna duda de que su vida de migrante desgarrado entre dos culturas políticas distintas –una pequeña república aristocrática y una vasta monarquía absolutista– contribuyó directamente a aguzar su original mirada comparativa. Su existencia inestable –aprendiz, educador, secretario de ricos burgueses, músico de ingresos aleatorios– forjó su visión específica y pionera, cuya esencia provenía de una sensibilidad de hombre inquieto, en situación precaria y fino conocedor de las clases sociales con las que se había codeado y de las que era sagaz observador.
Ya en 1751, en su famosa carta dirigida a Stanislas, el antiguo rey de Polonia, Rousseau escribía: «La primera fuente del mal es la desigualdad». Y cuando la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Dijon organizó un concurso público sobre los orígenes de la desigualdad, Rousseau, muy entusiasmado (y ya recompensado por otro ensayo anterior), aportó su contribución. Más tarde, en Les Confessions (Las confesiones) escribirá: «Puesto que [la Academia] había tenido esa valentía, yo bien podía tener el coraje de tratar con ella y acometer la tarea».
Al promediar el siglo XVIII, la idea de la «desigualdad» se instalaba pues tímidamente en Francia en los márgenes del pensamiento y Rousseau fue el pionero al decidir dedicarle toda la potencia de su intelecto. Entre los siglos XVII y XVIII, de Hobbes a Locke y de Montesquieu a Voltaire, los filósofos habían tratado cuestiones tales como la libertad, los derechos naturales (sin interesarse verdaderamente por la igualdad) y la separación de los poderes, y además habían criticado duramente la ideología tradicional de la Iglesia. Sin embargo, ninguno había defendido la democracia a la que la mayoría de ellos temía como a una epidemia. Desde este punto de vista, el pensamiento de Rousseau constituye una excepción en el panorama de las sensibilidades intelectuales de su época.
En Le Discours sur l’origine et les fondaments de l’inégalite parmi les hommes (El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres), redactado en 1755. Rousseau esboza por primera vez un esquema histórico-antropológico de la evolución de la división del trabajo en sus fases iniciales. Seguro de sus brillantes intuiciones, el filósofo se aplica a describir la aparición de la desigualdad en la aurora de la civilización humana. Toma como punto de partida el rechazo de toda la tradición religiosa pero también de la filosofía pesimista de Hobbes y sus herederos: el pecado original no existe, la desigualdad no procede de una voluntad divina y, sobre todo, el hombre no es fundamentalmente malo.
Según Rousseau, el primer hombre no se define siguiendo un criterio moral; no debemos aplicarle las categorías del bien y del mal. Y si bien puede sentir piedad e identificarse con el sufrimiento del otro, solo cuando vive en sociedad posee una voluntad libre y puede tomar decisiones que no estén guiadas por su instinto. Esta libertad es la que condiciona en el ser humano la capacidad de perfeccionamiento, responsable del desarrollo del trabajo, del progreso de los medios de producción, de la comunicación por medio del lenguaje y de la dependencia mutua dictada por las necesidades comunes. Llega entonces la fase decisiva: «El primero que, habiendo cercado un terreno se atrevió a decir: esto es mío y encontró gente lo suficientemente simple para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, cuántas guerras, cuántos asesinatos, miserias y horrores le habría ahorrado al género humano alguien que, arrancando los postes o rellenando el foso, hubiese gritado a sus semejantes: «¡Cuidaos de escuchar a este impostor! ¡Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie!».
Más allá de esta toma de posición, Rousseau nunca llamará a suprimir la propiedad privada, aun cuando haya admitido que la democracia solo podría subsistir en el caso en que las distancias sociales no fueran demasiado grandes. Nunca dejó de exhibir su aborrecimiento por el lujo, el despilfarro y las riquezas superfluas. Su única intención era poner en evidencia la relación inmanente entre la sed de posesiones y de ganancias y la desigualdad social. Rousseau vivió en una época preindustrial pero ya inmersa en el capitalismo, en la que la tierra se había vuelto una mercancía y una fuente esencial de acumulación primitiva del capital. El «ciudadano de Ginebra» no se limitaba, sin embargo, a dar una explicación puramente económica; su grandeza estriba en el lúcido enfoque de la dimensión psicológica de la desigualdad, integrado en su audaz mensaje teórico destinado a comprender sus orígenes: «Si fuera este el lugar para entrar en detalles, yo explicaría fácilmente cómo la desigualdad de crédito y de autoridad entre particulares se vuelve de inmediato inevitable cuando estos, reunidos en una misma sociedad, se ven forzados a compararse entre sí y a tomar en consideración las diferencias que encuentran en el uso continuo que tienen que hacer unos de otros».
Si retomamos la hipótesis formulada por Rousseau sobre el nacimiento de la civilización y la aplicamos a las mutaciones sobrevenidas en su época –mediados del siglo XVIII– comprendemos que la sociedad francesa haya experimentado algunos años después las convulsiones revolucionarias ocasionadas por el potente motor ideológico del mito de la igualdad. Y si bien Rousseau descarta, a su pesar, la posibilidad de la igualdad económica se afirma como uno de los padres espirituales de la igualdad política. Du Contrat Social (El contrato social) publicado en 1762 se inscribe indiscutiblemente en la continuidad directa de su crítica anterior a la desigualdad.
Una sociedad no es una familia, no se asienta en el amor sino en la concordia. ¿Por qué existen, pues, amos y esclavos? ¿Tenía razón Aristóteles cuando afirmaba que unos nacen esclavos mientras que otros sienten de entrada la vocación de ser amos? ¿Es verídico el dogma religioso según el cual Dios transmite el poder de gobernar? Rousseau responde a estas cuestiones mediante la ironía y desafía la antigua tradición de la filosofía griega de la que desconfía como de todas las creencias religiosas: todas las enfermedades tienen su origen en una fuerza superior, pero esa no es una razón para no recurrir a un médico. En verdad, los hombres nacen libres e iguales; es el poder lo que los somete y el miedo el que los obliga y los paraliza pero, contrariamente a lo que piensan y escriben la mayoría de los demás filósofos, Rousseau sostiene que la fuerza no crea el derecho a la dominación.
Un acuerdo por el cual uno renuncia a la libertad y se somete a una dominación absoluta es contrario a la naturaleza humana y no puede calificarse de verdadero acuerdo. Un entendimiento real debe estar fundado en una voluntad y una decisión racionales que son las únicas que pueden conferir un valor normativo a los acuerdos políticos. ¿Cómo pueden ser libres los hombres en sociedad y no en el estado de naturaleza? En otras palabras, ¿cómo pueden expresar sus voluntades? Y, como problema suplementario, ¿cómo llegar a conocer esas voluntades? La voluntad general, ¿es la suma aritmética de todas las voluntades individuales?
En un cuerpo igualitario y democrático no puede haber contradicción entre los intereses del soberano y los del cuerpo ciudadano pues no son más que uno. Y agrega, «la potencia soberana no tiene necesidad de garante ante los sujetos porque es imposible que el cuerpo quiera dañar a todos sus miembros […]».
¿Y si un miembro, metafóricamente, un individuo cegado, expresara una voluntad particular contraria al interés colectivo? Rousseau da una respuesta mordaz: «Cualquiera que se niegue a obedecer a la voluntad general, será obligado por todo el cuerpo: lo cual no significa sino que se lo forzará a ser libre».
Rousseau rechaza la ingenuidad de imaginar que todos los hombres son suficientemente racionales para poder reconocer siempre su interés «verdadero». Es por ello que la voluntad general igualitaria no podría constituir la suma, ni siquiera la mayoría, de las voluntades particulares: «Uno siempre quiere su bien, pero no siempre lo ve», precisa con tristeza.
La voluntad general equivale pues a la idea del «bien general»; de todos modos, Rousseau se muestra indeciso en cuanto a la vía que permitiría definirlo y lograrlo. No cree en los sistemas de representación política pues piensa que un delegado nunca puede representar realmente a otros hombres. Tampoco está a favor de la presencia de grupos parcelarios (los partidos) que rivalizan entre sí por ser quienes expresan la voluntad general. Según él, solo sociedades de una escala reducida estarían en posición de concretar la voluntad general en materia de igualdad y solo la democracia directa permitiría acceder a una soberanía plena y expresar la voluntad general. El «pueblo» imaginario de Rousseau reviste la forma de una pequeña comunidad unida (¿quizá una pequeña Ginebra imaginaria?) en la que puede encarnarse el bien general.
Rousseau se oponía explícitamente al pluralismo: los conflictos en el seno del cuerpo soberano le repugnaban porque amenazaban con atentar contra la libre voluntad. Reivindicaba los plenos poderes para el pueblo como la manera de quebrar la dominación de los dirigentes que vivían a su costa. Asimismo, juzgaba necesario atribuir un poder sin límite al soberano. Para Rousseau, el pueblo soberano abstracto es una simetría invertida del absolutismo monárquico de la época.
De algún modo, Rousseau ha procurado restituir su firmeza al absolutismo al otorgar racionalidad y moral al soberano, llegando, con ese fin, hasta el punto de reducir el tamaño del cuerpo social sin disminuir por ello la potencia ilimitada del poder político.
La repugnancia que le provocaban los conflictos y las divisiones internas procedía de su sed intransigente de igualdad universal. Su defensa del derecho del colectivo a imponerse, contra la voluntad egoísta del individuo, aparentemente se origina en una profunda circunspección sobre el nivel de racionalismo de las masas. Rousseau formaba parte de una sociedad compuesta mayoritariamente por campesinos miserables, incultos y analfabetos, de cuya honestidad y bondad ciertamente él no dudaba, pero cuya libertad de decisión personal le parecía limitada.
Podemos identificar tendencias muy parecidas en el seno de importantes corrientes de la izquierda. Desde la Revolución francesa, en momentos de avances radicales, aparecerán corrientes democráticas, autoritarias y opuestas al pluralismo. Pagando el precio de dolorosos sacrificios, romperán el antiguo orden sin tener conciencia de estar contribuyendo al mismo tiempo a prolongar la tradición del centralismo autoritario.
[1] Por ejemplo, Thomas Hobbes, que apoyó al rey durante la insurrección del Parlamento, se refugió y vivió en París durante muchos años gozando de los favores de los partidarios de la monarquía francesa. En cambio, no sabemos si Morelly o Mably habían leído Civitas solis(La ciudad del sol), el libro utópico de Tommaso Campanella, el filósofo italiano que también se refugió en Francia.
II
La Revolución, el Terror y la Conspiración de los Iguales
Pero esta generación muy pronto se apagará; la de la nobleza que deberá seguirla, se asemejará a los artesanos, a los campesinos, a los agiotistas, a los usureros y a los judíos, quienes serán para siempre sus camaradas, a veces sus señores. Creedme, señor, los que pretenden nivelar nunca igualan.
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, 1790.
Ni la «Revolución Gloriosa» registrada en Inglaterra de 1688 a 1689 ni la Guerra de la Independencia estadounidense librada entre 1765 y 1783 vieron difundirse lo que podría calificarse como corrientes o movimientos de izquierda. Es verdad que, durante aquellos acontecimientos históricos, las mutaciones de la sociedad impulsaron avances constitucionales fundados en los «derechos naturales» y las «libertades fundamentales» y que tenían por objetivo limitar la arbitrariedad de los poderes. Pero en ninguno de ellos se observan intenciones igualitaristas universales o anticlericales fundadas en la razón, como fue el caso en la Francia de 1789.
Esta es precisamente la razón por la que el filósofo conservador inglés Edmund Burke –quien apoyó con toda su potencia intelectual esos dos acontecimientos «anglosajones»– expresó desde un principio su rechazo hacia los revolucionarios que irrumpieron estentóreamente en el escenario de la historia europea. Dicho sea de paso, el término «revolución» nació en esta ocasión y no antes. En su apasionante ensayo Reflections on the Revolution in France (Reflexiones sobre la Revolución francesa), publicado en 1790, es decir, algunos años antes del episodio del Terror, Burke no oculta su profunda inquietud de que algo semejante se produzca en Inglaterra. «¿Es nuestra monarquía lo que quieren destruir? ¿Todas nuestras leyes, todos nuestros tribunales? ¿Para darnos una constitución geométrica y matemática? ¿Hay que declarar inútil la Cámara de los Lores? ¿Destruir el episcopado? ¿Hay que vender los bienes del clero a los judíos y a los agiotistas?
Burke fue sin duda el primer pensador que asoció a los revolucionarios con los judíos. ¡Evidentemente, no será el último! Pero al menos estaba en lo cierto cuando hacía una distinción entre la Revolución francesa y los acontecimientos que la habían precedido y que parecían presentar ciertas similitudes. Durante la «Revolución Gloriosa», los miembros del Parlamento no habían considerado la posibilidad de confiscar las tierras de la Iglesia ni de conceder el derecho de voto a la totalidad de los súbditos del reino, derecho que solo será otorgado a los británicos dos siglos más tarde. Esta rebelión parlamentaria de fines del siglo XVII tampoco había abolido la esclavitud sino que, por el contrario, al destituir al rey Jacobo II, quien además era propietario de la compañía marítima que tenía el monopolio del comercio de esclavos, el Parlamento propulsó la trata de seres humanos en una escala sin precedentes desde la Antigüedad. Los esclavos pasaron a ser entonces una mercancía que aportaba cuantiosos beneficios y constituyeron así una de las fuentes principales de la acumulación primitiva del capital (gracias a la producción barata de algodón) que servirá de palanca para el despegue industrial.
En cuanto a los Federalistas, redactores de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, a pesar del espíritu democrático que proclamaban, no se enfrentaron a la nobleza local pues no confiaban verdaderamente en el pueblo real que estaba constituyéndose entonces en Norteamérica y prefirieron apoyarse en la constitución y en el Estado para frenar y limitar la soberanía popular. Tampoco pensaron por un solo instante en integrar a su nueva nación a los indígenas autóctonos del continente que fueron masacrados masivamente. Además, añadieron a la nueva constitución un artículo específico que obligaba a los Estados de la Unión federal a denunciar a todo esclavo que huyera de los dominios de su propietario legal[1]. Este artículo sobre «el esclavo en fuga» no debe sorprendernos: dos de los principales actores de la guerra de la Independencia, Thomas Jefferson y George Washington, eran propietarios de centenares de esclavos.