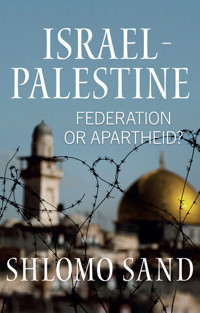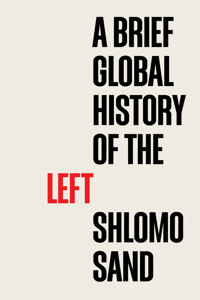Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
Este libro va más allá del interminable debate sobre el antisemitismo y el antisionismo, y le da nuevas y desafiantes dimensiones. Se remonta a los inicios de la historia de la judeofobia, y desafía la idea de que el cristianismo se construyó después del judaísmo y en oposición a él. Por el contrario, cree que, a pesar de la presuposición cronológica, es el judaísmo el que se construyó bajo la presión del cristianismo, y al mismo tiempo se acomodó a los términos del juicio que sus enemigos han llevado a cabo durante siglos. Esta inversión es rica en beneficios intelectuales y políticos. Deja obsoleta la mala disputa que equipara el antisionismo con el antisemitismo (la misma que revive Emmanuel Macron), y alimenta perfectamente las preguntas contemporáneas: «¿Hasta qué punto –escribe Shlomo Sand– el sionismo, nacido como respuesta de angustia a la judeofobia moderna, no ha sido el espejo de esta? ¿Hasta qué punto, mediante un complejo proceso dialéctico, el sionismo ha heredado los fundamentos ideológicos que siempre han caracterizado a los perseguidores de los judíos?».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 125
Shlomo Sand
Una raza imaginaria
Breve historia de la judeofobia
Traducción: Francisco López Martín
Este conciso y brillante ensayo va más allá del debate histórico sobre la construcción del antisemitismo y del antisionismo. Para dejar atrás este debate maniqueo, el prestigioso historiador Shlomo Sand se remonta a los inicios de la historia de la judeofobia cuestionando la idea de que el cristianismo se construyó después del judaísmo y en oposición a él. Contra lo que la cronología parece dictar, el autor demuestra que fue en realidad el judaísmo el que se formó bajo la presión del cristianismo, y que, desde ese momento, el judaísmo aceptó los términos del juicio que sus enemigos habían entablado contra él durante siglos.
Esta afortunada inversión histórica permite un análisis intelectual y político de mayor profundidad. Deja obsoleta la desafortunada querella que equiparaba antisionismo y antisemitismo –querella que es hoy el caballo de batalla de la defensa del Estado de Israel en su política genocida–, y plantea cuestiones de urgente necesidad: «¿Hasta qué punto», escribe Shlomo Sand, «el sionismo, nacido como respuesta de angustia a la judeofobia moderna, no ha sido un espejo de ella? ¿En qué medida, a través de un complejo proceso dialéctico, el sionismo ha heredado los fundamentos ideológicos que siempre han caracterizado a los perseguidores de los judíos?».
Shlomo Sand estudió Historia en la Universidad de Tel Aviv y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París). Actualmente es profesor emérito de Historia contemporánea en la Universidad de Tel Aviv. Comprometido ensayista e historiador de fama e influencia mundial, en Akal ha publicado Breve historia mundial de la izquierda (2023), ¿El fin del intelectual francés? De Zola a Houellebecq (2017), La invención de la tierra de Israel. De Tierra Santa a madre patria (2013) y La invención del pueblo judío (2011).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero / Instagram: @sr.pomodoro
Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).
Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
A partir de la traducción francesa del original hebreo, revisada por el autor:
Une race imaginaire. Courte histoire de la judéophobie (2020)
© Shlomo Sand, 2025
© Ediciones Akal, S. A., 2025
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5657-7
En memoria de Tzvetan Todorov
Tel Aviv - Niza, 2019
CAPÍTULO I
Una escritura subjetiva
—¡Los judíos son la causa de todas nuestras desgracias!
—¡No, son los ciclistas!
—¿Por qué los ciclistas?
—¿Por qué los judíos?
Chiste yiddish del siglo pasado.
Soy historiador. He escrito, pues, este breve ensayo basándome en los conocimientos que he adquirido y acumulado a lo largo de los años como estudiante y profesor. Sin embargo, debo advertir al lector desde el principio: nunca he considerado la historia como una ciencia, y siempre he sabido que reconstruir el pasado no es un proceso objetivo. Por supuesto, hay historiadores muy buenos y otros que no lo son tanto, igual que hay carpinteros excelentes y otros mediocres; pero todo narrador del pasado está influido por el espíritu de su tiempo y lugar; si es honesto, debe esforzarse por revelar, en la medida de lo posible, la subjetividad que influye y da forma a su enfoque de la historia.
Sería hipócrita por mi parte pretender ser neutral y adoptar un enfoque puramente «científico» al escribir este ensayo. Desde el principio, mi biografía invalidaría de inmediato cualquier pretensión de este tipo. Nací tras la Segunda Guerra Mundial, en un campo para judíos desplazados cerca de la ciudad austriaca de Linz. Poco después me trasladaron a otro campo en Baviera, donde viví dos años antes de que mis padres emigraran a Palestina, la actual Israel, en 1948. Mi madre y mi padre habían perdido a sus progenitores (mi abuelo y mis dos abuelas), así como a otros miembros de su familia, en la gran masacre nazi: este acontecimiento me parece uno de los más horribles de la historia de la humanidad, pero también el resultado del largo desarrollo de la judeofobia que ha caracterizado a la civilización cristiana.
Por eso, cualquier intento por mi parte de presentarme como un investigador profesional, desprovisto de toda subjetividad, merecería el calificativo de hipócrita. Sin embargo, esto no me ha impedido esforzarme por comprender lo que ha sido el antijudaísmo, en sus diversas fases, y explorar sus causas. Tal cosa no implica en modo alguno una inclinación a encontrar excusas para ello. Aunque soy consciente de la imposibilidad de alcanzar «la Verdad» en el campo de las «ciencias humanas y sociales», nunca he pensado, pese a todo, que debamos renunciar a intentar acercarnos a ella.
Sabiendo que también tiendo a ser intolerante con todas las formas de vileza y estupidez humanas que alimentan el rechazo y la discriminación de las minorías lingüísticas, religiosas, sexuales, culturales o de otro tipo, imagino que los lectores encontrarán muchos defectos y debilidades en estas páginas. De hecho, debo confesar mi incapacidad para superar mi repugnancia ante la parcialidad y la injusticia mostradas por la mayoría que dicta su ley a la pequeña y amenazada minoría. A lo largo de la mayor parte de la historia del mundo occidental, los judíos han sufrido diversas formas de exclusión, segregación y discriminación que los han obligado a ser siempre conscientes de su especial situación.
El argumento central de este ensayo será que la fe judía no fue la progenitora del cristianismo, sino que –en contra de lo que nos dicta la cronología– el carácter y la actitud de la minoría judía fueron moldeados por el cristianismo circundante. Cuando Jean-Paul Sartre vio al judío moderno como una creación de la mirada no judía, no tenía ni idea de que el «auténtico judaísmo» (en otras palabras, el judaísmo religioso) ya era sobre todo el resultado de una representación hostil producida por la civilización cristiana.
Todo el mundo estará de acuerdo en que vivir durante siglos cerca de vecinos convencidos de que has asesinado al hijo de su Dios puede generar identidades, como mínimo, cerradas y ansiosas. El miedo cotidiano a un entorno hostil moldea la espina dorsal de las personas y crea una mentalidad de rechazo contra todos quienes intentan acercarse a ellas.
Si generalizamos, podríamos plantear la hipótesis de que, a excepción del periodo dorado judeo-árabe en España (del que Maimónides es producto directo), la fe y las prácticas han tendido por lo general a congelar su legado. Los condenados se negaban a aceptar los renacimientos y las solicitaciones culturales. Sumergirse en la exégesis de los textos, acompañados de una dolorosa esperanza de salvación, al tiempo que se apartaban de un entorno alienante, fijó el universo espiritual de los judíos como una comunidad asediada.
¿ANTISEMITISMO O JUDEOFOBIA?
Esto no significa, por supuesto, que las formas de hostilidad hacia los judíos, como las propias identidades judías, hayan permanecido invariables a lo largo de los siglos. La fuerza del rechazo al «otro» judío ha variado por doquier: en la civilización musulmana, a título de ejemplo, había menos odio a los judíos que un sentimiento de superioridad, tanto en la legislación como en la práctica cotidiana[1]. Sin embargo, no podemos entender el antijudaísmo del siglo XX, ni los avatares de la propia identidad judía, ignorando el largo marco temporal que les dio forma y les definió. Las estructuras económicas cambian, las situaciones políticas evolucionan, las tecnologías se desarrollan, mientras que el sedimento del odio mental alimentado por las creencias perdura mucho más tiempo, más allá de las mutaciones que las afectan.
A los lectores sin duda los sorprenderá que no utilice en este texto el popular vocablo «antisemitismo». Este término fue acuñado a mediados del siglo XIX, en un momento en que la formalización de la racialización biológica alcanzaba su apogeo, y no marca, en mi opinión, una ruptura epistemológica decisiva en la historia de la hostilidad hacia los judíos, sino en esencia una importante fase complementaria. La actitud de profundo desprecio hacia los judíos (y los nativos de las colonias) no es el resultado de algún descubrimiento «científico» sobre una raza semítica o indoeuropea, sino más bien de un arrogante discurso supremacista que había inventado y establecido una jerarquía biológica de razas. En otras palabras: la racialización ideológica existía mucho antes de descubrir la sangre o, como veremos más adelante, el ADN contemporáneo.
Considerando que no hay raza semítica, ni tampoco raza aria, las raíces del término «antisemitismo» se encuentran en la estafa esencialista perpetrada principalmente por políticos populistas deseosos de dar consistencia «científica» a una vieja fobia. Por supuesto, existen lenguas semíticas, indoeuropeas y austroasiáticas, y la lingüística ha explicado sus características y los problemas inherentes a su clasificación. Sin embargo, los judíos de Europa no hablaban hebreo, salvo para recitar sus oraciones, como se hacía con el latín, por lo que nunca fueron «semitas». En Europa Oriental, donde se formó el pueblo del yiddish, esta lengua indoeuropea se escribía con el alfabeto arameo, sin duda procedente de las lenguas semíticas, pero son más bien los judíos que viven en el mundo árabe quienes pueden considerarse auténticos semitas.
Tal vez al lector le haga sonreír lo que diré a continuación, pero también a mí podría calificárseme de típico «semita». No nací «semita», porque mi lengua materna era el yiddish (que no sabía leer ni escribir). En la escuela y en la calle aprendí hebreo, un idioma que aun hoy me encanta y con el que a veces me expreso con precisión. Sueño, pienso y escribo en hebreo. Este ensayo está escrito originalmente en hebreo; sería más exacto decir: en israelí, porque la sintaxis y gran parte de las palabras utilizadas son de todo punto diferentes de la lengua de los escritores ancestrales de la Biblia.
En resumen, prefiero utilizar el concepto de «judeofobia», que es anterior a la aparición del término «antisemitismo» y hasta cierto punto más preciso. Leon Pinsker, uno de los primeros sionistas, en su ensayo pionero Autoemancipación, publicado en 1882, utilizó el vocablo «judeofobia»; la palabra «antisemitismo» aún no era muy conocida. El término «judeofobia» podría sugerir una enfermedad psiquiátrica; tal era, por otra parte, el punto de vista de Pinsker, médico de profesión.
Personalmente, no veo la xenofobia como una enfermedad. El lenguaje del odio tiene sin duda orígenes psicológicos muy arraigados en el comportamiento humano, pero sus perversas explosiones dependen siempre de procesos ideológicos a largo plazo, por un lado, y de situaciones socioeconómicas y políticas, por otro. El miedo puede estar en la raíz de todo odio al prójimo, pero no es el único ingrediente de cualquier expresión de maldad. Los complejos de inferioridad y la arrogancia, la envidia y la incultura, la sed de poder y la explotación de las relaciones de fuerza, el sufrimiento, la búsqueda de un chivo expiatorio y muchas otras manifestaciones mentales bien conocidas llenan la xenofobia y alimentan plenamente la judeofobia.
Como sabemos, este fenómeno humano no es del todo comprensible, y no creo que pueda reducirse a la expresión inglesa «The dislike of the unlike», es decir, a la heterofobia, sinónimo de miedo natural a quienes son diferentes. Si bien es cierto que el racismo puede describirse como el «esnobismo de los pobres», podemos añadir que la racialización, la transformación del otro o de uno mismo en una raza siempre imaginaria, tiene su origen en los intelectuales, invariablemente ha estado tejida por gentes de letras.
JUDEOFOBIA Y SIONISMO
En estas pocas páginas me he esforzado en identificar, aunque solo sea de pasada, algunas de las etapas del ancestral e incandescente odio a los judíos, y he tratado de comprender qué queda hoy de esa espesa hostilidad. En la sección final, sin embargo, plantearé una cuestión que probablemente ofenderá a muchos lectores y lectoras: ¿hasta qué punto el sionismo, que nació como respuesta de angustia ante la judeofobia moderna, no ha sido sino el espejo de esta? ¿En qué medida, a través de un complejo proceso dialéctico, el sionismo ha heredado los fundamentos ideológicos que siempre han caracterizado a los perseguidores de los judíos?
Y me gustaría plantear una última pregunta: ¿hasta qué punto el Estado de Israel ha sido, y sigue siendo, un Estado etno-religioso, incluso etno-biológico, y no una democracia moderna al servicio de todos los ciudadanos israelíes, independientemente de su religión, sexo u origen?
[1] Este ensayo tratará muy poco de la judeofobia en la civilización musulmana debido a la falta de conocimientos del autor sobre el tema.
CAPÍTULO II
Frenar el proselitismo judío
La mayoría de las personas a las que llamamos los judíos no descienden biológicamente de las tribus semíticas […].
Raymond Aron, Memorias, 1983.
Constantino I gobernó el Imperio romano de Occidente de 312 a 324, y luego todo el Imperio desde 324 hasta su muerte en 337. Fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. A partir de entonces, la persecución de los cristianos llegó a su fin, su fe se legalizó y pronto llegó a ser una parte privilegiada del aparato imperial. El progresivo proceso de transformación del Mediterráneo en un mar cristiano dio entonces un importante paso adelante, con, entre otras consecuencias, la victoria definitiva del cristianismo sobre la religión judía, contra la que había pugnado durante casi dos siglos y medio por hacerse con los corazones de los partidarios del monoteísmo.
Hay que dejar clara una cosa: el emperador cristiano Constantino I no persiguió a los judíos (ni, para el caso, a los paganos). Sin embargo, siguió prohibiéndoles vivir en Jerusalén, que quería convertir en una ciudad cristiana; pero reconoció el estatus de los funcionarios judíos y respetó su culto, de acuerdo con la mejor tradición romana. En cambio, era intransigente en materia de conversión religiosa: legisló para prohibir los matrimonios entre judíos y cristianos, e impidió que los judíos circuncidaran a sus esclavos.
Un judío que se opusiera por la fuerza a la conversión al cristianismo de uno de sus correligionarios sería castigado de modo severo, hasta con la muerte. Obviamente, esta ley no se aplicaba a un cristiano que impidiera a otro cristiano convertirse al judaísmo.
El objetivo de esta primera ofensiva institucional cristiana contra la religión monoteísta hermana no era destruirla, sino bloquear el impulso de las conversiones judías, que en aquella época estaban muy extendidas por todo el Imperio romano.
LA EXPANSIÓN DEL JUDAÍSMO
Al final del Rollo de Ester, uno de los libros más tardíos de la Biblia, al parecer escrito hacia finales del siglo II de la era cristiana –es decir, durante el periodo helenístico–, figura este sorprendente pasaje: «Y muchos de los habitantes del país se hicieron judíos, porque el temor de los judíos se había apoderado de ellos» (8:17). La expresión «se hicieron judíos» no había aparecido antes en los libros de la Biblia. También podemos suponer que el prodigioso Rollo de Rut, en un intento de convencernos de que el propio rey David era descendiente de un moabita converso, data de la misma época. Estos dos rollos atestiguan, por un lado, la creciente oposición a la fase de repliegue sobre sí mismo característica de los inicios del joven y débil monoteísmo judío y, por otro, el nuevo estado de ánimo que estaba surgiendo en torno al Mediterráneo.
Sin embargo, debemos desconfiar de una formulación histórica tan omnicomprensiva: este nuevo estado de ánimo sigue siendo principalmente prerrogativa de las elites políticas y culturales, o de los estratos sociales urbanos. A ellos se refieren las frágiles pruebas de que disponemos, a pesar de su carácter global y de la forma de universalidad que pretende reflejar. Casi todas las sociedades de la Antigüedad estaban formadas por trabajadores agrícolas analfabetos, incluidos esclavos de quienes sabemos muy poco. En cuanto a los cambios mencionados por los historiadores, solo afectaron a las vidas en una medida muy limitada.
En los siglos II y I a.C., en la época del reino asmoneo de Judea, la civilización helenística, que se había extendido y había difuminado las fronteras e identidades tradicionales, se mezcló con la creencia monoteísta, creando una dinámica de conversiones desconocida hasta entonces en la historia. Aunque es difícil aplicar el concepto de «judaísmo» a una creencia que aún carecía de la Misná y el Talmud, las dos recopilaciones rabínicas de la ley judía oral, y aunque también debemos seguir siendo escépticos sobre el valor histórico de los mitos bíblicos, la revuelta victoriosa de los Macabeos contra el poder politeísta de los Seléucidas vio, por primera vez, al parecer, en la historia del mundo occidental, la fundación de un reino típicamente monoteísta.
Ampliar su territorio, como casi todos los reinos de la historia, fue uno de sus actos importantes, pero en este caso el proceso habitual de anexión incluía un aspecto original, desconocido hasta entonces en la tradición pagana, así como en los mandamientos bíblicos: en el año 125 a.C., el gobernante del reino asmoneo de Judea, Juan Hircano I, sometió a la vecina población edomita, establecida al sur del reino, y la obligó a convertirse. Veintiún años más tarde, su hijo Aristóbulo I sometió a su vez a los itureos (tribus árabes de Galilea), completando así la empresa de conversiones masivas de su padre.
Shmaya y Abtalión, los dos líderes espirituales de la religión judía que iba tomando forma al final del periodo asmoneo, ya estaban totalmente convertidos al término de esta asimilación masiva; y si poco después Herodes I el Grande, rey de Judea y futuro constructor del magnífico Templo, era, no por casualidad, hijo de padre edomita y madre árabe, y si Simón Bar Giora, el líder de la revuelta de los zelotes en Jerusalén en el año 66 d.C., también procedía de una familia judaizada, no sería descabellado admitir que Jesucristo, si realmente fue un personaje histórico, podría descender de itureos conversos asentados en Nazaret de Galilea.
La narrativa cristiana obviamente rechazaría con horror tal hipótesis. Así como muchos judíos y futuros judaizados, reclamando una noble filiación imaginaria, se obstinaban en pensarse como surgidos de la semilla de Abraham, del mismo modo José, el esposo de María, la madre de Jesús, tenía que formar parte de una genealogía que se remontaba hasta Abraham y figurar asismismo como descendiente directo del rey David (Mateo 1:1-7). Por desgracia, no se ha escrito ningún Rollo de Rut sobre los «orígenes» árabes del padre de Jesús de Nazaret, que no era su progenitor.
A partir de entonces, el judaísmo se convirtió en una fe dinámica, que se expandió rápidamente por todo el Mediterráneo. A diferencia de los fenicios y los griegos, los súbditos del reino de Judea no eran un pueblo marinero, por lo que nunca se «dispersaron» ni fundaron una sola colonia; por eso su lengua, el hebreo o el arameo, no era la de los cada vez más numerosos judaizados. El monoteísmo resultaba ser una especie de moda obligatoria, que despertaba la curiosidad de los eruditos incluso en lugares remotos, mientras que los predicadores religiosos itinerantes de la tierra de Judea se unían a ellos y veían su misión coronada por el éxito. Entre las capas urbanas de Alejandría, Damasco, Kyrenia, Antioquía y luego la propia Roma, muchos se convirtieron bajo el impulso del ardor religioso, pasando a ser judíos medio religiosos, los temerosos de Dios, o a ser judíos de pleno derecho.
Filón, un brillante filósofo que vivía en Alejandría a principios de la era cristiana, seguidor del culto mosaico aunque no hablaba ni hebreo ni arameo, escribió con indisimulado orgullo: «[…] tan dignas de envidia son nuestras leyes, y tan preciadas tanto para los particulares como para los gobernantes […]. Cada pueblo, en mi opinión, abandonaría sus propias leyes y, desechando sus antiguas costumbres, comenzaría a respetar nuestra única Ley del gran y poderoso pueblo de los judíos».
Flavio Josefo, el fascinante historiador judío de la generación siguiente, escribió cuando vivía en Roma: «No hay ciudad griega ni pueblo bárbaro donde no se haya difundido nuestra costumbre del descanso semanal […], así como Dios se ha difundido por todo el mundo, así la ley se ha propagado entre todos los hombres». Al mismo tiempo, los redactores del Nuevo Testamento se vieron incluso inducidos a reconocerlo: «Había judíos residentes en Jerusalén, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo» (Hechos de los Apóstoles 2:5).
El historiador romano Dion Casio, a principios del siglo III, pudo resumir que desconocía «el origen de este segundo nombre [judío]; pero se aplica a otros hombres que han adoptado las instituciones de este pueblo, aunque fueran extraños a él […]». Orígenes, intérprete de la Biblia casi en la misma época, fue un poco más preciso: «El nombre Ioudaios no es el nombre de una etnia, sino de una elección [de estilo de vida]. Pues, si hubiera alguien que no fuera de la nación de los judíos, un gentil, pero que aceptara las costumbres judías y se convirtiera así en prosélito, esa persona sería llamada apropiadamente Ioudaios».
Para comprender este fenómeno histórico, debemos retroceder un poco en el tiempo. En la capital del Imperio romano, cuando este se expandía y crecía en poder, y antes del comienzo de la era cristiana, las autoridades paganas habían accedido en un principio a reconocer la fe judía como una religión legítima suplementaria, pero las insolentes prédicas a favor de la conversión que siguieron y la constante negativa de muchos nuevos seguidores del judaísmo a reconocer otras divinidades pronto preocuparon a los intelectuales latinos.
Así, en el siglo I a.C., el poeta Horacio expresó su disgusto al ver cómo los judíos imponían su fe a quienes los rodeaban. A principios del siglo II d.C., el poeta satírico Juvenal relató el proceso de conversión al judaísmo entre las elites romanas, en tonos que expresaban una fuerte repugnancia. Séneca y Tácito opinaban lo mismo y describieron a los nuevos misioneros, cuyo éxito nada desdeñable no dejaba de inquietarlos.
Esto explica que Theodor Mommsen, el historiador más importante del mundo antiguo, y el único que ha ganado un Premio Nobel, dijera: «El judaísmo primitivo no era nada excluyente; al contrario, gracias al celo de los misioneros, se extendió tanto como lo hicieron más tarde el cristianismo y el islam».