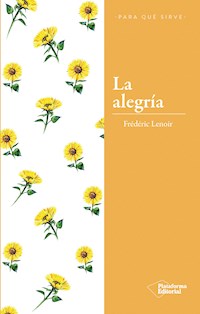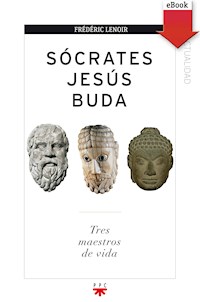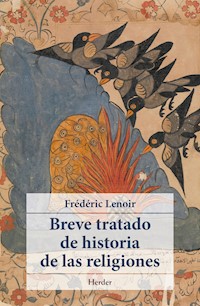
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
¿Cuál fue la primera religión de la humanidad? ¿Cómo surgieron las nociones de dios, sacrificio, salvación, plegaria, clero…? ¿Por qué se pasó de la adoración a las deidades femeninas a las masculinas? ¿De la creencia en muchos dioses a uno solo? ¿Cuáles son los fundadores de las grandes tradiciones y cuáles son sus mensajes? ¿Por qué la violencia está comúnmente relacionada con lo sagrado? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias fundamentales entre las religiones? Estas preguntas, entre otras muchas, preocupan a gran parte de nuestros contemporáneos. En un mundo en el que las religiones se mezclan y chocan entre sí, es necesario que tanto creyentes como no creyentes comprendan el fenómeno religioso. A través de un riguroso trabajo de investigación, Fréderic Lenoir explora el fascinante universo de lo sagrado para desvelar el cómo de las religiones y se adentra en el sentido que tienen éstas para el ser humano desde el principio de los tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frédéric Lenoir
Breve tratado de historiade las religiones
Traducciónde María Tabuyo y Agustín López
Herder
Título original: Petit traité d’histoire des religions
Traducción: María Tabuyo y Agustín López
Diseño de la cubierta: Dani Sanchis
Edición digital: José Toribio Barba
© 2008, Éditions Plon, París
© 2018, Herder Editorial, SL, Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-3976-6
1.ª edición digital, 2018
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE. ORÍGENES RELIGIOSOS DE LA HUMANIDAD
1. LA RELIGIÓN ORIGINAL
Primeros rituales de la muerte
El arte rupestre
El mundo invisible
Una única religión primitiva
Lo numinoso y lo sagrado
2. CUANDO DIOS ERA MUJER
La diosa y el toro
El sacrificio
La violencia y lo sagrado
El culto a los antepasados
La oración y la falta
3. LOS DIOSES DE LA CIUDAD
La ciudad-Estado
En la tierra como en el cielo
La Casa de los dioses
Los servidores de los dioses
Adivinos y exorcistas
La ciencia de los dioses
4. LOS DIOSES DEL MUNDO
Los indoeuropeos
La civilización del Indo
La Persia aria
El panteón griego
La China preimperial
Los mayas
5. EL PERIODO AXIAL DE LA HUMANIDAD
Un giro decisivo y universal en la civilización
La salvación individual
El universalismo
La experiencia de lo divino
Maestros y discípulos
SEGUNDA PARTE. LAS GRANDES VÍAS DE SALVACIÓN
6. SABIDURÍAS CHINAS
Laozi y el taoísmo
El dao
La búsqueda de la inmortalidad
Los registros de los generales
Confucio y el confucianismo
Una filosofía de la armonía
Los ritos y la virtud
«Tres doctrinas» y una religión popular
7. HINDUISMO
Una religión sin fundador
El zócalo doctrinal de las Upaniṣad
Las leyes del dharma y las castas
Los dioses
Bhakti: la vía de la devoción amorosa
Iniciación y mística
La no dualidad
8. BUDISMO
El Buda
Las cuatro nobles verdades
Karman, saṃsāra, nirvāṇa
El saṅgha
El «pequeño vehículo» y el «gran vehículo»
El budismo tibetano
Los dioses del Buda
El budismo en Occidente
9. SABIDURÍAS GRIEGAS
Nacimiento de la filosofía
La escuela socrática
Epicúreos y estoicos
Los neoplatónicos
Los misterios
10. ZOROASTRISMO
Zoroastro, profeta del Dios único
Ahura Mazda
El Bien y el Mal
La salvación individual
Méritos y prácticas
11. JUDAÍSMO
El pueblo de la Alianza
Los profetas
El Templo de Jerusalén
El judaísmo rabínico
Las corrientes del judaísmo
Antijudaísmo, antisemitismo, antisionismo
12. CRISTIANISMO
Jesús, el Cristo
La filosofía de Cristo
El nacimiento de la Iglesia
La Iglesia de los dos imperios
La vida monástica
La violencia en el nombre de Dios
La Reforma protestante
La Ilustración
Las misiones
El cristianismo en la actualidad
13. ISLAM
Muhámmad, el profeta
El Corán
El gran cisma
La edad de oro
Las escuelas del islam suní
El islam chií
Los musulmanes frente al islamismo
El sufismo
14. PERMANENCIA DEL ANIMISMO
El animismo tradicional en el siglo XXI
CONCLUSIÓN
¿Un evolucionismo religioso?
Los giros axiales
El desenraizamiento progresivo del hombre respecto de la naturaleza
Regreso al cuerpo y neochamanismo
La metamorfosis de la figura de Dios
De la comunión a la confrontación
Bibliografía
Agradecimientos
Introducción
¿Cómo nació el sentimiento religioso? ¿Cuáles fueron las primeras religiones de la humanidad? ¿Cómo aparecieron las nociones de sacralidad, sacrificio, salvación, oración, rito o clero? ¿Cómo se pasó de la creencia en varios dioses a la fe en un Dios único? ¿Por qué la violencia está ligada con tanta frecuencia a lo sagrado? ¿Por qué existen varias religiones? ¿Quiénes son los fundadores de las grandes tradiciones religiosas y cuál es su mensaje? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias fundamentales entre las religiones? ¿Asistimos actualmente a un choque de religiones?
Estas preguntas, entre otras muchas, preocupan a gran parte de nuestros contemporáneos, pues la crisis de las instituciones religiosas en Occidente tiene como corolario un interés creciente por la religión, contemplada como fenómeno cultural. Ahora bien, la creencia en un mundo invisible (una realidad supraempírica) y la práctica de rituales colectivos referidos a él –es así como yo definiría la religión– acompañan a la aventura humana desde hace miles de años. En efecto, la religión está íntimamente ligada, desde su origen, a las diferentes culturas humanas. Lo que es doblemente notable no es solo que ninguna sociedad humana de la que tengamos noticia esté exenta de creencias y rituales religiosos, sino también que estos hayan evolucionado según esquemas similares a través de una gran diversidad geográfica y cultural.
Es esta historia religiosa de la humanidad la que intentaré contar aquí. Pretendo hacerlo de la manera más neutral posible, sin emitir juicios, adoptando la actitud del filósofo y el historiador. En otras palabras, no me planteo directamente la pregunta del porqué de la religión, pregunta que remite en última instancia a prejuicios ideológicos, que se reducen a una postura creyente (porque Dios existe) o a una postura atea (porque el hombre teme a la muerte). Esto no significa que uno no pueda interrogarse sobre el papel social de la religión o preguntarse a qué necesidades individuales puede responder. Pero hablar de la necesidad de la religión no significa, para una mente no partidista, reducir necesariamente el fenómeno religioso a una función psíquica o social condicionada por el instinto o, a la inversa, considerar su permanencia y su universalidad como signos de la existencia de fuerzas superiores. Como veremos al hilo de estas páginas, la historia muestra que lo religioso concierne a tendencias psíquicas diversas y contradictorias –deseo, miedo, amor, ideal...– y participa de manera igualmente diversa en la construcción de las sociedades: cohesión social, ética, normas, violencia, solidaridad, exclusión... Es, por tanto, vano tratar de probar la existencia o la inexistencia de una realidad suprasensible (llamada Dios por los monoteísmos) a partir de la observación del hecho religioso. Este traduce una aspiración humana universalmente extendida, pero no puede informarnos de manera segura sobre la fuente última de la que procede el sentimiento religioso.
Me contentaré, pues, con describir aquí de manera concreta el cómo de la religión tal como se la puede aprehender en el estado actual de nuestros conocimientos. Y esto se llevará a cabo desde una perspectiva histórica cronológica: ¿Cómo apareció el sentimiento religioso? ¿Cuáles fueron las primeras creencias y los primeros rituales? ¿Cómo se desarrollaron conforme a la evolución de las sociedades y la complejidad creciente de su organización? ¿Cómo nacieron y cómo se desarrollaron las grandes religiones históricas? Para realizar mi proyecto, he utilizado un volumen de materiales inmenso, fruto de los trabajos de cientos de investigadores desde hace décadas. Me he apoyado especialmente en la Encyclopédie des religions, que he codirigido con Ysé Tardan-Masquelier (Bayard, 1997) y en la que colaboraron ciento cuarenta especialistas de todo el mundo. He intentado aquí actualizar, simplificar y sintetizar ese saber enciclopédico para hacerlo accesible al mayor número posible de lectores y, sobre todo, lo que es completamente innovador, inscribirlo en la forma de un recorrido histórico que comenzó hace cerca de cien mil años.
Este breve tratado se divide en dos partes. La primera, la más original, se interesa por el nacimiento del fenómeno religioso y su evolución hasta aproximadamente el año 1000 a. C. La segunda parte estudia una a una las grandes tradiciones religiosas que nacieron a partir de ese momento –en lo que Karl Jaspers denomina la «edad axial de la humanidad»– y que siguen existiendo en nuestros días, insistiendo en los momentos fundadores y en los momentos fuertes de su evolución. Cada capítulo se cierra con una breve evocación de la situación actual. Volveré de manera más general en la conclusión sobre la situación de la religión en el mundo moderno.
La historia comparada de las religiones es una ciencia ya más que centenaria y se ha enriquecido con nombres prestigiosos del pensamiento: Max Müller, Karl Jaspers, James Frazer, Rudolf Otto, Georges Dumézil, Mircea Eliade, René Girard y muchos otros. Una pregunta teórica central ha preocupado a muchos de estos pensadores: ¿existe un sentido en la evolución religiosa de la humanidad? En otras palabras, ¿se pasa de lo imperfecto a lo perfecto, de una religiosidad primitiva a otra más evolucionada? Volveré en la conclusión de este libro sobre esta polémica cuestión, que apela necesariamente a juicios de valor. A lo largo de este estudio histórico y comparativo, he tratado de atenerme a los hechos, constatando tanto las evoluciones y las rupturas como los elementos de continuidad. Algunos hechos podrán molestar a los creyentes poco habituados a una lectura histórica racional: cuando explico, especialmente, el modo en que las religiones toman elementos unas de otras o la manera en que sus libros sagrados se han configurado de manera progresiva. En ningún momento trato de mostrar que una religión sea más verdadera o mejor que otra, como tampoco pretendo probar que la religión sea, en esencia, buena o mala. Históricamente, y el lector se dará cuenta de ello en el curso de este largo recorrido, las religiones se muestran ambivalentes: segregan cohesión social (una de las etimologías latinas de la palabra religión significa justamente «religar»), pero también violencia; compasión por el prójimo, pero también exclusión; libertad y alienación; saber y oscurantismo. Sin duda, no todo ello en el mismo grado, pues varía según las culturas y las épocas. Es, por tanto, vano querer encerrar las religiones en un compartimento blanco o negro y no ver en ellas más que fermentos de paz y de progreso o, por el contrario, lugares de oscuridad y violencia.
Filósofo de formación, soy discípulo lejano de Sócrates, quien afirmaba que la ignorancia estaba en la raíz de todos los males. Ahora bien, obligado es constatarlo, cuando se trata de las religiones, la ignorancia y los prejuicios –los de algunos creyentes como los de algunos ateos– siguen floreciendo en nuestras sociedades por marcadas que estas se encuentren por la ciencia y la preocupación por la racionalidad. En un mundo en el que las religiones se mezclan y chocan entre sí y donde siguen desempeñando un papel esencial, ¿no es hoy capital, tanto para creyentes como para no creyentes, tratar de comprender el fenómeno religioso, conocer mejor, sin juicios a priori, las grandes religiones de la humanidad, sus diversos enraizamientos culturales y las cuestiones universales de las que son portadoras?
PRIMERA PARTEORÍGENES RELIGIOSOS DE LA HUMANIDAD
1La religión original
Nadie sabrá nunca lo que pasó realmente aquel día, hace aproximadamente cien mil años, en Qafzeh, cerca de la actual Nazaret, en Israel. Probablemente la escena resultó impresionante. Llevados por los suyos, a los que los arqueólogos llaman protocromañones o antiguos Homo sapiens, dos difuntos fueron enterrados en una fosa: una mujer de veinte años, depositada sobre su costado izquierdo, en posición fetal, y a sus pies un niño de unos seis años, acurrucado. A su alrededor, quizá sobre sus cuerpos, cantidad de ocre rojo, testimonio de un ritual funerario. ¿Qué sentimientos animaban a quienes procedieron a esa inhumación deliberada, una de las más antiguas que se conocen? ¿Estaban tristes? ¿Aterrados? ¿Y por qué habían roto con las costumbres de los demás mamíferos, incluidos sus propios antepasados, que se apartaban de los cuerpos y los abandonaban sin más cuando la vida dejaba de animarlos?
Primeros rituales de la muerte
Las excavaciones emprendidas en Qafzeh a partir de 1930 por el cónsul de Francia en Jerusalén, André Neuville, y simultáneamente en el sitio vecino de Skhul por la arqueóloga británica Dorothy Garrod, dieron a conocer una treintena de sepulturas de la misma época, conteniendo cuerpos tumbados en su mayor parte sobre un costado, con las piernas flexionadas, cubiertos de ocre. En dos de ellas, se habían depositado objetos: una mandíbula de jabalí junto a un adulto, una cornamenta de cérvido en las manos de un adolescente. Objetos rituales, testimonios indefectibles de la existencia, desde ese momento, entre nuestros ancestros, del pensamiento simbólico que caracteriza al ser humano.
Es en esas tumbas, de cien mil de años de antigüedad, donde se observan las primeras muestras de religiosidad humana. Una religiosidad que se expresa a través de rituales portadores de sentido y que va más allá de la simple emoción, de la que, probablemente, son capaces los animales ante la desaparición de aquellos que les son próximos. Hay signos que, en efecto, permiten pensar que la puesta en escena que rodea esas inhumaciones expresa la creencia en una vida después de la muerte, en otras palabras, en un mundo invisible en el que los muertos seguirían existiendo. La postura acurrucada del feto en la que son depositados los cuerpos, y que se observará después en todas las religiones del mundo, significa, según la hipótesis más plausible, que la muerte es concebida como un nuevo nacimiento. De la misma manera, la cabeza está, por lo general, dirigida hacia el Este, la dirección en la que sale el sol. El cuerpo no queda abandonado a su soledad: a medida que avanza la evolución de la humanidad, se depositan objetos cada vez más sofisticados a su lado. ¿Es para secundarle en ese gran viaje que emprende, o para tenerlo contento a fin de que no vuelva para importunar a los vivos? Las dos hipótesis no son inconciliables, y ambas atestiguan la creencia en la supervivencia del alma. Frecuentemente en el Paleolítico medio, y de manera sistemática en el Paleolítico superior,1 las sepulturas contienen sílex tallados para defenderse, comida, como atestigua el estudio de las osamentas animales encontradas cerca de los cuerpos, y piedras esculpidas cuyas muescas, hoy indescifrables, tenían sin duda un sentido simbólico preciso para los artistas que las tallaron.
Otro hecho significativo: los muertos son inhumados a cierta distancia de los vivos. Realmente, el hombre del Paleolítico es un nómada cazador-recolector que ignora la posibilidad de construir refugios y se desplaza según las estaciones, en función de lo que le ofrece una naturaleza que todavía no ha aprendido a domesticar. Sin embargo, las huellas de campamentos, localizadas por el análisis de los restos de fuego y de alimento, están sistemáticamente apartadas de lo que podemos llamar los primeros cementerios. En Skhul, por ejemplo, varios cientos de metros separan la gruta funeraria en la que fueron enterrados una decena de esqueletos de otra gruta dedicada a la vida cotidiana. Y no es tanto del olor del cadáver en descomposición de lo que quieren huir los vivos (los cuerpos están cubiertos por capas de tierra y de piedras), cuanto del cadáver mismo, probablemente fuente de inquietudes, incluso de terror.
No tenemos ningún otro indicio en cuanto a la religiosidad desarrollada por el homo sapiens desde hace cientos de miles de años. Ignoramos cómo concebía la supervivencia de estos cuerpos, evidentemente engalanados para otra vida. La investigación arqueológica no permite siquiera afirmar alguna forma de creencia en un dios o en dioses, en espíritus naturales o ancestrales: además de estas sepulturas, nuestro antepasado, que tallaba sílex e inventaba las primeras herramientas, dando así muestra de capacidad de innovación, incluso de una incipiente conceptualización, no ha dejado huellas de sus convicciones más íntimas.
El arte rupestre
Pasarán miles de años (¡una nadería a escala de la humanidad, que tiene tres millones de años!) antes de que el hombre descubra un nuevo medio de expresión: el arte, antepasado de la escritura. Las pinturas rupestres más antiguas, encontradas en Australia y Tanzania, datan de hace más de cuarenta y cinco mil años. No se trata ya de muescas talladas en piedras de formas extrañas, un ejercicio al que nuestros antepasados se entregaron desde hace trescientos mil años, sino de verdaderas pequeñas escenas que representan animales y seres humanos. No se trata tampoco de una particularidad propia de ciertos grupos, en algunas zonas geográficas: decenas de millones de pinturas y grabados paleolíticos han sido descubiertos hasta ahora en ciento sesenta países, en los cinco continentes. Son «los archivos más voluminosos que posee la humanidad sobre su propia historia antes de la invención de la escritura», escribe el paleoetnólogo Emmanuel Anati, que califica los emplazamientos de arte rupestre, a menudo grutas, de «catedrales» en el sentido religioso del término.2
¿Tienen un sentido esas obras? La pregunta comenzó a plantearse en el siglo XIX, cuando los arqueólogos tomaron conciencia de su historia, que se remonta a decenas de miles de años. La tesis de Édouard Lartet (1801-1871), que defiende el principio del arte por el arte, fue rápidamente desarticulada por Salomon Reinach (1858-1932), luego por el abad Henri de Breuil (1877-1961), que desarrolló una teoría del arte mágico: al pintar escenas de caza, el hombre capturaba la imagen de los animales que quería cazar, antes de capturar a los animales en carne y hueso. Se emitieron otras hipótesis diversas para tratar de dar un sentido a este enorme patrimonio de la humanidad que nos ha sido legado: una expresión de los mitos del origen, una oda simbólica a la sexualidad y, más recientemente, la teoría chamánica elaborada en 1967 por Andreas Lommel,3 y desarrollada en 1996 por Jean Clottes y David Lewis-Williams.4 Según estos últimos, las pinturas y grabados, en los que los animales son claramente dominantes, no representan a los animales mismos, sino que son los espíritus de los animales surgiendo de la roca, a los que los chamanes de la prehistoria invocaban y con los cuales se comunicaban en sus trances rituales. Los elementos hablan a favor de esta tesis, en particular la localización geográfica de los grandes centros de arte rupestre, situados en su mayor parte en zonas desérticas, poco propicias a las actividades de caza y recolección: el Neguev en Israel, las colinas de Dahthami en Arabia, el Kalahari en África del Sur, Uluru en Australia... En otras palabras, no son las grutas habitadas las que eran decoradas, sino lugares reservados específicamente a esa actividad, por esto mismo muy probablemente ritualizada. Por otra parte, se puede establecer un paralelismo con las últimas poblaciones de cazadores-recolectores, cierto es que en vías de extinción, pero que han podido ser observadas hace algunas décadas en Australia, África o en la Amazonía. Ahora bien, los testimonios de los etnólogos coinciden: las pinturas sobre roca, madera o hueso han sido realizadas generalmente, cuentan, en el transcurso de largas ceremonias de iniciación, y tienen por objeto abrir las vías de comunicación con otro mundo, un mundo sobrenatural, siendo la participación en el ritual una condición de su éxito.
El mundo invisible
Nunca sabremos cuál de esas hipótesis es la buena. Es muy posible que una conjunción de factores constituya la verdadera clave de interpretación de la producción artística prehistórica, cuyas intenciones son probablemente múltiples, incluida la magia y la comunicación con el mundo sobrenatural, con el objetivo de intentar dominar una naturaleza que, en la época, no es sino misterio. Por comodidad, denominaré al pensamiento religioso del Paleolítico «chamanismo», nombre que se dio, a mediados del siglo XIX, a las religiones de los pueblos primitivos, en referencia al saman tungús, que salta, baila, se agita: el chamán que entra en trance cuando se alía con los espíritus.
El chamanismo es una religión de la naturaleza que se desarrolló en el seno de poblaciones que vivían en profunda simbiosis con ella, entre hombres que formaban parte de esa naturaleza de manera viva, que no eran extraños a ella, y que no se contentaban con observarla. Cazadores-recolectores de técnicas rudimentarias, vivían en pequeños clanes, en los que seis o siete hombres adultos cazaban los animales grandes con piedras y azagayas, ocupándose tal vez las mujeres de la recolección y de los niños, cuya concepción era sin duda un misterio para ellos. Tributarios de las estaciones, de la lluvia, del sol, estos hombres vivían fenómenos externos que los superaban: los nacimientos, las tempestades, el retorno de la primavera y la floración de los árboles, los temblores de tierra... Fenómenos cuyas causas actualmente conocemos, que somos incluso capaces de predecir, pero frente a los cuales ellos se encontraban totalmente desprotegidos. A pesar de las capacidades de abstracción y de síntesis que habían desarrollado (o, más bien, gracias a ellas), no podían en suma, en su indigencia técnica, dar otras explicaciones que las sobrenaturales a hechos que, como la salida y la puesta del sol, nos parecen ahora completamente anodinos. A cada interrogante, solo una respuesta sobrenatural parecía apropiada. «Era evidente para el hombre que la naturaleza desprendía energía; el calor y el frío, la luz y las tinieblas eran la expresión de una naturaleza no estática. La tendencia a prestar conciencia y voluntad a esas energías es un arquetipo humano que apareció ya en el arte de los cazadores arcaicos. Su antropomorfización, es decir, el hecho de atribuirles apariencia humana, es un proceso más tardío», sostiene Emmanuel Anati al término de décadas de trabajos de campo.5
Actualmente, a través de las culturas chamánicas que han sobrevivido, especialmente en Siberia, podemos tratar de hacernos una idea de lo que fue la primera religión de la humanidad, que luego se configuró y desarrolló durante varias decenas de miles de años. Para mantenerse tranquilo frente a los imprevistos, las amenazas y los peligros que la naturaleza hacía surgir ante él, para expresar al mismo tiempo el sentimiento de admiración que experimentaba ante esa grandeza y esa majestad, el hombre otorgó una sustancia al mundo invisible. Puso nombre a los espíritus con los que podía negociar para atraerse sus favores. Es posible que algunos individuos, más dotados que otros para este tipo de negociaciones, destacaran muy pronto del conjunto. No son sacerdotes en el sentido en que hoy lo entendemos, sino cazadores como los demás que, simplemente, tienen la facultad, cuando su necesidad se hace sentir, de consultar a esas fuerzas que se olvidan de enviar animales o que ocultan el sol detrás de nubes oscuras. En las poblaciones chamánicas estudiadas por los etnólogos modernos, los inuits del Gran Norte, los bushmen del África austral o los aborígenes de Australia, cuyo modo de vida ha estado hasta hace bien poco muy próximo al de los cazadores-recolectores de la prehistoria, este hombre providencial sabe proceder a intercambios con los espíritus, sabe ofrecerles una compensación en términos de fuerzas vitales a cambio del alimento retenido. Es un intercambio de una cosa por otra muy funcional, muy racional, en definitiva, que no incluye ni oraciones ni sacrificios.
Una única religión primitiva
Un hecho es casi seguro: sea cual fuere la región del globo en la que vivían, y durante un periodo que se extiende durante decenas de miles de años, los hombres del Paleolítico han alimentado sentimientos religiosos de una semejanza sorprendente. Ciertamente, no se trata de una religión en el sentido en que lo entendemos hoy, con sus ritos, sus mitos y su credo, sino de un conjunto de creencias basadas en un tronco común: la supervivencia del alma, la existencia de espíritus naturales y de causas sobrenaturales de los acontecimientos naturales, la posibilidad de entrar en contacto con esas fuerzas y de proceder a intercambios portadores de normalización en este mundo. Esos rasgos comunes fundamentan así lo que se denomina las religiones chamánicas o primeras, tanto africanas como australianas, americanas o siberianas, que se han desarrollado en un cierto aislamiento, incluso total, unas de otras, cultivando, sin embargo, una relación idéntica con lo sobrenatural, una misma percepción de ese otro mundo, concebido como una emanación de la naturaleza y actuando en total simbiosis con ella.
Nuestros lejanos antepasados cazadores-recolectores desarrollaron, cada grupo por su parte, un mismo sistema simbólico, una misma manera de aprehender y de comprender el mundo que los rodeaba. Importantes revelaciones se han derivado, en el curso de las dos últimas décadas, de la comparación de los archivos que nos han dejado en forma de esculturas y pinturas realizadas sobre los soportes de que disponían y que han sobrevivido a las agresiones del tiempo: huesos, piedras, rocas. Ahora bien, en los ciento sesenta países en los que han sido descubiertas, estas obras presentan innegables redundancias, así como una evolución similar, paralela a la de las técnicas y los modos de vida.
La constatación más sorprendente, incluso para el ojo poco sagaz, es el uso del color rojo, asociado en todas las áreas a un contacto con el otro mundo: tanto en Oriente Próximo como en África o Europa, se ha encontrado una abundancia de ocre en las sepulturas más antiguas, y las figuras más emblemáticas dibujadas en las grutas se caracterizan por ese mismo color. Por otra parte, respecto a la elección de los motivos, la proliferación de animales, en particular toros, serpientes y cérvidos, investidos muy evidentemente de un fuerte valor simbólico que somos incapaces de descifrar, y la ausencia casi total de formas vegetales, son otras constantes de esas pinturas. En cuanto a los seres humanos representados, con frecuencia están, en todas las latitudes, en la postura llamada del orante, es decir, con los brazos levantados hacia el cielo: ¿expresan la actitud de oración para solicitar un favor o el sometimiento a una fuerza superior? ¿Y por qué todos ellos lo expresan con el mismo gesto? Estas son preguntas a las que será muy difícil dar algún día una respuesta definitiva. Otra característica, también casi universal, del arte paleolítico es la presencia en el fondo de algunas grutas, a menudo las más profundas, de huellas de manos, en negativo o en positivo, pertenecientes a una multitud de individuos, juntas unas con otras en un alegre desorden, y que han dado lugar a la elaboración de diferentes teorías explicativas. Es posible que esas huellas hayan marcado el término de un proceso iniciático de adultos jóvenes, como sucede todavía en algunos clanes aborígenes de Australia. Investigadores como Jean Clottes y David Lewis-Williams6 han sostenido la posibilidad de que tales huellas, dejadas sobre las paredes más sombrías y recónditas, constituyeran una clave para el mundo de los espíritus, un mundo que comienza allí donde acaba el del hombre y al que tienen acceso los chamanes, que «atraviesan» la pared usando esta «llave» mágica, en sus «viajes» a los otros mundos a los que se dirigen para cumplir su función principal: la negociación con los espíritus. Pero nos podemos interrogar también por el sentido del «culto a los cráneos» practicado en diferentes formas por los hombres del Paleolítico. Cerca de las grutas, especialmente en Ariège, se han encontrado cráneos con un agujero abierto de manera que es posible colgarlos de una liana. ¿Se pretende asustar con ellos a los clanes humanos enemigos? ¿O tienen un objetivo ritual o simbólico? En Pekín, en los Pirineos o en Baviera, se han encontrado otros cráneos, perforados de manera que hacía posible extirpar el cerebro: ¿se trataba de simples actos de antropofagia, o de una manera de nutrirse de la fuerza espiritual de quienes ya no estaban aquí? Mucho más tarde, en esas mismas regiones, el culto a los cráneos estará en estrecha relación con el de los antepasados.
Una tesis que ha conocido cierto éxito entre los investigadores trata de fundamentar técnicamente esta innegable semejanza relacionándola con un dato confirmado por la genética: el origen africano común de toda la humanidad. Esta tesis postula una difusión de las bases de la religiosidad a partir de ese hogar único del que los hombres habrían emigrado llevando consigo una memoria colectiva también única, y de la que posteriormente habría surgido la mitología, en particular el mito del paraíso original (o tierra de los orígenes) que comparten todas las civilizaciones, con las variantes que les son propias. «Se puede considerar la existencia de un núcleo primordial del fenómeno religioso, del lenguaje articulado e incluso del nacimiento del arte en las épocas anteriores a la dispersión del Homo sapiens. Todas las religiones actuales se relacionan con una religión primordial», sostiene, por ejemplo, Emmanuel Anati.7 Sin embargo, un obstáculo se opone a esta afirmación: se ignora quiénes fueron esos primeros migrantes, y, sobre todo, si eran capaces de concebir una «religión primordial». Es muy poco probable que se tratara de los australopitecos, homínidos más que hombres, que, hace cuatro millones de años, se erguían sobre sus patas traseras pero que todavía no sabían tallar herramientas ni, sin duda, hablar. Hay científicos que no excluyen que el primer viajero haya sido el Homo habilis (el hombre hábil) quien, dos millones de años más tarde, tallará las primeras y rudimentarias herramientas. La gran oleada migratoria se habría producido, no obstante, con el Homo erectus (el hombre erguido), antepasado del Homo sapiens (el hombre que sabe), que descubre el fuego, se mantiene erguido y está dotado de un cerebro más grande que el de sus antepasados. El erectus mejora sus herramientas, utiliza incluso rascadores, y aprende a cocer sus alimentos. Pero ¿tiene ya la capacidad de simbolización suficiente para preguntarse por el mundo que lo rodea y contemplar la idea de otro mundo para protegerse?
A principios del siglo XX, Wilhelm Schmidt (1868-1954), lingüista alemán, por otra parte misionero católico, que había aprovechado sus estancias en el Sudeste asiático para estudiar allí la lengua y las creencias de los pueblos primitivos, no se enreda en tales consideraciones. Es uno de los primeros en afirmar una religión original de la humanidad y en nombrarla. En El origen de la idea de Dios (1912), su obra más célebre, sostiene que esa religión fue el monoteísmo. Los hombres, dice, han reconocido a Dios desde el origen, aunque no estableciesen un culto. De este modo, a lo largo de los milenios, poco a poco ese Dios se alejó y finalmente fue «olvidado» en beneficio de una gran cantidad de dioses más cercanos, más accesibles, en torno a los cuales se habían establecido rituales, lo que permitía mantener su «presencia» en la vida cotidiana de los fieles. Y así es como del monoteísmo original, la religión más antigua del mundo, nació una plétora de politeísmos de factura más reciente. Esta teoría toma cuerpo en África en la leyenda de la moledora de mijo: hubo en otro tiempo, dice esta leyenda, una mujer que se obstinaba en moler los cereales que se le resistían en el fondo de su mortero. Para tratar de aplastarlos, levantaba muy alto su maja, la bajaba con fuerza, pero en vano. La levantaba cada vez más alto, hasta que llegó a tocar el cielo, a Dios, que se alejaba para evitar los golpes de maja. Pero los granos seguían resistiéndose. Y Dios se alejó tanto que terminó por no oír la voz de los hombres. Para dirigirse a él, tuvieron que recurrir a los espíritus de los antepasados y a los espíritus de la naturaleza. Con el tiempo, con el alejamiento de Dios, terminaron por olvidarlo para dirigirse ya tan solo a los espíritus. ¿Refleja la leyenda una creencia original, o bien fue elaborada tardíamente, bajo el efecto del contacto con los monoteísmos, en particular el cristianismo, llevado a África por los misioneros occidentales a partir del siglo XIX? Esta leyenda coincide, sin duda, con el viejo mito mesopotámico del alejamiento del dios An, el mayor de los dioses sumerios, que, a fuerza de rodearse de una corte cada vez más compleja de hijos y de dioses inferiores, terminó por volverse inaccesible a los humanos. Este mito es, sin embargo, relativamente tardío en las creencias mesopotámicas, y sigue a la constitución de un panteón de enorme complejidad. De la misma manera, la tesis de la elaboración relativamente reciente del mito de la moledora de mijo goza del favor de los especialistas de las religiones autóctonas africanas. Y, de hecho, la teoría de un monoteísmo original de la humanidad tiene ahora una escasa vigencia, salvo en personas movidas por consideraciones ideológicas, en el ámbito de los movimientos creacionistas.
Sin embargo, hablar de una religiosidad común a los cazadores-recolectores no es un abuso del lenguaje, y constituye sin duda una demostración brillante de la universalidad del espíritu humano y de su especificidad con relación a los demás seres vivos. Es, en todo caso, la tesis que prevalece en la actualidad, y que se basa en el análisis y la comparación del volumen de informaciones de que disponemos sobre la espiritualidad de los primitivos actuales, los cazadores-recolectores que nos son contemporáneos. «El chamanismo es uno de los grandes sistemas imaginados por el espíritu humano, de forma independiente, en diversas regiones del mundo, para dar sentido a los acontecimientos y para actuar sobre ellos», escribe el etnólogo contemporáneo Michel Perrin, que ha consagrado lo esencial de sus trabajos a las comunidades aisladas de la Amazonía con las que ha convivido durante largos periodos.8 Es posible que el ser humano haya llegado al sentimiento religioso, que más tarde dará nacimiento a la religión, como reacción casi instintiva al mundo que lo rodeaba, mediante respuestas basadas en la idea de unos espíritus con los que procedía a intercambios basados en la reciprocidad (yo te cojo este animal para alimentarme, te lo devuelvo ofreciéndote en contrapartida un poco de mi fuerza vital que te alimentará); de hecho, esto parece más plausible que el que lo haya desarrollado sobre la idea de unos dioses con los que esos intercambios se entienden en términos de donación en forma de ofrendas o sacrificios, a cambio de los cuales se espera un regalo diferente del dios, ya sea en forma de riquezas o salud.
Lo numinoso y lo sagrado
El teólogo luterano alemán Rudolf Otto (1869-1937) es uno de los primeros pensadores en sentar la idea de un sentimiento de lo sagrado inherente al hombre y que precede a sus tentativas de explicar el mundo, sus orígenes, su devenir. Otto ve en ese sentimiento intrínsecamente humano la esencia de la religión, su parte más íntima, sin la cual no sería una religión. En 1917, publica su obra emblemática, Das Heilige (Lo santo),9 en la que forja el término «numinoso» (término que ha entrado ya en el vocabulario habitual de las ciencias de las religiones) para designar lo sagrado original. Lo numinoso, dice, surge de la experiencia del mysterium tremendum, «un terror de íntimo espanto que nada de lo creado, ni aun lo más amenazador y prepotente, puede inspirar».10 Lo tremendum, ese terror que hiela y produce literalmente frío en la espalda, se manifiesta ante el misterio: los fenómenos naturales extraños que uno no se explica, comportamientos animales como el ulular de la lechuza por la noche, probablemente la misma muerte. Es de este terror, semejante al que se experimentaría hoy día ante un espectro, que surge «en el alma de la humanidad primitiva, de donde procede todo el desarrollo histórico de la religión».11 Pero el mero terror no explica que lo numinoso sea al mismo tiempo objeto de búsqueda, de codicia, de deseo, no solo por lo que se espera de él, sino también por sí mismo; interviene ahí un aspecto de fascinación, explica Otto, «que crece en intensidad hasta procurar delirio y embriaguez».12 Sin duda, los primeros seres humanos experimentaron ya la noción de belleza natural en los inmensos espacios vacíos de los desiertos y las estepas, en la cima de las colinas o en lo más profundo de los valles rodeados por sublimes montañas, que privilegiaron para erigir sus santuarios. Es, pues, tanto del espanto como de la admiración ante lo que lo rodea como el hombre toma conciencia de lo sagrado, insiste Rudolf Otto, yendo a contracorriente de las teorías emitidas en su época. Los nombres más eminentes de la etnología y de las ciencias religiosas que le sucedieron reconocen, por otra parte, su influencia: Paul Tillich, Gustav Mensching y, sobre todo, Mircea Eliade, quien basará el libro que lo ha hecho popular, Lo sagrado y lo profano, en la idea de lo numinoso.
Dicho esto, lo numinoso, «el atrio de la historia de las religiones»,13 no se puede expresar, enseñar ni transmitir en forma de conceptos. Se encarna en una experiencia que procura lo que se denomina el «sentimiento del estado de criatura», por oposición al de omnipotencia que nuestros antepasados debían de sentir cuando abatían un animal más grande que ellos para alimentar al clan. Aterrado y fascinado al mismo tiempo por esa realidad inexplicable, el individuo trata de acumular lo numinoso en un lugar, a fin de localizarlo y poseerlo. Piedras de formas extrañas y colores particulares permiten catalizarlo; los amontonamientos más antiguos de este tipo datan de hace casi medio millón de años, es decir, del Paleolítico inferior. Se erigen santuarios naturales, como ese túmulo coronado por una piedra con forma de rostro humano en una gruta de España, o esas cuarenta piedras verticales levantadas en el Néguev hace cuarenta mil años, si juzgamos a partir de la datación de los restos de herramientas y hogares localizados en las proximidades.
Lo numinoso así acumulado para ser dominado está dotado de propiedades mágicas; es de esta forma como se esbozan sin duda los primeros rituales elementales, alrededor de las piedras y los túmulos, delante de las pinturas rupestres, donde todavía no se dan las gracias a una divinidad, pero donde se aplaca la cólera de espíritus aún no nombrados. En un mundo en el que no existe jerarquía, donde el hombre se percibe en pie de igualdad con el animal, no hay todavía dioses ni sacerdotes para servirles.
1 El Paleolítico comienza con la aparición del hombre, hace aproximadamente tres millones de años. El Paleolítico medio se extiende de –300 000 a –30 000 años, y el Paleolítico superior de –30 000 a –10 000 años. Estas subdivisiones expresan estados de evolución tecnológica, con el paso del sílex bifaz a la industria de hojas, y el desarrollo simultáneo de las armas. Pero durante todo este periodo el hombre es un cazador-recolector nómada.
2 E. Anati, Aux origines de l’art, París, Fayard, 2003, pág. 10.
3 A. Lommel, The World of the Early Hunters, Londres, Adams & Mackay, 1967.
4 J. Clottes y D. Lewis-Williams,Los chamanes de la prehistoria, Barcelona, Ariel, 2001, trad. de J. López.
5 E. Anati, Aux origines de l’art, op. cit., pág. 74.
6 J. Clottes y D. Lewis-Williams,Los chamanes de la prehistoria, op. cit.
7 E. Anati, Aux origines de l’art, op. cit., pág. 89.
8 M. Perrin, Le Chamanisme, París, París, PUF, «Que sais-je?», 1995, pág. 5 [vers. cast.: El chamanismo, Madrid, Acento, 2002, trad. de V. Martínez].
9 R. Otto, Lo santo, Madrid, Alianza, 1980, trad. de F. Vela.
10Ibid.,pág. 29.
11Ibid.,pág. 30.
12Ibid.,pág. 58.
13Ibid.,pág. 166.
2Cuando Dios era mujer
Quince mil años antes de nuestra era, la Tierra comienza a salir de un periodo glaciar que había comenzado cien mil años atrás. Europa está todavía bajo los hielos cuando se dejan sentir los primeros efectos del calentamiento en el Oriente Próximo, en una zona que se extiende desde el actual Egipto a Irak, pasando por Líbano, Siria y Jordania. Es allí, doce mil quinientos años antes de nuestra era, donde el hombre lleva a cabo su primera experiencia de sedentarización. Sale de las grutas, construye casas al aire libre, estructuras ovales de tierra y de madera, medio enterradas y consolidadas con piedras, y adquiere sin duda el sentido de la propiedad privada. La civilización natufiense, que recibe su nombre de Uadi Natuf, cerca de Jericó, donde la arqueóloga británica Dorothy Garrod encontró en 1928 sus primeras huellas, se prolonga durante dos mil quinientos años y constituye el periodo bisagra entre el Paleolítico y el Neolítico.
Las precipitaciones son abundantes; el clima, suave; los cereales silvestres, numerosos. El hombre del Natufiense sigue siendo cazador-recolector, pero, a diferencia de sus predecesores, captura solamente los animales pequeños que abundan en la región, más que los grandes animales feroces que cazaban los hombres del Paleolítico, y recoge los cereales que sabe moler y aprende a almacenar. No es todavía ganadero, pero comienza a domesticar a un primer animal, el perro, cuyos restos acompañan a los del dueño en algunas sepulturas. Sus herramientas son más sofisticadas, descubre el arte del pulido, que utiliza sobre todo para las esculturas talladas en hueso, que representan figuras de animales asexuados, así como para adornos de conchas y hueso que lleva a modo de talismanes protectores y que le acompañarán en la tumba.
Son pequeños detalles, sin duda. Ínfimos toques impresionistas sobre el inmenso lienzo de la historia de la humanidad. Pero ponen las bases de un paso de gigante que va a realizar la revolución neolítica. Esta era durará apenas algunos milenios: siete u ocho mil años en Oriente Próximo, donde la página del Neolítico comienza a volverse hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, tres o cuatro mil años en Europa, que comenzará su revolución más tarde. Las condiciones de vida del hombre van a cambiar radicalmente; esquemáticamente, se puede decir que el hombre de las cavernas cede su lugar al hombre de las ciudades. En el plano religioso, la conmoción es de una amplitud equivalente. En efecto, al término de esta era, el sentimiento religioso, que había surgido decenas de miles de años antes, da nacimiento a un embrión de religión constituida que integra los rasgos fundamentales de las grandes religiones posteriores. Esa conmoción se orquesta alrededor de la aparición de una figura inédita: la de los dioses. O más bien de las diosas, puesto que Dios era entonces femenino. Ahora bien, no se negocia con un dios como con un espíritu: a lo largo de los siglos, las relaciones entre este mundo y el mundo superior se organizan de manera diferente, las oraciones se imponen a las negociaciones, los intercambios con los dioses se formalizan con las ofrendas y los sacrificios; se instauran espacios sagrados, más grandes y más hermosos que las viviendas ordinarias; comienzan a surgir las nociones de moral, de bien y de mal. Habría podido titular este capítulo «La religión: nueve milenios de gestación». He preferido colocarlo bajo el signo de la diosa y el toro. Pues esa es la historia que voy a contar ahora...
La diosa y el toro
Hacia el año 10 000 a.C., la civilización natufiense es reemplazada progresivamente por la civilización llamada «khiamiense», por el nombre de Khiam, el pueblo a orillas del mar Muerto. La técnica de la caza se enriquece con la utilización de flechas con muescas, y se mejora la construcción, con casas que ya no están semienterradas, sino construidas sobre el suelo, con un espacio reservado al almacenamiento de comestibles y una gran habitación para vivir. Es posible que los primeros intentos de desarrollar la agricultura daten de esta época, pero son todavía tímidos. Es más probable que el hombre se hiciera primero ganadero, reuniendo pequeños rebaños en las inmediaciones de los poblados constituidos por una decena de viviendas.
El khiamiense está marcado por un cambio radical del modo de vida del hombre. Antaño tributario de un medio natural sobre el que no tenía ninguna posibilidad de actuar, comienza a manipular ese medio cuando se hace ganadero, luego, poco después, agricultor. Aunque siga sometido a los caprichos de la naturaleza, está menos desprotegido ante ella, puesto que, en caso de sequías prolongadas o de inundaciones, puede beneficiarse de sus reservas animales y vegetales a la espera de tiempos mejores. Cuando mejora sus técnicas agrarias, llega incluso a producir lo que quiere y a diversificar consecuentemente su alimentación. Crea, conforme a sus necesidades, las herramientas que le ayudan a dominar su entorno y a controlar su subsistencia. Es una revolución total, cuya amplitud nos resulta difícil imaginar hoy y que afecta a todos los sectores de la vida sin excepción: el hábitat, la demografía, las estructuras sociales y familiares, la religión y, de manera evidente, el arte, puesto que este se encuentra entonces tan intrínsecamente ligado a la religión que no existe al margen de ella. Son, por otra parte, las producciones artísticas las que nos sirven de hilo conductor para rehacer la arqueología religiosa. Hacia el año 9000 a.C., de manera súbita, aparecen las primeras aglomeraciones relativamente importantes, siempre en el Oriente Próximo. Europa no ha salido todavía de la era glaciar.
La revolución de los símbolos no es menos importante que la de la técnica. Convertido en ganadero, el hombre ha salido de la naturaleza: por primera vez aparece la idea de una separación entre el mundo humano y el mundo natural, incluso de una superioridad del primero sobre el segundo. El hombre no se ve ya como un elemento entre otros del universo, puesto que lo domina; se sitúa ahora en el centro de ese universo. El sentimiento religioso sufre una metamorfosis. Los espíritus de la naturaleza, los únicos que el hombre del Paleolítico podía concebir, dejan de dominar el conjunto del paisaje religioso, la religión se antropomorfiza, se modela en función del hombre, y surgen los primeros dioses, creados a su imagen. Según una idea aceptada, actualmente extendida, es en ese momento, el del control de la ganadería, cuando también se impusieron los dioses masculinos triunfantes, como puede serlo en ese momento el varón, que trabaja para la supervivencia de su familia, en la sociedad humana. Ahora bien, ¡eso está muy lejos de la realidad que atestiguan las excavaciones arqueológicas de los últimos cien años! Los primeros dioses son, en realidad, diosas. ¿Cómo podría ser de otra manera? Aunque convertido en ganadero, el hombre identificó el proceso sexual de reproducción, hasta entonces enigmático, y aunque descubriera su propio papel activo, la fecundidad femenina conservó para él un carácter mágico y fascinante. A partir de entonces, vemos multiplicarse las esculturas exclusivamente femeninas. No es la primera vez que los artistas representan figuras femeninas: se han descubierto numerosas estatuillas y grabados parietales de mujeres opulentas, que ponen de relieve el vientre, las nalgas y los senos, que datan del Paleolítico. Esas representaciones, que se multiplican en Europa entre 30 000 y 20 000 mil años antes de nuestra era, constituyen las primeras manifestaciones de un arte antropomórfico. Es muy interesante constatar que el ser humano comenzó representando a la mujer. Pero ¿se trata realmente de diosas? Un debate agita a los especialistas de la prehistoria y, hasta la fecha, todavía no se ha podido aportar ninguna prueba que permita afirmar que se trataba de representaciones de carácter religioso. Esa es la razón por la que no las he citado anteriormente. Sucede de manera muy diferente con las representaciones femeninas del Neolítico, cuyo carácter religioso es indiscutible. Con una corta distancia en el tiempo, esas figuras femeninas están asociadas a los toros, que encarnan la potencia de la fuerza masculina: esculpidos al lado de las diosas, sus cráneos y sus cornamentas están enterrados bajo las casas, como talismanes protectores de la virilidad masculina.
Ese sistema de dos personajes, que dominará en adelante el Neolítico occidental más tardío, así como la Edad del Bronce, «lleva en germen todas las construcciones ulteriores del pensamiento mítico de Oriente y el Mediterráneo», afirma el prehistoriador Jacques Cauvin.1 Conforme se produce la evolución del sedentarismo –y la evolución, muy rápida, de la técnica–, la imagen de la gran diosa, señora de la vida y, por tanto, del toro, se difunde y se refina. Hacia el año 7000 antes de nuestra era, hacen su aparición los primeros bajorrelieves en las casas de Çatal Hüyük, en Anatolia. La diosa está allí representada con las piernas abiertas, dando a luz unos toros. Del Nilo al Éufrates, abundan esas figuraciones de la diosa que da a luz, rodeada de cráneos de toro. Se la ve también sentada en una silla semejante a un trono, con un niño en sus brazos, protegiendo a un toro –¿o tal vez empezando a ser protegida por él?–. «Está integrada en una estructura que se puede llamar “sagrada familia” neolítica, que no incluye un dios masculino, sino una diosa madre, una diosa hija y un niño divino, a veces con el tema de la madre fecundada por su propio hijo», escribe el historiador Pierre Lévêque.2 La misma pareja penetra en el Indo, donde, en el tercer milenio antes de nuestra era, la diosa, que lleva cuernos en ocasiones, es la principal destinataria del culto doméstico, como atestiguan las estatuillas encontradas entre los restos de las casas de una misteriosa civilización perdida, sobre la que tendré ocasión de volver más extensamente. Y se la encuentra de manera magistral, dominando el panteón de la civilización minoica que se desarrolló en Creta a partir de 2700 a.C.: allí, la divinidad principal es la diosa madre, señora de los animales salvajes, que vela por la fecundidad de la naturaleza, los hombres y los animales, destinataria de un culto próximo a la naturaleza en el que está asociada con el toro, así como con las serpientes, símbolo fálico por excelencia.
¿Se trata, pues, de politeísmo? Aunque no tengamos pruebas en forma de estatuillas o pinturas, es casi seguro que los hombres del Neolítico continuaron dirigiéndose a los espíritus de la naturaleza, siguiendo la tradición de sus antepasados del Paleolítico. Esta tesis es tanto más probable cuanto que los cazadores-recolectores no se han extinguido: continúan viviendo en los bosques y las montañas, así como en los desiertos, cerca de los primeros poblados y pueblos que se constituyen. Sin embargo, las únicas representaciones que aparecen en los altares domésticos del Neolítico próximo-oriental (y, unos milenios después, europeo) son las de la diosa triunfante y el toro, sometido a ella en la medida en que se lo representa sistemáticamente en una posición inferior, sea parcialmente (con cráneos de toro a los pies de la diosa), sea por debajo de ella, sirviéndole a veces de asiento. Por supuesto, la representación de la diosa varió según los lugares y los periodos, de la misma manera que en el curso de los dos últimos milenios Cristo ha sido representado bajo rasgos diversos por los artistas cristianos; se conocen incluso Cristos negros en África. Sus atributos, y sobre todo su papel de diosa de la fecundidad y de la vida, han permanecido no obstante invariables. En este sentido, es posible que nos encontremos, en el Neolítico, ante una de las primeras formas de monoteísmo, aunque este no se presente explícitamente como tal. La diosa adquiere carácter de Ser Supremo: no es una Diosa única, como será más tarde el Dios de los monoteísmos, pero domina el conjunto de la construcción religiosa concebida por el hombre. Las otras fuerzas sobrenaturales están subordinadas a ella. La aparición de esta figura dominante está ligada al desarrollo de la agricultura. A pesar de los progresos realizados en el plano técnico y la existencia de reservas de supervivencia, los hombres siguen siendo tributarios de los caprichos de la naturaleza: las inundaciones, la proliferación de insectos, los periodos de sequía, condicionan la fertilidad del campo, que es su prioridad. Ahora bien, las religiones siempre han estado ligadas a las necesidades fundamentales del hombre, comenzando por las de alimentarse y protegerse. En la época de los cazadores-recolectores, los espíritus del bosque o de los animales constituían el recurso más natural para dar respuesta a esas necesidades. Con el advenimiento de la agricultura, solo una encarnación de la fecundidad parece capaz de asegurar la fertilidad del campo, pero también la del ganado y las mujeres. Es, por tanto, lógico que la representación divina más importante sea también la mujer, que expresa la esencia de la fertilidad, puesto que es la creadora de vida por excelencia.
El sacrificio
Al mismo tiempo que los dioses reemplazan a los espíritus, surgen los primeros rituales cultuales, y la religión toma cuerpo a partir del sentimiento religioso difuso, tal vez confuso, que regía hasta entonces el espacio de lo sagrado. El hombre sigue sintiéndose englobado en la naturaleza, a la que ve como un orden total, pero se siente dotado de una misión privilegiada: realizar el ritual que permite que el mundo perviva. Esta perspectiva constituye una ruptura profunda con las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico: no se niega el orden natural, sino que se interioriza, y es la acción humana, a través del ritual religioso, la que se supone que mantiene el orden de un mundo percibido como inestable o movedizo. Sin duda, se reconocía a la naturaleza como algo ordenado, pero al mismo tiempo inquietaban sus excesos, su carácter imprevisible, y se intenta tranquilizar y prevenir de manera mágica, a través del ritual, contra un caos siempre posible.
Se instaura una verticalidad, una «abertura nueva que se crea entre el dios y el hombre», por retomar la expresión de Cauvin.3 En la medida en que el hombre ha adquirido el sentimiento de su superioridad sobre la naturaleza a la que domina y en la que ha creado sociedades que se jerarquizan, imagina que la jerarquía se prolonga por encima de él, por encima de este mundo terrenal. La lógica de los intercambios y de la reciprocidad que había establecido con los espíritus ya no puede, piensa él, satisfacer a los dioses o, en este caso, a la diosa. Cuando se dirige a ella, es para rogarle, para llamarla en su ayuda: ella está por encima de él, puede ayudarle como él mismo ayuda a que su campo produzca y sus rebaños crezcan. Después de cientos de miles de años de estancamiento casi total en las relaciones con las fuerzas superiores, el cambio es muy rápido. Ahora bien, igual que el hombre no puede contentarse con hermosas palabras que no se concreten en acciones, los dioses tienen necesidad de algo más que oraciones. Necesitan ofrendas dignas de ellos, capaces de hacerlos reaccionar a las llamadas de quienes les imploran. El ganadero, pater familias preocupado por los suyos, les ofrecerá lo más preciado que tiene: un animal de su rebaño, que ha alimentado y criado, y por el que ha sufrido. En efecto, nunca son animales salvajes los que se ofrecen en sacrificio, y esta constante perdurará en la historia de las religiones.
En su Ensayo sobre el don, que ha marcado a generaciones de etnólogos, Marcel Mauss (1872-1950), considerado el padre de la etnología francesa, por otra parte alumno y sobrino de Émile Durkheim, el fundador de la sociología moderna, ha analizado minuciosamente la lógica en que se apoya el proceso de la ofrenda, de la que el sacrificio es la expresión más acabada.4 Mauss realizó pocos trabajos de campo, pero sus estudios se basaban en un número considerable de observaciones, especialmente de sus alumnos; a partir de 1890, fue responsable de la enseñanza de la «Historia de las religiones de los pueblos no civilizados» en la École Pratique des Hautes Études de París. En los pueblos primeros, tanto las comunidades siberianas como los toraja de Célebes, a los que cita abundantemente, se organiza regularmente un ritual de don, el potlatch, que formaliza y materializa los intercambios constantes entre los individuos, los clanes, los espíritus. Según la tradición, el intercambio produce abundancia de riquezas: incita, en efecto, al receptor a ser a su vez generoso, y por eso los donantes rivalizan en generosidad, con la certeza de la reciprocidad, ya que «toda donación debe ser devuelta con creces».5 Y esto ocurrirá entre los individuos, pero sobre todo entre los hombres y los espíritus de la naturaleza, antepasados de los dioses, que son en realidad los primeros grupos, dice Mauss, con los que los hombres debieron de establecer contratos, puesto que son los verdaderos propietarios de las cosas y los bienes del mundo. Es, por tanto, con ellos con quienes es más necesario (y más útil) intercambiar, y es con ellos especialmente con quienes es más peligroso no hacerlo. Es igualmente con ellos, dice Mauss, con quienes es más fácil, y más tentador, intercambiar: la ofrenda de un sacrificio es devuelta obligatoriamente, y lo es sobre todo de manera regia, al ciento por uno, se diría hoy, so pena de desprestigiarse. Es más, una donación no puede ser rechazada: ese rechazo es la humillación más grande, no para el que quiere donar, sino para quien se niega a aceptarlo. Y esta regla es universal. Obliga a los hombres y a los dioses, a los clanes y a los individuos.
La función del don, tal como la establece Mauss, permite explicar el afán de superación sacrificial puesto de manifiesto por las investigaciones arqueológicas de las tres últimas décadas, pues desde muy pronto, en su voluntad de ofrecer cada vez más a los dioses a fin de recibir de ellos cada vez más, el hombre buscó fuera de su rebaño algo más valioso que pudiera sacrificarles. ¿Y qué hay más valioso para un hombre que su hermano, su semejante? En Oriente Próximo, las huellas más antiguas de sacrificios humanos, datados entre el siglo IX y el VII a.C., se han localizado en Anatolia oriental. En el pueblo de Cayonu, una losa grabada con una cabeza humana lleva rastros de sangre lo suficientemente abundantes para deducir que fue escenario de rituales cruentos. Y, no lejos de la losa, se han descubierto sepulturas que contienen únicamente cráneos humanos. Indicios similares, que refuerzan la tesis de una práctica ritual de sacrificios humanos en el marco de ceremonias con toda seguridad colectivas, se han encontrado en varias localidades anatólicas, e incluso en Europa entre pueblos neolíticos con el mismo grado de desarrollo que los anatolios de hace diez mil años. Sin que se tengan pruebas tan notorias, puesto que sus cultos se desarrollaban fuera de los templos, en contacto directo con la naturaleza, es, sin embargo, muy probable que los sacrificios humanos destinados a los dioses hayan formado parte integrante de ceremonias especialmente solemnes realizadas tanto en Irán como en la región del Indo, e incluso en Creta; sabemos, en todo caso, que la escalada sacrificial llevará a sabios de diferentes comarcas, a mediados del primer milenio a.C., a demandar una reforma del culto y, a través de él, de la teología.
La violencia y lo sagrado
Además de su función estrictamente religiosa, que es la ofrenda a los dioses, esos asesinatos sagrados tienen un papel primordial para el grupo: asegurar su cohesión. No se degüella a un ser humano igual que a un pollo: los rituales realizados en el primer caso están dotados de una solemnidad particular, rodeados de una gran carga emocional que moviliza al clan en torno a un acto que sabe transgresor y al que solo los iniciados, generalmente los varones a partir de la pubertad, tienen acceso. Esos rasgos característicos han sido descritos por los etnólogos que han observado, en la primera mitad del siglo XX, a las últimas etnias que han practicado ese tipo de sacrificios, como los dayaks de Borneo o los bataks de Sumatra. En el seno de esos grupos, la realización del sacrificio marca el valor de un hombre, constituye a veces una condición de su matrimonio, y el cráneo de la víctima, una vez limpio y adornado, presidirá en adelante los grandes momentos familiares, en particular los nacimientos, puesto que en él se alojan los espíritus de los dioses convocados. Las víctimas sacrificiales se eligen, casi siempre, fuera del clan: es el Otro, forzosamente enemigo y siempre amenazante. Más rara vez la víctima pertenece al mismo grupo. En ese caso, el sacrificio es tanto más solemne, más violento y, por ello, más vinculante para quienes participan en él.
En 1972, en La violencia y lo sagrado, el filósofo René Girard postuló que la violencia y lo sagrado son inseparables, y formalizó el papel de la «violencia fundadora», así como el de la «víctima emisaria».6 El sacrificio, explica Girard, no es un acto expiatorio, sino un medio de desviar la violencia inherente a todo grupo, de encontrarle un exutorio que será el chivo propiciatorio, y proteger así al clan de esta pulsión que le es consustancial. Girard define el sacrificio como «una verdadera operación de transferencia colectiva que se efectúa a expensas de la víctima y que se basa en las tensiones internas, los rencores, las rivalidades, todas las veleidades recíprocas de agresión en el seno de la comunidad».7 Ofrece como modelo el ejemplo bíblico de Abel el pastor y Caín el agricultor, los hijos de Adán y Eva. El primero sacrificaba a Dios al primogénito de sus rebaños, mientras que el segundo, que no tenía para ofrecer nada más que sus cosechas, se veía privado del exutorio sacrificial. El final de la historia es conocido: Caín es presa de una rabia asesina cuando Dios no acepta su ofrenda pero sí la de Abel, y acalla la violencia que está en él asesinando a su hermano. Dios, prosigue el libro bíblico del Génesis, lo maldice y lo expulsa del campo fértil al país de Nod, «al este de Edén», imponiéndole una perpetua condición errante.8