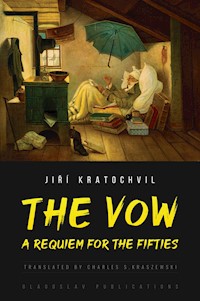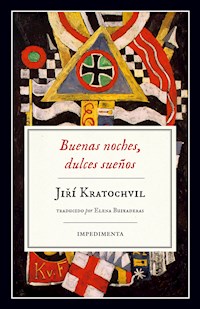
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Konstantin tiene un solo día para tratar de hallar la penicilina que necesitan los enfermos del sanatorio del doctor Doctor Lagužin, en Brno. Pero ese día no es otro que el 30 de abril de 1945, el día de la victoria, y, aunque en teoría el centro de la urbe ha sido liberado, aún quedan tropas de las SS y de la Wehrmacht en los suburbios. Los presos regresan a sus casas desde los campos, el suministro de gas y electricidad se ha cortado, los muertos son enterrados en parques y jardines… Y, en paralelo, descubrimos a un fascinante Henry Steinmann, que viaja a Brno acompañado por un gato parlante para cumplir con una misión secreta. Realidad y ficción, magia y fantasía se entrelazan para dar lugar a uno de los más trágicos y grotescos, pero a la vez cómicos, relatos de la posguerra europea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Título original: Dobrou noc, sladké sny
Primera edición en Impedimenta: mayo de 2017
© Jiří Kratochvil, 2012
© Druhé més - Martin Reiner, 2012
Copyright de la traducción © Elena Buixaderas López, 2017
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2017
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Este libro ha contado con una ayuda a la traducción del Ministerio de Cultura de la República Checa.
Diseño de colección y coordinación editorial: Enrique Redel
Corrección: Susana RodríguezMaquetación: Nerea Aguilera
Los editores quieren expresar su agradecimiento a Patricia Gonzalo de Jesús por la ayuda recibida en la edición de este libro.
ISBN: 978-84-17115-21-0
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mi mujer
Un inmenso pájaro es el nombre de Diosde mi pecho echó a volar hacia los cielos.Delante todo está nubladoy a mis espaldas quedó la jaula vacía.Ósip Mandelstam1
Capítulo 1 Encuentro al final de la guerra
Kuba había madrugado para llegar de los primeros al vestíbulo de la estación, porque esa hora tan temprana, o sea, justo antes del alba, cuando aún no estaba amaneciendo, sino que, por decirlo de alguna manera, empezaba a querer amanecer, cuando el vestíbulo solo estaba iluminado por faroles titilantes, velas, lámparas de carburo y de alcohol, era la más oportuna para realizar los chanchullos más jugosos. Aunque era también el momento más peligroso del día.
Hay una casa de cambio en la estación. Uno de esos sitios en los que se intercambian unas cosas por otras. Lo más solicitado, ahora que la ciudad está sumida en la desesperación, en la desesperación y el hambre, son los alimentos. Aquí se puede cambiar una pulsera de plata modernista por un cazo repleto de manteca con torreznos. Y un cuello de zorro por un kilo de salchichón de caballo. Y una cámara Leica por un trozo, bueno de verdad, de embuchado. Y un cubierto de plata por un tarro de miel pura de abeja. Y un jarrón chino por un kilo de embutido casero ahumado. Y una navaja seminueva por dos morcillas pequeñas. Y una figurita antigua por un poco de cocido con rábano y una botellita de licor de ciruelas. Y un collar de perlas auténticas por un pato asado y cinco botellas del mejor vino. Y, ¡vaya, qué hay aquí…! Un diente de oro que alguien se ha arrancado de sus propias encías para intercambiarlo por una hogaza enterita de pan recién hecho. Pero el cambio fluctúa, cada día es diferente, y si ayer por una piel de oveja se conseguían dos botes de carne de cerdo, hoy hay que añadir algo a dicha piel para obtener lo mismo. A este establecimiento acuden, por un lado, los que van vendiendo poco a poco la plata de la familia para conseguir algo que llevarse a la boca. Y, por otro, los que —ahora que los ocupantes se han largado y no vigilan el mercado negro— surten a la casa de cambio de viandas procedentes de las matanzas ilegales, así como de distintos manjares de sus despensas secretas para con ellos conseguir otros artículos, cuyos precios se dispararán en un par de meses, elevando a sus propietarios a unas alturas adonde no podrían haber llegado nunca con la venta de sus morcillas y sus salchichones.
Kuba se deslizó entonces hacia el vestíbulo, abriéndose paso entre todo tipo de figuras indecisas, pero, antes de ir a la caza de los artículos que había ido a buscar, echó un cuidadoso vistazo a su alrededor. No quería ir a ciegas. Tenía que encontrar a la persona con la que se había citado allí el día anterior. De entre todos los trapicheadores que conocía, había elegido a uno en concreto que, según intuía, no trataría de timarle. Cierto que en esa época no se podía confiar en nada ni en nadie, pero Kuba poseía un talento indiscutible para saber de quién fiarse si se trataba de negocios. Cuando aún trabajaba en la fábrica de textiles de su padre, hubo un tiempo en el que se dedicaba precisamente a eso. No exagero un ápice si afirmo ahora que, solo por la forma de andar de sus socios comerciales, y ya desde lejos, podía adivinar si la posible transacción resultaría exitosa o si, por el contrario, se convertiría en una fuente de problemas. Y es que sus cinco sentidos eran unos detectores absolutamente fiables para toda clase de timos. Kuba reconocía el género de calidad con solo echar un vistazo, y siempre conseguía obtener el máximo beneficio de cualquier negociación en la que se embarcase. Y, a pesar de que en el vestíbulo de la estación era todo muy distinto a cuando trabajaba como representante de la fábrica de su padre, en este nuevo escenario tampoco encontraba problemas para orientarse y saber al instante con quién debería negociar y a quién dar la espalda. Aunque, sobre todo, sabía a quién no había que darle jamás la espalda.
El vestíbulo está repleto de grupos en constante movimiento que se crean en un abrir y cerrar de ojos para después disgregarse con la misma facilidad. Sin embargo, algunos se cierran herméticamente para que nadie más pueda ver sobre qué se inclinan sus cabezas. Y, mientras la hora del crepúsculo va dando paso con suma lentitud a la mañana, desde arriba y a través de las ventanas sucias y parcialmente rotas, un amanecer débil y esmirriado intenta alumbrar el vestíbulo. Los de abajo no tienen más remedio que seguir echando mano de sus linternas, cuyos haces de luz se pasean de vez en cuando por el alto techo. El vestíbulo de la estación (a pesar de haber sido alcanzado por un bombardeo) es, en estas primeras horas de la posguerra, el mercado más fantasmagórico que uno pudiera imaginarse.
Kuba ya ha visto a su socio comercial, y ha sacado del bolsillo interior de su abrigo un estuche de oro de tres capas en el que se esconde un cronómetro suizo. De momento, lo cubre con ambas manos para que los reflejos dorados que provocan las linternas al dejar caer su luz sobre el oro no se conviertan en una provocación inútil. Pero después ocurre algo del todo inesperado: alguien levanta de repente un mástil entre Kuba y su socio comercial. En realidad, se trata de un palo largo alrededor del cual hay un lienzo enrollado, y su portador trata de hacer sitio para poder extender dicho lienzo. Al principio con desgana, pero después con curiosidad, los grupos que le rodean se separan para ir creando, con lentitud, un semicírculo. Las cabezas de la gente se vuelven en dirección al mástil, pues, aunque en este lugar se trapichea con todo tipo de objetos, resulta raro ver aparecer por allí grandes lienzos. Pero, en fin, el cuadro ya está extendido en toda su amplitud y los amantes del arte —todos aquí, sin discusión, lo son, ya que bajo la costra de sus almas trapicheantes esconden una famélica ternura— no solo se retiran, sino que hasta unen sus manos y, ¡venga!, cierran un círculo a su alrededor para evitar que, con el barullo del improvisado mercadillo, alguien tropiece y se caiga encima. El dueño del cuadro sostiene el enorme lienzo con ayuda del futuro comprador, ambos profundamente conmovidos por el inesperado interés que han despertado. Cada uno lo agarra desde un extremo y dan vueltas con él sobre su eje, para que todos los que forman el corro puedan recrearse en su contemplación. Casi al instante se encienden unas cuantas linternas y las luces deambulan sobre los rostros de ese retrato de grupo que pintó en el enorme lienzo un artista desconocido para ellos. Pero, para ser sinceros, los allí congregados esperaban encontrar en el lienzo una escena paradisíaca con una pradera florida ligeramente sombreada por un bosque esmeralda al fondo o, al menos, la imagen de un enorme salón en plena temporada de baile contemplada a través de unas puertas abiertas… Vamos, algo que elevara el corazón humano a unas alturas inalcanzables, algo que lograra que todos los presentes en el vestíbulo de la estación suspiraran al unísono: ¡aaaayyyyyy! Así que ¿podemos enfadarnos porque —a pesar de que no dejaran ver su decepción, porque para eso son unos estraperlistas y marchantes educados— al darse cuenta de que se encontraban ante un simple retrato de grupo de unos hombres barbudos, y no demasiado atractivos, fueran abandonando uno a uno el círculo sin pronunciar palabra?
Miro con curiosidad no solo el cuadro, sino también a esos dos que aún lo sostienen extendido ante ellos. Y me veo obligado a reconocer que hay algo en esa escena que me atrae. Tanto es así que no puedo evitar acercarme a uno de ellos, hacia ese que, con acierto, adivino que es el comprador, y le indico que puede retirarse, que yo sostendré el lienzo en su lugar. El hombre asiente y da unos pasos hacia atrás para poder observarlo también él con todo detalle.
Cuando se coloca a la distancia adecuada, se queda de pie mirando el cuadro, y entonces me doy cuenta de que está literalmente hechizado y extasiado por la pintura. Sus labios se mueven en silencio y se echa más hacia atrás, aunque después se acerca todo lo que puede, y me percato de que está tentado de tocar un punto de la tela con el dedo, pero al final se lo piensa dos veces, retira la mano y se aleja. En fin, que sigue ahí de pie, examinando su posible compra, pero en ese mismo instante alguien diferente se coloca junto a él. Este último individuo no mira el cuadro, sino a mí, mientras agita una bolsa llena de provisiones. Sí, se trata de mi socio comercial, del que el lienzo me había separado por un momento.
Echo un vistazo a la bolsa, mientras Kosťa, con ese nombre se ha presentado el posible comprador del cuadro, enrolla el lienzo y se pone de acuerdo con el vendedor. No tengo ni idea de con qué le habrá pagado, porque justo en el momento en que se realizaba la transacción yo estaba hurgando en la bolsa, en la que encontré una mezcla disparatada de los más diversos alimentos, desde una hogaza de pan a unas manzanas, además de patatas, cebollas y zanahorias, pero también unos pedazos de manteca y de carne, cuidadosamente envueltos en unos periódicos con unos edictos escritos en alemán.
No sé, no sé…, le digo a mi chanchullero, y alejo el cronómetro suizo de su mano ávida. Sin embargo, sé muy bien que no tengo otra opción: tengo que dar y tengo que tomar. Así que, sin muchas ganas, finalmente le entrego el reloj de oro familiar. Unos dedos rapaces rematados en unas uñas llenas de mugre se abalanzan casi de inmediato sobre el estuche de oro y toquetean la esfera bajo la que se distinguen unos números romanos. Yo, para apartar de mi vista cuanto antes esa desagradable imagen, me vuelvo y me echo el saco al hombro, casi al mismo tiempo que Kosťa, mi nuevo amigo, se echa también al hombro ese palo largo alrededor del cual está enrollado el cuadro que acaba de adquirir.
Juntos salimos a la lúgubre mañana que se despliega ante el vestíbulo de la estación, y Kosťa bromea: ¿Qué, cogemos un taxi?
Amigo mío, ¿qué va a hacer usted con ese cuadro?, pregunto sin poder disimular mi interés. ¿Es que está organizando la inauguración de una exposición?
Y ¿qué otra cosa podría ser? ¡Con caviar y champán, además! Y habrá hermosas damas, tantas como pulgas, y en la entrada se repartirán auténticos puros cubanos. ¿Sabe qué?, me sugirió él expresando un deseo recíproco, me gustaría verle de nuevo. ¿Puedo invitarle a un té? Pero mejor a última hora de la tarde, que antes tengo que resolver unos asuntos de negocios en varios puntos de la ciudad. ¿Conoce el barrio de Židenice?
Nací en Brno.
Pues entonces veámonos en Karasekplatz, Karáskovo náměstí. Allí, justo detrás de la iglesia, hay una casa grande con una verja de metal azul. No pasa desapercibida. La calle se llama In den Zwickeln, aún tiene el cartel con su nombre en alemán. Le esperaré encantado.
Yo suelto entonces el saco y le doy la mano: Mi nombre es Jakub Pikula.
Él sonríe: Esto sí que es una coincidencia. Konstantin Maximovich Pakkala es el mío.
¿Ruso?
No del todo. Mi madre era finlandesa y también yo nací en Finlandia. Yo llevo su apellido finlandés en honor a su luminosa memoria. Aunque tengo que reconocer que no sé ni una palabra de finlandés. Mi madre murió al darme a luz, y el hombre que quedó a cargo de mi tutela me llevó entonces a Trieste en un barco italiano llamado Miramare, y de allí a Checoslovaquia. Mi tutor, o sea mi padrastro, Boris Nikolaievich Laguzhin, sí es ruso, y se casó aquí con una checa. Pero creo que me estoy extendiendo demasiado, ¿verdad? Venga a visitarme y charlaremos un rato. El mundo es extremadamente complicado, señor Pikula, y la vida aún más si cabe.
Eso ya lo sé, señor Pokala.
Pakkala, me corrige.
Claro, Pakkala. Iré a verle, no lo dude.
Asiente. Y después nos alejamos uno del otro caminando por unas vías de tranvía desiertas.
Se alejan, caminan por las vías cada uno hacia un lado. Los tranvías llevan sin funcionar un par de días. Una bomba había recortado una bonita pirámide, formada por una ancha base y los cuatro vértices de cuatro triángulos enfrentados, de una de las casas que se encontraba justo frente a la estación. Recuerda un poco a cuando uno, con destreza y usando la correspondiente paleta de servir, corta de un enorme pastel una porción diminuta para su vecinita Martička. Los raíles no están completamente vacíos. Sobre las vías públicas aún descansan cascotes sin recoger, cristales, ladrillos, una puerta quemada y también un travesaño hecho añicos dentro de una especie de mandíbula de acero. Aunque al menos parece que los bombardeos han terminado de una vez por todas. Cuando uno levanta la cabeza, ya no se encuentra el cielo de Brno sembrado de bombas como un campo de margaritas.
Les ruego ahora, por favor, que no se enfaden si hago un breve inciso en este momento, antes de que la historia eche a rodar de verdad, para presentarles a Jakub Pikula. El tal Pikula proviene de una antigua familia de fabricantes de telas. Sin embargo, no es de origen judío, y por tanto sus parientes no se vieron obligados a ir a los transportes, sino que simplemente perdieron su fábrica de Zábrdovice, cuyas dependencias parecían estar hechas ex profeso para albergar una sucursal de la fábrica de armas Zbrojovka de Brno. Por lo tanto, después de confiscarles la propiedad, la dedicaron a la producción en cadena de hélices para los aviones Messerschmitt. Así que no es de extrañar que el bombardeo americano de agosto de 1944 se ensañara sobre todo con la fábrica. Y en esta ocasión los yanquis dieron en el blanco, excepcionalmente. Por si fuera poco, en 1945, los rusos lanzaron asimismo una bomba, quién sabe por qué, sobre el jardín de la mansión de los Pikula en Pisárky. Gracias a Dios, el jardín de la residencia familiar es bastante grande, así que solo tuvieron que lamentar la pérdida de dos longevos carpes, aunque la onda expansiva hizo también añicos todas las ventanas con vistas a los mismos.
Aquí, ahora, vive toda la familia Pikula, o al menos lo que ha quedado de ella. Los padres de Kuba, Oto y Valérie Pikula, son ya tan mayores que incluso se los podría comparar con dos secuoyas californianas (bueno, a lo mejor me he pasado un poco exagerando y tal vez no sea para tanto). Asimismo, viven aquí tres tías de Kuba que hace tiempo que enviudaron y que lanzaron a sus cuatro hijos al mundo, pero, no se preocupen, les prometo que nos les voy a contar qué fue de cada uno de ellos. Y están también dos tíos suyos, de los cuales solo uno, Rudolf Pikula, es comerciante de telas. Este último participó en la puesta en marcha de una famosa fábrica de paños finos (Feintuchfabrik) de la que además era socio. Pero, por desgracia, y como es bien sabido, la mayor parte de las acciones eran propiedad de un comerciante judío de linaje aristocrático, Philipp Gomperz, de modo que, tras la ocupación, la empresa pasó a manos alemanas y el propio Gomperz y su hermana tuvieron que huir a Suiza. Los Gomperz se instalaron en Montreux, por si quieren más detalles. Los hijos de Rudolf se dieron entonces a la fuga, hicieron buenos matrimonios con sendas familias de banqueros de Praga y se marcharon a un lugar adonde nosotros, y eso lo puedo prometer ahora mismo, no iremos nunca. Es pues el otro tío de Jakub, René, al que llamaban Romadúr, en el que centraremos nuestra atención, aunque desde el punto de vista de los Pikula-textileros era solamente un cirquero apestoso. Pero a nosotros no nos apesta en absoluto, al contrario. Así que le dedicaremos a continuación un párrafo entero:
El circo del tío Romadúr, el Excelsior, pudo desplazarse de aquí para allá sin problemas durante la guerra, bajo el Protectorado de Bohemia y Moravia, gracias sobre todo al mérito de tres oficiales de laWehrmacht, que supieron apreciar la doma de los cuatro tigres del tío y ejercieron de protectores y mecenas de su circo. Mi tío era, por cierto, un domador excepcional: sus cuatro tigres no solo saltaban a través de aros en llamas, sino que además eran capaces de bailar con gran nobleza una escena de El lago de los cisnes sobre las puntas de sus garras, transformándose en unos cisnes encantadores que portaban unos lirios blancos entre sus fauces. ¡Para desternillarse! Sin embargo, aquellos tres oficiales alemanes que durante el ballet tigrero jadeaban de gozo, se largaron con todo su armamento a cuestas, cierto día de octubre de 1941, a ver El lago de los cisnes interpretado por el famoso ballet moscovita, y de aquel viaje ya no regresaron vivos. Los vales de alimentos que proporcionaba el Protectorado no eran suficientes para mantener el circo, así que los tigres fueron palmando de hambre uno detrás de otro y las encantadoras trapecistas buscaron nuevos empleos en fábricas de cañones, donde los alemanes se encargaban con suma diligencia de la clase obrera checa. Finalmente, al tío le quedaron solo tres caballitos, un oso, dos ovejas amaestradas y una familia de enanos, además de un payaso y su propia hija, Vanesa, una funámbula. Al final de la guerra, cuando el sonido fluctuante de las sirenas se escuchaba por doquier, el tío, que ya no se encargaba del circo, se lo llevó todo, exceptuando al oso y a su hija, a un lugar donde pasar el invierno cerca de Pisárky, en Jundrov. Pero, en abril de 1945, una bomba rusa muy barriguda encontró el pajar en el que los vestigios del circo estaban hibernando e hizo que este, literalmente, se desintegrara. Vanesa, que llevaba un carro con provisiones cada tres días hasta Jundrov, se presentó allí un día después de que el pajar se hubiera volatilizado, y cuando vio el cercado vacío que había quedado tras la desaparición de sus seres queridos, de los caballitos, de las ovejas amaestradas, del payaso y de la familia de enanos, decidió, se prometió a sí misma ceremoniosamente, que ya nunca más volvería a ver nada. Y de este modo se convirtió en una funámbula ciega. Fue, por cierto, la primera en su especialidad.
El depósito de tranvías de Pisárky se encontraba a veinte minutos de nuestra mansión. Era un día de final de primavera, después de comer, cuando cerré tras de mí la verja modernista y bajé a la calle principal de Pisárky, a Hlinky, que entonces se llamaba aún Lehmstatte, y fui a echar un vistazo por si se hubiera producido el milagro y los tranvías hubieran revivido ya. Pero, para decirlo sin rodeos, lo cierto es que allí solo me esperaba una visión apocalíptica. La bomba había hecho arder la cochera, igual que mi tío Rudolf prendía siempre con un puro un papel de seda en la estufa y después con el papel una astilla de madera (tenían que haberlo visto, en aquellos tiempos antiguos y felices arrodillándose sobre las baldosas de terrazo con su puro humeante entre los dientes e introduciendo, el muy bruto, su honorable cabeza en la estufa). En el incendio, por supuesto, habían desaparecido un montón de tranvías, y los que habían sobrevivido se encontraban lejos, en la explanada, adonde supongo que los conductores —empujándolos con la fuerza de unos toros bravos— los habían llevado para ponerlos a salvo. Allí estaban ahora, sin energía ni esperanzas de futuro. Como Brno aún no había recuperado el suministro eléctrico, sus noches eran negras igual que las conciencias de los colaboracionistas, y sus mañanas se desperezaban igual de poco diligentemente que mi tío Rudolf, quien, ahora que no le esperaba ningún delicioso puro, no encontraba ningún motivo para levantarse.
Comprendí entonces que me tocaba ir a Židenice a pie. En su huida, los ocupantes habían robado cualquier cosa con ruedas que me hubiera podido servir de medio de transporte. Así que no me quedó otra que echar a andar a lo largo de las vías junto a las que crecía una arboleda de castaños que verdeaba alegremente a propósito. Salí de Mendlovo náměstí (entonces aún llamada Mendelplatz) y atravesé después el centro de la ciudad y Zábrdovice, dejando a un lado las ruinas de nuestra fábrica, hasta llegar a Židenice. El final de la guerra había supuesto para mi orgullosa ciudad un paseo por el callejón de la vergüenza, donde había recibido incontables golpes y patadas, de modo que debíamos estar contentos de que aún quedara algún edificio en pie. Una de cada tres fachadas estaba casi derribada, o al menos agujereada por las balas, como si se tratara de un queso. Una de cada cinco era un puro escombro, y las puertas de las tiendas y los comercios permanecían cerradas con tablas y de otros modos igualmente improvisados y poco efectivos para evitar los robos. Custodiando con sus fauces negras la entrada de los urinarios públicos, me topé también con los restos de un tanque quemado. Zábrdovice, con su fábrica Zbrojovka, y también Židenice, con su tripulación alemana (y no solo en los antiguos cuarteles de la Guardia de Svatopluk, donde mucho antes de la ocupación había tenido lugar ese hilarante intento de pucherazo fascista), habían recibido de lo lindo. Incluso la iglesia husita de Karáskovo náměstí estaba medio derruida. Pero, miren por dónde, la gran mansión de la verja azul y las altas vallas de la calle In den Zwickeln había permanecido intacta. No encontré fuera ningún timbre al que llamar ni ninguna placa con un nombre. Durante mi peregrinación desde Pisárky hasta Židenice, esa sobremesa de final de primavera había tenido tiempo de transformarse en una tarde de primavera, justo a la hora a la que había quedado con Kosťa en que iría a tomar el té. Pero en ese momento no estaba seguro de encontrarme en el lugar correcto. A pesar de ello, golpeé la verja. Y al cabo de un rato lo volví a hacer. Y ya iba a darle la espalda a la dichosa verja azul cuando esta chirrió y un sonriente Kosťa Pakkala apareció para recibirme con sus brazos eslavos (y finlandeses) bien abiertos.
La casa era de un solo piso, pero alargada como la cola de un cometa. Solo en ese instante vi lo que no había podido divisar antes a causa del alto muro: sobre el tejado se extendía un enorme toldo con una cruz roja cuya principal finalidad era disuadir a las fuerzas aéreas ansiosas de bombardeos.
¿Se trataba de un hospital?
Kosťa Pakkala sacudió la cabeza diciendo: Es una clínica privada, el sanatorio del doctor Laguzhin. Y esta escalera conduce directamente a mis dependencias personales… Por aquí evitaremos las salas hospitalarias.
Subimos entonces por un tunelillo oscuro y con forma de espiral hasta el primer piso y, una vez allí, atravesamos una terraza acristalada, desde donde, a pesar de la altura del muro que rodeaba la casa, se podía divisar un buen trozo del barrio de Židenice, con esos chupones de fuego que le habían dejado sus bombarderos enamorados. Cuando entramos a la habitación de Kosťa, mi anfitrión pulsó un interruptor que se encontraba junto a la puerta, pero este se limitó a emitir un chasquido ahogado y, como me temía, no hizo que se encendiera ninguna luz.
¿Es que debería haberse encendido?
Nosotros no dependemos de la electricidad municipal. En el sótano, en la parte de abajo, tenemos un generador independiente sin el cual sería del todo imposible trabajar en las salas de operaciones. Solo quería comprobar si estaba encendido, pero, por lo general, lo usamos únicamente para el funcionamiento del hospital.
Mi anfitrión prendió una cerilla con la que encendió una lámpara de petróleo. Y entonces yo volví a ver el gran cuadro. El lienzo ocupaba una pared entera.
Es obra del maestro Repin, dijo, y colocó la lámpara en una silla que se encontraba bajo el cuadro. Aquella luz, que lo iluminaba desde abajo, le daba un aspecto aún más pesaroso.
Por lo que yo sé, es un Repin que ha pasado desapercibido. Todo el mundo conoce sus remeros del Volga, sus lienzos históricos y sus famosos retratos, pero este cuadro ni siquiera se menciona en esta gruesa monografía suya, añadió señalándome un libro que estaba sobre la mesa. Aunque también es comprensible, pues este volumen se publicó en Moscú en los años treinta y el cuadro lo pintó en Finlandia en 1918. Kosťa colocó su dedo sobre el lugar donde aparecían la firma y la fecha y también la palabra «Suomi», que significa Finlandia en finlandés. En 1910 las relaciones entre Finlandia y la Rusia revolucionaria no eran demasiado idílicas, y lo que es peor, vivían allí numerosos emigrantes rusos. En este retrato aparece, por ejemplo, el escritor Maxim Gorki en compañía de otros emigrantes. El mismo Repin ya no regresó a Rusia tras la revolución bolchevique, sino que echó raíces en Finlandia, donde permaneció hasta el fin de sus días. Así que, en sentido figurado, se puede afirmar que fue la gorra de Lenin la que tapó esa imagen de la censura. Pero, en fin, yo le había invitado a tomar el té.
Y Kosťa encendió un cubito de alcohol que se encontraba bajo un samovar que parecía una miniatura del bogatyr2 Ilya Muromets, con las piernas abiertas y los brazos en jarras. Después me puso delante un platito y agitó una lata redondeada dejando caer sobre él unas pastas.
Y mire, a la izquierda, en el extremo, ese tipo con un sombrero como el de Chaplin, bigote y una pequeña perilla, ese que lleva una capa negra sobre los hombros, es el mismo Repin. Eso me lleva a pensar que, o bien lo pintó por el sistema del autodisparo, es decir, que primero pintó a un grupo de seis personas de pie, y después saltó de su caballete y se colocó rápidamente en séptimo lugar, dejando sonar, ¡clic!, el autodisparador pictórico; o bien lo dibujó inspirándose en una instantánea de grupo del inolvidable fotógrafo de San Petersburgo Karel Karlovich Bulla. ¿Quién no conoce su legendaria y fantástica fotografía titulada Tranvía en el Neva, o su retrato de León Tolstói o el de Leonid Andréyev con su mujer? Por cierto, que el escritor Leonid Andréyev también aparece en este cuadro. Justo al lado de Gorki. En realidad, la atmósfera y la composición típica de este retrato de grupo, con un bosque esmeralda de fondo, nos llevan a concluir que fue pintado tomando como modelo la fotografía de Bulla. Mi padre conoció personalmente a Repin y a Bulla.
Después nos dedicamos a bebernos el té al estilo antiguo ruso, sorbiéndolo a través de un terrón de azúcar.
Pero, para terminar mi historia, añadió Kosťa retomando el hilo de la conversación, nada me sorprendió más que cuando en una de mis prácticamente diarias visitas al vestíbulo de la estación alguien me ofreció un Repin. Aunque eso no fue nada comparado con lo que me esperaba esta misma mañana. Usted ha sido testigo de mi reacción. Ese cuadro tiene para mí un valor incalculable, y no solo porque es un original de Repin desconocido hasta ahora, sino porque me une a él algo muy íntimo.
¿Y cómo está seguro de que es un original?
¿Y si me dejara terminar?, me pidió Kosťa. Pero está bien, tiene usted razón. ¿Cómo estoy seguro de que es un original? Ya le he dicho que mi padre conoció personalmente a Repin. Y eso sucedió antes de que este emigrara a Finlandia. Él era uno de los visitantes habituales de la hacienda del padre de mi padrastro, el pomeshchik3Laguzhin. De hecho, Repin llegó a inmortalizar la hacienda de Laguzhin en un cuadro con unas nubes rojizas ardientes de fondo. La amistad de mi padrastro con el pintor trajo consigo un montón de aburridas noches en las que me vi obligado a escuchar maravilladas filípicas sobre la maestría de Repin. Ese es el motivo por el que conozco prácticamente todo de este pintor, hasta el secreto del trazo de su pincel. Y, además, un falsificador de Repin no se habría molestado en pintar un lienzo tan enorme, tan alejado de su temática, de sus motivos más conocidos. Eso es. Pero ya basta de Repin.
Creo que quería usted hablar aún de algo que le une, ¿cómo ha dicho?, íntimamente con ese cuadro.
¿De verdad he dicho eso? Ah, enseguida se lo cuento, pero antes tengo que hablarle de algo más urgente.
Dicho esto, Kosťa hizo un rápido aspaviento con la mano, tirando la lata de las pastas, que rodó armando un gran estrépito por el suelo. Inmediatamente me puse a cuatro patas para recogerla, y mi anfitrión agradeció mi agilidad y genuina rapidez, pero a la vez me advirtió de que tenía montañas de latas de pastas como esas y de que, con la oscuridad que había debajo de la mesa, sería mejor que me olvidara del asunto. Entonces me agarró del hombro y tiró de mí hacia arriba.
Jakub, ahora sea usted amable y regrese a su sitio, que me gustaría contarle por qué le he invitado en realidad. Y Konstantin Maximovich Pakkala, después de dar un breve paseo por el cuartito, se sentó también, se acomodó en la silla, se inclinó hacia delante y comenzó su historia.
Sí, eso, ¿por qué Kosťa había invitado a Jakub? Está claro que el que Kosťa hubiera confiado en él desde el primer momento había jugado un papel decisivo. Kuba era así, despertaba instintos amistosos y la gente solía abrirle el corazón. De hecho, en sus tiempos de representante comercial, también le habían abierto sus carteras y cuentas bancarias. Pero me gustaría hacer hincapié en que Kuba nunca, o casi nunca, se había aprovechado de ello. Kosťa, medio ruso medio finlandés, poseía, a su vez, las mejores cualidades de las dos naciones, cosa que ocurre, créanme, muy excepcionalmente, por no decir que casi nunca. Pero extendernos en este punto daría lugar a un largo debate que nos alejaría de nuestra historia. Y nuestra historia trata sobre el importante viaje que va a emprender Kosťa al día siguiente. Y también sobre que querría llevarse a Kuba con él.
Cuantos más vayamos, mayores serán las posibilidades de que la suerte nos acompañe y de que tengamos éxito. Mire…, y Kosťa abrió un cajón del que sacó dos paquetes de cigarrillos americanos, uno entero y otro abierto y aplastado que contenía solo tres cigarrillos. Si le apetece, enciéndase uno, dijo, dando un capirotazo a la parte inferior del paquete aplastado. Un cigarrillo asomó por la abertura del paquete, rabiando como una portera a la que le obligan a salir de su portería.
Pero yo no…, objetó Kuba.
Es un artículo que escasea. Su vecino le vendería a su mujer por solo un cigarrillo americano, y con dos podría agenciarse a un asesino a sueldo.
¿Así está el cambio?
Ya lo ve, Jakub, para mí esto no es un artículo de lujo, sino más bien la prueba de que en Brno hay yanquis. Y le metió el paquete aplastado con tres cigarrillos en el bolsillo.
Mire Kosťa, no se enfade, pero ¡yanquis aquí…! ¡Está usted loco! ¡Quién sabe de dónde han salido estos cigarrillos!
Kosťa agitó la cabeza y revolvió en la parte más profunda del cajón, del que sacó una lata de conserva que sostuvo a la luz del quinqué para que Kuba pudiera leer las letras UNRRA. Eran las siglas de la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, cuyos aviones lanzaban alimentos a la Europa bombardeada como si fuesen el cuerno de la abundancia.
¡Un cuarto de kilo de café auténtico, amigo!
¡Dios mío!, se sobresaltó Kuba. ¡Café de verdad! Con él se podría comprar ¡a tres asesinos a sueldo o a ocho mujeres de algún vecino!
Perdone, Jakub, pero ni Enrique VIII tuvo tantas mujeres, así que… ¡aún menos su vecino!
Kosťa devolvió la lata al cajón y se colocó junto a un ventanuco redondo que se abría en la pared. Durante un rato permaneció de espaldas a Jakub, como si estuviera dejando que recuperara el aliento.
Vayamos al asunto que nos ocupa, amigo mío. Por supuesto que no creo que una avanzadilla del ejército americano haya llegado a Brno. En realidad, no creo que nunca lleguen hasta aquí. Pero me apostaría el cuello a que no anda muy lejos un funcionario americano que se dedica a sellar libretas de la UNRRA. Los cigarrillos americanos y el café me los trajo un antiguo paciente. Por desgracia, no me los dio en mano, y cuando visité después a mis pacientes de entonces, a los que estaban registrados, no hallé al que me los había regalado.
Jakub, yo quisiera pedirle, le pido, ¿me oye?, que me ayude a encontrar a ese funcionario americano. Usted es brunense hasta la médula, mientras que yo soy solo un vagabundo, pero, si atravesamos juntos este laberinto, lograremos encontrar a ese yanqui de la UNRRA. Mi padrastro siempre decía que los yanquis tenían medicamentos mágicos. Eso es justo lo que yo ando buscando. Y, si hoy en día los alimentos valen su peso en oro, yo pagaré los medicamentos milagrosos con obras maestras de arte. Mientras que usted, Jakub, acude a la estación a cambiar objetos preciosos por comida, yo me llevo obras de arte a cambio de esos alimentos. Y si un día se gana mi afecto incondicional, si llego a abrirle mi corazón como si fuera la puerta de un pajar, le contaré cómo mi padrastro le salvó la vida a la hija de un oficial de las SS. Y cómo cuidaba amistosamente de la salud de sus hijos. Y cómo el oficial, a modo de agradecimiento, cuando al final de la guerra decidió despojarse de su uniforme y huir del ejército soviético, aseguró el funcionamiento del hospital donando al sanatorio todas sus pertenencias, entre las que se encontraban principalmente una gran cantidad de provisiones. Porque ese oficial vividor había conseguido robar toda una montaña de manjares. Nos los trajo todos a la clínica en un camión del ejército, y había tantos que nos llenó el sótano a rebosar. Así que, de momento, y enfatizo ese «de momento», comida no nos falta. Lo único de lo que andamos escasos, y necesitamos con verdadera urgencia, son medicamentos. Además de, por supuesto, personal: médicos y enfermeras, matasanos y camilleros. Tras la muerte de mi padrastro solo han quedado un médico y dos enfermeras para atender a los heridos y a los enfermos. Cada semana se nos mueren cinco o seis pacientes. E ingresan seis o siete nuevos. El jardín que queda debajo de la ventana está a rebosar de pequeñas cruces de estaño.
Kosťa, ¿me está usted diciendo que los americanos tienen de verdad en su poder medicamentos milagrosos?
¿Es que no ha oído hablar de Mr. Penicilin?
Kosťa abrió un cajón, revolvió un rato en su interior y después sacó una fotografía con un marco tallado y se la tendió a Kuba. Era la imagen de un señor entrado en años con el pelo plateado, una pajarita de lunares y gafas sin montura. Un hombre apuesto proveniente de ese reino de cuento situado al otro lado del canal de la Mancha.
Este es sir Alexander Fleming, el microbiólogo. Él descubrió que las bacterias y los hongos son enemigos a muerte. Y consiguió extraer penicilina del moho. Mi padrastro deseaba con todas sus fuerzas hacerse con dicha penicilina, que sustituiría a las ineficaces sulfonamidas en numerosos tratamientos. Pero lo único que consiguió fue esta foto de Mr. Penicilin. Por lo que sé, los yanquis ya tienen en su poder este medicamento. Aunque no estoy tan loco como para creer que yo lo voy a conseguir sin más. Por eso estoy haciendo acopio de todas las obras de arte que puedo. Los nazis que las robaron de las galerías de arte europeas no tuvieron tiempo de llevárselas con ellos en su atropellada huida. Entre la gente de aquí circulan cuadros robados, yo ya he conseguido un par de piezas, y pretendo ofrecérselas a los yanquis a cambio de su milagrosa penicilina. Es el único camino que veo para conseguirla.
No sé, no sé…, dudó Kuba.
Si mañana me acompaña a buscar al yanqui penicilinero, a nuestro particular Mr. Penicilin, le prometo que por la noche le llevaré al sótano y dejaré que se agencie un buen trozo de tocino y tantas patatas como guste. Y agua. Se podrá llevar varios cubos de agua. Y yo mismo le prestaré un carro para que pueda transportarlos. El agua se ha convertido en una buena moneda de cambio en el mercado negro.
Agua no me falta, pues vivo en Pisárky, reconoció Kuba, cerca del depósito de agua… A veces nos avisaban con antelación y nos daba tiempo a abastecernos de provisiones.
Bueno, ¿qué me dice, Jakub? ¿Se viene conmigo a buscar a Mr. Penicilin?
Creo que sí… Iré, de acuerdo, prometió Jakub.
No, no, no se levante aún. Me encantaría que se quedase a cenar conmigo. Solo le puedo ofrecer unas patatas chafadas con panceta ahumada, pero también habrá auténticos pepinillos, de los de verdad, amigo mío.
Una chica vestida con el traje regional moravo les llevó las patatas y una jarra con agua fría.
¿Sus sirvientas son moravas?, se sorprendió Kuba.
No, claro que no, se rio Kosťa. Solo se ha vestido así en su honor. Es una de las dos enfermeras que nos quedan, que es oriunda de Moravia, de Uherské Hradiště. Por un día se ha despojado de su uniforme de batalla y ha pescado algo de su armario. Lo tenía todo preparado de antemano. Esta mañana, cuando le conocí, decidí que intentaría convencerle para que me acompañase en mi viaje. Así que, para tal fin, le tenía reservados unos cuantos placeres inolvidables.
Después del café, Kosťa le contó a Kuba cómo funcionaba el sanatorio Laguzhin. Solo dispongo de dos enfermeras, añadió al final, y no paran un segundo, pero al menos no se quejan. Trabajan para mí a cambio de comida, aunque sé bien que, además de lo que les pongo en el plato, también sisan algo para sus propias cacerolas. Créame, querido Jakub, algún día recordaremos con emoción esta época salvaje en la frontera del tiempo.
¿Quiere que le llame a un taxi?, bromeó Kosťa de nuevo.
Ni por asomo, decidió Kuba. Creo que regresaré dando un paseo.
Ya veo que hacemos buena pareja, se rio Kosťa. Y, si me permite un consejo, le recomiendo que vuelva sobre sus pasos. Todavía se encuentran minas en algunas calles, así que, sin duda, por donde vino sin contratiempos, volverá también sin contratiempos. Los ocupantes de hoy han preparado a los ocupantes del mañana una ardorosa bienvenida.
¿Qué «ocupantes del mañana»? ¿A quiénes se refiere?
Nada, no he dicho nada, dijo Kosťa dando un manotazo al aire. Buenas noches, y dulces sueños.
Cuando regresaba de Židenice se estaba nublando y comenzaba a lloviznar. No me quedó otra que acelerar el paso, pero al llegar a Lažanské náměstí (por el suelo rodaban los carteles de chapa con el nombre Adolf-Hitler-Platz), me sentí exhausto. Un grupo de gente permanecía de pie en el parque junto a un gran roble. Eran los asistentes a un funeral. Me coloqué cerca de ellos, bajo un arce, y me apoyé en el tronco del árbol para descansar un poco mientras recobraba fuerzas durante el tiempo que durase esa pacífica ceremonia.
Al fondo se encontraban las ruinas de la hasta hace poco orgullosa Deutsches Haus, y delante de ellas se veían unas cuantas tumbas, de soldados soviéticos principalmente, con estrellas rojas en vez de cruces. El primer decreto que lanzó a toda prisa el Comité Revolucionario Nacional nada más instalarse en Brno se refería al enterramiento de los cadáveres, tanto en los jardines privados de la ciudad como en los parques públicos, de manera provisional, para que la población se pudiera librar cuanto antes de todos aquellos difuntos que se multiplicaban como hongos. Como el cementerio central quedaba lejos, al otro lado de la ciudad, y no había vehículos a disposición de los civiles, los vecinos empezaron a enterrar los cuerpos también en parques y jardines. Claro que, con la condición, como venía bien remarcado en negrita en el decreto, de que se les diera sepultura siempre en fosos de al menos dos metros de profundidad, para que la ciudad no fuera atacada por ninguna epidemia. Aunque me temo que no todos respetaban los dos metros.
Tranquilamente, con una sensación de profunda paz interior, asistí al funeral vespertino, iluminado con velas, linternas, lámparas de carburo y de alcohol, igual que ese mercado de cambio matutino y antematutino que cada día tenía lugar en el vestíbulo de la estación.
Aquel día tocaba a su fin, y yo sabía que mi encuentro con Kosťa había puesto en marcha algo muy peculiar en mi vida, algo que a partir de ese momento continuaría inexorablemente. Para mi sorpresa, aquella certeza me llenaba de una alegría silenciosa que hacía tiempo que no sentía. A pesar de que adivinaba que no debería haberlo hecho en ese instante, saqué del bolsillo un cigarrillo del paquete que me había dado Kosťa, ese que en nuestro mundo tenía el valor de unas cuantas monedas de oro, y unas preciadas cerillas que me habían sobrado de mi viaje matutino a la estación. Después me arrimé todo lo que pude al tronco del arce e incliné la cabeza para tratar de ocultar el cigarrillo y las cerillas. Pero al colocar la cabeza de la cerilla en la lija, dudé
En el grupo que asistía al funeral, alguien —tal vez un cura o algún otro que conocía al difunto en profundidad, con el que puede que solo hace dos días hubiera celebrado el fin de la guerra abriendo una botella de licor de ciruelas cuidadosamente guardada o de vino casero de bayas de saúco— comenzó a hablar, a balbucear unas palabras. En ese momento, rasqué la cerilla contra la lija, y a pesar de que tenía la cabeza inclinada, comprendí que, durante dos o tres parpadeos, mi cara había destacado entre la oscuridad que reinaba bajo el arce. Aspiré entonces con fuerza el humo del cigarrillo. Aquel endiablado tabaco americano tan fuerte, unido a la falta de costumbre, hizo que la cabeza me comenzara a dar vueltas casi a la primera calada. Tanto es así que, si no me hubiera apoyado en el tronco del árbol, me habría tambaleado y habría caído al suelo. El cura (o quien fuera) estaba justo entonces finalizando su discurso, del que me llegaron algunos fragmentos de frases sueltas, como: … las bolas ruedan cuesta arriba… No me cupo duda de que la nicotina de aquel tabaco tan fuerte estaba haciendo cabriolas en mi cabeza.
Los invitados al entierro comenzaron a dispersarse, y ante mis ojos quedó un hoyo, que uno de los dos enterradores, que hasta entonces habían permanecido de pie en un lugar apartado, iluminó con su linterna. Antes de empezar su faena, miraron en dirección a mí, y yo me di cuenta de que el punto luminoso del cigarrillo, que había dejado de ocultar con mi mano, constituía un reclamo para ellos. En realidad, ya era tarde para hacer nada. Echaron a andar hacia mí con las palas en ristre. Cuando se aproximaron, me percaté de que se trataba de un enterrador y una recia enterradora, una especie de bruja ante la cual se habría cagado de miedo hasta el mismísimo Cid Campeador.
Me gustaría señalar que al menos respetaron las normas elementales de cortesía, porque fue el enterrador el que me ordenó que me abriera de piernas y el que se dedicó a cachearme y toquetearme, mientras la recia enterradora se llevaba a los morros el resto de mi cigarrillo. Me quitaron el paquete aplastado que aún contenía dos cigarrillos americanos más, y también las cerillas. Cuando las encontraron, lanzaron la cajetilla al aire y la cogieron de nuevo habilidosamente para demostrar su alegría.
Buen chico, me dijo la enterradora. Por un momento pensé que tendríamos que agrandar un poco este hoyo para que cupieras también en él, mocoso. Eso nos habría cabreado mucho, la verdad, porque ya hemos cavado bastante por hoy.
Y, después de echar un vistazo a la tumba, se fueron.
Había dejado de lloviznar, el cielo estaba despejado y se podían distinguir las estrellas brillando sobre Brno. ¿O acaso seguían siendo el producto de las cabriolas de la nicotina en mi cabeza?
Capítulo ii Tiempo cero
Jindřich llegó en el tren más madrugador a la estación de Brno. En realidad, ni siquiera había amanecido aún. Solo las estrellas y unas lucernas fantasmales iluminaban los andenes repletos de escombros, ya que la central eléctrica seguía fuera de combate. Las vías, por el contrario, estaban despejadas.
No fue el único que se bajó con una mochila a la espalda. El vapor silbaba sobre las cabezas del resto de los pasajeros que se habían apeado con él y, justo detrás de ellos, pitaba la máquina del tren. Los recién llegados esquivaron como pudieron el enorme montón de escombros y se abrieron paso hasta el vestíbulo, que estaba repleto de gente. Jindra se vio obligado a abrirse camino literalmente con los puños. De repente, sintió cómo unas manos ansiosas le palpaban la mochila, así que decidió quitársela y llevarla en sus brazos. Lo único que quería era alcanzar la salida y llegar a su casa cuanto antes.
Enseguida se percató de que se había metido en una especie de mercadillo. Aquellos que, como él, provenían del campo, llevaban en sus mochilas, macutos y petates diversos alimentos que se apresuraban a cambiar allí por otros objetos en cuanto tenían la ocasión. Pero él solo había cogido lo justo para abastecerse durante los siguientes días. De modo que trató de abrirse paso hasta la salida, pero, de repente, entre la oscuridad y el gentío del mercado, entrevió cómo alguien alumbraba con una linterna el pecho de una niña. Una muchacha se agarraba una de sus pequeñas tetas y la ofrecía en medio de ese mercadillo seguramente a cambio de comida. En verdad, no resultaba nada sorprendente el toparse en un lugar así con mujeres de la calle ni que, entre los artículos que se intercambiaban, se pudieran encontrar también una gran variedad de ofertas amorosas.
Pero, de todas formas, la imagen le chocó. Avergonzado, se volvió de espaldas a la chica justo para darse de bruces con alguien que levantaba ante él un palo y comenzaba a desenrollar un lienzo. Se trataba de un cuadro grande, un óleo, que despertó el interés ajeno haciendo que las luces de las linternas, faroles y lámparas de carburo se volvieran de inmediato hacia él. Dentro de sus posibilidades, la multitud apiñada alrededor se retiró un poco hacia atrás, y hasta Jindra retrocedió para poder contemplar mejor el extenso lienzo. Una tensión electrizante invadió a los presentes. Sí, ocurrió algo excepcional: en aquel momento todos ellos experimentaron al unísono ese instante en que un cuadro entra dentro de uno, ese instante en el que ataca con esa fuerza sobrenatural, cruel y a la vez amorosa, que solo el arte con mayúsculas posee. Él tuvo la certeza de que toda aquella chusma de feria que le rodeaba estaba a punto de postrarse de rodillas ante el milagro del arte.
Ya estaban sus rodillas preparándose para doblarse cuando el cuadro quedó completamente desplegado ante sus ojos y la magia del instante se desvaneció de repente. El círculo de efímeros amantes del arte se disgregó al punto y cada uno se fue por su lado. El lienzo solo representaba un retrato de grupo de lo más corriente: unos hombres ordinarios sobre el fondo de un bosque aún más ordinario. Ese cuadro nos ha molestado con su vacía insignificancia, decidió Jindra. Y continuó también él su camino hacia la salida del vestíbulo.
Al final consiguió salir, y ya estaba contemplando el oscuro firmamento que se iba iluminando poco a poco sobre la plaza de la estación, como si alguien estuviera moviendo con suma lentitud la ruedilla de un reóstato, cuando escuchó una voz que lo llamaba para que volviera: Señor, por favor, ¿no le quedaría por casualidad un pedacito de pan?
Ay, no tenía ningunas ganas de volver a internarse en la oscuridad del vestíbulo, pero, aun así, al final dio ese paso hacia atrás. En un rincón, junto a la salida, de cuchillas o tal vez sentada en una estera, en todo caso hecha un ovillo, estaba una mujer mayor. Los haces de luz de las lámparas y las linternas no dejaban de recorrer la oscuridad del vestíbulo. De repente, uno de ellos iluminó la cara de la mujer y Jindra descubrió que se trataba de una vieja gitana.
Él sabía muy bien que los gitanos lo tenían igual, o peor, que los judíos. Los de su raza, al igual que sus padres, habían desaparecido. Ya no se veían gitanos por las calles. Como si también se los hubiera tragado la tierra. Así que, ya sin dudarlo, dejó la mochila en el suelo y la abrió. No sabía lo que le habían metido en ella los Peterka, de modo que se puso en cuclillas y comenzó a revolver su contenido con cierta curiosidad. Los Peterka le habían cuidado como a un miembro más de la familia durante el tiempo que había permanecido escondido, aunque en realidad no estaba emparentado con ellos ni de lejos. Los Peterka no eran judíos, pero la madre de Jindřich había sido compañera de estudios de la señora Peterková y habían forjado una estrecha amistad que había quedado más que demostrada durante esos tiempos difíciles.
Y ahora, cuando el peligro ya había pasado, los Peterka lo habían enviado de regreso a casa. Y le habían metido en la mochila, para el camino, uno de esos deliciosos panes que ellos mismos habían empezado a hacer al final de la guerra. Sacó pues la pequeña hogaza, acarició su corteza crujiente y aromática con sumo placer y, después de dudar un poco, se la tendió a la vieja gitana.
Muchas gracias, caballero.
Como para no darlas, vieja, pensó para sí. Estaba a punto de marcharse cuando, al levantarse, la mano huesuda de la mujer le tocó la rodilla: No tenga tanta prisa, señor. Me gustaría darle una cosa, por haber sido tan amable conmigo.
Él se quedó contemplando con una expresión divertida cómo ella se levantaba y, al final, la ayudó a ponerse de pie. Ligeramente jorobada, la mujer, que iba ataviada con algo parecido a una enorme manta, no soltaba la hogaza de pan que le acababa de dar.
Está aquí cerca, le aseguró. No lo lamentará.
Acto seguido, para su sorpresa, comenzó a correr con gran agilidad por la plaza de la estación. Él, impulsado por la curiosidad, se echó la mochila al hombro y salió tras ella. De camino, se entretuvo un momento mirando una especie de pirámide, compuesta de una base y los cuatro vértices de cuatro triángulos enfrentados, que el impacto de una bomba había formado en una de las casas frente a la estación. Le recordó a cuando uno, con destreza y una paleta de servir, corta de un enorme pastel una porción diminuta para su vecinita Martička.
A Jindřich esta pieza arquitectónica producto de la destrucción se le antojó casi una obra de arte, incluso más impresionante que el cuadro que acababa de ver en el vestíbulo. Como él había esperado a que acabara la guerra en un pueblo perdido que ni los aliados ni los rusos habían bombardeado, un lugar donde no se solían escuchar sirenas ni ese silbido tenebroso que producen las bombas al caer, las ruinas no le asustaban; ni siquiera las asociaba con la muerte.
La gitana torció hacia la izquierda rodeando una casa en la que hasta hacía solo un par de días se encontraba la sede de la Administración del Gobierno del Protectorado y después siguió por una pendiente que pasaba por debajo de la catedral de San Pedro y San Pablo en Petrov. Al fin, se detuvo ante la puerta, entreabierta y sin picaporte, de un piso subterráneo.
Y de repente se vio entrando en lo que a primera vista parecía un tugurio oscuro y bastante desagradable que habría repelido a cualquier posible interesado en su contenido. Dos gatos, uno negro y otro con manchas, le dieron la bienvenida. La gitana abrió la puerta de par en par para dejar entrar algo de luz natural. Después, colocó la hogaza sobre el mantel de la mesa y se inclinó hacia los gatos, les explicó algo ininteligible para él, seguramente en su idioma, y se volvió de nuevo hacia Jindřich:
Nos haría un gran honor si aceptara sentarse con nosotras.
Ese nosotras debía de incluir a las dos gatas.
Intentaré encontrar una lámpara, sugirió la gitana.
El intento dio su fruto, y la mujer puso un quinqué sobre un gran baúl, aunque tardó un rato aún en encontrar unas cerillas, de modo que Jindřich tuvo que palpar con prudencia la silla antes de tomar asiento. Bajo la luz del quinqué, se percató de que no se encontraba en un cuchitril, sino en una estancia de techo bajo que se adentraba profundamente en la colina sobre la cual se erigía la catedral. Entonces cayó en la cuenta de que aquel lugar era uno de esos refugios antiaéreos, empezados a construir y nunca terminados, de los que había oído hablar en casa de los Peterka. Y mientras en la antesala solo había una mesa con dos sillas, en el fondo de la estancia se apelotonaban una gran cantidad de arcones grandes y pequeños, en cuyo interior se acumulaban todo tipo de objetos: cacerolas, jarritas, jarrones con extrañas plantas fotofóbicas y utensilios indescriptibles con los que Jindřich pensó que no querría convivir después de haberles echado un primer vistazo. Y, más atrás, al final del todo, vio, o más bien adivinó, una cama hecha y lo que le pareció un barril con agua y una puertecilla.
Se quedó allí sentado, observando una lámpara de techo apagada, adornada con numerosos abalorios y con figurillas muy extrañas, grandes y pequeñas, con las que tampoco querría haber pasado más tiempo del estrictamente necesario. La gitana se disculpó por no poder ofrecerle un té, ya que la estufa en la que se suponía que debía prepararlo llenaba de humo toda la estancia cuando se encendía, de modo que no podía agasajarle como es común con un invitado. Mientras le explicaba esto, sus arrugas se colocaron de tal manera que acabaron creando algo que podría haber sido tomado por una sonrisa. Jindřich asintió y continuó sentado, consciente de que no sería educado marcharse al momento, pero con la única intención de aguardar solo un minuto antes de levantarse, como requiere el protocolo corriente en las visitas. Ya no esperaba nada extraordinario. Sin embargo, ¡qué equivocado estaba! Lo que sucedió a continuación lo sorprendió enormemente.
Entraban ya los rayos del sol en el piso de la gitana con toda la fuerza de abril, cuando esta se decidió a hablar. Empezó diciendo que había temido que no se encontraran, que él pasara de largo y no pudiera darle lo que tenía que darle. Si entonces Jindřich supuso que ella iba a entregarle un paquete, una caja o tal vez un sobre, o si lo están esperando ustedes también, más vale que lo olviden todos, él y ustedes. Se trataba solo de una entrega «de palabras», aunque seguramente su trascendencia era tan grande como un paquete postal de gran volumen, de esos que han de transportarse en un carro de maletas grande por el andén de una estación. Sin embargo, en retrospectiva, no se puede negar que al final recibió algo material para su viaje; y, de hecho, vivo. Supongo que ustedes ya intuyen que se trataba de una de las gatas. Pero les rogaría que de momento guardasen ese presentimiento en alguno de los cajones de sus ilusas mentes.
Así que el encuentro que para Jindřich había sido totalmente casual, en realidad había sido arreglado de antemano, pues la gitana estaba esperándolo en la estación.
Los alemanes suelen decir que Zufall ist Schicksal, la casualidad es el destino, le advirtió ella. Pero yo no he estado completamente segura de eso hasta que usted sacó de su mochila esa hogaza de pan. Precisamente a ella llevaba yo mucho tiempo esperándola en ese oscuro rincón de la estación. Aquí, mire —y estiró el brazo para tomar la mano de Jindřich y colocarla sobre la hogaza—, justo aquí, en la corteza, hay un símbolo en relieve. Es ese que ahora usted mismo está tocando. Su significado exacto no es importante, pero este símbolo por sí solo me indica lo que, sin lugar a dudas, he de hacer con aquel al que esperaba.
La gitana reconoció que no sabía ni cómo se llamaba Jindřich. Solo estaba al tanto de lo que necesitaba para convencerlo de que podía confiar en ella y de que debía tomarla en serio.
Sé que usted consiguió ponerse a salvo, pero a sus padres se los llevaron en un convoy junto al resto de personas que se encontraban en el piso subterráneo de la calle Francouzská.
Esto lo sabía también Jindřich. Los Peterka le habían comunicado el suceso. Las primeras noticias sobre los campos de concentración, los campos de exterminio, se retransmitieron en los informativos de la BBC, y les llegaron asimismo a ellos. También conocía la existencia del piso subterráneo de la calle Francouzská. Ese, igual que el edificio de la escuela de la calle Merhautova, era solo una estación de paso, uno de los puntos de reunión, de recolecta, en los que se permanecía a la espera del siguiente convoy.
Seguramente allí convivían varias familias judías, cuyos pisos se habían arianizado, como se decía en la terminología nazi. El piso grande y lujoso —mejor dicho, la casa— de la familia de Jindřich en la calle Mečová no se libró de ser arianizado; además, varias familias de oficiales de la Gestapo se lo estaban rifando a los dados. Pero la casualidad quiso que la noche en la que fueron a por los Steinmann estuviera allí de visita (Zufall ist Schicksal, o si prefieren: Zufall ist ein anderer Ausdruck für Schicksal, «la casualidad es otro nombre para el destino») Tomáš Peterka. Los padres de Jindřich eran conscientes de que no saldrían con vida de lo que les esperaba, de modo que llegaron a un rápido acuerdo con Tomáš. En aquella época