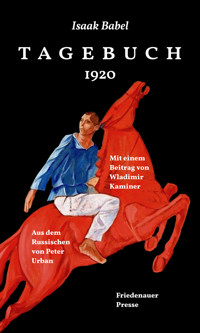Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos libres
- Sprache: Spanisch
Caballería roja reúne los relatos que Isaak Babel escribió a partir de su experiencia junto al ejército de caballería del Ejército Rojo durante la guerra civil rusa. A través de escenas breves e intensas, el autor retrata un mundo atravesado por la violencia, la contradicción moral y la fragilidad humana. Lejos de la épica revolucionaria, Babel muestra la guerra desde dentro: la brutalidad cotidiana, el fanatismo, el miedo y la belleza inesperada que irrumpe incluso en medio del horror. Sus personajes —soldados, campesinos, víctimas anónimas— se mueven en un territorio donde la ideología choca constantemente con la conciencia individual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colección Clásicos Libres está destinada a la difusión de traducciones inéditas de grandes títulos de la literatura universal, con libros que han marcado la historia del pensamiento, el arte y la narrativa.
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Meditaciones, de Marco Aurelio; La ciudad de las damas, de Christine de Pizan; Fouché: el genio tenebroso, de Stefan Zweig; El Gatopardo, de Giuseppe di Lampedusa; El diario de Ana Frank; El arte de amar, de Ovidio; Analectas, de Confucio; El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, entre otras...
Isaak Babel
CABALLERÍA ROJA
© Del texto: Isaak Babel
© De la traducción: Lydia Izquierdo
© Ed. Perelló, SL, 2025
Carrer de les Amèriques, 27
46420 - Sueca, Valencia
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 979-13-70193-84-3
Fotocopiar este libro o ponerlo en línea libremente sin el permiso de los editores está penado por la ley.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución,
la comunicación pública o transformación de esta obra solo puede hacerse
con la autorización de sus titulares, salvo disposición legal en contrario.
Contacta con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear un fragmento de este trabajo.
La hija
El comandante de la sexta división comunicó que al amanecer el nuevo día había que ocupar Novogrado-Volynsk. El estado mayor abandonó Krapivno, y nuestro convoy, con gran estruendo, quedó como retaguardia a lo largo de la carretera, de aquella indestructible carretera que va de Brest a Varsovia, mandada construir un día por Nicolás I con huesos de campesinos.
Florecen en torno, los campos de adormidera púrpura; el viento sur juguetea en los centenos amarillos; el tierno trigo sarraceno se recorta en el horizonte como el muro de un convento lejano. La apacible Volinia se extiende a nuestro lado; ante nosotros retrocede y se hunde en los bosques de abedules una niebla nacarina que escala luego las cuestas floridas, prendiéndose con sus tenues brazos a las ramas de lúpulo. El sol, de color naranja, rueda por el horizonte como una cabeza cortada; en las desgarraduras de las nubes se estremece una luz débil; sobre nuestras cabezas tremolan los estandartes del ocaso; el olor de la sangre vertida la víspera y el de los caballos muertos se filtra en el frescor vesperal. El Sbrutch se oscurece, murmura y enlaza los espumosos nudos de sus remolinos de agua. Como los puentes están rotos, vadeamos el río. Sobre las ondas reposa la luna mayestática. Los caballos se hunden en el agua hasta el lomo, y la corriente culebrea murmuradora entre los centenares de patas de los caballos. Un soldado que amenaza ahogarse reniega brutalmente de la madre de Dios. Las manchas negras de los carros cubren el río, lleno de ruido, de silbidos y de cánticos, que resuenan sobre la centelleante sierpe de luz lunar y los fulgentes remansos de las ondas.
Muy entrada la noche, llegamos a Novogrado. En el alojamiento que me designan, encuentro una mujer embarazada, dos judíos rojizos de rostro enjuto y un tercero, dormido ya, con la cabeza tapada y apretado contra la pared. Los armarios están violentados; se ven por el suelo pingajos de pieles femeninas, excrementos humanos y trozos del vaso sagrado que los judíos usan una vez al año, en la pascua.
Limpie usted esto —digo a la mujer—. ¡En qué porquería viven! Los dos judíos se levantan de sus asientos. Como japoneses en el circo, silenciosos, simiescos, calzados de fieltro, recogen del suelo a saltitos los pedazos. Van y vienen con los cuellos congestionados. Extienden para mí un lecho de plumas roto, y me echo contra la pared, junto al tercero, el judío que duerme. Sobre mi cama cae en el acto una miseria horrenda.
Todo ha muerto en el silencio. Solo la luna, cogiéndose con azuladas manos su cabeza redonda, luminosa, indiferente, pasa vagando por la ventana. Estiro los pies hinchados, me tiendo en el lecho desgarrado y quedo dormido. Sueño con el comandante de la sexta división, que galopa en su pesado caballo tras del comandante de brigada y le dispara dos balas en los ojos. Las balas atraviesan la cabeza del comandante de brigada, y los dos ojos caen al suelo.
—¿Por qué has ordenado retirarse a la brigada? —grita el comandante de la sexta división al herido Savitski.
Y entonces despierto, porque la mujer encinta me tienta la cara con los dedos.
—Panie —me dice—, está usted gritando en sueños y dando vueltas. Voy a hacerle la cama en otro rincón, porque tropieza usted con mi padre.
Levanta del suelo sus piernas flacas y el vientre redondo, y destapa al hombre que dormía. A mi lado veo a un anciano muerto, boca abajo, con la garganta abierta, el rostro partido y sangre azul en la barba como un pedazo de plomo.
—Panie —dice la judía, mientras sacude el cobertor de plumas—, los polacos le han martirizado, y él suplicaba: “Matadme en el corral para que mi hija no me vea morir. “Pero hicieron lo que quisieron. En este cuarto murió pensando en mí… Y ahora quisiera yo saber —dijo la mujer alzando horriblemente la voz de pronto—, quisiera saber dónde encontrará usted otro padre como el mío en la tierra…
La iglesia de Novogrado
Ayer me dirigí, con objeto de dar el parte, a casa del comisario militar, que vivía en el barrio abandonado por el clero católico. En la cocina me recibió pani Elisa, el alma de los jesuitas. Me dio un té de color de ámbar con bizcochos. Sus bizcochos olían como crucifijos, y dentro tenían un zumo embriagador y el perfumado enojo del Vaticano.
Junto a la casa, en la iglesia, aullaban las campanas, desatadas por el loco campanero. Era una noche cuajada de estrellas de julio. Pani Elisa meneaba pensativa su cabello gris, sin dejar de amontonar pasteles delante de mí. Y me supieron bien las golosinas de los jesuitas.
La vieja polaca me llamaba panie. En el umbral, de pie, había unos ancianos canosos, erguidos, aguzando el oído, y a la luz del crepúsculo se vio pasar por un sitio, como un reptil, el hábito de un monje. El padre había escapado, pero había dejado a su ayudante, pan Romualdo.
Este Romualdo, un eunuco horrible, con cuerpo de gigante, nos llamaba compañeros. Paseando por el mapa su dedo amarillo, nos mostraba el terreno arrasado por los polacos. Presa de un bronco entusiasmo enumeraba los infortunios de su patria ¡Rápido olvido se trague el recuerdo de Romualdo, que nos traicionó villanamente después y fue fusilado!
Todas las noches su estrecha sotana se deslizaba rápidamente en todas las puertas, barría con fanático celo todos los caminos, y Romualdo sonreía a todo el que quería beber vodka. Aquella noche la sombra del fraile seguía todos mis pasos. Este pan Romualdo hubiera sido obispo de no haber sido espía.
Bebí ron con él. De las ruinas de la casa clerical se desprendía un hálito de cosas extrañas, nunca vistas, y sus cautivadores halagos paralizaban mi fuerza. ¡Oh, aquellos crucifijos chiquitines que recuerdan los talismanes de una cortesana, la vitela de la bulas papales y el raso de las cartas de mujer que amarillean en los corpiños de seda azul…!
Te estoy viendo delante de mí, fraile traidor, con tu hábito lila, con tus manos gordezuelas, con tu alma felina, aduladora y despiadada; veo las llagas de tu Dios chorreando esperma, el veneno oloroso que embriaga a las vírgenes…
Bebo ron mientras aguardo al comisario. Pero el comisario no vuelve. Romualdo se deja caer en un rincón y pronto se duerme. Duerme y tirita quedamente. Detrás de la ventana, en el jardín, bajo la negra pasión del cielo, se alarga una avenida. Sedientas rosas se mecen en la oscuridad. Verdosos relámpagos se encienden en las cúpulas. Un cadáver desnudo yace abandonado bajo el talud. Y la luz de la luna se vierte sobre las piernas muertas, esparrancadas.
Yo, el intruso violento, tiendo en la iglesia un colchón piojoso abandonado por los siervos del Señor y pongo de cabecera los infolios donde está escrita la oración en honor del muy poderoso y radiante José Pilsudski, el coronel de los panies.
Miserables hordas de mendigos inundan tus vetustas ciudades, ¡oh, Polonia! El cántico de la unión de todos los siervos resuena sobre ellas, y ¡ay de ti, república de Polonia!, ¡ay de ti, príncipe Radziwill!, ¡ay de ti, príncipe Sapieha!; ¡ay de vosotros, los que estáis en contra nuestra!
El comandante del estado mayor, Sch., está en el estado mayor, en el jardín, finalmente en la iglesia. La puerta de la iglesia está abierta. Entro y me hiere el brillo de dos plateadas calaveras en la tapa de un féretro roto.
Aterrado, corro a meterme en cualquier sótano, bajo tierra. Una escalera de encina conduce al altar desde allí. Percibo numerosas luces zigzagueando allá arriba, bajo la elevada cúpula. Veo al comisario, al comandante de la sección especial y a cosacos con cirios en las manos. Contestan a mi apagado llamamiento y me sacan del sótano.
Ya no me asustan las calaveras que adornan el catafalco de la iglesia. Juntos continuamos el registro del templo, que se lleva a cabo porque en el domicilio del cura se encontró todo un arsenal de material de guerra.
Relucen en nuestras bocamangas los frenos bordados; cuchicheamos; chocan las espuelas, y giramos por el amplio y resonante edificio con los cirios de llamas abatidas en las manos. Los cuadros de la virgen, adornados de valiosas piedras, siguen nuestro camino con sus pupilas rojizas, como de ratones; la luz vacila entre nuestros dedos, y sobre las estatuas de san Pedro, de san Francisco, de san Vicente, sobre sus mejillas coloradas y sus barbas crespas, pintadas de carmín, tiemblan sombras cuadradas.
Andamos buscando en torno nuestro. Bajo los dedos saltan botones de hueso, se abren cuadros de imágenes partidos en dos, quedan al descubierto subterráneos y huecos llenos de moho. Vieja y misteriosa es la iglesia. En sus paredes resplandecientes esconde pasos secretos y nichos y puertas que se abren sin ruido.
¡Oh, sacerdote estúpido, que cuelga los corpiños de sus cocineros en los clavos del Redentor! Detrás de la puerta de entrada encontramos un baúl con monedas de oro, un saco de cordobán con billetes de banco y estuches con anillos de esmeraldas de joyeros parisienses.
Y en el cuarto del comisario contamos luego el dinero. Había columnas enteras, alfombras de piezas de oro. Y, por otra parte, las sacudidas del viento que soplaba sobre los cirios, la siniestra locura en los ojos de pani… Elisa, la risa atronadora de Romualdo y el aullar incesante de las campanas, desatadas por pan Robatski, el campanero loco.
—¡Fuera de aquí —me dije—, lejos de los guiños de estas madonas engañadas por los soldados!…
La carta
He aquí la carta que me dictó, para su casa Kurdyukof, un soldado de nuestra sección. La carta merece no ser olvidada. La escribí sin el menor aditamento, y fidedigna y literalmente la transcribo.
Querida madre Yefdokia Feodorofna: En las primeras líneas de esta carta, me apresuro a participarle que, gracias a Dios, vivo y estoy sano, lo cual desearía oír también de usted. Me inclino profundamente ante usted desde la blanca frente hasta la tierra húmeda… [Siguen parientes, padrinos, compadres… Prescindimos de todo esto y vamos al segundo párrafo.]
Querida madre Yefdokia Feodorofna Kurdyukova: Me apresuro a escribirle a usted que estoy en la caballería roja del compañero Budienny. Su compadre Nikon Vassilievitsch está también aquí. Ahora es un héroe rojo. Me ha llevado con él a la expedición de la sección política, desde donde enviamos al frente literatura y periódicos: Izvestia de Moscú, del Comité Central Ejecutivo, Pravda de Moscú, y nuestro querido e implacable periódico El Jinete Rojo, que todo combatiente, en el frente más avanzado desea leer para batir luego con ánimo heroico a los insolentes nobles…, y a mí me va divinamente con Nikon Vassilievitsch.
Querida madre Yefdokia Feodorofna: mándeme usted muchas cosas, todo lo que pueda. Haga el favor de matar el cerdo pío y mandarme un paquete a la sección política del compañero Budienny, para Vassili Kurdyukof. Todos los días me acuesto sin comida y sin ropa, así es que paso un frío horrible. Escríbame una carta sobre mi Stiopa y dígame si vive o no. Haga el favor de tener cuidado de él y escríbame si tiene todavía aquel defecto o ha pasado ya, y también sobre la matadura en la pata delantera y si le han herrado ya o no. Haga el favor, querida madre Yefdokia Feodorofna, de lavarle la pata con el jabón que le dejé detrás del santo, y si se ha gastado ya el jabón, compre más en Krassnodar y Dios no la abandonará. Puedo decirle también que esta tierra es muy miserable. Los campesinos huyen con sus caballos a los bosques ante nuestras águilas rojas. Trigo se ve muy poco y está bajísimo. Nosotros nos reímos de él. Los campesinos siembran centeno y avena también. El lúpulo crece aquí en estacas, lo cual da un gran aspecto. Hacen aguardiente de él.
En las siguientes líneas de mi carta me apresuro a escribirle sobre padrecito, que hace un año mató a golpes a mi hermano Feodor Timofeyevitsch Kurdyukof. Nuestra brigada roja, la del compañero Paulitschenko, atacaba Rostof, cuando se cometió una traición en nuestras filas. Por entonces estaba padrecito con Denikin mandando compañía como suplente. Gente que le ha visto dice que llevaba su medalla como en tiempos del antiguo régimen. A consecuencia de aquella traición se nos hizo prisioneros a todos, y padrecito echó la vista encima de mi hermano Feodor Timofeyevitsch. Padrecito empezó a dar con el sable a Fedia, gritando al mismo tiempo: “Carroña, perro rojo, hijo de perro “y más todavía, y le siguió golpeando hasta que oscureció y hasta que mi hermano Feodor Timofeyevitsch cayó muerto. Entonces le escribí a usted una carta de cómo Fedia estaba enterrado sin cruz. Pero padrecito me pilló la carta y me dijo: “Hijos de madre, que habéis salido a la madre, sois una ralea de zorra. Yo he preñado a vuestra madre y volveré a preñarla. Mi vida camina a su fin; pero, en nombre de la Verdad, voy a exterminar a mi propia simiente…”, y mucho más dijo todavía. Yo soporté ese sufrimiento como nuestro salvador Jesucristo. Pero pronto escapé de padrecito y volví a alistarme en las tropas del compañero Paulichenko. Y nuestra brigada recibió orden de dirigirse a la ciudad de Voronezh para equiparse, y allí nos dieron caballos, mochilas, polainas y todo lo que nos hacía falta. Puedo decirle, querida madre Yefdokia Feodorofna, que Voronezh es una ciudad muy bonita; pequeña, aunque más grande que Krassnodar. La gente es muy guapa y hay allí un riachuelo que sirve para bañarse.
Todos los días nos han dado dos libras de pan, media libra de carne y bastante azúcar, de manera que al levantarnos, y por la noche lo mismo, hemos tomado té dulce y hemos olvidado el hambre. A mediodía fui a ver a mi hermano Semión Timofeyevitsch para hartarme de ganso y de tortilla dulce. Después me dormí. Por entonces quiso todo el regimiento tener de comandante a Semión Timofeyevitsch por su valentía, y vino orden del compañero Budienny, y Semión Timofeyevitsch recibió dos caballos, magnífica vestimenta, un carro para el bagaje y la orden de la Bandera Roja, y yo, como hermano suyo, me he quedado con él. Si ahora nos ofendiese un vecino, Semión Timofeyevitsch podía matarle sin más ni más. Después empezamos a perseguir al general Denikin; matamos a miles de los suyos y los echamos hasta el mar Negro; pero ni rastro de padrecito, y eso que Semión Timofeyevitsch ha hecho indagaciones sobre él en todas partes porque le atormenta el recuerdo de su hermano Fedia. Pero, querida madre, ya conoce usted a padrecito y sabe usted lo testarudo que es. Se había pintado tranquilamente la barba roja de negro, y se hallaba vestido de paisano en la ciudad de Maikop, donde nadie podía conocer que era un verdadero sargento de caballería del antiguo régimen. Pero la verdad se abre paso siempre. Su compadre Nikon Vassilievitsch le vio por casualidad en una choza y dio cuenta de ello a Semión Timofeyevitsch. Montamos a caballo y corrimos furiosamente doscientos kilómetros, yo, mi hermano Semión y unos cuantos mozos voluntarios.
Y ¿qué vimos en la ciudad de Maikop? Pues vimos que el interior no sufre como el frente, y que lo mismo que allí, en todas partes hay traición, y que todo está lleno de judíos, igual que en el antiguo régimen. Y Semión Timofeyevitsch disputó violentamente en la ciudad con los judíos, que tenían a padrecito bajo cerrojos y no querían entregarle diciendo que había llegado orden del compañero Trotski de no matar a los prisioneros; que ellos mismos le juzgarían; que no querríamos ser malos con ellos; que padrecito recibiría lo suyo. Pero demostró que era comandante de un regimiento y que poseía todas las órdenes de la Bandera Roja del compañero Budienny. Amenazó con apalear a todos los que defendían la persona de padrecito y no quisieran entregarle, y los mozos del pueblo amenazaban también con ello. Y cuando padrecito salió, empezó Semión Timofeyevitsch a pegar a padrecito y, según la costumbre de la guerra, apostó en el patio a todos los soldados. Y luego Senka le tira agua a la cara a padrecito Timofei Rodionitsch, y la pintura corría barba abajo. Y Senka preguntó a Timofei Rodionitsch:
—¿Le va a usted bien en mis manos, padrecito?
—No —dijo padrecito—; me va mal.
Entonces preguntó Senka:
—Y a Fedia, ¿le iba bien en sus manos cuando le mató usted a golpes?
—No —contestó padrecito—; mal lo pasó Fedia.
Entonces volvió a preguntar Senka:
—¿Creía usted entonces, padrecito, que también usted lo pasaría mal alguna vez?
—No —dijo padrecito—; no creí que lo pasaría mal.
Entonces se volvió Senka a los que estaban presentes y dijo:
—Yo creo que vosotros no andaríais con miramientos conmigo si cayera en vuestras manos. Con que, padrecito, vamos a terminar…
Entonces Timofei Rodionitsch empezó con todo descaro a decir cosas a Senka, a la madre de Senka y a la madre de Dios, y Senka a pegarle en los morros; y Semión Timofeyevitsch me mandó salir del patio, así que no puedo decirle, querida madre Yefdokia Feodorofna, cómo terminó padrecito, porque entonces precisamente me echaron del patio.
Luego acuartelamos en la ciudad de Novorossik. De esta ciudad puede decirse que detrás de ella no hay más tierra seca… Agua, pura agua, el mar Negro. Allí estuvimos hasta mayo, luego fuimos al frente polaco y allí nos las entendimos con los nobles hasta no poder más…
Quedo de usted su querido hijo
Vassili Timofeyevitsch
Madrecita, eche una mirada de cuando en cuando a Stiopa y Dios no la abandonará…
Esta es la carta de Kurdyukof, en la que no he cambiado una palabra. Cuando la terminé, cogió la hoja escrita y se la metió debajo de la camisa, pegada al cuerpo.
—Kurdyukof —pregunté al mozo—, ¿era malo tu padre?
—Mi padre era un perro contestó sombríamente.
—¿Y tu madre es mejor?
—¡Psss!… Si quieres verla… Aquí tienes a nuestra familia.
Y me alargó una fotografía arrugada. Allí se veía a Timofei Kurdyukof, un sargento de caballería, ancho de hombros, con gorra de uniforme, la barba cuidadosamente partida, los pómulos salientes e inmóviles y los ojos fijos, sin color ni expresión. A su lado, en un sillón de mimbre, una campesina pequeña miraba vivazmente. Estaba sentada, con una blusa que caía sobre la falda y con un semblante enfermizo, dulce y tímido. Y en el inocente fondo de la fotografía —flores y palomas— estaban de pie como árboles, dos mozarrones; dos raros gigantes de mirada apagada, caras anchas, tiesos como a la voz de “¡Firmes!”. Eran los dos hermanos de Kurdyukof: Feodor y Semión.
El embaucador
Los gemidos llenan el pueblo. La caballería pisotea el grano. Y cambia los caballos. Deja los suyos derrengados y les quita a los campesinos sus caballos de labor. No hay juramentos que valgan. Sin caballos no hay ejército.
Pero esto no es un consuelo para los campesinos. Porfiadamente se agolpan ante la residencia del estado mayor.
Van arrastrando del ronzal caballos que se resisten y se desploman de débiles. Se ha despojado a los campesinos de su sostén y están llenos de amarga cólera. Saben que no podrán sostener mucho tiempo esa cólera, y sin embargo, se querellan desesperadamente a Dios, a las autoridades y a su amarga suerte.
El comandante del estado mayor Sch., está con todo su uniforme en la escalera. Con los inflamados párpados caídos, escucha con visible atención las quejas de los campesinos. Sin embargo, su atención es un farsa. Sch., como todo jefe veterano y cansado, sabe eliminar completamente todo trabajo cerebral en los momentos libres de su vida. En esos pocos momentos de feliz inconciencia bovina se repone su gastada máquina.
Y lo mismo pasaba entonces delante de los campesinos.
Bajo el sedante acompañamiento de sus voces incoherentes y desesperadas percibe Sch., un ligero latido en el cerebro. Es la señal de que su pensamiento recobra la claridad y la energía. Cuando transcurre la pausa necesaria, se encuentra con la última lágrima de un campesino y entonces pone el semblante severo del cargo y entra en el despacho a trabajar.
Pero en esta ocasión no consigue poner el semblante oficial. Dyakof, antiguo atleta de circo, ahora comandante de la remonta, galopa en su angloárabe ante la escalera: colorado el rostro, gris el mostacho, negro el capote y adornos de plata en el pantalón ancho y rojo.
—Mi eclesiástica bendición a toda la venerable canalla —dijo haciendo que el caballo se parase y se encabritase en pleno galope. Al mismo tiempo rodaba bajo su estribo un rocín medio muerto, uno de los cambiados por los cosacos.
—Mira, compañero comandante —gritó un campesino golpeándose el pantalón—; mira lo que nos colgáis. ¿Ves lo que recibirnos? Trabaja tú con eso…