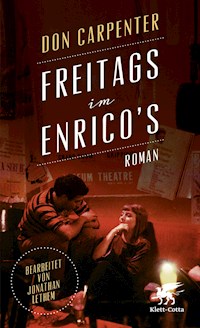7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Cuando pierdes, pierdes para siempre, y cuando ganas, solo dura un segundo o dos. Así es la vida». Jack Levitt, un adolescente huérfano, crece entre reformatorios, cárceles, los hoteles más decadentes y las subterráneas salas de billar de Oregón. Atrapado en una espiral de violencia, delincuencia y juego, conoce al que será su único amigo, Billy Lancing, un fugitivo negro con un talento especial para el billar. Tras cometer un delito que no sale según lo planeado, ambos emprenden caminos muy distintos, pero la fatalidad, como una nube oscura y amenazadora que crece en el horizonte, los hará reencontrarse. Publicada en 1966, Caía una lluvia intensa es la obra maestra de Don Carpenter y una de las novelas americanas más importantes del siglo XX. Relegada al olvido durante muchos años, esta historia cruda y dostoievskiana sobre crimen, castigo y redención ha sido una de las recuperaciones literarias más extraordinarias de los últimos tiempos. «Don Carpenter es uno de mis escritores favoritos y Caía una lluvia intensa, mi candidata a la mejor novela carcelaria de la literatura estadounidense». JONATHAN LETHEM «Todo Don Carpenter es reivindicable, contracontracultural, pero este libro es, de verdad, alucinante: duro y hermosísimo. De las mejores novelas estadounidenses de los años sesenta». MIQUI OTERO
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EL AUTOR
Don Carpenter nació en 1931 en Berkeley, California, y creció en la costa oeste. Sirvió en las fuerzas aéreas del Ejército de Estados Unidos, y fue destinado a Japón en el marco de la guerra de Corea. Allí escribió en la revista militar Stars and Stripes. Tras licenciarse del Ejército estudió en la Universidad de Portland, se casó con Martha Ryherd, con quien tuvo dos hijas, Bonnie y Leha, y la familia se instaló en Mill Valley, un pueblo cerca de San Francisco. Enseñaba inglés cuando, en 1966, publicó su primer libro, caía una lluvia intensa. Aunque la novela fue admirada por críticos y escritores, en vida del autor nunca alcanzó un éxito masivo entre los lectores. Carpenter empezó a trabajar escribiendo guiones cinematográficos para Hollywood, como el de Día de paga (1973). Sus novelas de aquella época, como Un par de cómicos (1979), están relacionadas con el mundo de Hollywood. En 1984 el suicidio de su amigo, el también escritor Richard Brautigan, lo impactó mucho y, un año después, publicó La promoción del 49. Asediado por diferentes problemas de salud que lo llegaron a incapacitar, incluyendo tuberculosis, diabetes y glaucoma, en el verano de 1995 Carpenter se suicidó de un disparo.
EL TRADUCTOR
Miguel Temprano García (Madrid, 1968). Biólogo y profesor de inglés. Ha traducido obras de autores clásicos (G. K. Chesterton, H. P. Lovecraft, D. Defoe, W. M. Thackeray, Ch. Dickens, T. Smollett, T. Carlyle, R. L. Stevenson, J. Conrad, Ch. Doughty, G. Gissing, G. Orwell, D. H. Lawrence, V. Woolf, E. Allan Poe, H. James, H. Melville, J. Steinbeck, E. Hemingway, J. Dos Passos, G. Greene, M. Laurence, K. Vonnegut, J. Cheever y F. Scott Fitzgerald), así como de escritoras y escritores contemporáneos (A. S. Byatt, A. Tyler, T. Chevalier, J. Winterson, M. Atwood, M. Cunningham, John Banville y J. M. Coetzee).
EL AUTOR DEL POSFACIO
Clifford Lee Sargent nació en Norman, Oklahoma, en 1989. Sureño de nacimiento, pero criado en el noroeste del Pacífico, creció cerca de Portland, Oregón, donde estudió producción cinematográfica. Powell's Books, la mayor librería independiente de Estados Unidos, estaba delante de su escuela, y se encontró deambulando por sus pasillos cada vez más tiempo. Tras graduarse, trabajó como cámara y editor. En 2015, fundó el canal de YouTube Better Than Food Book Reviews, donde empezó a hacer reseñas informales de obras literarias de diversas épocas y géneros. Ahora vive en Florida, frecuenta las playas del Golfo de México, observa aves exóticas con su mujer, se dedica al canal a tiempo completo y posterga el trabajo de escribir su primera novela.
CAÍA UNA LLUVIA INTENSA
Primera edición: septiembre de 2024
Título original: Hard Rain Falling
© 1964, 1966, Don Carpenter. All rights reserved.
© de la traducción: Miguel Temprano García
© del posfacio: Clifford Lee Sargent
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-76-7
Depósito legal: AND.226-2024
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
DON CARPENTERCAÍA UNA LLUVIA INTENSATRADUCCIÓN DE
MIGUEL TEMPRANO GARCÍAPOSFACIO DE
CLIFFORD LEE SARGENTPITEAS · 30
Este libro está dedicado a mi mujer y a Bob Miller
«Pueden matarte, pero no comerte».
Creencia popular
PRÓLOGO
INCIDENTES EN EL ESTE DE OREGÓN
1929-1936
Había tres indios de pie delante de la oficina de correos esa cálida mañana de verano cuando la motocicleta llegó como una centella por Walnut Street e hizo que Mel Weatherwax diese marcha atrás con su camioneta y atropellase al vaquero que estaba cargando sacos de cal. Iban tan deprisa que el hombre y la mujer de la motocicleta probablemente ni siquiera viesen el accidente que habían causado. Ambos llevaban gruesas gafas de motorista, y lo único que vio Mel fue la motocicleta roja, las gafas y dos matas de pelo, negra la de él y rubia la de ella. Pero nadie les prestó atención, el vaquero estaba malherido, quedó tendido maldiciendo sobre el polvo rojizo, con la cara blanca de dolor. Los indios se quedaron mirando en la acera mientras Mel Weatherwax y uno de sus peones llevaban al vaquero herido a la sombra del callejón de detrás de la tienda.
El médico llegó al cabo de un rato y también empezó a maldecir, mientras se arrodillaba y palpaba el cuerpo del vaquero con los dedos. A esas alturas había ya bastante gente observando al médico, también algunas mujeres, pero eso no impidió que él siguiera maldiciendo. Resultó que había varias costillas rotas, y que al trasladar al vaquero es probable que le hubiesen perforado los pulmones con los extremos astillados. Murió menos de una hora después, tumbado todavía en el callejón, y para entonces el sol se había desplazado lo suficiente para que volviese a estar expuesto al calor. Una de las mujeres del pueblo intentaba darle sombra con un parasol, pero estaba tan ocupada hablando con una amiga que el parasol se movía y al vaquero no le sirvió de mucha ayuda. Cuando la mujer quiso darse cuenta, ya llevaba muerto un rato, así que dio un respingo, soltó un gritito y se fue calle abajo con gesto ofendido.
Todavía había una multitud alrededor de Mel Weatherwax cuando se llevaron el cadáver y él seguía contando lo ocurrido cuando el joven de la motocicleta y su novia volvieron al pueblo. Él se había subido las gafas sobre el pelo, ella llevaba las suyas al cuello y tenía un moretón en la mejilla. Estaban polvorientos y parecían cansados, pero el joven se abrió paso entre el gentío y le dijo a Mel Weatherwax.
—Joder, se me ha estropeado la moto. ¿Hay algún garaje en el pueblo?
—Mira, hijo —replicó Mel—, acabas de matar a uno de mis vaqueros. En este pueblo nadie te va reparar la puta motocicleta.
Estaban en 1929 y la Depresión llevaba ya dos años en esa parte del este de Oregón, así que a Mel no le preocupaba encontrar otro peón. Pero le alegró tener a ese chico para culparlo del accidente y, cuando la idea prendió en su interior, perdió los estribos y golpeó en la cara al joven, que cayó tambaleándose entre la multitud y aterrizó al pie de uno de los indios. El joven se limpió el polvo y el sudor de la cara con el dorso de la mano y miró sonriente al indio. Era un joven guapo, con el rostro tan bronceado que sus dientes parecían aún más blancos.
—Joder —dijo—, un puñetero indio.
Luego se puso en pie y arremetió contra Mel Weatherwax, y poco después varios hombres tuvieron que sujetarlo. La chica se quedó aparte, a la sombra, y mirando. Era delgada, iba sucia, tenía los ojos azules, era muy joven y parecía cansada, aunque mientras observaba la pelea los ojos le brillaron como si le gustase lo que veía. Después de eso, cuando alguien veía ese brillo en la mirada, sabía que iba a haber complicaciones.
Cuando acabó la pelea, las cosas se calmaron, y Mel, derrotado, se ofreció a invitar al joven a tomar una copa y todos fueron al Wagon Wheel. Ahora que había un puesto de trabajo libre ninguno de los desempleados estaba dispuesto a perder de vista a Mel hasta que escogiese a alguien. Luego resultó que quien consiguió el trabajo fue el chico, y Mel y él, con el otro peón, se fueron juntos en la camioneta, y dejaron a la chica sola en el hotel. Camino del rancho recogieron la motocicleta, la subieron detrás, y luego intentaron arreglarla en el rancho, pero algunas piezas estaban rotas y el bastidor se había doblado. Harmon Wilder, el joven, les dijo a todos que la había robado en Oakland, California, y que le daba igual lo que le pasara a la moto.
No celebraron ningún funeral por el vaquero muerto; no tenía familia y, como estaban a principios de verano, todos los hombres de los ranchos estaban demasiado ocupados. Metieron el cadáver en un ataúd de madera, lo llevaron al rancho y lo enterraron allí.
La siguiente vez que los indios vieron a la chica estaba sirviendo mesas en el restaurante del hotel. Ninguno entró en el hotel; la vieron a través del ventanal que da a Walnut Street. En esos días no tenían trabajo. Vivían de los cheques del Gobierno Federal que recibían en la oficina de correos. Los cheques no dejaron de llegar hasta finales de los años treinta cuando el negocio de la madera empezó a ir tan bien que en las serrerías empezaron a contratar a indios. Así que en 1929 algunos indios iban al pueblo casi a diario y se quedaban delante de la oficina de correos, charlando y observando los asuntos del pueblo. Si se presentaba la ocasión compraban un poco de whiskey y se iban a algún otro sitio a bebérselo. Llegaron a conocer bastante bien a Harmon Wilder, porque, a diferencia de muchos vaqueros, no le importaba comprarle whiskey a los indios. Incluso iba a beber con ellos de vez en cuando. Y una vez, cuando los dos agentes federales de Portland fueron al pueblo y cerraron el Wagon Wheel, Harmon y un par más fueron en coche a Bend y compraron una caja de Canadian Club y Harmon les vendió tres cuartas partes a los indios. Esa noche fue como si todo el mundo en el pueblo estuviese borracho, aunque solo eran los empleados de la serrería, los vaqueros y cinco y o seis indios. Los dos agentes federales se metieron en una pelea al intentar averiguar de dónde procedía el licor, y a uno de ellos le pegaron con una botella vacía en la cabeza y tuvieron que llevarlo en coche al hospital a sesenta kilómetros de allí.
No mucho después, llegó la policía y se llevó a la chica. Se llamaba Annemarie Levitt, había escapado de su familia en Portland y tenía solo dieciséis años. Estuvo fuera unas seis semanas, y luego volvió al pueblo en autobús, alquiló una habitación en el hotel y recuperó su trabajo en el restaurante. A esas alturas todos pudieron ver que estaba embarazada. Antes de que volviese a Portland, Harmon iba al pueblo a visitarla un rato los sábados por la noche, antes de ir al Wagon Wheel, pero luego ni siquiera hablaba con ella por la calle.
Cuando cayeron las primeras nieves a finales de octubre, todo el mundo en el pueblo sabía que sus padres no volverían a enviar a la policía a buscarla, y que ella no regresaría a Portland por su propia voluntad. En esa época del año los vaqueros podían ir al pueblo todas las noches si tenían dinero; Harmon tenía suerte jugando a las cartas, así que iba mucho por el pueblo. No había cambiado; seguía siendo alocado, seguía bebiendo demasiado, pero de vez en cuando se pasaba por el hotel para ver a Annemarie, y, al menos una vez, ella hizo autoestop para ir a verlo al rancho.
Annemarie Levitt no se fue a vivir con los indios hasta finales de la primavera siguiente, en 1930, después de haber ido a Bend y de haber tenido a su bebé en una de esas casas para madres solteras. Volvió a Iona sin el bebé. Nadie sabía qué desquiciaba más a Harmon: no saber qué era su hijo ni dónde estaba, o ver a la madre viviendo con los indios. Tal vez no fuera ninguna de las dos cosas; tal vez fuese lo que ella le hizo en la cara.
Ya no quería a Harmon; se lo demostró una tarde no muchas semanas después de volver al pueblo sin el bebé, cuando Harmon la detuvo por la calle. Llevaba una botella de whiskey y estaba medio borracho, aunque era solo el mediodía de un grisáceo día invernal; la detuvo, le dijo algo que nadie más oyó, y luego se rio e intentó darle la botella de whiskey para que echara un trago y ella la cogió, la balanceó, trazando un amplio arco hacia arriba, se la estrelló en la cara y él salió volando. La nieve que habían quitado de la calle y apilado contra la acera formaba montones duros y sucios, Harmon cayó sobre la nieve, dejó una mancha de sangre y acabó cayendo de bruces contra el hielo duro de la calle; Annemarie se quedó allí con el gollete de la botella en la mano, riéndose de él, luego se lo tiró encima y se marchó y lo dejó tirado en la calle con la mandíbula rota, la mejilla rajada y la sangre cayendo caliente y congelándose en la calle. Varias personas lo presenciaron todo desde el otro lado de la calle, pero nadie se paró a ayudar a Harmon; su reputación en el pueblo ya era bastante mala como para esperar que le ayudaran; al final se levantó y fue dando tumbos calle abajo hasta el Wagon Wheel. Unos peones lo llevaron por fin al médico, y luego en coche al hospital. No, ya no lo quería. Tal vez lo odiara. Tal vez eso fuese lo bastante fuerte para hacerla volver. Luego, cuando le golpeó con la botella de whiskey y se rio de él al verlo impotente y su sangre congelándose en la calle, dejó de odiarlo y empezó a odiarse a sí misma.
Portland la había desquiciado. Incluso con dieciséis años la detestaba; era hija única y tenía desesperada a su familia; alocada, ya había tenido problemas con la policía una o dos veces antes de conocer a Harmon y huir con él por impulso; se sentaba en su cuarto del piso de arriba cuando sus padres la mandaban a la cama y esperaba a que se fuesen a dormir, luego se volvía a vestir, salía por la ventana y cogía un tranvía para ir al centro; pero, cuando volvía, entraba siempre por la puerta principal y, si la estaban esperando despiertos, se enfadaba y les decía que se ocuparan de sus asuntos, y si su padre intentaba abofetearla o darle unos azotes, lo golpeaba y se ponía a chillar hasta que él la dejaba en paz, luego volvía a su cuarto en el piso de arriba y cerraba la puerta con llave. Debió de conocer a Harmon en una de esas incursiones al centro de la ciudad porque una noche ya no volvió.
La cara de Harmon quedó desfigurada: perdió todos los dientes del lado izquierdo y una cicatriz le corría desde debajo del ojo izquierdo a través del labio hasta la barbilla; tenía el rostro hundido y los ojos azules habían perdido su brillo, desde entonces hasta que murió tuvo un aspecto muy normal; es posible que la vida de un buen vaquero trabajador no fuese la que había soñado en Oakland, California, pero, para él, no estuvo mal: dieciocho horas al día, cuando el ganado estaba en las montañas, el sol, el polvo y el olor cálido y ácido del caballo que tenía debajo, le fueron quitando en parte la rabia; el trabajo, incluso en invierno, las miles de tareas irritantes que había que hacer para cuidar del ganado, acababan con su exceso de energía hasta que apenas le quedaba suficiente para salir de juerga una noche de sábado al mes, una noche en la que beber, romper ventanas y aporrear cualquier cara que se le pusiera delante.
Se acostumbró a escribir cartas e iba a la oficina de correos siempre que tenía ocasión para ver si había tenido alguna respuesta. No pasó mucho tiempo sin que todo el mundo supiese lo que quería. Escribía cartas a los orfanatos y hospicios de todo Oregón, intentando averiguar si había en ellos algún niño apellidado Wilder o Levitt; pero salía de la oficina de correos, se sentaba en el banco, abría el correo y arrugaba las cartas después de leerlas, con el rostro negro de rabia, y así todos sabían que aún no había encontrado al niño. Tal vez también se le quitaron las ganas de encontrar al crío, porque al cabo de un tiempo se rindió y la gente dejó de pensar en él porque ya no iba por el pueblo y se quedaba siempre en el rancho. Los vaqueros iban y venían, y cambiaban de trabajo, pero Harmon no. Se quedó con Mel Weatherwax hasta que murió. Mel decía que era un buen vaquero, que no hablaba mucho y que, si lo dejabas en paz, no daba problemas. Fuese lo que fuese lo que le había impulsado a huir de Oakland al Salvaje Oeste, parecía haberlo encontrado. Tal vez lo que buscara fuese libertad. A lo mejor miró a su alrededor y vio que en Oakland todos estaban atrapados en sus pequeños barrios; todos respiraban el mismo aire, heredaban los mismos asientos en la escuela, se dedicaban al mismo trabajo aburrido que sus padres y vivían en las mismas casas de estuco destartaladas. Tal vez todo le pareciera una cárcel o una trampa, el modo en que todo el mundo esperaba que hiciese ciertas cosas porque siempre se habían hecho así, y en que esperaban que se le diesen bien esas cosas raras, absurdas y solitarias, y tal vez se asustase, de los edificios, del humo, del hedor de la bahía, del aspecto gris que tenía todo el mundo. A lo mejor le dio miedo convertirse en uno de esos adultos de rostro solitario e inexpresivo y tener que contentarse con una casa en el barrio y una novia del instituto y un trabajo en una fábrica y tener que estar ahí y morirse de eso. Así que huyó a la única frontera de la que había oído hablar y se hizo vaquero. Pero, por supuesto, se llevó consigo todo en su huida, y siguió pinchándole, destruyéndole y matándolo por dentro hasta que al final no quedó más que el cuerpo de un hombre trabajando. Y hasta eso murió. Fue un accidente. Un caballo le coceó y murió al día siguiente de una hemorragia cerebral; estaba intentando quitarle el hielo que se le había metido en los cascos al caballo, cuando resbaló, le retorció la pata al animal y el caballo le coceó justo en la sien, y lo mató. El accidente ocurrió en 1936, cuando tenía veintiséis años, casi veintisiete. Nunca llegó a ver a su hijo.
Tampoco lo vio Annemarie. Llevaba ya un tiempo viviendo con los indios, y no parecía estar mal, pero cuando se enteró de la muerte de Harmon, algo resurgió —algo que el odio de los blancos del pueblo no había logrado disminuir en todo ese tiempo— y unas semanas después se mató con una escopeta de caza de calibre 20. Tenía veinticuatro años. Los indios la enterraron.
PRIMERA PARTE
DELINCUENTES JUVENILES
1947
UNO
Había cosas peores que estar sin un centavo, pero, de momento, a Jack Levitt no se le ocurría ninguna. Estaba en la Cuarta Avenida, en el centro de Portland, mirando un escaparate de una tienda de artículos de broma, con las manos en los bolsillos y los anchos hombros encorvados. Dos objetos habían llamado su atención, el primero un charco no muy convincente de vómito de plástico de color amarillento bilioso, con trozos de comida asomando en la superficie; el segundo una mierda de perro bastante realista, probablemente de escayola pintada de marrón. Alguien hacía estas cosas para venderlas. En algún lugar había una fábrica con obreros en las líneas de montaje que fabricaban estas cosas y cobraban un salario por ello. Jack pensó que ojalá se le ocurriese una idea así para ganar dinero. Pero sabía que no tenía ni la imaginación ni la energía necesarias para inventar nada. Sonrió para sus adentros. Cuando estás sin un centavo, se te ocurren toda clase de maneras absurdas de ganar dinero. Desvalijar a los borrachos. Entrar en una tienda (como esta, por ejemplo, en la que no había nadie más que el viejo de la trastienda leyendo el periódico), coger al tipo por la pechera, darle un par de guantazos en la boca y vaciar la caja registradora… O podía ir a la oficina de empleo de la Tercera, unas puertas antes del teatro de variedades, e intentar conseguir un trabajo. Pero la calle Burnside estaba repleta de hombres de pie en la acera, o apoyados en los edificios, y habría un montón de ellos en la oficina de empleo, intentando conseguir trabajo. Cuando Jack llegó a Portland unos meses antes, creyó que eran vagabundos, pero no. Eran obreros desempleados. Pescadores, estibadores, leñadores, cocineros, hombres que habían estudiado para barberos, y solo unos pocos borrachos. También gitanos, familias enteras sentadas a la puerta de sus casas, y Jack sabía que las chicas gitanas, las más guapas con sus vestidos típicos, te sonreían, te guiñaban el ojo, te invitaban a pasar y te ofrecían lo que ninguna mujer gitana le ha dado nunca a nadie y, una vez dentro, te pedían un poco de dinero «para darte la bendición», y empezaban a salir gitanos de detrás de las sombras y las cortinas… Los hombres eran sobre todo vendedores de coches usados y recorrían la ciudad en vehículos viejos y polvorientos, paraban a la gente y le preguntaban si querían dinero al contado a cambio de su coche, o se brindaban a reparar parachoques abollados. Se ofrecían a quitar «esa fea abolladura» a cambio de tres dólares y, si aceptabas, salían cinco o seis del coche con martillos y empezaban a aporrearte el parachoques, hasta que convertían la abolladura en docenas de pequeñas abolladuras y luego te pedían tres dólares por cada una, te rodeaban y argumentaban furiosos sobre lo sagrado de los contratos y que tenían testigos; y si te plantabas y te negabas a pagar, se ofrecían a comprarte el coche. Si no querías vender, acababan yéndose, pero no sin discutir. Otra gran manera de hacer dinero. Solo que Jack no era gitano.
De hecho, era un joven a quien le costaba mucho conseguir trabajo. Tampoco es que quisiera trabajar, pero necesitaba dinero, y en ese momento, a plena luz del día, parecía la única manera de conseguirlo. Tenía diecisiete años y un aspecto muy duro. Tenía esos ojos azules penetrantes e inexpresivos, casi como los de una serpiente, que a las personas normales les resulta difícil mirar, y su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, acentuada por la mata revuelta de rizos rubios que rara vez se peinaba. Parecía malo aunque no enfadado, y sus enormes puños daban la impresión de ser capaces de romper cráneos, casi como si se hubiesen creado para eso. Jack no era la imagen del empleado modélico, e incluso cuando sonreía había demasiada ferocidad en su expresión para relajar a nadie.
Pero no era más que un crío, y la mayor parte de esa dureza era una máscara, creada en los últimos doce años de su vida, porque había descubierto que nadie iba a protegerle si no se protegía él. En un chico más menudo, delgado y no tan fuerte, su expresión se habría tomado por confianza y le habría ayudado.
Se apartó del escaparate, se sacó las manos de los bolsillos y echó a andar calle arriba. La gente que lo veía llegar se apartaba de su camino. Era uno de esos días grises de Portland, y eso le ayudó a sentir lástima de sí mismo. Solo le quedaban sus últimos dólares y lo habían echado de la habitación del hotel. Había dejado su trabajo y no sabía de dónde sacar más dinero. Desde el punto de vista legal, era un fugitivo del orfanato, y en ese sentido se le buscaba. No tenía la sensación de que estuviesen buscándolo, se sentía de todo, menos buscado. Tenía deseos y nadie iba a bajar del cielo para satisfacerlos. Se esforzó por extraer un poco de autocompasión de esa idea, pero no funcionó: tenía que reconocer que prefería su singularidad, su libertad. De acuerdo. Sabía lo que quería. Quería dinero. Quería una chica. Quería una buena cena con todos los acompañamientos. Quería una botella de whiskey. Quería un coche con el que conducir a ciento cincuenta por hora (hacía poco que había aprendido a conducir y le encantaban la sensación de velocidad y de control, y la agudeza del peligro). Quería ropa nueva y zapatos de treinta dólares. Quería una automática del 45. Quería un tocadiscos en una habitación de hotel, para poder tumbarse en la cama con el whiskey y la chica y escuchar How High the Moon y Artistry Jumps. Eso era lo que quería. De él dependía conseguirlo. Solo con hacer la lista de sus deseos ya se sintió mejor. Eso los limitaba. Y sabía que todos y cada uno de ellos podían conseguirse con dinero. Así que lo que necesitaba en realidad era mucho dinero. Digamos, diez mil dólares.
Estaba de muy buen humor cuando entró en la sala de billar que era uno de sus tres sitios favoritos (los otros dos eran una esquina y otra sala de billar), bajó las escaleras tan contento y, cuando vio a su amigo Denny Mellon, le gritó:
—Eh, tío, ¿no tendrás diez mil dólares para prestarme?
Denny frunció el ceño y dijo:
—¿Para qué los quieres?
—Para comprar casas y otras cosas —canturreó Jack.
—Ah, bueno. Creí que ibas a desperdiciarlos comprando bonos de guerra o algo por el estilo.
Unos minutos después, Jack había apostado diez centavos en una partida de bola nueve y había olvidado todos sus problemas.
A Jack no le faltaban amigos. Poco después de llegar a Portland encontró el local de los chicos duros del lugar y se juntó con ellos, y se ganó la reputación en la pandilla de ser de los que no se detienen ante nada, un duro de verdad, como Clancy Phipps y su hermano Dale, un líder porque (eso le parecía a los demás chicos y chicas) ninguna idea le parecía demasiado peligrosa. En Portland a los chicos duros los llamaban «la pandilla de Broadway» porque merodeaban por la esquina de Broadway y Yamhill. La pandilla empezó en plena Segunda Guerra Mundial y aún existe hoy. Eran los chicos a los que nadie apreciaba demasiado en el instituto, o los que despreciaban el colegio y anhelaban la emoción que proporciona el centro de la ciudad; los que tenían problemas en el colegio, con la policía, con sus padres —casi con todo el mundo— y se juntaban en una pandilla poco unida. Debían de ser unos cincuenta chicos y chicas y la composición del grupo estaba siempre cambiando; sus miembros desaparecían en el Ejército, en algún trabajo, o se casaban, o hacían amigos en el colegio, o iban al reformatorio en Woodburn, o se marchaban del estado y se iban a Nueva York o a San Francisco; y constantemente llegaban nuevos miembros, muchos, como Jack, acababan siendo admitidos en el grupo por su dureza, su falta de valores morales convencionales, el desagrado que sentían por los adultos y su odio por la policía.
La mayoría se parecían a Jack Levitt en que querían tener mucho dinero y hacer lo que les viniera en gana, al menos por un tiempo; pero la mayoría veían las cosas de manera diferente: querían divertirse en ese mismo momento, porque en el fondo sabían que pronto tendrían un trabajo y empezarían a tener una familia (como las suyas) y se acabaría la diversión. Si parecían demasiado ruidosos, demasiado alocados, demasiado desafiantes, tal vez fuese un poco por desesperación, porque ante ellos se extendían incontables años de una existencia gris, malos trabajos, parejas poco atractivas y mocosos con tan poco futuro como ellos. Jack no veía las cosas así, y no tenía motivos para hacerlo. No sabía quiénes eran sus padres, y no esperaba que el futuro fuese una repetición del pasado porque eso era impensable: él tenía una visión del futuro que incluía cierto desenfreno, una creciente serie de placeres, amores y alegrías, y le daba igual tener que esforzarse; sabía pelear por lo que quería. De hecho, era casi lo único que sabía. También había terrores ocultos; pero confiaba en que esa parte de su vida hubiese terminado. En este sentido, era una extraña combinación: un optimista cínico. Sus esperanzas eran vagas e incluso infantiles, pero al menos eran esperanzas y su vaguedad era una bendición; para muchos otros, el futuro estaba demasiado claro.
Más o menos a la vez que Jack Levitt bajaba las escaleras de la sala de billar, otro chico cuyo futuro era incierto, aunque a él le pareciera muy prometedor, se bajaba del autobús de Seattle. Se llamaba Billy Lancing y fue el último en bajar; un chico espigado y huesudo de dieciséis años, con rasgos de halcón y ojos agudos, calculadores y demasiado viejos. El color de su piel era amarillento, como si hubiese tenido la malaria, y era evidente, por eso y por su pelo castaño rojizo rizado, que era negro. Llevaba un cortavientos blanco y cargaba con una pequeña bolsa de tela azul, que metió en uno de los compartimentos de diez centavos de la taquilla de Greyhound; luego bajó al lavabo de caballeros, metió cinco centavos en la ranura de uno de los váteres de pago y entró. Cuando salió la llave de la taquilla estaba en su calcetín, debajo del empeine derecho. Era importante: dentro de la bolsa, además de toda su ropa, había quince billetes de diez dólares enrollados y sujetos por una goma doblada dos veces, sus reservas, el dinero que había ganado, ahorrado y escatimado para largarse de casa.
En cuanto la llave estuvo a salvo, fue a uno de los lavabos, se echó agua fría en las manos y se salpicó la cara con ella. El lavabo de caballeros estaba lleno de marineros y sus conversaciones y sus risas rebotaban de manera extraña en los azulejos de las paredes, una desquiciada andanada de ruidos fragmentarios. De no haber sido por el eco, a Billy le habría recordado a su casa de Seattle, los constantes ruidos y la cháchara de la gente que vivía en su apartamento de protección oficial: su padre y su madre, sus hermanos y hermanas, su anciana tía del sur del país, sus tres abuelos: una casa en la que siempre había alguien levantado, alguien cocinando, alguien preparándose para ir al trabajo y alguien que acababa de llegar y estaba tomando un trago de whiskey; con la radio en marcha, un niño llorando, otro desternillándose de risa; la voz constante y burbujeante de su tía desde el rincón al lado de los fogones, hablando del sur, del frío y de la lluvia; o su padre y su abuelo discutiendo sobre si la Boeing iba a hacer esto o aquello. Cuando Billy pensaba en su casa pensaba en el ruido, y ahora en el lavabo de caballeros de la consigna de Greyhound, en Portland, a casi trescientos kilómetros del piso de protección oficial, volvió a embargarle el miedo a asfixiarse, a morir estrangulado por el ruido, notó cómo se le hacía un nudo en el estómago y cómo se le humedecían las palmas de las manos. «Es solo que me asusta Portland», pensó. «Nada más. Igual que a cualquiera». Subió las escaleras y salió a la calle.
Unas nubes grises y panzudas pendían sobre los edificios del centro de Portland, pero aún no había empezado a llover y la acera estaba seca. Billy miró el cartel azul y blanco. La Quinta con Taylor. Sabía, por lo que le habían contado en el Two-Eleven, en Seattle, que había tres salones de billar en el centro de Portland: el Rialto, en Park, entre Morrison y Alder; el de Ben Fenne, en la Sexta, entre Washington; y un sitio llamado el Rathole, en Washington, entre la Cuarta y la Quinta. El más animado se suponía que era el Rialto, pero Billy decidió probar suerte antes en los otros. Anduvo hasta un chófer que estaba apoyado en un taxi amarillo, le preguntó cómo llegar allí y empezó a andar pendiente abajo, en dirección a Washington Street.
El Rathole fue fácil de encontrar, un cartel de neón rojo sobre una puerta entre un restaurante de mala muerte y una inmobiliaria, decía: «Billares: americano y snooker» y una escalera conducía hacia el sótano. Cuando Billy empezó a bajar, se cruzó con dos hombres de negocios que subían riéndose de algo. Uno de ellos lo miró raro y luego se apartó para dejarle pasar. Las escaleras estaban increíblemente sucias, y el rellano de cemento tenía manchas y estaba cubierto de papeles, y olía a vómito y a orina. Había una botellita de vino blanco tumbada en un rincón, y al lado una bolsa de papel de la que asomaba el cuello de otra botella. Billy giró a la derecha, empujó la puerta basculante y bajó tres escalones más para entrar en los billares.
A su derecha había un mostrador de cristal con unos cuantos sándwiches de aspecto rancio, una máquina de pinball con el consabido jugador inclinado sobre ella, una cabina de teléfonos y un hombre con una camisa blanca, probablemente el dueño, apoyado en el mostrador y dándole consejos al jugador de pinball; a su izquierda, había seis mesas de billar alineadas. En tres de ellas estaban jugando y había una fila de butacas de teatro contra la pared con grupos de espectadores ociosos delante de las mesas ocupadas. Detrás del mostrador vio la esquina de una mesa de snooker y detrás, más butacas de teatro. Llegaba mucho ruido de la sala del fondo, y con las manos en los bolsillos del cortavientos, Billy fue hacia allí y se apoyó en la puerta. Había tres mesas de snooker, y en las tres estaban jugando; hombres de negocios sin chaqueta, lo más probable es que estuvieran jugando una partida mientras comían, bromeando, entre amigos, como todos los días a mediodía. Billy vio que uno de ellos era un policía, gordo, de cara fofa, que mordisqueaba un sándwich. Billy estaba a punto de darse la vuelta para marcharse cuando notó algo en el hombro.
Se dio la vuelta y miró directamente al dueño. Su boca estaba tensa, las palabras sonaron ásperas, pero detrás de las gafas de montura dorada, los ojos grises parecían preocupados, como si intentaran decirle a Billy que no hiciera caso de sus palabras, que no lo culpara a él. Pero, al mismo tiempo, pensó Billy mientras volvía a subir las escaleras, a lo mejor el viejo pelmazo solo se estaba disculpando. Billy no prestó atención a las palabras; le daba igual si eran: «Largo de aquí, negro», o «Fuera, negro», o solo «Bla, bla, bla, negro», y no las recordó; no tenía importancia; el Rathole, no era el sitio que buscaba. Era un garito sucio lleno de aficionados y apostadores de caballos sin un centavo; allí no había nada para Billy.
El local de Ben Fenne era distinto; se dio cuenta enseguida. Estaba en otro sótano, pero la escalera era más ancha y la habían barrido; al fondo a la izquierda había una barbería y a la derecha estaban los billares, la sala era más grande, tenía el techo más alto, había más mesas, más movimiento; y, en vez de un mostrador, había una barra de bar de madera oscura detrás de la cual había dos hombres con camisa blanca sirviendo cervezas o cocinando en la plancha. Una rápida mirada le dijo a Billy que no había ningún negro, pero ya contaba con eso; tampoco los había en el Two-Eleven en Seattle, al menos hasta que Billy insistió y por fin le dejaron quedarse. De hecho, en Seattle había llegado a tener cierta reputación como ese «chaval negro» que siempre se esforzaba y que tenía auténtico talento jugando al billar directo o a una tronera.
La primera mesa de la derecha era de billar y había tres tipos jugando al treinta y uno. Notando la tensión del juego en las tripas y en todos sus músculos, Billy fue hasta el contador de detrás de la mesa y se encaramó al taburete del rincón, apoyado contra la pared para ver la partida. Notó casi la misma tensión que si fuese a participar en una partida de cien dólares justo en ese momento. Era una sensación agradable, tenía las manos secas y podía tragar saliva sin problemas. Se sintió tan bien que estuvo a punto de echarse a reír.
Muy pronto, el camarero que había detrás de la barra se acercó, secándose las manos en el delantal blanco cubierto de manchas: un hombre bajo, con cara de mono, aspecto cansado y antebrazos gruesos y peludos.
—¿Qué va a ser? —le preguntó a Billy.
Billy notó la risa que se esforzaba en salir de su garganta, porque supo lo que iba a suceder, sabía lo que acababa de ocurrir. El camarero se había acobardado; había ido a decirle a Billy que se fuese, y luego se había acobardado.
—Un perrito caliente y un café con leche —respondió Billy.
Las manos del camarero estaban sobre la barra, dio unos golpecitos con los dedos y suspiró.
—Muy bien —dijo.
Cuando volvió con el bocadillo, una salchicha de piel gruesa y gomosa cortada por la mitad entre dos finas rebanadas de pan blanco, tuvo que darle unos golpecitos en la espalda a Billy para llamar su atención.
—Aquí está el bocadillo, chico. Con el café serán treinta centavos. Cómetelo y vete, ¿de acuerdo?
—¿Es que cree que quiero quedarme a dormir aquí? —replicó Billy haciéndose el inocente.
Luego le dedicó su sonrisa más jactanciosa al camarero y señaló con un dedo largo y huesudo al tarro de la mostaza que había sobre la barra. El camarero alargó mecánicamente el brazo para coger la mostaza y se la pasó a Billy.
—Ya sabes qué quiero decir, chico.
Billy se comió el bocadillo y dio sorbos al café fingiendo observar la partida; pero en realidad estaba reconociendo el terreno, mirando todas las mesas para ver dónde estaban los que apostaban y cuánto. A su derecha había otra mesa de billar, con un tablero de keno: una parrilla de madera con el borde de latón en un extremo de la mesa y agujeros numerados para las bolas. Era un juego de puro azar y un cartel colocado sobre la lámpara de la mesa decía: «Partida abierta, diez centavos por tirada», lo que significaba que cualquiera (bueno, casi cualquiera, pensó Billy) podía participar. Pensó en probar suerte, pero decidió no hacerlo. Porque en una de las mesas de billar, en el centro de la sala, estaba en marcha una partida de bola nueve entre jugadores no mucho mayores que Billy, y había mucha gente mirando, sentada o apoyada en las otras mesas, susurrando y apostando. Ese era el mejor sitio.
Cuando acabó de comer, se limpió la boca con una servilleta de papel, cruzó la sala hasta los lavabos y se aseó. Al salir fue directo al centro de la sala, cerca de la mesa de bola nueve. Se sentó en una silla de madera de respaldo alto, metió los pies entre las tablas, cruzó las manos sobre el vientre, queriendo reírse, queriendo soltar un grito de alegría, y dijo con una voz joven de negro que se oyó en todo el salón de billares:
—Antes de que me echen, ¿quién quiere quedarse mi dinero? ¿Quién quiere el dinero que tanto le ha costado ganar a un negro?
El local se quedó en silencio un momento y todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió para mirarlo. Luego, poco a poco, unos avergonzados y otros sin mayor interés, siguieron con sus partidas y su charla y el salón recuperó sus ruidos de siempre. Pero Billy ya contaba con eso; sabía que algunos, probablemente entre los espectadores de la partida de bola nueve o en la mesa de keno, estarían pensando a qué jugaba y si se le daba bien; pensando en si podrían quitarle el dinero antes de que lo echase el encargado. Billy también sabía que el encargado, dondequiera que estuviese, no tardaría en llegar para echarlo a no ser que alguno de los parroquianos intercediera por él, al menos hasta que lo hubiese desplumado.
Resultó que quien le preguntó fue el propio encargado. Era un tipo de talla mediana, fuerte, de unos treinta años, que llevaba un delantal de cuero. Llegó detrás de Billy y dijo:
—¿A qué juegas, chico?
Billy se volvió y lo miró.
—A lo que sea.
El encargado dijo:
—¿Por qué no te quedas en Williams Avenue, que es donde debes estar?
—Soy de Seattle —replicó Billy—. Nunca he oído hablar de Williams Avenue.
—Es el barrio de los negros —dijo el encargado. Esperó con paciencia con las manos en los bolsillos.
—Ya —repuso Billy—. Tacos torcidos, mesas rasgadas, bolas abolladas y diez centavos a bola nueve. ¿Para qué voy a ir allí? Yo tengo futuro en el billar.
—Nadie tiene futuro en el billar —replicó el encargado—. Pero jugaré contigo, para ver qué tal se te da. ¿Te parece bien al billar directo?
—Me parece perfecto —dijo Billy.
—¿Dos dólares por partida? ¿Cincuenta puntos?
—Estupendo.
—¿Por qué no me enseñas el dinero?
Billy se rio en voz baja y sacó un fajo de billetes con uno de diez en la parte de fuera.
—¿Por qué no me enseña usted el suyo?
—Eres un verdadero capullo, ¿eh? —dijo el encargado.
—¿Quiere que le ruegue que me deje jugar aquí? —preguntó Billy.
El encargado se quedó pensando y sonrió.
—Pues supongo que no —dijo.
«Está visto que soy de lo más gracioso», pensó Billy, y por un momento sintió una punzada de asco; sabía que lo que estaba haciendo no era más que servilismo a lo Tío Tom. Pero qué coño, había conseguido lo que quería. A lo mejor empezaban tolerándolo y acababan respetándolo, porque lo único que cuenta en un salón de billar es lo bien que juegas.
—Enséñeme el dinero —dijo Billy. En el acto se arrepintió, se le había escapado.
Pero el encargado no se enfadó; se rio y sacó su fajo.
—Ha llegado un nuevo jugador a la ciudad —anunció al grupo que estaba empezando a congregarse en torno a ellos—. ¡Este negrito —canturreó mientras cogía un taco—, se va a llevar vuestro dinerito!
Así arrancó unas cuantas risas y Billy notó cómo se reducía la tensión en la sala. Esperaba que el encargado fuese uno de los mejores, y esperaba, claro, poder derrotarle. Sería una gran ayuda.
A los dieciséis años, Billy Lancing era ya un brillante jugador de billar. Tenía ese toque suave que solo tienen los jóvenes y los mejores, un ojo agudo y, por encima de todo, lo que lo hacía más grande: la necesidad interior de ganar dinero; porque para Billy el dinero era lo más importante del mundo. Había aprendido a jugar al billar en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y, después de las primeras dificultades rudimentarias con el toque, el ojo y el puente, descubrió que nadie en la Asociación podía vencerle. Descubrió que tenía talento. Y se enteró de que en el salón de billar para negros a tres manzanas de allí había quien jugaba al billar por dinero. A los catorce años debutó en el salón para negros y, cuando los adultos se hartaron de reírse al verlo inclinarse sobre la mesa con un taco demasiado grande en la mano, repararon en que ganaba todas las partidas, en que los estaba desplumando y en que, simpático o no, era una amenaza. El dueño tomó cartas en el asunto y le prohibió la entrada a Billy con la excusa de que era menor de edad. Así que fue al centro, al Two-Eleven, temblando de miedo. Por supuesto, lo echaron; y eso le enfadó. Volvió y lo echaron otra vez, y entonces apostó con uno de los que se lo llevaban en el ascensor a que podía vencerle al billar con bandas, y los dos volvieron a subir, los dos enfadados, los dos en silencio y jugaron en la mesa número uno mientras todo el mundo los miraba, y Billy le sacó tanta ventaja en la primera partida (jugando con frialdad a pesar de su rabia), que golpeó las tres últimas bolas desdeñoso y con una sola mano; y, a partir de ese momento, se convirtió en la mascota oficial de los jugadores del Two-Eleven y, con el tiempo, en el mejor de ellos. Un auténtico niño prodigio, dijo uno de él.
El encargado ganó cuando lo echaron a suertes y Billy empezó, pero no fue una buena rotura y el encargado metió seis, diez, catorce bolas; Billy volvió a colocarlas y el encargado sacó y las desperdigó por el otro extremo de la mesa, y metió otras diez bolas antes de fallar. Un total de veinticinco puntos; la mitad de la partida. Pero a Billy le dio igual; estaba en plena acción, y la acción era lo que más le gustaba. Si el encargado hubiese hecho cincuenta puntos y hubiese ganado, a Billy le habría dado igual, siempre y cuando hubiera tenido dinero el bolsillo para cubrir la apuesta y el brazo derecho le respondiera. Se apoyó en una mesa y observó al encargado, mirando el verde brillante del tapete, el modo en que la lámpara de arriba hacía brillar las bolas, y, más allá de la mesa, la aparente oscuridad del resto del salón de billares, notó la perfecta seguridad de saber dónde estaba y de que ese era su sitio. Por fin el encargado falló y anotó sus tantos. Billy avanzó hacia la mesa, dándole tiza al taco y considerando al mismo tiempo la disposición de las bolas.
Uno de los que miraban dijo:
—Joder, John, no habías metido tantas bolas en toda tu vida.
El encargado sonrió y dijo:
—Métete en tus putos asuntos, bocazas.
—Te vas a pegar un tiro en el pie —repuso el mirón.
Otra voz más joven dijo:
—Apuesto dos contra uno a que John le gana al negro.
Billy se volvió en el acto y bizqueó mirando hacia la oscuridad.
—¿Quién ha dicho eso?
—Yo. —El que había hablado era un joven sonriente de pelo rojo oscuro y pecas, y un hoyuelo en mitad de la barbilla. Sacó un fajo de billetes del bolsillo de la camisa y se lo enseñó a Billy—. ¿Quieres un poco?
—Te apuesto cinco contra diez —dijo Billy.
—¡Al chico le gusta apostar! Muy bien, de acuerdo.
Billy metió treinta y ocho bolas antes de fallar, notó cómo aumentaba la tensión en su interior a medida que fue colando una bola tras otra en las troneras y caían rodando con un ruido hueco por el canal de retorno, hasta que la presión fue demasiado grande y falló lo que tendría que haber sido un golpe fácil al costado, y dejó la bola blanca en el centro. John, el encargado, con el rostro tenso por la concentración, se inclinó sobre la mesa y empezó a meter bolas, pero falló en la rotura siguiente y se lo dejó fácil a Billy. John suspiró, dejó el taco sobre una mesa vacía, fue al fondo del local a preguntarles la hora a unos jugadores de snooker que acababan de terminar una partida; cuando volvió, su propia partida había terminado: Billy había ganado.
—¿Quién ha dicho que podías jugar mientras yo no estaba? —dijo enfadado.
—No ha dicho usted nada —replicó Billy—. Ni siquiera lo he visto marcharse.
—Por Dios, John, ha ganado limpiamente —dijo uno de los espectadores. El chico pelirrojo le dio a Billy un billete de cinco y cinco de un dólar con expresión asqueada, y John le pagó a Billy sus dos dólares.
—¿Otra partida? —le preguntó Billy.
—Eres demasiado bueno para mí, chico —dijo John.
Alguien gritó: «¡Un triángulo!», y John se fue para atender la petición. Billy puso unas bolas en la mesa y empezó a jugar, esperando a que alguien lo desafiara. Pero todo estaba muy tranquilo alrededor de su mesa y empezó a dudar de si no acabarían echándolo, después de todo. La sensación de tensión fue abandonándolo, y empezó a fallar golpes muy fáciles. Al cabo de un rato, lo dejó asqueado, puso las bolas en el triángulo, dejó el taco y fue a buscar a John.
—¿Cuánto le debo?
John se frotó la cara.
—Nada. Si ganas, es gratis.
—Digo por el rato que he estado practicando —insistió Billy.
—Mierda. ¿Dos minutos? Dos centavos.
—No quiero deberle nada a nadie —dijo Billy.
«Estoy llevando las cosas demasiado lejos», pensó. «¿Qué coño me pasa?». Pero se hurgó los bolsillos y sacó una moneda. Se la dio a John que la miró perplejo, casi con asco.
—Qué demonios —dijo—. Me compraré una Coca-Cola. Gracias, chico.
Fue a la barra y Billy esperó un momento y luego se sentó a ver la partida de bola nueve. No tenía otra cosa que hacer. Las ocho horas que estuvo en el autobús las pasó preparándose para esta entrada en Portland, este triunfo, y había ocurrido tan deprisa que casi era como si no hubiese sucedido. Tendría que haber sido más teatral: alguien tendría que haberse quejado de que hubiese un negro en el local, la gente habría tomado partido y él los habría callado a todos con su brillante manera de jugar. Pero no había sido así, y ahora estaba ahí, con sus doce dólares, ignorado, como si fuese un espectador más. Casi como si ya se hubiesen acostumbrado a él.
El chico pelirrojo se sentó en una silla a su lado, cruzó las piernas y empezó a hurgarse los dientes mientras veía la partida.
—Tú podrías ganar a todos esos tipos —le dijo a Billy—. ¿Acabas de llegar de Seattle?
—Recién bajado del autobús —dijo Billy.
El chico pelirrojo tenía ojos verdes y perezosos y una sonrisa franca; a Billy le cayó bien enseguida. Sacó los cigarrillos y le ofreció uno al pelirrojo.
—Gracias. ¿Alguna vez has jugado en el Two-Eleven?
—Sí. Muchas veces. ¿Conoces Seattle?
—He estado un par de veces con mi padre. ¿Alguna vez has jugado en las mesas grandes de snooker? ¿Se te da bien el snooker?
—Bastante bien —dijo Billy—. Juego a todo.
—¿Quieres ganar un poco de dinero jugando al snooker?
—¿Tengo que dejarme ganar? Nunca me dejo ganar.
El pelirrojo se rio.
—Lo único que tienes que hacer es jugar. En el Rialto tienen jugadores de snooker; no hay que dejarse ganar, ni fingir, ni nada. Lo único que tienes que hacer es ir allí y jugar. No hay que timar a nadie, te timarán a ti. —Y, como si acabara de pasársele por la cabeza, dijo—: Yo soy Denny.
Le tendió la mano y él se la estrechó.
Billy se quedó pensando un momento.
—¿Y qué pasa con el Rialto? He oído hablar mucho de ese sitio en Seattle. ¿Hay alguien allí que pueda ganarme?
Denny se rio.
—Tío, eres bueno, pero no tan bueno. Está lleno de tipos que pueden ganarte. ¿Cuál es tu entrada más alta?
—Cincuenta y cinco —dijo Billy.
—Cincuenta y cinco. ¿Has oído hablar de Joe Cannon? Es el amo del Rialto. ¿Crees que puedes ganarle con tu cincuenta y cinco? Y no es solo él. ¿Qué me dices de Reuben Menashe? ¿Y de Bobby Case? Bobby tiene solo catorce años, pero puede patearte el culo. Estuvo en San Francisco hará cosa de un mes y ganó mil ochocientos jugando a bola nueve en Corcoran, y eso que lo veían tan joven que se dedicaban a anunciar la bola siete y la ocho. ¿Puedes ganar a esos tipos? Es mejor que te dediques al snooker. Hay unos cuantos jugadores que se creen los amos del mundo; tardarán un mes en darse cuenta de que juegas mejor que ellos, y para entonces ya los habrás desplumado.
—No quiero jugar al snooker —replicó Billy.
No sabía por qué; le rondaba por la cabeza que él era el mejor, pero no quería admitirlo. «Porque no es cierto. No quiero ser el mejor. No lo soy. Nunca lo seré», pensó. Pero tampoco quería jugar al snooker ni desplumar a unos pardillos mientras los jugadores buenos de verdad se reían de él. De hecho, se había olvidado de Joe Cannon, no entendía por qué. Todo el mundo lo conocía. Era un jugador muy bueno, y uno de los pocos que había ganado dinero con el billar, lo bastante para comprar su propio salón de billar y una sala de juegos. Solo pensar en jugar con él le asustaba; sabía que le pesarían las manos, que le costaría sostener el taco y que las bolas le parecerían lejanas. Y Joe Cannon ni siquiera era el mejor. Solo era el mejor de la región del noroeste del Pacífico, y la gente ya empezaba a decir que se estaba haciendo viejo, que pasaba demasiado tiempo jugando al póquer y que últimamente fallaba demasiado. Pero a Billy le asustaba jugar con él. «Solo tengo dieciséis años, ¿por qué tanto revuelo?», se dijo enfadado.
—¿Cómo se va al Rialto? —le preguntó a Denny.
—Vamos —dijo Denny—. Yo te llevaré. De todos modos, me apetece una hamburguesa. En este garito no hay hamburguesas. ¡Eh, Levitt! —gritó—. Me voy al otro garito.
Jack apenas levantó la mirada. Empezaba a sentirse desesperado. Había jugado y jugado, y no hacía más que perder dinero. Esa mañana había salido del hotel a desayunar, y al volver se había encontrado un candado en la puerta. Sabía que no podría sacar sus cosas de la habitación hasta que pagase los cincuenta y tantos dólares que debía, pero en vez de sentarse a pensar qué hacer, se había metido en una partida de billar. Ahora no sabía cómo podía haber sido tan idiota. Falló una tirada muy fácil y blasfemó enfadado y tiró el taco al suelo. John, el encargado, se le acercó y le dijo:
—No estropees el material, chico.
—Qué demonios, lo dejo —dijo Jack—. ¿Puedes ponerme el tiempo que he jugado en la cuenta?
John lo miró con cuidado y dijo:
—De acuerdo. Solo por esta vez.
Jack sonrió.
—¿Cómo sabes que te pagaré?
—Claro que pagarás. Si no, no podrás volver por aquí.
Sin dejar de sonreír, Jack se encogió de hombros y dijo:
—Está visto que me tienes cogido por los cojones.
—Eso parece.
Jack volvió a salir. Lloviznaba un poco, y su rostro agradeció la fría humedad. Siguió calle arriba hasta el Corner, luego subió por la Sexta Avenida y se detuvo en una tienda de discos a escuchar lo último de Stan Kenton. Era una de las cosas que se podía hacer cuando no tenías dinero. Pero al final se aburrió y se marchó. Todo parecía descentrado. En el orfanato nunca se había sentido así; allí siempre había algo que hacer. Nunca pensó que lo echaría de menos. Pero sí. Tenía que admitirlo. Pasó por delante del cine Orpheum, en Broadway. Estaban echando una película de guerra, y dudó de si quería verla. Sabía una manera de entrar sin pagar; ibas al tipo que recogía las entradas y le decías: «He venido a recoger a mi hermana pequeña» y pasabas de largo. Si el tipo tenía agallas te echaba a la calle, pero la mayoría no las tenían. Un par de semanas antes, Jack y otros siete que estaban aburridos por el Corner y sin dinero, habían irrumpido en el United Artists, pasando en fila india por delante del taquillero sin decir palabra, subiendo a toda prisa las escaleras hasta el gallinero y separándose para ocupar las butacas. No habían pillado a ninguno y luego, a mitad de película, Denny, en primera fila del gallinero, gritó: «¡A contar!» y Jack gritó: «¡Uno!» y otro: «¡Dos!», mientras las acomodadoras corrían a buscarlos. Había sido una estupidez, pero divertido. No le apetecía ver la película de guerra. Sería una sarta de idioteces. Siguió andando hasta la tienda del Corner, se bebió una Coca-Cola y esperó a que ocurriese algo interesante.
DOS
Su amigo, el pelirrojo Denny Mellon, entró en la tienda una hora después, y para entonces Jack estaba a punto de enloquecer de aburrimiento. No era el único miembro de la pandilla de Broadway que estaba por allí, pero se sentó apartado para alimentar su aburrimiento: no le caía bien el grupo que se arremolinaba en torno a Clancy Phipps al otro extremo de la barra. Clancy acababa de cumplir seis meses en la cárcel del condado por robar la radio portátil de un coche y todos estaban escuchando sus ironías y sus baladronadas sobre la vida en la cárcel. Denny se sentó al lado de Jack y dijo:
—Mierda.
—¿Qué pasa?
—¡Qué coño! He llevado a un chico negro al Rialto para desplumarlo. Tenía pensado un gran plan. Lo iba a poner a jugar al snooker con Hatch y esos viejos de la mesa del centro para subirle la moral, ya me entiendes, y luego, cuando llegases tú, meterlo en una partida de bola nueve entre tú y alguien como Bobby Case y despellejarlo. Ya sabes, tú jugando con calma y Case a por todas. Lo mejor era que habría ganado con facilidad a Hatch y a los demás, así que habríamos ganado su dinero y el de ellos. Pero tú no has aparecido y ha llegado Case con ese cabrón de Kol Mano, y lo han machacado entre los dos.
—¿Cuánto le han limpiado?
—Dios, casi cincuenta pavos. ¡Puta mierda!
Jack se rio.
—No era tu dinero.
—Tendría que haberlo sido.
—O sea que también estás sin un centavo.
Denny dejó ver los dientes en una sonrisa irlandesa.
—No. Tengo unos diez pavos.
—Préstame cinco.
—No. En unos diez minutos, voy a ir al Hotel Model y me voy a comprar un buen coño. Llevo todo el día pensándolo. Hace una semana que no echo un polvo.
—Eso es un amigo —dijo Jack. De pronto, sintió muchas ganas de estar con una chica.
Había ido al Model, al Rex y a un par de burdeles más, con Denny y por su cuenta, y en ese momento le pareció lo mejor que podían hacer. Era tan agradable y profesional, y las chicas olían tan bien y parecían tan atractivas…
—Escucha —le dijo a Denny—. Tienes diez, podemos entrar con cinco cada uno. No puedes dejarme aquí tirado.
—¿Y por qué no? —Denny sonrió—. Te diré lo que haremos: cuando esté sentado en la cama viendo cómo se desnuda la chica, pensaré un momento en ti. ¿Te parece bien?
—Eres un gilipollas —dijo Jack, pero sabía que Denny lo llevaría con él.
Era una de las cosas que le gustaban de Denny. Jack no entendía por qué era tan amistoso, tan franco y tan generoso con el dinero, cuando lo tenía, pero eso daba igual. A Jack tampoco le importaba hacerle gastar a Denny sus últimos cinco dólares. Pensó que si Denny no quisiera compartirlos, no lo haría. No le estaba obligando.
—Vamos —dijo Jack.
—No, es demasiado pronto. Esperemos un rato. Aunque, tío, la verdad es que estoy muy cachondo, ¿tú no? —de pronto cambió de asunto—. El negrito ese se ha escapado de casa. Tío, no sabes cómo juega, pero es un pardillo. Cualquiera con un poco de mala leche se lo olería, tendrías que haber visto cómo lo mareaban esos tipos. Pero él parecía cada vez más cabreado y jugaba cada vez mejor; aunque fue inútil. Ni el mejor jugador del mundo podría ganarle a esos dos.
—Si alguien me viniera con esas, le partiría la cabeza —dijo Jack.
—Ya, pero ¿qué va a hacer un crío como él?
—Que le den por culo. Venga, ¡vámonos!
Denny se rio.
—¡Ya estoy oliendo esos coñitos! —Giró el taburete y se puso en pie—. ¡Te echo una carrera por Broadway!
Salió corriendo de la tienda, y Jack le siguió.
Corrieron por la calle principal de Portland, esquivando a la muchedumbre y chocándose con más de un ciudadano airado. Cuando llegaron a Burnside el semáforo estaba en rojo, pero cruzaron de todos modos y obligaron a los coches a frenar y hacer sonar la bocina con rabia y frustración. Jack, bailando entre el tráfico detrás de Denny, alzó ambas manos con un típico gesto de desprecio con el dedo corazón extendido. Cuando llegaron a la otra acera y estuvieron en las calles llenas de borrachos y drogadictos, empezaron a andar, jadeando y recobrando el aliento. Por encima de ellos, bajo las nubes rojizas, dos enormes carteles de neón arrojaban una luz coloreada sobre las calles mojadas; uno decía: Jesús es la luz del mundo con una cita de las Escrituras que pasaba parpadeando por debajo; la otra era un enorme vaso llenándose de cerveza de un grifo gigante, que también parpadeaba y decía: cerveza blitz-weinhard.
El hotel Model estaba en la esquina de la Sexta con Couch, sobre una verdulería, y tenía dos entradas. Los chicos subieron corriendo por unas escaleras que salían de la entrada que no estaba iluminada, e incluso antes de llegar arriba notaron el extraño y excitante olor a perfume de mujer del burdel.
—¡Joder, tío! —dijo Denny. Sonrió con impaciencia a Jack y, al ver la pose viril que acababa de adoptar, se desternilló de risa.
La camarera llegó por el pasillo, les sonrió y dijo:
—Buenas noches, chicos. ¿Sois mayores de edad?
—Yo tengo treinta y seis —dijo Denny.
—Y yo cuarenta y dos —añadió Jack.
La camarera se rio y los llevó por el pasillo hasta la sala de espera.
Menos de una hora después, estaban en la esquina de la Sexta con Burnside, dudando de qué hacer con su vida. Se habían gastado todo el dinero, habían comparado a las chicas y agotado por completo el tema del sexo. Ahora Jack estaba inquieto e irritado consigo mismo sin motivo, y no sabía qué hacer para conseguir un poco de dinero. Sin ningún destino concreto en la cabeza, echaron a andar por Burnside, en dirección al estadio. Denny guardó silencio mientras andaban, pero Jack fue incapaz de callarse lo que pensaba.
—Joder, necesito pasta. Tenemos que encontrar un modo de ganar un poco. Aún no son ni las ocho, por Dios.
—¿Por qué estás tan cabreado? Yo también estoy sin un centavo.
—Sí, pero tú puedes irte a casa, comer y dormir en una cama. Yo estoy en la calle, tío.
Denny le puso la mano en el hombro a Jack.
—Oye, puedes quedarte en mi casa unos días. Ya te lo he dicho.
—¡A la mierda! ¡Necesito dinero!
Dejaron de andar. Estaban delante de unos concesionarios de coches y un aparcamiento de coches usados vacío. Jack deseaba con todas sus fuerzas que algún transeúnte pasara por allí para poder golpearle, arrastrarlo detrás de los coches usados y quitarle el dinero. Pero no había ningún transeúnte. Ni siquiera pasaban muchos coches.
Miró el aparcamiento. Detrás había una casucha blanca, con una luz que asomaba por la ventana de la puerta.
—Entremos ahí y veamos si se han dejado algo de pasta —le dijo a Denny.
Denny pareció sorprendido.
—De acuerdo —dijo.
Siguió a Jack por la gravilla del aparcamiento y lo observó mientras cogía un trapo, se lo envolvía alrededor del puño y golpeaba el cristal de la puerta. Jack metió la mano, abrió la puerta desde dentro y los dos entraron, Denny miró hacia la calle.
Había dos escritorios muy juntos uno del otro y cubiertos de papeles; unos calendarios en las paredes y una tabla con llaves colgando de unos clavos. Jack empezó a registrar los cajones de uno de los escritorios y, después de un momento de duda, Denny empezó a registrar el otro. Lo único que encontraron fue formularios en blanco, carpetas desordenadas con solicitudes de préstamos y cambios de titularidad, y media manzana que Denny tiró a la papelera.
—Mierda —dijo—. Hemos dejado todo lleno de huellas.
—¿Y qué? Nadie tiene mis huellas. ¿Tienen las tuyas?
—Qué coño, no. A la mierda. No hay dinero. Larguémonos.
—¿Tienes miedo?
—Pues claro que tengo miedo, estás pirado. Vámonos.
Jack miró las llaves.
—Cojamos uno de esos putos coches y vayámonos a toda hostia de aquí.