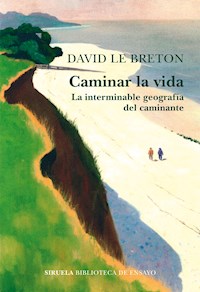
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Los caminantes buscan su lugar en el mundo y a menudo lo encuentran. Y el caminar sana. Es un remedio contra la melancolía, contra las tristezas de una separación, incluso contra ciertas enfermedades. Se habla mucho ahora de la resiliencia. Yo prefiero la palabra resistencia, más combativa. Caminar es resistir». Le Figaro «Escrito en un lenguaje límpido, con observaciones, reflexiones y citas literarias, Le Breton no olvida ninguna de las propiedades beneficiosas del caminar». Libération «Este libro es un viaje precioso. En nuestras manos, un mundo para recorrer. Un paseo exhaustivo, literario y filosófico». Quintessence Livres En Caminar la vida, el reconocido antropólogo vuelve a uno de los temas que más le apasionan para mostrarnos una nueva aproximación, interdisciplinar y muy accesible, a la experiencia del caminar. Romper con una vida rutinaria en exceso, reencontrar el mundo a través del cuerpo y del contacto con la naturaleza, sorprendernos con pequeños o grandes descubrimientos, o simplemente suspender las preocupaciones de la vida cotidiana durante unas horas, son algunos de los beneficios que nos concede una práctica tan antigua como accesible. David Le Breton ofrece en este ensayo un nuevo y amplio compendio de legados filosóficos y literarios, desde Basho a Thoreau o Peter Matthiessen, que evocan y explican, en un lenguaje límpido y directo, el significado y las virtudes terapéuticas del caminar en un mundo regido cada vez más por la tecnología, el sedentarismo y la inmovilización. Un convincente alegato para recuperar el deseo de renovación, de aventura y de reencuentro a través del caminar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2022
Título original: Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur
En cubierta: © La playa blanca, Vasoy (1913), de Félix Vallotton
©Éditions Métailié, 2020
© De la traducción, Hugo Castignani
Diseño: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-09-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Ponerse en marcha
La ruta imaginaria
Ritmo
Homo caminans
Trazar su propio camino
Inconveniencias
El Camino
Escapadas
Los paisajes están vivos
Entre soledad y compañía
Caminar para jóvenes desarraigados
Caminar para sanar
Melancolía del retorno
Bibliografía
«Palpamos el pulso de las cosas [...].
Sentimos la curvatura de la Tierra [...].
Estamos hermanadas por el agua y por la hoja».
HENRI MICHAUX, «La ralentie», en El espacio de adentro
«Caminé, despertando los alientos vivos y tibios,
y las pedrerías miraron, y las alas se elevaron sin ruido».
ARTHUR RIMBAUD, «Alba», en Iluminaciones
Ponerse en marcha
«Yo no camino para rejuvenecer ni para evitar envejecer, tampoco para mantenerme en forma o batir récords. Camino igual que sueño, que imagino, que pienso, por una especie de movilidad del ser y de necesidad de ligereza».
GEORGES PICARD, Le vagabond approximatif[«El vagabundo aproximativo»]
Como Ulises, a veces tenemos que dar la vuelta al mundo y perdernos en mil locuras antes de regresar a Ítaca. Aun cuando la salida estuviera desde un principio en una ladera de la colina de al lado o en las orillas del río a dos pasos de casa, hacía falta ese desvío, a veces hasta el fin del mundo, para tomar conciencia de ello. Ese lugar es siempre innombrable, pues nunca cejamos en buscarlo. Todo viaje participa de esta búsqueda de un espacio donde la existencia se convierte en un acto de reconocimiento inmediato y embelesado. Cada cual busca el sitio de su renacimiento en el mundo. Una especie de magnetismo interior nos guía, un deseo de probar suerte que hay que aprovechar con toda confianza. No es necesario irse muy lejos. «A veces —escribe Thoreau—, son apenas treinta metros los que me gustaría recorrer, como si el aire que ahí sopla me atrajera; entonces, me digo, mi vida vendrá a mí; como un cazador, camino a su acecho. Cuando deje atrás este cerro sin árboles y cubierto de arándanos, entonces sí que mis pensamientos se liberarán. ¿Hay acaso una influencia secreta, un vapor que exhala la tierra, algo en los vientos que soplan o en todas las cosas que ahí se presentan de modo agradable ante mi espíritu?» (Thoreau, 2013-2017, 21 de julio de 1851, 8 a. m.). En ciertos lugares, experimentamos justamente el sentimiento de que nos estaban esperando, de que jamás habían dejado de perseguirnos. No es un descubrimiento, sino un retorno. El tiempo se despliega, toda la historia personal converge en ese momento. La luz ya no es la misma que baña la vida ordinaria, otro mundo en el interior del cual estamos a punto de entrar se nos revela. Se abre otra dimensión de lo real, marcada por la serenidad, por la belleza. El silencio que a veces reina en ella es un flujo aéreo que sumerge al caminante, que lo arrastra en su corriente, que agudiza sus sentidos y ensancha un sentimiento de resonancia sin fisuras con los movimientos del mundo. Ciertos lugares poseen, quizá, una conciencia e intentan comunicarle al paseante el placer que experimentan al verlo recorrer su territorio. Vamos en su busca, incansablemente. Sin duda a veces es preciso asistir a los dioses, ayudarlos a resplandecer durante nuestra visita. Era necesario estar ahí en ese instante preciso para que el paisaje alcanzara su perfección, haciéndonos sentir que estaba esperando nuestra presencia, que está ahí solo para nosotros, a la manera de un don que no espera nada a cambio más que ese sentimiento de paz y de alianza.
Uno no se cansa ni de caminar ni de hacer correr su pluma por la página. Yo no pensaba escribir un tercer libro sobre el caminar; tras Elogio del caminar (2000) y Caminar. Elogio de los caminos y de la lentitud (2012), he aquí uno más. Me cuesta entender que el tiempo pase tan rápido. Pero mi gusto por andar no ha cesado de avivarse a lo largo de estos años y, desde hace veinte, el caminar viene experimentando un éxito planetario que contrasta con los valores más asentados en nuestras sociedades. Esta pasión contemporánea conlleva significados diferentes para cada caminante: deseo de reencontrar el mundo a través del cuerpo, de romper con una vida demasiado rutinaria, de llenar las horas vacías con descubrimientos, de abstraerse de las preocupaciones de la vida cotidiana; deseo de renovación, de aventura, de reencuentro... La vida ordinaria está hecha de una acumulación de urgencias que no dejan apenas tiempo para uno mismo. Las agendas se encuentran a menudo llenas. Pero existen también otras razones que hacen del camino un recurso, e incluso una resistencia, contra las tendencias del mundo contemporáneo que nos alienan a todos y nos sustraen a cada uno una parte de nuestra soberanía y de nuestro placer de ser nosotros mismos (Le Breton, 2012).
En otra época se caminaba para llegar a un sitio, por necesidad, porque no podía uno comprarse una bicicleta, una moto o un automóvil. Caminar no era un privilegio, sino una necesidad. El camino importaba poco; solo contaba el destino. Todavía hoy, para muchos habitantes del planeta, desplazarse es propio de pobres o migrantes que no tienen otra opción. En nuestras sociedades, desde los años ochenta del pasado siglo, caminar es una afición cada vez más valorada en todo el mundo. En las grandes rutas, como la del Camino de Santiago de Compostela o la Vía Francígena de Italia, nos cruzamos con hombres o mujeres del mundo entero, de todas las edades y clases sociales. Hoy se camina para viajar, descubrir un país, saborear las horas sin otra preocupación que la de dar un paso tras otro, y vivir un tejido de sorpresas y muestras de aprobación. Como escribió Leslie Stephen, gran paseante inglés del siglo XX y padre de Virginia Woolf, «el verdadero caminante es aquel que se deleita en el camino, que no presume ni se jacta de la fuerza física necesaria para ello» (Stephen, 2018, 100).
Hoy la humanidad está sentada, plantada como un árbol sobre sus pies (Le Breton, 2018). Delante de sus pantallas de móviles, ordenadores o televisores, al volante de automóviles o en la oficina, el sedentarismo es un problema grave de salud pública. En Francia, durante los años cincuenta del pasado siglo, se caminaba de media siete kilómetros al día. Hoy son apenas trescientos metros. Muchos de nuestros contemporáneos cargan con su cuerpo como si se tratara de un engorro que apenas utilizan para otra cosa que para realizar unas cuantas tareas en su apartamento o para entrar y salir de su vehículo. El cuerpo se ha hecho pasivo, un objeto que hay que llevar consigo de una actividad a otra, pero movilizándolo lo mínimo gracias al recurso de innumerables procedimientos tecnológicos que suplen la actividad física, desde las escaleras mecánicas y los pasillos rodantes a los coches, los patinetes o las bicicletas eléctricas. Se transporta el propio cuerpo, no al revés. Para una inmensa mayoría de nuestros contemporáneos el esfuerzo físico ya no es otra cosa que una afición y, paradójicamente, se lleva a cabo casi siempre en la inmovilidad geográfica y en la higiene de una sala específica para ponerse en forma, andando o corriendo por una cinta, inmerso de manera virtual en un simulacro de paisaje, y con los ojos fijos en un televisor o en un móvil y auriculares en los oídos. En estas circunstancias, es imposible sumergirse en una interioridad que nos asusta cada vez más. El esfuerzo mismo es instrumentalizado como una responsabilidad de salud y de estado físico, y gira en el vacío: no consiste ya en talar madera, cultivar el jardín o recoger frutos caídos de los árboles; ni siquiera en ir a hacer la compra. En estas salas alejadas del fragor del mundo, la actividad no se lleva a cabo en un ambiente exterior susceptible de sorprenderle a uno, sino en un mundo tecnológico aseptizado y con un horario controlado. En este sentido, el entusiasmo actual por la caminata coge a contrapié esta tendencia a la inmovilidad y a la subordinación a las tecnologías. Celebración del cuerpo, de los sentidos, de la afectividad, puesta en marcha total de la persona, presencia activa en el mundo, el caminar le devuelve a uno el contacto consigo mismo y con la sensación de existir. Doug Peacock escribe que, en sus caminatas, generalmente, a partir del cuarto o quinto día, «pierdo toda gana de cafeína, alcohol, grasas o sal, y en lugar de eso comienzo a responder a mis necesidades fisiológicas en dosis crecientes» (Peacock, 2005, 58). Si bien es cierto que caminar con regularidad es bueno para la salud, hacerlo tan solo por esa razón sería una forma de puritanismo, una obligación que se puede convertir en tedio con facilidad.
El caminante se endereza de nuevo, recupera su cuerpo, moviliza sus recursos hasta ahora desconocidos por haber permanecido sedentario y aprisionado en las mismas rutinas, redescubre su carne bajo otra perspectiva, y un sinnúmero de dolencias relacionadas con la falta de ejercicio físico desaparecen con el paso de las horas o los días. Este esfuerzo no se vive nunca como tal, pues caminar no es un deber, sino un juego, un rodeo para encontrar la despreocupación de la infancia, con ocasionales comportamientos exuberantes en la soledad, a menudo sin testigos, cuando se danza, se canta, olvidando radicalmente las exigencias de presentación de uno mismo que están en la base del vínculo social. Hasta las ropas subrayan esa relajación, esa indiferencia por las convenciones: en pantalón corto y camiseta, camisa o jersey, con un gorro o una gorra, a veces calzando unas botas sucias o empapadas, vestigio de un camino difícil. Al llegar al albergue o la casa rural, nadie presta atención a ese tipo de convenciones. Tras las dificultades de las primeras horas o de los primeros días, el cuerpo redescubre los pliegues de sus movimientos, se encuentra a gusto y feliz al dejarse llevar de nuevo por sensaciones olvidadas, con ese placer del agotamiento físico que no proviene de nada más que de uno mismo. En las cárceles, los presos tienen derecho a un paseo, aunque solo sea recorrer el espacio que hay de pared a pared, para así poner en marcha el cuerpo y airear el espíritu. Nelson Mandela recorría unos cuantos kilómetros en total cada día dentro de la estrechez de su celda. Caminaba para retomar su vida mediante la afirmación de su voluntad, mientras los guardias le obligaban a picar piedra. En mi Elogio del caminar, evoco con detalle las formas de escapar de hombres y mujeres que, a pesar de estar privados de libertad, no dejan de caminar tanto en su cabeza como en su prisión.
Además, en el mundo de la hiperconexión, las conversaciones escasean; y, cuando se dan, se rompen constantemente debido a que los interlocutores, aunque están allí de forma física, desaparecen de repente al son de una melodía insoportable de su móvil o en el adictivo gesto de sacarlo del bolsillo, a la espera insistente de un mensaje que convertirá en secundaria la presencia, sin embargo, real, de su acompañante. La conversación se desdibuja en provecho de la comunicación, y esta última implica la virtualidad, la distancia, la descorporeización, la ausencia física o moral (Le Breton, 2017). Por el contrario, la conversación exige una disponibilidad, una atención al otro, el valor del silencio y del rostro. El caminar restituye, en concreto, la densidad de la presencia; es un poderoso instrumento para el reencuentro con el prójimo, para esos instantes cada vez más medidos en los que se está por entero proyectado en el cuidado del otro mientras se comparte un momento privilegiado. Hasta las cenas de familia, que eran un lugar de alto grado de comunicación, tienden a ser sustituidas por el refrigerio individual en el que cada cual llega a la hora que más le conviene, se instala en un sofá o se retira a su habitación con platos preparados del supermercado y se sumerge en su pantalla personal. En muchas familias la comida se ha convertido en una asamblea de fantasmas que ingieren distraídamente, sin prestar atención al sabor de los alimentos, indiferentes a la presencia de los otros, absorbidos por su teléfono móvil. Caminar con niños es una manera preciosa de dedicarles una disponibilidad prolongada, un tiempo de reencuentro y de comunicación gracias a esa experiencia compartida, insólita, en uno de los escasos escenarios en los que sigue produciéndose una participación conjunta. Estos momentos de atención mutua valen lo mismo para los amantes que para los amigos, los familiares y los seres queridos que caminan juntos sin el parasitismo del teléfono móvil. Caminar juntos es el elogio de la conversación, de la disponibilidad para el otro. El caminante solitario, en cambio, está en un solo lugar, abierto a los acontecimientos y ensimismado en sus pensamientos, en un diálogo interior sin fin.
Caminar significa también romper con las exigencias de rentabilidad, de eficacia y de rivalidad. Recorremos cuatro o cinco kilómetros por hora cuando con un avión podríamos cruzar el Atlántico en una decena de horas; la caminata de todo un día equivale apenas a media hora de automóvil. Reivindicación de la lentitud, de un ritmo propio que no está dictado por ninguna autoridad externa, y un rechazo de las tecnologías, que hacen ganar tiempo y perder la vida. Por añadidura, caminar es una actividad física no competitiva, enteramente volcada al disfrute del instante. Tejida por la humildad, la paciencia, la lentitud, los desvíos, se mantiene dentro de los límites de los recursos físicos, sin búsqueda de proezas vanas, ajustándose a las asperezas, a las curvas y dificultades del terreno. No hay tiempo para carreras contrarreloj. Tampoco para luchar contra los elementos, pretendiendo imprimirles una huella personal, sino tan solo la voluntad tranquila de perderse en el paisaje, sin ver jamás en él un adversario al que vencer. La naturaleza es una acompañante amable que acompaña los esfuerzos del caminante y le deja encontrarse a sí mismo, lejos de esa cápsula —absolutamente previsible, pero al mismo tiempo escamoteadora de lo más elemental— que encierra al mundo urbano y lo convierte en funcional. El sol, la lluvia y el viento ya solo se muestran a través de este dispositivo social y arquitectónico que los desprovee de todo misterio. Los caminantes ralentizan el mundo para volver a él desde sus raíces. Se deslizan hacia otra dimensión del tiempo en la cual ya nada urge, en la que es posible detenerse para disfrutar del paisaje o para descansar.
En nuestras sociedades materialistas, el caminar es una inmersión en sí mismo por el espacio de unas horas o de unas semanas, una desconexión de las inquietudes cotidianas que reconcilia la vida contemplativa con el movimiento, el pensamiento con el esfuerzo, la interioridad con el cuidado constante del terreno, la atención al medio con la preocupación por los demás. El hombre contemporáneo tiende a rechazar el sentimiento religioso, pero vive a menudo momentos de trascendencia profana, la irrupción de una íntima sacralidad. La peregrinación y el caminar, en general, favorecen emociones que proporcionan el sentimiento de estar apasionadamente vivo. En un mundo utilitarista, donde todo lo que no sirve perece, nos evoca la pasión de lo inútil. Una caminata no vale para otra cosa que para hacer maravillosas las horas. No aporta nada en términos económicos o a nivel profesional, pero es pródiga en lo relativo al descubrimiento de uno mismo y en intensidad de momentos vividos. Nos remite a la pura generosidad de la vida, sin más justificaciones. Frecuentemente nuestros actos cotidianos están desprovistos de todo valor aparte de su estricta utilidad. No tienen un más allá que los lleve a ser considerados bajo otra mirada. La contemplación de un amanecer o una puesta de sol, el descubrimiento de ciertos paisajes, la vista de un acantilado, de un peñasco, de un lago cuyo reflejo se aproxima poco a poco, o incluso ese sentimiento de libertad que guía su avance en el camino, le dan al caminante la sensación de un reencuentro con el cosmos, de una inmersión en un mundo abierto de nuevo. Del mismo modo que el espacio se carga de una sacralidad difusa, el tiempo de la caminata es un tiempo aparte, aislado de las obligaciones, un momento de excepción vivido con intensidad y posiblemente grabado a fuego en la memoria, en el cual se puede experimentar un conocimiento del mundo alrededor, que se va desvelando a medida que se avanza.
En unas relaciones sociales marcadas por los enfrentamientos y la competición personal, en el que cada vez estamos menos juntos y somos más rivales unos de otros, caminar nos religa a la civilidad y a la solidaridad. Los senderos dibujan una especie de democracia específica que reúne a todas las clases sociales y a todas las edades en los mismos esfuerzos. El ejecutivo se relaciona con el obrero, con el profesor, el médico o el empleado. Ciertamente la mayoría de los caminantes tienen más de cuarenta o cincuenta años y pertenecen a las clases medias o acomodadas —para practicar senderismo hace falta tiempo y un trabajo que no sea agotador en exceso—, pero los senderos son unos de los pocos lugares en los que las diferencias sociales, culturales o generacionales no impiden los encuentros, los intercambios y la ayuda mutua. En un mundo aseptizado, plagado de una infinidad de prótesis cuyo componente más conspicuo son los automóviles, el sentimiento de existir se difumina con frecuencia. La busca de una intensidad del ser se nos presenta como la réplica a una inmovilización creciente del cuerpo y de la relación física con el mundo. Esa persecución es fogosa, sobre todo, en las generaciones jóvenes, con sus conductas de riesgo y juegos peligrosos, pero se traduce también en el éxito creciente de actividades físicas y deportivas en la naturaleza, en los deportes de aventura, en la pasión por el maratón o por las carreras de senderos que embarga a muchos de nuestros contemporáneos (Le Breton, 2016). Los caminantes tampoco están quietos; ellos también se embarcan en una búsqueda de sensaciones, pero se la toman a su ritmo, evitando obsesionarse con el rendimiento o ponerse en peligro. Salir a caminar es una manera simple de retomar el encanto de reencantar nuestra existencia. Caminar es existir en un sentido fuerte, como nos recuerda la etimología: ex-sistere es alejarse de un sitio fijo, salir fuera de sí. Recurrir a los senderos, a las rutas, es una burla de los valores cardinales de nuestras sociedades posmodernas.
La urbanización no deja de extenderse, ni las tierras propicias al vagabundeo de disminuir. Muchos senderos y caminos desaparecen. El proceso viene de lejos: ya en 1902 Leslie Stephen deploraba esta liquidación progresiva del espacio abierto a la deambulación, señalando, empero, que «todavía quedan, entre las grandes líneas ferroviarias, campos no profanados por anuncios de pastillas para el hígado» (Stephen, 2018, 123). Si bien es verdad que cada vez son menos, todavía quedan caminos poco frecuentados en los que poder evadirse del mundo por unas horas o unos meses.
La ruta imaginaria
«Estaba convencido de que, en esos cañones, en esas colinas, en esas verdes mesetas, residían una gran sabiduría y un indispensable equilibrio físico a los que a veces uno podía acceder caminando por el campo con el espíritu abierto».
DOUG PEACOCK, Walking It Off. A Veteran’s Chronicle of War and Wilderness
No solo soñamos con nuestras caminatas, sino que son ellas también las que sueñan con nosotros. Antes de partir, la imaginación sin fin del viaje hace que nos salgan alas e ilumina los meses previos a dar el primer paso. El aire libre del deseo precede al aire libre de los senderos. Es una anticipación feliz de los acontecimientos, de los descubrimientos que están por llegar, de un tiempo sin imposiciones. La caminata existe mucho antes de salir y moviliza los pensamientos, orienta las lecturas, la búsqueda de documentación, las conversaciones con quienes ya han hecho esa ruta y conocen el lugar. Como subraya Gaston Bachelard, la preparación de la fiesta es parte integrante de la fiesta. «Viajar lleno de esperanza es mejor que llegar», escribe Stevenson. Ya por sí solo el imaginario transporta al caminante y lo libera de las preocupaciones, proyectándolo en un tiempo emancipado de las tensiones cotidianas.
Para otros, su aspiración a irse va asociada a sus ganas de vivir: es una búsqueda tranquila de la intensidad del ser, una renovación que el sueño de la próxima salida hace tangible de inmediato. Ciertas etapas del recorrido cosquillean al caminante desde mucho antes de que este llegue a alcanzarlas. Ya las está viendo en su universo interior. El joven Laurie Lee pasa un año entero recorriendo España a pie, en 1935, en vísperas de la guerra civil, a lo largo de rutas trashumantes y caminos de mulas, de Vigo a Andalucía. En su sueño, camina sin cesar: «Desde mi más tierna infancia me había imaginado caminando un día por una carretera blanca de polvo, a través de espléndidos naranjales, hacia una ciudad llamada Sevilla» (Lee, 1985, 176). Sus sueños de niño lo llevaban lejos de la grisura de su región natal, del oeste de Inglaterra. Antes de partir del macizo de Cézallier, en la región de Auvernia, el monje benedictino François Cassingena-Trévedy se acuerda de su felicidad al hojear las guías en su imaginación, al prefigurar los descubrimientos que jalonarían su camino. Los mapas del IGN francés, el instituto nacional de información geográfica y forestal, «compiten irresistiblemente con cualquier otra lectura, y a veces me ocurría que el sueño me sorprendía en medio de mis investigaciones, de sus detalles, de mi cuestionamiento de sus secretos [...]. La región del monte de Chamaroux, señalizada en el papel con un tono más oscuro, ejercía sobre mí una auténtica fascinación, y me sentía escrutado por las dos manchas azules, casi circulares, de los lagos gemelos de La Godivelle» (2016, 27-28). Pero el deseo de ir más allá a pie no escatima en medios. Para Antoine de Baecque, su travesía por los Alpes comienza mucho antes, con la lectura de un artículo: «Hacía más de quince años que deseaba hacer esta ruta, desde que leyera, el jueves 12 de agosto de 1993, un artículo de Libération titulado «Rêveries du randonneur solitaire» [«Ensoñaciones del senderista solitario»], dedicado a Roger Beaumont, quien inmediatamente se metamorfoseó en una figura mítica para mí. Tenía que seguir sus pasos» (2018, 29). En cuanto a mí, tendría unos ocho años cuando leí, estando en Le Mans, un artículo sobre la Amazonia en el periódico Ouest-France que me deslumbró. El periodista hablaba de un mundo en el que todavía vivían poblaciones amerindias que nuestras sociedades aún no conocen. El deseo de la Amazonia me embargó, el deseo de un lugar donde desaparecer al fin, donde volver a empezar. Aún ahora recuerdo con nitidez aquel artículo. Aunque en la época no pensara demasiado en ir, mi sueño de Brasil nació aquel día, igual que el deseo de llegar a Santiago de Compostela nace de la narración de alguien que vuelve del Camino y evoca momentos maravillosos que su lector también quiere experimentar. Frecuentemente las largas caminatas se ven precedidas por el relato de viajeros cuyas historias calan hondo en nosotros, creando una necesidad de aire fresco, un deseo de libertad, de descubrimiento. Un documental, una película, una novela, una palabra oída en alguna parte despiertan de repente el deseo, largo tiempo oculto pero cristalizado ahora gracias a una imagen. Luego los acontecimientos de la vida y los encuentros nos llevan a su culminación, o no. Sin embargo, aunque no llegue a realizarse, sigue alimentando las ensoñaciones: otras caminatas, en lugares más accesibles quizá, serán acercamientos sucesivos a él.
Ritmo
«Y comprendemos por qué el verdadero viaje se desarrolla en esta duración reinstaurada, creada por la circulación de sendas y días; pues ella actúa sobre el tiempo interior, el cual parece entonces desplegarse a la contra, como si, por la mera magia de un viaje obstinado, la gran corola de las estaciones y el rosetón de los astros invirtieran bruscamente su rotación habitual».
JACQUES LACARRIÈRE, Chemin faisant
Un monje escucha el canto de un pájaro y lo sigue, indiferente al tiempo que pasa. Cuando retorna al monasterio, se lo encuentra en ruinas, abandonado después de mucho tiempo. Había caminado siglos sin darse cuenta. Caminar toma tiempo, a contrapié de los ritmos sociales, pero sobre todo sumerge en una duración interior que solamente el deseo moviliza. La lengua dispone de muchas palabras distintas para especificar la velocidad o la intención: caminar, marchar, ir, encaminarse, deambular, pasear, vagar, vagabundear, errar, peregrinar, callejear, rondar, garbear, zanganear, dar zancadas, brujulear, circular, fisgar, recorrer a trancos, husmear, merodear, galopar, pendonear, pindonguear, renquear, etc. Cada una de ellas dosifica el esfuerzo proporcionado, se respira siempre con los talones. Unos van a buen paso y cubren treinta o cuarenta kilómetros cada día, otros son aún más rápidos y llegan a los cincuenta o más, mientras que otros, más pausados, prefieren disfrutar de cada instante, detenerse con regularidad para apreciar los paisajes o compartir una conversación. El ritmo de cada uno es el de su musicalidad interior, el canto íntimo que anima sus pasos, que cambia al hilo del recorrido según el grado de fatiga y las dificultades de la marcha. «Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos», como dice la fórmula del Eclesiastés que Alexandra David-Néel adoptó como lema personal.
La mayoría de los caminantes no prestan mucha atención a las cifras, salvo si el azar de su progresión los ha llevado a leer una distancia en una señal de la ruta. Hay caminantes fuera de lo común que no miden sus esfuerzos, que avanzan con una seguridad y una convicción tranquilas y sin experimentar fatiga alguna. En 1934, Théodore Monod llega a Taoudeni desde Tombuctú. Dos centímetros en el mapa, pero cuatrocientos cincuenta y cuatro kilómetros en ocho días. «Buena noticia: parece que mañana quizá caminemos dieciséis horas. Promete. En el fondo, diez horas son más que suficientes para mi felicidad. Cincuenta kilómetros al día es ya muy respetable [...]. ¡Casi nada! Dieciocho horas y media de marcha, desde las 3,30 a las 22. Grandioso. Y lo que me sorprende esta noche es estar menos agotado de lo que me esperaba. Únicamente tengo mucha hambre, pues desde anoche no he comido más que unos pocos cacahuetes» (Monod, 1997, 189-190). Un monje de un monasterio zen del monte Hiei, cerca de Kioto, caminó entre los años 1966 y 1979 por periodos de cien días. Llegó a completar jornadas de hasta ochenta y cuatro kilómetros diarios (en Berque, 1986, 89). «Hoy hemos caminado diez horas», observa Peter Matthiessen en el Dolpo (1995, 45). «Más de ochenta kilómetros recorridos hoy, sin comer ni cenar. Nadie me ha querido acoger en su casa», escribe John Muir (2017) durante su larga marcha de mil quinientos kilómetros a pie entre Indianápolis y los Cayos de Florida. Tras unas horas de esfuerzo, la cadencia se impone por sí sola y la fatiga desaparece. A veces, incluso, es difícil detenerse sin resistencia por lo bien que se ha cogido el ritmo. Una especie de embriaguez nos embarga poco a poco, con el paso de las horas y los días. Bernard Ollivier vuelve varias veces en sus obras a su recorrido entre Estambul y Xi’an por la Ruta de la Seda: «Las plantas de los pies me arden; debo caminar [...]. ¿Qué fuerza invisible me arroja a la carretera casi sin estar del todo despierto? Lo difícil para mí no es caminar, sino parar, pues he alcanzado el estado particular de la plenitud física; y, en cuanto el grueso de la fatiga desaparece, lo cual ocurre bastante rápido, dado el entrenamiento que he realizado en estas semanas, sueño con caminar, con seguir caminando» (Ollivier, 2000, 143). Se entra en una dimensión del mundo distinta, en una libertad interior que tiene algo de vertiginoso, un trance ligero que acaba con toda sensación de cansancio y convierte cualquier parada en una molestia. Romper la continuidad de uno mismo con el camino exige esfuerzo. A veces hay que forzar al cuerpo a descansar, aunque se sienta una atracción por seguir siempre adelante.





























