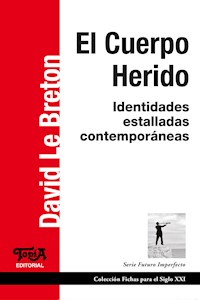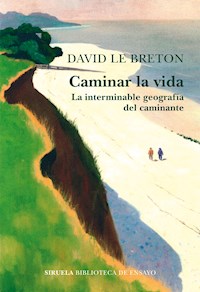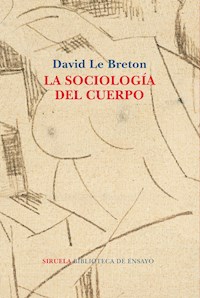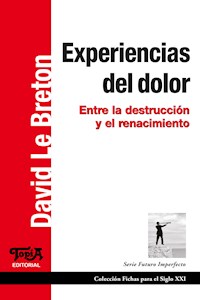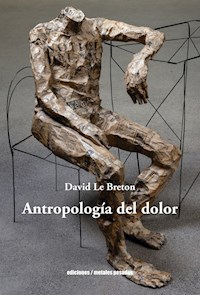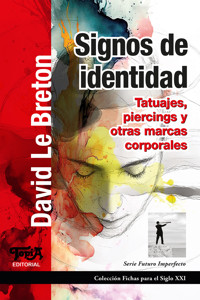
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Topía
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fichas para el siglo XXI
- Sprache: Spanisch
Nos dice el autor en la introducción: "En los primeros capítulos analizaré la historia occidental de las marcas corporales, especialmente los tatuajes. En los años sesenta, los tatuajes eran una forma popular, esencialmente masculina y algo transgresora, de mostrar una singularidad radical y la disidencia con la sociedad burguesa, y eran comunes en el pueblo trabajador: obreros, camioneros, marineros, soldados, y también en delincuentes. A los 'matones' les interesaba mucho como una forma de afirmar su virilidad, de ahí que los gráficos sean a menudo pornográficos y machistas. Todo cambió a partir de los años ochenta. Se abrieron cada vez más boutiques en pueblos y ciudades, y los tatuadores se convirtieron en artistas del cuerpo, con diseños gráficos más elaborados y estéticos que en los primeros tiempos del tatuaje. Hoy, una actitud consumista está popularizando los tatuajes por todo el mundo. Banalizado, ya no oculta nada subversivo, es la afirmación de una estética de la presencia, una búsqueda de la belleza que afecta a todos los grupos de edad, pero sobre todo a las generaciones más jóvenes, independientemente de su estatus social, y atrae tanto a chicos como a chicas." El libro da voz a las personas implicadas, "intercalando testimonios en ciertas partes del texto. Mi investigación ha sido exhaustiva. Además de la observación personal y los encuentros informales, consistió en más de cuatrocientas entrevistas con personas tatuadas, con piercings o con escarificaciones (cuyos nombres de pila se han cambiado en ocasiones). Estas entrevistas proceden de varios años de investigación llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo y de varios encuentros personales con tatuadores y piercers." Finaliza diciendo: "Esta moda mundial por los tatuajes es uno de los signos más llamativos de la transformación del estatus del cuerpo en nuestras sociedades de individuos. El cuerpo es ahora un espacio que puede ser visto y leído por los demás. A través de la piel se nos nombra, se nos reconoce y se nos identifica con nuestra pertenencia social."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SIGNOS DE IDENTIDADTatuajes, piercings y otras marcas corporales
David Le Breton
Nos dice el autor en la introducción: “En los primeros capítulos analizaré la historia occidental de las marcas corporales, especialmente los tatuajes. En los años sesenta, los tatuajes eran una forma popular, esencialmente masculina y algo transgresora, de mostrar una singularidad radical y la disidencia con la sociedad burguesa, y eran comunes en el pueblo trabajador: obreros, camioneros, marineros, soldados, y también en delincuentes. A los ‘matones’ les interesaba mucho como una forma de afirmar su virilidad, de ahí que los gráficos sean a menudo pornográficos y machistas. Todo cambió a partir de los años ochenta. Se abrieron cada vez más boutiques en pueblos y ciudades, y los tatuadores se convirtieron en artistas del cuerpo, con diseños gráficos más elaborados y estéticos que en los primeros tiempos del tatuaje. Hoy, una actitud consumista está popularizando los tatuajes por todo el mundo. Banalizado, ya no oculta nada subversivo, es la afirmación de una estética de la presencia, una búsqueda de la belleza que afecta a todos los grupos de edad, pero sobre todo a las generaciones más jóvenes, independientemente de su estatus social, y atrae tanto a chicos como a chicas.”
El libro da voz a las personas implicadas, “intercalando testimonios en ciertas partes del texto. Mi investigación ha sido exhaustiva. Además de la observación personal y los encuentros informales, consistió en más de cuatrocientas entrevistas con personas tatuadas, con piercings o con escarificaciones (cuyos nombres de pila se han cambiado en ocasiones). Estas entrevistas proceden de varios años de investigación llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo y de varios encuentros personales con tatuadores y piercers.”
Finaliza diciendo: “Esta moda mundial por los tatuajes es uno de los signos más llamativos de la transformación del estatus del cuerpo en nuestras sociedades de individuos. El cuerpo es ahora un espacio que puede ser visto y leído por los demás. A través de la piel se nos nombra, se nos reconoce y se nos identifica con nuestra pertenencia social.”
Colección Fichas para el Siglo XXI
Serie Futuro Imperfecto
David Le Breton
Sociólogo y Antropólogo, Profesor en la Universidad de March-Bloch de Estrasburgo, Miembro del Instituto Universitario de Francia y Miembro del Laboratorio URA-CNRS Culturas y Sociedades de Europa. Es autor de numerosos ensayos de antropología traducidos a diversos idiomas. En español (entre otros): Antropología del cuerpo y modernidad (Buenos Aires, Nueva Visión, 1990), El sabor del mundo (Buenos Aires, Nueva Visión, 2007), Cuerpo sensible (Santiago de Chile, Ed. Metales Pesados, 2010), Conductas de riesgo, De los juegos de la muerte a los juegos del vivir (Buenos Aires, Topía Editorial, 2011), Desaparecer de sí (Madrid, Ediciones Siruela, 2016), El cuerpo herido. Identidades estalladas contemporáneas (Topía Editorial, 2017), La piel y la marca. Acerca de las autolesiones (Topía Editorial, 2019) y Experiencias del dolor. Entre la destrucción y el renacimiento (Topía Editorial, 2020). Estallidos de la voz. Una antropología de las voces (Topía Editorial, 2021).
Colección Fichas para el Siglo XXI Serie Futuro Imperfecto
Título Original: Signes d’identité - Tatouages, piercings et autres marques corporelles
© Éditions Métailié, Paris, 2002.
Traducción: Carlos Trosman
Diagramación E-book y arte de tapa: Mariana Battaglia.
Le Breton, David
Signos de identidad : tatuajes, piercings y otras marcas corporales / David Le Breton. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Topía Editorial, 2025.
Libro digital, EPUB - (Fichas para el Siglo XXI. Futuro imperfecto ; 55)
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Carlos Trosman.
ISBN 978-987-4025-95-1
1. Tatuajes. 2. Cuidado del Cuerpo. 3. Cuerpo Humano. I. Trosman, Carlos, trad. II. Título.
CDD 391.65
© Editorial Topía, Buenos Aires, 2025.
Editorial Topía
Juan María Gutiérrez 3809 3º “A” Capital Federal
e-mail: [email protected]
web: www.topia.com.ar
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
La reproducción total o parcial de este libro en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, no autorizada por los editores viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.
SIGNOS DE IDENTIDADTatuajes, piercings y otras marcas corporales
David Le Breton
Colección Fichas para el Siglo XXISerie Futuro Imperfecto
INDICE
Introducción
El cuerpo inconcluso
Capítulo 1
Las marcas corporales en las sociedades occidentales: historia de un malentendido
Capítulo 2
Del disenso a la afirmación de uno mismo
Capítulo 3
La fábrica de la identidad
Capítulo 4
Identidades a flor de piel: significaciones del tatuaje y del piercing
Capítulo 5
El dolor en las modificaciones corporales
Capítulo 6
Acontecimiento o advenimiento: la cuestión de los ritos de pasaje
Capítulo 7
La cultura de las modificaciones corporales
Capítulo 8
Las marcas corporales y el nuevo debate sobre el “primitivismo”
Obertura
La profundidad de la piel
Bibliografía
Me sentía súper bien, como si fuera una persona totalmente nueva con un nuevo nombre e incluso un cuerpo nuevo. Mi vieja identidad de Chappie no estaba muerta, pero se había convertido en un secreto. Un tatuaje genera este tipo de cosas: te hace pensar en tu cuerpo como un disfraz particular que puedes ponerte o quitarte cuando quieras
Russel Banks, Sous le règne de Bone1
1 Russel Banks, La ley del hueso, Barcelona, Destino, 1996, en su edición en español.
Introducción
El cuerpo inconcluso
Lo más profundo es la piel
Paul Valéry, L’idée fixe1
Los signos corporales son, o bien huellas de demarcación con el entorno y con otras comunidades a las que pertenecemos, o la búsqueda de una singularidad personal dentro de una trama común. Pueden adoptar muchos significados, a veces simultáneamente: sexualización, pasaje a la adultez, belleza, decoración, erotismo, fecundidad, valor personal, jerarquía, protección, adivinación, prosperidad, duelo, estigma, etc. Pueden ser indelebles o temporarias. Las pieles claras suelen ser más propicias para el tatuaje, donde resaltan más que sobre las pieles oscuras, en las cuales, por el contrario, las escarificaciones quedan más en evidencia. Los colores utilizados para revestir el cuerpo suelen tener un significado preciso: representan fuerzas en particular, un vínculo con los antepasados, con los dioses, un grupo etario o simbolizan la alegría, el luto, la salud, etc. Las zonas del cuerpo así investidas se marcan, modifican o sustraen, en función de su estatus a los ojos del grupo, y de si están o no cubiertas por la ropa. Por lo general son marcas que es importante que se vean. Agregan al cuerpo (tatuaje, maquillaje, escarificación, bisutería, implantes subcutáneos, laqueado de los dientes, implantes dentales, etc.), sustraen (circuncisión, escisión, infibulación, depilación, mutilación, perforación, extracción o limado de dientes, etc.), o dan forma a alguna de sus partes (cuello, oreja, labios, pies, cráneo). Las escarificaciones pueden ser talladas o en relieve, a menudo son la primera etapa para la inserción bajo la piel de cualquier objeto: una pieza de madera, un hueso, un fragmento de marfil, un caracol, una piedra, una garra, etc.
La escritura del cuerpo, su modelado mediante los signos de la cultura, ya se trate de la propia carne o las formas de vestirla, del tratamiento del pelo o del vello corporal, es un hecho elemental de la condición humana. Ninguna sociedad escapa a este deseo de hacer de la presencia en el mundo, y en particular del cuerpo, una obra propia para la comunidad. La humanidad nunca existe en estado salvaje; siempre es el producto de una cultura, un universo de significados y valores. La piel es una superficie de inscripción. Las marcas corporales sólo tienen sentido en el contexto de una cultura determinada, no pueden ser sustraídas sin perder su sentido original. Uno de los primeros objetivos de las marcas corporales es arrancar al ser humano de la indiferenciación, separándolo de la naturaleza y de otras especies animales. Lévi-Strauss escribió sobre los Caduveo de Brasil que “había que estar pintado para ser un hombre, y los que permanecían en estado natural eran indistinguibles del bruto” (Lévi-Strauss, 1955, 216). En muchas sociedades tradicionales, los hombres y mujeres no marcados tienen un estatus inferior; no llegan a formar parte de la comunidad humana que exige la consumación simbólica de la persona, quedan fuera del destino común y no pueden casarse. En Polinesia, donde las personas en principio no estaban arraigadas en su carne sino que estaban formadas por fragmentos interconectados, el cuerpo estaba formado por entidades que podían ser peligrosas para el individuo o para los demás. El tatuaje servía para sellar a la persona en su carne. “El proceso consistía en envolverlo con imágenes (...) para proporcionar al guerrero una piel adicional o caparazón. También reducía los riesgos de contaminación a los que se exponía el cuerpo y limitaba su tendencia a sufrir por la proximidad del tapu2 de otro, ya sea atrayéndolo o debilitándolo” (Thomas, 2000, 107).
Los Bafia de Camerún piensan que sin sus escarificaciones no podrían ser distinguidos de los chimpancés o de otros animales (Ebin, 1979, 23). Las fronteras entre las especies tienen una dimensión simbólica, para las comunidades humanas son más una cuestión de interpretación que un rasgo obvio. La intervención del grupo sobre el niño lo humaniza, establece los límites simbólicos entre él y los otros que quedan al margen de la comunidad humana. La marca en la piel lo distingue de una vez por todas de los indiferenciados y afirma su legitimidad dentro del grupo. En Sudáfrica, para los Damara es un requisito arrancarse los dientes delanteros para poder usar la palabra. (Goose, 1963, 91).
La humanidad sólo alcanza su plena condición luego de una intervención simbólica en el cuerpo. “En Samoa, un muchacho que aún no había sido tatuado seguía siendo menor de edad. No podía ni plantearse el matrimonio y estaba constantemente expuesto al sarcasmo y al ridículo, tratado como un desgraciado de baja extracción, sin derecho a tomar la palabra en la sociedad de los hombres” (Bloch, Niederhoffer, 1963, 165). La ausencia de marca lo deja sin estatus ni identidad. Desde una edad temprana, una niña inuit se tatúa para que más tarde, después de la menopausia, pueda ser reconocida entre los hombres (Maertens, 1987, 48). De este modo, los signos de la cultura protegen contra el fluctuar de la naturaleza.
Los Aowin del suroeste de Ghana se identifican por la cicatriz que les deja una incisión que les atraviesa la mejilla izquierda. Según ellos, tras la muerte el alma viaja al mundo de los espíritus para eventualmente regresar a la tierra. Por eso, cuando nace un niño, es importante averiguar si se trata de un espíritu de visita. Entonces se esperan ocho días, la mujer y el bebé se quedan dentro de la casa. Si el niño está bien de salud, sale al octavo día con su madre. A partir de entonces, se le pone nombre y se le atraviesa la mejilla izquierda con un sello de pertenencia a su comunidad. Si el niño muere durante la ceremonia, no se le guarda luto, sino que permanece sin estatus. Un espíritu ha visitado el mundo de los vivos y se ha marchado. Sin embargo, si el niño vive, la marca en la mejilla lo humaniza y lo convierte en miembro de pleno derecho de su comunidad (Elbin, 1979, 30). Una ceremonia similar se puede encontrar en el norte de Ghana, donde las marcas del nacimiento social del niño se realizan tras siete días de espera. Se trazan largas escarificaciones en grupos de tres en la parte superior de los brazos, otros doce cortes rodean el ombligo mientras que otra serie baja por las mejillas. Hoy en día, combatidas sobre todo por el gobierno colonial, han caído en desuso y sólo se marca en el abdomen.
Las marcas corporales, cuando son duraderas o permanentes, no sólo expresan una demarcación con lo que llamamos “la naturaleza”, sino que también suscriben un reconocimiento mutuo; manifiestan una afiliación en la carne misma: “En las tribus Osage”, observa por ejemplo George Catlin, “es costumbre llevar los costados del cráneo rapados, adornar la coronilla del cabello con una cola de ciervo o cerdas de jabalí y teñir de rojo bermellón la piel del cráneo y generalmente gran parte de la cara. Los viajeros perciben enseguida esta peculiaridad de sus cabezas, que se hacen artísticamente desde su juventud”. En estas sociedades, la marca permite que el ser humano acceda a la cultura. En las islas Marquesas, quienes no llevaban tatuajes, a menudo por falta de medios, eran tenidos en baja estima; por el contrario, aquellos cuyos cuerpos estaban ricamente tatuados eran envidiados porque encarnaban una elegancia envidiada. Los cuerpos humanos no existen sin el simbolismo social que los impregna. En sus movimientos o en su espesor, en su superficie, se combinan signos y significados que lo hacen inteligible a la mirada de los demás que están inmersos en la misma matriz cultural. El cuerpo siempre es una forma de escritura, y ya enuncia significados con su sola apariencia. Pero la piel encarna su mayor profundidad.
En gran cantidad de sociedades humanas las marcas corporales tienen un valor de identificación social, indican un estatus dentro de la comunidad, expresan, en el corazón mismo de la carne, que pertenecemos a un grupo, a un sistema social, especifican nuestras lealtades religiosas y nos vinculan al cosmos. En algunas sociedades, su lectura indica la pertenencia a un linaje, a un clan, a un grupo etario; indica un estatus y fortalece las alianzas. Es imposible formar parte de un grupo sin el proceso de integración que las marcas en la piel imprimen en la carne. Legitiman la presencia de los miembros de la sociedad en el mundo. No haber sido marcado es no tener identidad. Entre los Ainu de la isla de Hokkaido, sólo las mujeres se tatúan los brazos y sobre todo la cara, en un largo proceso que comienza a los tres años. Luego se les hace una incisión como un punto bajo la nariz y la herida se frota con ceniza de abedul. Año tras año, las marcas terminan formando un semicírculo. Al momento de casarse, el diseño se completa con dos puntos a cada lado de la cara, desde la mejilla hasta las orejas. Manera simbólica de duplicar la pilosidad de los hombres, pero que puede tener muchas variantes. Para los pueblos vecinos, los Ainu tienen fama de tener un vello vigoroso. La boca rodeada indica que las palabras de la mujer pertenecen a su marido. Con la cara y las manos así marcadas, no podría hablar mal de él ni olvidar que su vida está dedicada a servirle a él y a sus hijos (Leroi-Gourhan, 1989, 34). Estos tatuajes han desaparecido del Japón contemporáneo, pero reviven en ciertos festivales en forma lúdica y temporal. Las jóvenes se dibujan falsos bigotes con tinta azul (Ebin, 1979, 53). La marca de la cultura en el cuerpo abre las puertas para la humanidad. En el Japón del siglo XVI aparecieron los tatuajes de afiliación, que indicaban la pertenencia a un clan y permitían reconocer a los guerreros muertos en el campo de batalla. La técnica es antigua y no se ha extinguido. Los soldados, temerosos de ser tratados de forma anónima en el campo de batalla, solían marcar sus cuerpos, una práctica que sigue siendo habitual hoy en día.
La búsqueda de la belleza es uno de los primeros motivos para la decoración corporal. Cada sociedad humana remodela las formas del cuerpo de acuerdo a sus propios criterios, para volverlo más atractivo. Así, el tatuaje mejoraba el bajo estatus social de la gente común en el Japón del siglo XIX: bomberos, jornaleros, barqueros, portadores de palanquines y tiradores de rickshaw. “Las brigadas de bomberos estaban mal equipadas y a menudo sólo llevaban una chaqueta corta. Eran estos sin rango quienes compensaban psicológicamente su “desnudez” con espléndidos tatuajes, suerte de talismanes contra los riesgos que corrían” (Pons, 2000, 60). Estos hombres de escasos recursos pretendían demostrar su valentía y su resistencia al dolor frente a la clase de los guerreros que les estaba vedada. Reivindicación de la dignidad, del valor personal en contrapunto con una trama social que los ponía en posición subalterna. Una vez al año, los Peul Bororo, pastores nómadas de Níger, celebran la fiesta del gerewol, el desfile de los novios, durante el cual los hombres se embellecen el cuerpo, preparan sus cabellos y se maquillan la cara, antes de someterse al juicio de las mujeres, que eligen al más atractivo de entre ellos.
Al igual que el maquillaje y muchas otras decoraciones cutáneas, los signos tegumentarios tienen un valor de seducción. Si bien este aspecto por lo general está lejos de agotar su significado social, su objetivo es erotizar el cuerpo. La escarificación de las mujeres Shangaan en Mozambique aumenta su atractivo sexual para los hombres. En Dahomey, una escarificación en forma de círculo en el cuerpo de una joven mujer significa “Es allí donde mi hombre me abraza”. En el interior de los muslos, significan “Abrázame fuerte” (Rachewiltz, 1969, 130). C. Lévi-Strauss describe los adornos Caduveo realizados esencialmente por placer, cuyos antiguos significados se han perdido. “Hay pocas dudas de que la persistencia de esta costumbre entre las mujeres de hoy puede explicarse por consideraciones eróticas. La reputación de las mujeres Caduveo está firmemente establecida en ambas orillas del Río Paraguay (...) Esta cirugía pictórica imprime arte en el cuerpo humano (...) Nunca, sin duda, el efecto erótico del maquillaje ha sido tan sistemática y conscientemente explotado” (Lévi-Strauss, 1955, 216-217). En Edo, a finales del siglo XVI, la práctica del irebokuro (agregar un lunar) era un refinamiento supremo del arte erótico del tatuaje. Consiste en dibujar un punto de tinta en las muñecas de dos amantes. Cuando sus manos se juntan, los lunares se superponen (Pons, 2000, 27). En esa época, también existían tatuajes casi invisibles en los distritos del placer, cuyo color se revelaba con alcohol o un baño caliente (p.105). Philippe Pons describe también tatuajes figurativos, sobre todo en mujeres, cuya finalidad era claramente erótica, como el pulpo gigante dibujado en una mujer, cuyos tentáculos envuelven sus piernas y cuya boca está formada por su sexo.
Más allá de la seducción, la inscripción cutánea es una invocación a la fecundidad. El viejo sabio Dogon Ogotemmêli le explica a Marcel Griaule que las marcas de las mujeres Dogón suelen constar de dos franjas de incisiones, una que va desde los pechos hasta el ombligo y otra que atraviesa el vientre. “Estas líneas se componen de una doble hilera de incisiones cortas en ángulo, formando una serie de V sin punta. En las sienes, hay cuatro incisiones paralelas (número femenino). Cada una de estas incisiones es un sexo tallado con una navaja, que simboliza el miembro viril. Y todas ellas están siempre húmedas, ya que se abren en nombre del genio del agua. De este modo, la fertilidad de las mujeres se multiplica” (Griaule, 1966, 76).
A menudo concebidas como algo temporal, las marcas corporales son un modo de celebración de los momentos importantes de la vida comunitaria. Muchas comunidades amerindias decoran su piel con colores y dibujos durante las ceremonias colectivas. La selva aledaña proporciona abundantes y variados recursos para ataviar los cuerpos. Las celebraciones de los Xinguanos en la región del Alto Xingú son una oportunidad para exhibir suntuosos dibujos de colores que cada uno traza a su gusto, con la ayuda de los demás. Estas pinturas son una forma de mostrar el talento y el conocimiento de los simbolismos de la comunidad. Mezcla de transmisión oral e intuición, también son una expresión estética y del placer de mostrarse de la mejor manera posible.
La devoción es otro de los significados que revisten las marcas. Esto es lo que impulsa a los hombres y mujeres de la pequeña tribu de los Ramani en Madhya Pradesh, en el centro de la India, a recubrir sus cuerpos con el nombre de Rama, le séptima reencarnación de Vishnú (Pierrat, Guillon, 2000, 48). El nombre de Dios o los símbolos que lo caracterizan están inscriptos en el cuerpo aunque la ortodoxia religiosa no esté muy de acuerdo con estas costumbres. Desde fines del siglo XIX, la religiosidad popular recurre con especial interés a los símbolos cristianos. Cruz, Cristo, Calvario, Virgen, etc., abundan en los cuerpos de los hombres de medios populares como una manera de no descuidar a Dios mientras están en un universo profano. Ponen sus destinos de desafortunados o de rufianes bajo la tutela de la figura de Cristo, considerado como una víctima de la injusticia social. Los Pachucos, de origen mexicano, de los barrios de California, Texas o Nuevo México, se tatúan las manos con motivos cristianos: cruces, vírgenes de Guadalupe, rostros de Jesús en la cruz, etc.
Las marcas también son indicadores de estatus. En Abomey, los príncipes de Alada llevaban antaño tres incisiones en cada sien. Pero quien se convertía en rey debía recibir las marcas de la pantera. Un amigo íntimo realizaba entonces el rito en secreto, y nunca volvía a ver al rey. El operador así elegido añadía dos incisiones en cada sien, y el rey ostentaba las cinco garras, a las que se sumaban otras dos incisiones en la frente. El rey había adoptado su “atuendo”. Ya nadie podría mirarle a la cara (Palau Marti, 1964, 133-134). Las marcas no tenían una finalidad estética, sino ética, transformaban su condición de mortal y lo aislaban de los intercambios ordinarios de la vida. Se convertía en un dios sobre la tierra.
En las islas Marquesas, los jefes lucían suntuosos tatuajes, como relataba Max Radiguet a mediados del siglo XIX: “El tatuaje más elegante que vimos en las Marquesas fue el de Hina (...) Aunque diferentes tatuadores llevaban medio siglo trabajando en esta espléndida página de su arte, había tal unidad de conjunto que un solo pensamiento y una sola mano parecían haber sido los artífices de su ejecución”. Si, como suele creerse, un tatuaje cuenta la vida de los individuos a los que decora, o si, como un escudo de armas, perpetúa recuerdos gloriosos, el tatuaje del jefe, a juzgar por su complicación, contaba maravillas. Nunca envoltura mortal alguna estuvo tan ricamente cubierta de bandas, espirales, círculos concéntricos, dentados, meandros y ondulaciones. Plantas, peces y reptiles, nadadores y reptantes, estaban dispuestos con una simetría y una delicadeza que hacían inverosímil el uso de los toscos utensilios empleados para incrustarlos” (Radiguet, 1929, 128). Los nobles M’Baya de Mato Grosso, escribe Lévi-Strauss, “hacían ostentación de su rango con pinturas corporales o tatuajes, que eran el equivalente de un escudo de armas. Se depilaban completamente el pelo de la cara, incluidas las cejas y las pestañas, y trataban con disgusto a los europeos de ojos turbios como ‘hermanos del avestruz’” (1955, 206). Entre los Nuba del sur de Sudán, las magníficas pinturas corporales indican el estatus y la edad avanzada de los hombres. Desde el joven que cuida los rebaños hasta el anciano que participa en las decisiones del grupo, una progresión social se refleja en el lenguaje explícito del cuerpo, que requiere peinados y adornos corporales diferentes para cada individuo, pero formalmente idénticos para cada grupo de edad. El uso del color, en particular, obedece a normas estrictas. Los dibujos siguen las formas del rostro o del cuerpo, a menudo simbolizando animales. La escarificación de las mujeres nuba acompaña el avance de su edad, desde el momento en que se les practica una incisión en el torso, en torno a los diez años, desde el inicio de la menstruación y por último con el nacimiento de su primer hijo.
Las marcas también están diseñadas para proteger o curar. Actúan como escudos para repeler todas las formas de adversidad. Su presencia aleja las influencias nefastas, los espíritus dañinos y el mal de ojo. Abren lugares en la carne para la comunicación con los antepasados, los espíritus divinos o protectores, cuya auspiciosa vigilancia despiertan. Al mismo tiempo, los tatuajes y las escarificaciones están destinados a curar, gracias a su ubicación, a los ingredientes utilizados para hacerlos perdurar o a los que se vierten en la herida. Una mujer Fasante que acaba de dar a luz, se pinta dibujos en la piel con una mezcla de hojas y tierra blanca para protegerse a sí misma y a su hijo. Entre los Senufos de Sudán, al hijo de una mujer que ya ha perdido otro al nacer se le hacen dos incisiones en el muslo para mantenerlo con vida (Borel, 1992, 139).
En la cultura bereber, las pinturas corporales con henna son habituales. Profilácticas y terapéuticas, pretenden proteger las zonas más frágiles del cuerpo, las que se encuentran en la interfaz entre el hombre y el mundo, los orificios. “La boca, la vulva y los orificios nasales son como puertas que se abren a las profundidades del ser, y el tatuaje del pubis desempeña el papel de los tatuajes del mentón y la nariz; como ellos, es extra orificial” (en Bruno, 1974). El mentón, cerca de la boca, las sienes, cerca de los ojos, y los tobillos, que están conectados con la tierra, son los otros lugares privilegiados. Su función es alejar la enfermedad, curar, devolver el órgano dañado a su lugar, proteger a la persona del mal de ojo, etc. El Siyyala, tatuaje en el mentón, suele hacerse en la pubertad y es un signo de feminidad. Realizados sobre todo por mujeres, los tatuajes son también ornamentales y pueden localizarse en las manos o los pies. Definitivos o temporales (con henna) son, por supuesto, geométricos, nunca figurativos.
La protección también servía para aumentar la invulnerabilidad de los guerreros. En las islas Marquesas, las tortugas eran habituales en el cuerpo de los hombres como signo de fortaleza, porque reflejaban la capacidad de pasar no sólo entre el agua y el mar, sino también entre la vida y la muerte. Las imágenes antropomórficas también destacaban el valor de los guerreros. Para A. Gell, la duplicación del rostro era un signo de poder e invulnerabilidad; permitía tener varios ojos en la espalda y protegerse de la traición. El tatuaje envuelve el cuerpo en una piel protectora, fortificando al hombre (Gell, 1993). En muchas sociedades, la marca también es una forma de apropiarse de las virtudes de un animal para potenciar el valor, la resistencia, la tenacidad, la inteligencia, la buena vista, etc.
En las sociedades tradicionales, las modificaciones corporales sumergen a las personas en una comunidad, una cosmología, mientras que en nuestras sociedades de individuos son herramientas de singularización, de distinción, uno de los ingredientes de la construcción del yo. Sin embargo, se da la paradoja de que la globalización de los motivos y la búsqueda de referentes, impulsa a millones de personas tatuadas a utilizar los mismos grafismos. Llevan los mismos tatuajes maoríes o japoneses, por ejemplo, sin conocerse, cada uno con su propia interpretación del mismo dibujo. La mercantilización del cuerpo lleva lógicamente a las personas a elegir sus diseños en los mismos pasillos de un inmenso centro comercial, con una libertad de elección que al final está muy restringida, salvo para los pocos que dibujan un diseño propio.
En los primeros capítulos analizaré la historia occidental de las marcas corporales, especialmente los tatuajes. En los años sesenta, los tatuajes eran una forma popular, esencialmente masculina y algo transgresora, de mostrar una singularidad radical y la disidencia con la sociedad burguesa, y eran comunes en el pueblo trabajador: obreros, camioneros, marineros, soldados, y también en delincuentes. A los “matones” les interesaba mucho como una forma de afirmar su virilidad, de ahí que los gráficos sean a menudo pornográficos y machistas. Todo cambió a partir de los años ochenta. Se abrieron cada vez más boutiques en pueblos y ciudades, y los tatuadores se convirtieron en artistas del cuerpo, con diseños gráficos más elaborados y estéticos que en los primeros tiempos del tatuaje. Hoy, una actitud consumista está popularizando los tatuajes por todo el mundo. Banalizado, ya no oculta nada subversivo, es la afirmación de una estética de la presencia, una búsqueda de la belleza que afecta a todos los grupos de edad, pero sobre todo a las generaciones más jóvenes, independientemente de su estatus social, y atrae tanto a chicos como a chicas. Los tatuajes ya forman parte del dominio público, como demuestran, por ejemplo, las competiciones deportivas, donde es raro ver un torso o un hombro sin decorar. El cuerpo se está convirtiendo en una especie de diario cutáneo. Y algunas personas tatuadas no dudan en decir que de algún modo tienen toda su historia en la piel. Es fácil ver la exageración en la natación o en el fútbol. El cuerpo desnudo parece haberse vuelto insoportable, y suscita de inmediato la fantasía de ser rellenado. Un día, sin duda, la mayor subversión consistirá en lucir un cuerpo sin marcas ni tatuajes, el colmo del erotismo.
Esta moda mundial por los tatuajes es uno de los signos más llamativos de la transformación del estatus del cuerpo en nuestras sociedades de individuos. El cuerpo es ahora un espacio que puede ser visto y leído por los demás. A través de la piel se nos nombra, se nos reconoce y se nos identifica con nuestra pertenencia social. La piel establece los límites del yo, la frontera entre el interior y el exterior de una manera viva y fluida, porque también es una apertura al mundo, es una memoria de una existencia anterior. Envuelve y encarna a la persona, distinguiéndola de los demás o vinculándola con ellos, según los signos utilizados. En nuestras sociedades de individuos, cualquiera que no se reconozca en su propia vida puede intervenir sobre su piel para forjarla de otro modo. Actuar sobre ella supone cambiar el ángulo de su relación con el mundo. Tallar la carne significa labrarse una imagen deseable de sí mismo remodelando su forma. La profundidad de la piel es inagotable para construir la identidad. Su textura, su color, su tez, sus cicatrices, sus particularidades (lunares, etc.) dibujan un paisaje único. Tanto es así que las marcas añadidas deliberadamente se convierten en signos de identidad que se lucen en el propio cuerpo3.
En nuestras sociedades, el cuerpo tiende a convertirse en una materia prima para modelar según el estado de ánimo del momento. Para muchos de nuestros contemporáneos, se ha convertido en un accesorio de la presencia, un lugar donde nos ponemos en escena. El deseo de transformar el propio cuerpo se ha vuelto un lugar común. La versión moderna del dualismo difundida en la vida cotidiana enfrenta al hombre contra su propio cuerpo, y ya no, como en el pasado, al alma o el espíritu con el cuerpo (Le Breton, 2021). El cuerpo ya no es la encarnación irreductible del yo, sino una construcción personal, un objeto transitorio y manipulable capaz de múltiples metamorfosis según los deseos del individuo. Si antes encarnaba el destino de la persona, hoy es una propuesta en continuo afinamiento y reelaboración. Entre el hombre y su cuerpo hay un juego, en los dos sentidos de la palabra4. Millones de personas son inventivas e incansables artesanas de su propio cuerpo. La apariencia alimenta hoy una industria sin fin.
El cuerpo se somete a un diseño, a veces radical, que no deja nada indemne (musculación, dietas, cosméticos, otros productos, gimnasias de todo tipo, marcas corporales, cirugía estética, posibilidad de cambiar de sexo o de jugar con los signos del sexo y del género, body art, etc.). Planteado como representante del yo, se convierte en una afirmación personal, que pone de relieve una estética y una moral de la presencia. Ya no se trata de contentarse con el cuerpo que se tiene, sino de modificar sus fundamentos para completarlo o para adecuarlo a la idea que se tiene de él. Sin los elementos adicionales introducidos por el individuo a través de su estilo de vida o de metamorfosis físicas deliberadas, el cuerpo sería una forma decepcionante, insuficiente para dar cabida a sus aspiraciones. Para apropiarse de él, hay que añadirle su propia marca.
La piel es una superficie de inscripción del significado y el vínculo, una pantalla en la que proyectamos una identidad soñada, utilizando las innumerables formas con que se escenifica la apariencia en nuestras sociedades, arraiga el sentido del yo en una carne que individualiza. Como instancia de frontera que protege contra las agresiones externas o las tensiones íntimas, da a los individuos un sentido de los límites del significado que les permite sentirse sostenidos por su existencia y no víctimas del caos o la vulnerabilidad. La relación con el mundo para cualquier persona es una cuestión de piel y de solidez de la función de contención. Las marcas corporales son marcadores de identidad, formas de inscribir los límites del sentido directamente sobre la piel. Probablemente son tan antiguas como la propia humanidad, sobre todo en su forma temporal, que consiste en peinar el cabello o decorar la piel con pigmentos naturales, y desempeñan un papel en la apropiación simbólica del yo y del mundo que nos rodea.
Perpetuas, como los tatuajes y las escarificaciones, han sido durante mucho tiempo un rasgo característico de las sociedades tradicionales, antes de extenderse gradualmente a la nuestra, con significados muy diferentes. Paradójicamente, combatidos durante mucho tiempo en otros lugares en nombre de la higiene, del Progreso o de Dios, los tatuajes y los piercings triunfan ahora en nuestras ciudades, donde forman parte de la cultura básica de las jóvenes generaciones. Las escarificaciones, las quemaduras y los implantes subcutáneos se están extendiendo lentamente. ¿Cómo se ha producido esta transición, impensable hace sólo unas décadas? ¿Qué significan estas marcas en otras sociedades y qué significan para jóvenes de las ciudades que salen de una tienda con un tatuaje o un piercing?Ahora es común el uso de tatuajes (marca visible inscrita directamente en la piel mediante la inyección de una sustancia coloreada en la dermis) y de piercings (perforación de la piel para insertar una joya, un anillo, una pequeña barra, etc.), son una forma significativa de esta relación cambiante con el cuerpo. También hay otras modificaciones corporales: el stretching (ampliación del piercing para introducir una pieza más grande), la escarificación (cicatrices trabajadas para dibujar un signo en relieve o en bajorrelieve sobre la piel con la posible adición de tinta), el cutting (inscripción de figuras geométricas o dibujos en tinta sobre la piel en forma de cicatrices trabajadas con un bisturí u otros instrumentos afilados), el branding (cicatriz en relieve de una marca dibujada en la piel mediante la aplicación de un hierro al rojo o láser), el burning (impresión en la piel de una quemadura deliberada, realzada con tinta o pigmento)5 o implantes subcutáneos (incrustación de formas en relieve bajo la piel).
En algunos años, estas nuevas costumbres han revertido los antiguos valores negativos que estaban asociados con estas prácticas. A partir de ahora, gran parte del entusiasmo de las nuevas generaciones se centrará en las iniciativas sobre uno mismo. El cuerpo está investido como lugar de placer, y necesitamos afirmar que nos pertenece sobre-significándolo, firmándolo, tomándolo en nuestras manos. Al mismo tiempo, la marca corporal es una forma de dejar una huella en un mundo que está en gran medida fuera de nuestro alcance. Se trata de sustituir los límites del sentido que se nos escapa por un límite sobre uno mismo, un tope de identidad que nos permita reconocernos y reivindicarnos como nosotros mismos. La finalidad es re-marcarse, literal y figuradamente, superarse a sí mismo, exhibir el signo de nuestra diferencia. Hoy, por ejemplo, el 20% de los franceses tienen tatuajes, el 46% de los estadounidenses, el 48% de los italianos y el 43% de los argentinos. Hay más mujeres que hombres tatuados. Las modificaciones corporales son una matriz esencial para las pequeñas historias sobre nosotros mismos, que reemplazan a las antiguas historias compartidas colectivamente. Ahora somos lo que decimos que somos, y uno de los acontecimientos susceptibles de cobrar sentido es precisamente esta transformación radical de la piel, que la instaura como un signo de autoafirmación.
En Adiós al cuerpo (2007) y más recientemente en Antropología del cuerpo y modernidad (2021), he analizado extensivamente estos trabajos de auto modificación en el contexto de una despedida simbólica de un cuerpo percibido como como un borrador, una reliquia, un material inacabado que debe completarse con el trabajo sobre uno mismo. Este sentimiento de la insuficiencia del cuerpo culminó en un deseo de liberarse de sus limitaciones, o incluso de deshacerse de él. Aún a partir de prácticas cotidianas, nuestros puntos de anclaje esenciales están constituidos por la tecnociencia y la cibercultura. En esta obra, voy a examinar con mayor atención y sensibilidad los significados y valores que revisten estas marcas corporales. Ya no son, como antaño los tatuajes, una forma popular de afirmar una singularidad radical; afectan profundamente al conjunto de las jóvenes generaciones, que las adoptan con pasión, sea cual sea su origen social; atrayendo por igual a hombres y mujeres, y hoy conciernen a todas las edades. Lejos de ser una moda, están cambiando la atmósfera social, encarnan nuevas formas de seducción y se están convirtiendo en un fenómeno cultural a escala planetaria. Si hasta los años setenta u ochenta los tatuajes y los piercings podían asociarse a la disidencia social, en la actualidad ya no es así, pues forman parte de una nueva cultura mainstream en el contexto de la hiper individualización del lazo social.
El estereotipo del hombre tatuado como hombre joven, fuerte, de origen popular (obrero, marinero, camionero, soldado, truhán, etc.), que hace gala de una virilidad agresiva, se fue difuminando poco a poco a partir de los años ochenta antes de desaparecer. En un espacio de tiempo igualmente breve, los piercings también se han convertido en un accesorio estético tanto para hombres como para mujeres. Aparecen otras formas de modificación corporal, como quemar, escarificar y cortar la piel para inscribir allí figuras insólitas. Además la colocación de implantes en la carne para alterar su aspecto. Estas últimas prácticas contribuyen a renovar la forma de adornar el cuerpo y atraen cada vez a más gente. Sin duda surgirán otras en los próximos años.
En el segundo capítulo me ha parecido necesario repasar brevemente la historia occidental del tatuaje, al menos desde su redescubrimiento por la expedición de Cook a los Mares del Sur, esencialmente para explicar los prejuicios que durante mucho tiempo han prevalecido sobre él. Durante más de un siglo, el tatuaje fue sinónimo de marginalidad, disidencia y delincuencia, y su historia estuvo estrechamente ligada a los intersticios de la sociedad civil. Durante mucho tiempo, esta reputación sulfurosa alimentó la frecuente oposición de los padres al deseo de sus hijos de tatuarse o hacerse piercings. Esta brecha generacional mostraba hasta qué punto los mayores seguían influidos por las viejas imágenes negativas de las modificaciones corporales, mientras que para los jóvenes se convertía cada vez más en una forma de integrarse con los de su edad, de embellecer su cuerpo en lugar de estigmatizarlo. Desde la década de 2000, la hostilidad de los padres ha tendido a desaparecer en vista de la valorización social del tatuaje.
El signo tegumentario ahora es una forma de inscribir en la carne los momentos claves de la vida. El cuerpo se vuelve simultáneamente una decoración y un archivo de uno mismo. La superficie cutánea alberga los trazos de una relación amorosa, de un aniversario (los veinte años, los veinticinco años, los treinta años, etc.) el nacimiento de un hijo, el logro de un proyecto, un viaje, la pérdida de un familiar, el símbolo de la pasión por un deporte o por un jugador o una star, etc. La marca es la memoria de un acontecimiento, la superación personal de un momento de la vida del que el individuo no quiere perder el recuerdo. De una forma ostentosa o discreta, forma parte de una estética de la vida cotidiana, implica un juego con el secreto según su ubicación y el grado de familiaridad con el otro. En efecto, muchas veces su significado se mantiene como un enigma para los demás, y en la vida cotidiana el lugar está más o menos accesible a la vista. A veces prótesis de la identidad, superficie protectora contra la incertidumbre del mundo, es también el entrecruzamiento entre la alegría de vivir y la demostración de un estilo de presencia. La marca tegumentaria o la bisutería del piercing son un modo difuso de afiliación a una comunidad fluctuante que alimenta una relativa complicidad con quienes también los llevan. Pero como veremos, la “tribu” es en gran medida un mito, una referencia a la que incluso muchos se oponen. La manipulación de los signos de identidad lleva a algunas personas a vivir una experiencia calificada como “espiritual”, desvinculada de cualquier referencia religiosa pero poderosa en sus consecuencias personales. Se sienten metamorfoseados al salir de la boutique o después de haber inscrito ellos mismos los signos en su cuerpo. A su manera, viven un rito de iniciación personal. Al cambiar la forma de su cuerpo, intentan cambiar su vida. Y a veces lo consiguen, porque su forma de verse a sí mismos se ha modificado radicalmente.
De modo que la marca corporal es por lo general asumir la autonomía, una manera simbólica de tomar posesión de uno mismo. El cuerpo legado por los padres necesita ser modificado, en un intento de afirmar su diferencia y obtener reconocimiento a pesar de todo. Quieren una nueva imagen. Algunos temen la reacción de sus padres. A veces esperan con ansiedad un juicio sobre ellos que ya saben será negativo. Las marcas corporales también implican un deseo de llamar la atención, aunque el juego sigue siendo posible según el lugar de la inscripción, ya sea que esté permanentemente bajo la mirada de los demás o sólo de aquellos cuya complicidad se busca. Permanecen bajo la iniciativa del individuo y encarnan entonces un espacio de sacralidad en la representación del yo. A falta de un control sobre su vida, el cuerpo es un objeto al alcance de la mano sobre el que la voluntad personal casi no tiene obstáculos. La profundidad de la piel es un lugar hospitalario para todo tipo de significados. La marca en la piel expresa la necesidad de complementar un cuerpo que se percibe en sí mismo insuficiente para encarnar el sentido de una existencia propicia.
Mientras que en las sociedades tradicionales el tatuaje repite formas ancestrales que forman parte de un linaje, las marcas contemporáneas, en cambio, tienen como objetivo principal la individualización y la estetización, y a veces son formas simbólicas de reinserción en el mundo, pero de forma estrictamente personal, utilizando incluso motivos que sólo pertenecen a uno mismo. La marca en la piel es una forma de calmar las turbulencias del paso de un estatus a otro, de dar un asidero simbólico al acontecimiento y, por lo tanto, de ritualizar el cambio. La marca tradicional expresa el deseo de disolver las diferencias personales. En nuestras sociedades contemporáneas, por el contrario, sostiene la individualidad, es decir, la diferencia del propio cuerpo, aislado de los demás y del mundo, pero como un lugar de libertad dentro de una sociedad a la que sólo está adscripto formalmente. Es este desarrollo sin precedentes de las marcas corporales en nuestras sociedades occidentales lo que me interesa en este libro.
La antropología cultural de las marcas corporales es rica (Falgayrettes-Leveau, 2004; DeMello, 2000; Maertens, 1987; Rubin, 1988; Brain, 1979; Ebin, 1979). En una línea similar, otros trabajos han ofrecido un amplio panorama de los usos sociales de la decoración ritual y/o estética del cuerpo humano (Thévoz, 1984). No he querido detenerme más en ellos, aunque pueda, aquí y allá, evocarlos por analogía, señalando al mismo tiempo las diferencias. El ángulo de enfoque de este libro es la fascinación actual de nuestras sociedades por estas marcas corporales. En estas páginas se conjugan la antropología de los mundos contemporáneos y la antropología de la juventud, con el objetivo de comprender lo mejor posible el significado de estos planteamientos de modificaciones corporales a los que se entrega con tanta pasión una parte cada vez mayor de las generaciones más jovenes.
En este libro he querido dar voz a las personas implicadas, intercalando testimonios en ciertas partes del texto. Mi investigación ha sido exhaustiva. Además de la observación personal y los encuentros informales, consistió en más de cuatrocientas entrevistas con personas tatuadas, con piercings o con escarificaciones (cuyos nombres de pila se han cambiado en ocasiones). Estas entrevistas proceden de varios años de investigación llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo y de varios encuentros personales con tatuadores y piercers. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Laurence Pfeiffer-Kintz por su colaboración en este proyecto, así como a los numerosos estudiantes que también se apasionaron por este trabajo, que a menudo les concernía muy de cerca. También quiero expresar mi sincero agradecimiento a Crass, el jefe de Tribal Touch en Estrasburgo durante mi primera encuesta, quien me habló largo y tendido de su trabajo y vino varias veces a la facultad para mantener apasionados encuentros con los estudiantes de sociología. También quiero dar las gracias a Esté, que me habló de su trayectoria personal y de cómo ella veía su profesión. También le debo mucho a Lukas Zpira, que está inmerso en un proceso radical de automodificación y es un artista aclamado internacionalmente. Disfruté mucho del contacto con él, y me habló de su compromiso no sólo con su trabajo, sino con su vida en relación con las marcas corporales. Probablemente nunca habría escrito sobre este tema si no me hubiera dado cuenta de la importancia que tienen estas marcas para las nuevas generaciones, y de cómo a veces son una forma de borrar el sufrimiento personal. Paradójicamente, fueron mis trabajos sobre los juegos simbólicos con la muerte, y en particular sobre las conductas de riesgo de los jóvenes, los que me llevaron a esta reflexión. En varias ocasiones creí percibir entre los jóvenes en crisis, la importancia existencial de sus marcas para la difícil construcción del yo. En ese sentido, este libro es una especie de largo capítulo complementario de La edad solitaria. Adolescencia y sufrimiento (2007), pero del lado de la prevención, de la asunción pacífica del control de uno mismo. Por supuesto, los cambios corporales implican también la alegría de jugar con el propio cuerpo, de decorarse a gusto, de inventar identidades cambiantes.
Para la edición argentina, he revisado y actualizado completamente el texto del libro publicado originalmente en 2002. Desde hace unos veinte años, las modificaciones corporales han experimentado una tremenda transformación. Ahora son celebradas en todo el mundo, y cada vez son más las personas que recurren a ellas y se sienten valoradas por esta transformación de su apariencia, profundamente acorde con los tiempos que corren. Son innumerables los artistas, deportistas, políticos y otros, cuyos tatuajes son tan conocidos como ellos mismos. A principios de la década de 2000, se levantaba una ola que extendería esta moda por todo el planeta y cambiaría radicalmente el estatus del tatuaje, la forma más popular de marcarse, pero también de otros enfoques de la modificación corporal. Me gustaría expresar mi gratitud a mi amigo Carlos Trosman, el traductor de este libro, y a los editores de Topia, especialmente a Alejandro Vainer y Enrique Carpintero. Ha sido un gran placer trabajar con ellos.
1 Paul Valéry, La idea fija, Madrid, Antonio Machado ed., 2004.
2 N. del T. Tapu, prohibido o sagrado en maorí. Tabú.
3 La exageración de la apariencia, y en particular la afición mundial por los tatuajes, ha provocado un aumento de las agresiones al cuerpo entre las jóvenes generaciones, sobre todo a través de la escarificación. Si el tatuaje es una firma del yo, la escarificación es una bifurcación, un deseo simbólico de arrancarse una piel que pega a la piel una identidad insoportable. Sobre este tema, les remito a mi libro La piel y la marca. Acerca de las autolesiones (2019).
4 N. del T.: Jeu en francés significa a la vez “juego” e “interpretación”, en el sentido de interpretar una pieza musical o tocar un instrumento.
5 En un artículo de 1992, J. Myers describe talleres de “burning” y “cutting” en San Francisco, así como juegos de “piercing” (en los que la gente juega a perforarse la piel sin ponerse joyas) y juegos de “burning” (en los que la gente juega con fuego sin dejarse marcas en la piel). Estos juegos suelen formar parte de rituales sadomasoquistas destinados a crear fuertes impresiones. Tratándose del burning, recordemos que las quemaduras con cigarrillos se remontan a mucho tiempo atrás. Durante mucho tiempo, se realizaba a solas o delante de otros, de una manera poco estética que mostraba la determinación de la persona que sentía la necesidad interior de llevarla a cabo. Hoy en día, los practicantes tienden a utilizar barritas de incienso para realizar un trabajo tegumentario más preciso.
Capítulo 1
Las marcas corporales en las sociedades occidentales: historia de un malentendido
Estos tatuajes eran obra de un profeta y vidente que murió en su isla natal. Mediante sus jeroglíficos, había trazado sobre el cuerpo de Queequeg una teoría completa de los cielos y la tierra y una especie de artificio misterioso sobre el arte de alcanzar la verdad. El cuerpo de Queequeg era, pues, un enigma por resolver, una obra maravillosa en un volumen, pero no podía leerse a sí mismo, aunque su corazón vivo latía bajo la página. Estas ciencias misteriosas estaban entonces destinadas a pudrirse con el pergamino vivo en el que estaban escritas y a extinguirse para siempre. Tal vez fue ante este pensamiento que Ahab, una mañana, exclamó enloquecido al alejarse del pobre Queequeg: “¡Oh, diabólica tentación de los dioses!
Herman Melville, Moby Dick.
Los monoteísmos y las marcas corporales
En las sociedades marcadas por las religiones del Libro, el tatuaje y demás marcas corporales no están permitidos. Esta prohibición refuerza el estatus negativo que desde hace tiempo tiene el tatuaje y, por otra parte, su predilección para ser utilizado por individuos que están disconformes y que, por una u otra razón, desean afirmar su marginalidad y su indiferencia frente a los juicios de los demás. La Biblia manifiesta claramente su rechazo a cualquier intervención visible y duradera en el cuerpo humano. El respeto de su integridad es una forma esencial de sumisión a los decretos de Dios, pero también de fidelidad a una creación a la que no se puede añadir ni quitar nada. Alterar la forma del cuerpo de cualquier modo que no sea conforme a los términos de la alianza sería un insulto a la obra divina. “No harás incisión en tu cuerpo por un difunto ni te harás tatuajes”, dice el Levítico (19-28). El Deuteronomio repite el mismo mandato sobre las incisiones (14-1). El cuerpo debe permanecer tal como Dios lo construyó, sin añadidos humanos. Sólo Yahvé tiene el privilegio de modificar el cuerpo humano. La circuncisión es, entonces, un signo fundamental de pertenencia a la tribu. En cuanto a otros signos, sólo Yahvé decide. En el Génesis, protege a Caín tras el asesinato de su hermano Abel: “Yahvé puso una señal sobre Caín para que el primer llegado no le hiriera” (4-15).
El sello de Ezequiel, llevado por un escriba, hace libres a los fieles de la esclavitud babilónica, pero por otra parte marca su fidelidad a Dios: “Yahvé le dijo: ‘Recorre la ciudad, recorre Jerusalén, y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se practican a su alrededor” (Ezequiel, 9-4). El Apocalipsis de Juan retoma la profecía y anuncia la liberación del pueblo de Dios, que también ha sido elegido: “Entonces vi a otro Ángel que subía del oriente, llevando el sello de Dios vivo; y gritó con potente voz a los cuatro ángeles, a quienes les había encomendado azotar mar y tierra: ‘Esperad hasta que hayamos marcado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes antes de que azotéis la tierra, el mar y los árboles’. Y oí cuántos fueron entonces marcados con el sello: 140.000 de todas las tribus de los hijos de Israel” (7-2/4). La marca es de origen divino; ella aparta a los fieles de la muerte que espera a los adoradores de otros dioses. No procede de los hombres, salvo de los idólatras devotos de la Bestia. Con Pablo, la marca se transfigura en “sello del espíritu” (Cor. II, 1-22). Interioridad pura, abarca el ser del hombre y no sólo su carne. El bautismo es suficiente signo para atestiguar la fe; no es necesario añadir una marca en la piel.