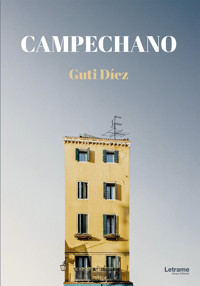
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una familia normal y un barrio tranquilo. O no. Las engañosas apariencias pueden maquillar los secretos y las miserias de un variopinto grupo de personajes que incluye alquimistas altruistas, Robin Hood empalmados, monjas capitalistas o delincuentes octogenarios. Día tras día las calles de este acogedor distrito se desperezan para dar paso a jornadas salpicadas de alcohol, sexo, violencia y religión. Esta banda sonora es el sobrio acompañamiento de un complicado devenir familiar y la prueba irrefutable de un país en el que los verdaderamente campechanos son los súbditos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Guti Díez
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1181-141-5
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Para Edu y Tito, por irse antes de tiempo
.
Campechano (RAE)
Que se comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el trato.
Franco, dispuesto para cualquier broma o diversión
Afable, sencillo, que no muestra interés alguno por las ceremonias y formulismos.
Cojones
Un dolor de cabeza como un camino empedrado le despertó aquella mañana. Cientos de cantos rodados se acumulaban dentro de su sesuda mollera chocando entre sí, bailando una danza infernal e infinita que le recordaba que sus horas de sueño habían terminado. La boca seca, muy seca, pastosa, suplicaba clemencia con gritos mudos y esperpénticos. Para rematar aquella penitencia mañanera, el traqueteo de su estómago anunciaba una erupción en ciernes. De un salto y tres pasos llegó al retrete, donde depositó varios vómitos intermitentes y escasos.
Se tendió en el suelo del baño, absorto, mirando la bombilla que, con periodicidad asíncrona, parpadeaba levemente. Se relajó. Parecía que el vómito había expulsado varias unidades de los demonios que atormentaban y maltrataban su cuerpo unos minutos antes. Empezó a notar un leve bienestar que le recorría el cuerpo. Una sonrisa gilipollas se apoderó de su cara, cierta alegría imbécil ocupó su mente. De repente, estaba contento y decidió aprovechar ese momento, ese vagón de felicidad irreal que de vez en cuando cruza el cerebro de manera fugaz y que nos traslada a un momento, a una situación o quizás a un deseo que nos convierte, en unos instantes, en afortunados seres humanos. De haber tenido un camarero cerca, se hubiese pedido otro gin-tonic rebosante como los muchos que había degustado la noche anterior; de nuevo el desenfreno y la algarabía ocuparían su alma.
Un abrazo y escuetas palabras, mezcladas (como el gin-tonic) eran el mejor sabor de la noche anterior, el recuerdo que resumía una juerga y una vida entera, que lo convertían en un bobo desnudo y resacoso tirado en un sucio azulejo con la mirada perdida, recordando escenas y capítulos egoístamente seleccionados de su existencia. Maquiavélicamente, su mente se dirigió durante unos minutos al placer infinito, a la fábula perfecta, a ese santo grial inalcanzable que es el sentido de la vida, la eterna felicidad. Hasta que un nuevo movimiento extraño de sus tripas le obligó a apoyar su cabeza en el trono para volver a vomitar. Regresó el malestar: el gozo se escapó sin ni siquiera decir adiós.
Ducha, zumo, aspirina. Ese ritual inútil que intenta espantar las resacas le entretuvo durante un rato y trasladó su mente a tareas más cotidianas: qué labores domésticas le esperaban, a qué hora pasaba a recoger a su hijo, cómo lidiar con un trabajo que, nuevamente, no le gustaba…
De una mirada revisó su viejo piso de alquiler: pequeño, desordenado, asquerosamente mal decorado (por el propietario), el lugar ideal para tener una depresión de caballo en aquel otoño que comenzada a tirar hojas con mala hostia por las calles. Se preparó un segundo café, cogió su abrigo (el único que tenía) y salió por la puerta… La fiesta debía continuar.
Eduardo había crecido en un barrio mal parido, a ratos maleducado, como tantos otros que han crecido de espaldas a todo lo razonable. Sus paredes nunca estuvieron limpias, sus calles nunca tuvieron orden, sus farolas nunca iluminaron. Un día, se largó intentando escapar de vicios y placeres, pero también de castigos y rencores. Todos juntos habían alimentado su juventud y lo habían convertido en una piltrafa que no se fiaba ni de su sombra. Pero volvió.
Siempre que paseaba por las calles, volvía a repasar la misma película, un drama con tintes nostálgicos y alguna dosis de humor. Cada palmo, cada esquina eran recuerdos, hechos pasados que seguían inmóviles delante de él, insultándole, reprochándole sus defectos, un infinito pasillo de espejos que abusaba de un ser indefenso. A veces, la búsqueda de la infelicidad lleva a los seres a no moverse de su área de confort. Es el masoquismo al extremo, un deporte de riesgo arraigado en la sociedad moderna con millones de practicantes, y Eduardo era un puto profesional: tras años practicándolo, nadie le tosía en el arte de joderse la vida.
Junto al maravilloso mobiliario que le rodeaba, los conciudadanos, esos seres que aparentemente se parecen tanto a él, que a su paso le sonríen y le saludan parapetados tras caretas de bazar chino, a todos los conocía, a todos les odiaba, exceptuando algún que otro individuo que, por una u otra razón, ya no le hablaba y que para Eduardo, merecían el máximo de los respetos. No les caía bien, pero ahí sus huevos que no lo ocultaban. Con el paso de los años, había perdido algunas habilidades, pero sus dotes de actor se habían incrementado; es lo que tiene hacerse viejo. Una sonrisa forzada, una palmada en la espalda, una pregunta adecuada… Podía ser el más simpático del lugar, pero también el más patético. En ese bosque de asfalto en el que habitaba se defendía de una manera prodigiosa, aunque, a veces, fuese ciertamente ridículo.
De nuevo, su mente se centró, no tras muchos esfuerzos (es lo que tienen las resacas). Decidió tomar un nuevo café y qué mejor sitio que la panadería de Loli, un sitio que le resultaba tétrico y entrañable a partes iguales. Loli, ya casi sexagenaria, vendía un pan realmente crujiente, el mejor café de la zona (se supone que la cafetera era italiana) y, además, por veinte euros, hacía unas mamadas estupendas en el cuartucho detrás del mostrador. Era tan rápida en sus quehaceres que para nada desatendía al resto de los clientes. Esa mañana, Eduardo solo quería un descafeinado.
—Buenos días, Edu, guapetón.
—Muy buenas, lo de siempre, por favor, bien caliente.
—Qué carita tienes…
—Ayer se lio gorda en el bar.
—Qué raro….
—Ya sabes, cuando nos juntamos todos parece una comedia de las antiguas.
—Yo diría más bien una película de terror
—Lo que sea, pero la gente se lo pasó de lujo.
—Y ¿qué se celebraba?
—Era el cumpleaños de Manolo, el propietario. No sé por qué, pero la gente estaba muy cachonda; además, anoche había luna llena. He leído que eso afecta de la hostia, sobre todo para hacer el mal.
—Sí, seguro que los que os juntasteis ayer sois de leer mucho.
—Imagínatelo, por momentos, la barra del bar parecía el claustro de una universidad. Solo había ingenieros y catedráticos.
—No me lo jures. Qué lástima no haber estado. Tanta sabiduría en un lugar tan humilde como esa pocilga…
—Veo que tienes animadversión por algún que otro vecino.
—Joder, Edu, tú te llevas bien y los aguantas porque te emborrachas, si no, de qué….
—Bueno, ya sabes lo que es esto, estamos deseando dar por el culo al de al lado, pero que no se vaya muy lejos, que, entonces, estamos perdidos.
—Por eso volviste al barrio, ¿no? Necesitabas seguir con esa rueda de tortura y diversión.
—Igual sí, yo qué sé. Es posible que no sepa hacer otra cosa o, probablemente, no le haya echado los suficientes cojones para escapar de mi destino.
—Exacto, Edu, ahí está la clave, los cojones, esa palabra mágica para avanzar en esta vida; sin ellos, te quedas donde estás.
—¡Cojones! Y nunca mejor dicho. Nos faltaba una filósofa en la fiesta de ayer, lástima no haberte llamado.
—Gilipollas.
Cuando Loli se enfadaba, se avinagraba mucho, se le torcía desde la ceja hasta el clítoris, las arrugas se convertían en una cordillera y su sonrisa mañanera tornaba en morro taciturno.
No había tenido una vida fácil, había rodado por escaleras, laderas y precipicios, golpeándose hasta con lo invisible. Cuando parecía que la cuesta terminaba, había otro borde y otra rampa más larga, una caída al vacío infinita, con cientos de moratones y arañazos… Siempre se levantaba con la cabeza alta, como si no hubiese pasado nada, fingiendo una tensa tranquilidad, tratando de adivinar el siguiente descenso a las tinieblas.
A su edad, ya no esperaba nada de la vida, o sí: que le dejase tranquila, aunque fuese solo durante cinco minutos, curtida de falsos amantes, con una hija (fruto de una divertida adolescencia) de la que hace décadas no tenía noticias y con el deseo de terminar sus días abrazada a una estupenda soledad, la única pareja que seguro que no le iba a defraudar.
Mientras su resacoso cliente tomaba lentamente el café, ella salió a la calle a fumarse un canuto. Debía ser el tercero o el cuarto del día. Ya ni le colocaban, una rutina más. En ese momento, se preguntó (una vez más) qué haría su hija, si se acordaría de ella. Quizás era abuela y no lo sabía… De vez en cuando, se le cruzaba el cable y pensaba en ir a algún programa de esos de la tele donde sale gente llorando, arrepintiéndose de su pasado y suplicando que encuentren a un familiar del que hace mucho tiempo no saben nada. Pero a Loli le faltaban cojones para hacerlo.
Era ya casi la hora de comer. Eduardo se despidió con un gesto atolondrado. Decidió no recoger a su hijo esa tarde y volvió a casa. Al llegar, acarició al gato, se hizo una paja y se durmió. Era sábado por la tarde. Todo el barrio dormía la resaca.
Bar
Desde la aldea más pequeña hasta la metrópoli más concurrida, en un abrupto concejo o en la villa más señorial, en todas ellas, los fieles que quieren calmar sus ánimos y apaciguar su alma tienen una parroquia, iglesia o catedral que se precie, un lugar sagrado donde estar cerca de Dios y rezar para purgar pecados, deslices y agravios. Un remanso de paz y armonía, un balneario de fraternidad y gloria eterna; todo eso y más tiene la majestuosidad de un templo.
Pero ¿dónde acuden los feligreses al terminar la ceremonia de los domingos o cualquier oficio religioso? ¿Dónde ocupar el espíritu y la mente tras un bautizo, comunión o funeral? Pues en otro templo…, pero que, en vez de altar, tiene barra; en lugar de hostias, tiene licores.
El otro templo (uno de muchos) de la barriada lo regentaba Manolo desde hace varias décadas. Gordo como un barril, era realmente espectacular contemplar cómo se movía dentro de la barra cual primer bailarín del mejor ballet internacional. Educado, abstemio y servicial, todo lo que cualquier feligrés solicita de un camarero. Sabía escuchar; es más, disfrutaba escuchando a la gente, y eso le convertía en el mejor analgésico de aquellos que poblaban su negocio. En ocasiones, algunos clientes que no podían acudir al bar por enfermedad o fuerza mayor llamaban por teléfono consumiendo horas de consultorio, conferencias telefónicas eternas que eran mínimamente interrumpidas para poner un café o servir una caña. Era un vicioso de la conversación, pero como sujeto paciente.
Como todo santuario, tenía una milenaria decoración acorde a los gustos del párroco y los fieles que allí acudían; antiguos pósteres de chicas con poca ropa y de equipos de fútbol (de cuando las camisetas no llevaban publicidad), el calendario del taller mecánico del barrio, postales enviadas por los clientes durante sus vacaciones, el gato ese que mueve una pata… En cuanto al mobiliario, era digno del museo arqueológico nacional. De entre todos los tesoros allí expuestos, destacaban el futbolín con los jugadores descoloridos y una pata más corta que el resto, la máquina tragaperras de las frutitas o un pinball petaco que ya no funcionaba, pero que se negaba a retirar. Una tasca en blanco y negro.
Las delicatesen culinarias de la barra apenas eran visibles por la escasa limpieza de la vitrina que los alojaba. Allí convivían callos, bravas y torreznos sin esperanza de ser desalojados. Muchos de los vinos y licores allí suministrados hacía tiempo que habían caducado.
La clientela, mayormente masculina, iba y venía, pero siempre depositaba una parte de su vida entre sus cuatro paredes. Era el vomitorio donde destilar angustias, el sitio perfecto para ahuyentar temporalmente fantasmas sombreados.
Manolo, hombre crédulo, absorbía como una esponja todas las enseñanzas que le transmitía la gente, admiraba sus historias y ocultaba como una tumba faraónica todos los secretos que le arrojaban. Muy facilón, como en aquella ocasión en que uno de los más asiduos, Miguelito, lo encandiló para llevarle a un bar de ambiente a las tantas de la madrugada y probar los placeres de la acera de enfrente.
—Manolo, en esta vida hay que probarlo todo.
Como un mantra hipnótico, retumbaba en su amplia mollera una y otra vez la voz de Miguelito.
Nunca tuvo cargo de conciencia de lo acaecido esa noche (a pesar de terminar bastante dolorido). Él consideraba que la vida era un aprendizaje constante, un crecimiento continuo de cuerpo y alma. Obviamente, no se lo contó a su mujer; como tantas otras veces, estaba seguro de que no le iba a entender.
Era martes a media mañana, pero podía ser cualquier día a cualquier hora; la foto fija apenas cambiaba. Miguelito leía tranquilamente la prensa en una mesa, jubilados jugando al dominó y Manolo devanándose los sesos con un crucigrama.
—¡Me cago en Dios!
Nadie se giró.
—¡Me cago en Satanás!
Nadie se inmutó.
—¡Me cago en la puta madre que parió a todos!
Esos gritos provenían de la puerta del establecimiento, pero nadie levantó la mirada. Ya sabían de quién se trataba: en la lejanía, por los gritos, y en la cercanía, por el olor. Era fácilmente reconocible.
Era Emilio, enfadado y sucio, como todos los días de su agitada vida.
Frente despejada, pelo revuelto, ceño fruncido, abrigo raído y zapatos destartalados. El vagabundo que pedía en la puerta del supermercado tenía mejor aspecto que él. Huía del agua y del jabón como el que huye de un incendio. Los más viejos del lugar aseguraban que nunca había cambiado de indumentaria; algunos sospechaban que dormía con ella puesta.
Encarcelado para la eternidad en el barrio, paseaba por las calles hablando solo, normalmente enfurecido, cabreado con el mundo, profiriendo insultos hacia el infinito, acompañado siempre del metálico ruido de su inseparable carro de la compra (de la misma época que su abrigo).
Ese día entró en el bar y se sentó en la misma mesa de siempre. No pidió nada, rara vez solicitaba de manera brusca un café, que, normalmente, se quedaba sin pagar. Abrió el carro de la compra y con gesto de concentración sacó lentamente su tesoro más preciado, una Olivetti, abrillantada como un lingote de oro.
Toda la falta de higiene de aquel individuo consigo mismo desaparecía para cuidar y mimar aquella máquina de escribir a la que amaba más que a un hijo. En la intimidad o en público la frotaba hasta la extenuación, sin dejar un milimétrico rincón descuidado.
Aquel cacharro era su alter ego, el arma con la que perpetraba sus asaltos diarios. Le daba igual el lugar o la hora, en un banco de la plaza o en la consulta del médico; sacaba su máquina y se ponía a escribir.
Todos los días escribía una carta al director, del periódico que fuese, siempre enervado tras escuchar en una destartalada radio (que llevaba siempre consigo) las noticias del día. Su pluma siempre apuntaba hacia la misma dirección: políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, periodistas, abogados y algún que otro futbolista. Eran muchos los gremios y colectivos a los que odiaba.
Sus cartas al director jamás fueron publicadas en ningún periódico, muchas porque ni siquiera llegaban al buzón (olvidaba llevarlas o las perdía), otras porque no llevaban sello o dirección, y las pocas que llegaban al destino, porque, de haberlo hecho, al día siguiente, hubiesen cerrado el rotativo.
Aquella mañana estaba muy caliente, excesivamente irritado, pero, al mismo tiempo, cachondo y envalentonado:
—Se va a enterar toda esa cuadrilla de hijos de puta. Los voy a poner firmes —murmuraba entre sus pocos dientes.
Sacó unos folios amarillentos y sus viejas manos arrugadas comenzaron a bailar:
Las putas que pagamos todos.
Queridos conciudadanos de este indomable país, me dirijo de nuevo a vosotros con la obligación de condenar y reprobar las ofensas y tropelías que cometen las más altas instancias de nuestra sociedad. Desde mi puesto, incansable en la vigilancia del orden, debo juzgar y condenar las barbaridades que nos acechan y que hacen tambalear los cimientos de nuestra dignidad.
Una vez más, llegan a nuestros oídos actos y comportamientos que nos menosprecian como seres humanos y nos entierran cada vez más en un lodo mugriento que nos sepulta como sociedad.
Nuestros ojos ya lo han visto todo: banqueros que comparten celda con ladrones de bancos, comunistas que se compran castillos con piscina, fachas disfrazados de militares que no han hecho la mili, obispos que montan clubes de masaje, feministas inquisidoras, ecologistas que se fuman los bosques… ¡Qué vergüenza!
Cuando parecía que nuestra capacidad para impresionarnos había alcanzado su límite, nos llega la fábula del rey y el domador. Cuesta comprender que, mientras el valiente domador introducía su cabeza entre las fauces del rey de la selva, en ese preciso instante, su querida esposa se introducía en su boca otra cosa de otro rey de otra selva. Pero eso no es lo peor de esta historia, lo doliente es que esa fiesta la estábamos pagando todos de nuestros bolsillos: los espectadores del circo, el domador, usted y yo.
Ahora sabemos que esa orgía es una más de cientos de miles, y cada vez que ese señor se bajaba su real bragueta, el resto de súbditos tenían que vaciarse la cartera. Como una especie de impuesto feudal moderno.
Durante muchos años he escuchado y he leído una bonita palabra: «campechano». Y durante todo ese tiempo he intentado escrutar su significado y definición sin tener resultado, hasta hoy, que he descubierto su verdadera equivalencia: «Putero».
A cuántos juntaletras mamporreros de este país se les llenaba la boca con esa palabra, «campechano», hasta que a alguno se le ha atragantado tanto semen después de muchos años chupando la verga monárquica y ha decidido airear las lindezas y hazañas de su majestad.
Pero así de sencillo y de terrible es al mismo tiempo. Todo un país entero nos hemos ido de putas, pero resulta que solo ha disfrutado uno, al resto nos ha tocado pagar.
Lloro de dolor por dentro con esta infamia humana y os señalo con el dedo a todos por sinvergüenzas y cómplices, a todos: periodistas, políticos, banqueros, mayordomos y domadores. Estoy seguro de que la justicia divina será implacable con vosotros y solamente espero que seáis eternamente azotados.
Atentamente,
Emilio Pérez Orejuela
Con un gesto violento, sacó la hoja de la máquina, la dobló en cuatro partes y la introdujo en un sobre arrugado. Observó a su alrededor con una mueca de trabajo bien hecho, con aureola de satisfacción, de quien ha servido humildemente a sus compatriotas. Volvió a fijar la mirada en su amada joya, frotándola intensamente con un trapo durante un buen rato hasta que decidió guardarla cuidadosamente en el cochambroso carro. Se levantó (momento que aprovechó para lanzar una potente ventosidad) y salió por la puerta empalmado de dignidad. Como siempre, no dijo ni adiós.
Padres
Como tantas otras parejas, llegaron de una sombría aldea a la luminosa capital con ensueño de encontrarse el porvenir como si de una aparición divina se tratase, espoleados por el boca a boca de otros tantos paisanos que ya habían alcanzado la tierra prometida. Sutilmente camelados por cantos de sirena que anunciaban prosperidad y fortuna. Eran como tantos otros, ingenuos con el único propósito de alejar de sus prendas, el hedor a establo, la fragancia a pueblo.
Las ilusiones, los sueños salieron a la carrera al cuarto de hora de aposentarse en su primer destino. Antes, avisaron a la nostalgia y a la melancolía para que cuidasen de ellos durante el resto de sus vidas. Sus manos curtidas ya venían preparadas para sufrir y luchar; sus emociones y sentimientos no. La rueda de la vida empezó a girar recorriendo trabajos y penurias cada vez más deprisa, mientras la urbanita monotonía los abrazaba sedando sus imaginarias aspiraciones.
Salvador, solo conocía el camino al trabajo, era cumplidor, diligente y escandalosamente humilde. Encarna, abnegada ama de casa, tímida y prudente. Ambos componían una estampa idílica de pareja dichosa, el mejor cartel publicitario de una sociedad ordenadamente equilibrada.
Tras dos abortos, primero llegó Eduardo, y tres años más tarde, Ernesto; luego, otro embarazo interrumpido y el matrimonio desistió de tener más descendencia. Los cuatro formaron un caparazón fornido, un escudo indestructible a prueba de cualquier amenaza, un refugio antiaéreo invisible para el resto. Duró lo que el destino quiso.
Eduardo era un niño granuja y facilón, un libro siempre abierto. Para sus padres fue la rendija por la que entró el primer rayo de alegría después de la crudeza de los primeros años. Acompañaba siempre cualquier aspaviento con una sonrisa, con esa inocencia infantil, tan teatral, que muchas veces aparenta impostada. Auténticas dosis de relajación emocional para sus progenitores.
Todo fue fácil para el pequeño, con su madre como entregada patrona del hogar. Él era su inseparable centinela, su noble escudero, en la cocina, en la tienda, en el parque… Amamantó a su hijo con los mejores hábitos, educación, respeto, discreción. Lamentablemente, en el caminar por la vida, se fueron cayendo como flores podridas.
Encarna se entregó a su hijo borracha de maternidad, ensimismada en la obligación de cuidar y custodiar ese regalo que le había dado la vida. Tenía una marca de agua tatuada desde la infancia, fruto de unos padres ausentes por la guerra y la miseria. Su primogénito, como si de un mágico espejo se tratara. Le mostró a una niña, una niña en la que no se reconocía, alegre, sin frío ni hambre, arropada de cariño. A medio camino entre esa niña y la madre, descubrió a otra mujer con emociones y renovada sensibilidad, un soplo de ilusión que la confortaba. Ese impulso la llevó un día a coger un lápiz y una libreta. Empezó a dialogar consigo misma, una especie de hermana gemela imaginaria. Fluyeron poesías, relatos fantasiosos y cartas de amor. Con sutil delicadeza, fue forjando un baúl de secretos celosamente almacenados, cientos de hojas manuscritas con elegante trazo, donde desparramó una incontinencia emocional inaudita.
Su marido no tenía sueños ni ilusiones. La vida era un paseo por un parque, no hacía falta llegar a ningún destino, no era necesario encontrar nada, simplemente, caminar sin molestar a nadie. Podía haber nacido en cualquier parte del mundo: su existencia hubiese sido exactamente la misma. Se sentía indiferente, innecesario, llegaba a pensar que, si algún día desaparecía inesperadamente, nadie le echaría en falta, nadie preguntaría por él, ni siquiera su mujer. En alguna ocasión, se le ocurrió largarse sin decir nada a modo de «a ver qué pasa». Acostumbrado a trabajar sin reloj ni horario, donde fuese, como fuese. Su extenso curriculum contenía numerosas disciplinas entre las que destacaban las de minero, camarero y albañil, con una facilidad pasmosa para la adaptación, especialmente en aquellos lugares en los que la norma era trabajar y cerrar la boca. Un plato lleno, una cama y una ducha eran sus lujos cotidianos. Sus escasos renglones torcidos era irse muy de cuando en cuando a algún puticlub; el resto de su vida era de un color gris tirando a negro.
A Salvador su hijo le dio un pequeño contrapunto. Un misterioso brote de afinidad. Consiguió extraer de lo más recóndito de su personaje algunas facetas hasta entonces adormecidas. Diariamente, al llegar a casa, le proponía algún simple juego como buscar en la cocina un caramelo (que siempre escondía en el mismo lugar) o le hacía preguntas de ingenio fáciles de contestar. Animado por la madre, se decidió a comprar varios cuentos que, por las noches, le narraba al pequeño Eduardo. Sin esmerarse mucho, consiguió que hubiese un suave vínculo entre ambos. El niño veía al padre con admiración y gratitud; el padre encontraba un resquicio de complicidad en su hijo, la dosis cotidiana de satisfacción.
La llegada del segundo hermano alborotó comedidamente de nuevo el hogar. Aterrizó tras un embarazo complicado y un parto extenuante y su carta de presentación fue diametralmente opuesta a la de su hermano mayor: tranquilo e introvertido. Como suele ocurrir en estos casos, por una ley no escrita de la divina naturaleza, Eduardo se convirtió en protector de Ernesto, le cuidaría eternamente, pero, al mismo tiempo, exigiendo respeto y devoción.
Esa vida que circula tan despacio en la niñez se acomodó plácidamente entre las cuatro paredes de la casa: carreras, risas, gritos, peleas, juegos, lloros… Todo ese cóctel se agitaba de una manera pausada, perfectamente controlada. Los dos hermanos compartían fantasías y miedos avanzando unidos en un sinfín de infantiles aventuras. Como vasos comunicantes, sus sensibilidades, sus aprendizajes, se entrelazaban instintivamente.
Cuando pasan los años, miles de recuerdos se ahogan en el pozo de nuestra memoria. Algún domingo con los chavales ya adolescentes, su madre sacaba del armario un viejo radiocasete y les ponía una cinta donde, a ratos, grababa a los hermanos en la comida o jugando. Ese momento mágico les hacía mirarse a la cara e intentar reconocerse años atrás con unas voces desconocidas y unas aventuras ya olvidadas. La nostalgia, cual afilada navaja, rasgaba bruscamente sus ánimos y les hacía preguntarse a ambos qué fue de aquellos niños y de su inocencia.
Siempre anécdotas impresas en la memoria, momentos inolvidables. Una tarde de invierno, en la puerta del colegio, Ernesto estaba descalzo y llorando indefenso. Fue la primera vez (y quizás la última) que ha Eduardo se le conmovió el corazón.
—¿Qué ha pasado, Ernesto?
Ernesto no podía articular palabra ahogado por sus lágrimas
—Dime, qué pasa, ¿por qué estás descalzo?
Eduardo comenzó a sentir cómo los nervios se apoderaban de él atenazado por el estado de su hermano.
Se acercó Patricia, una compañera de clase de Ernesto.
—Unos chicos de quinto curso, los que llaman los Pelones, le han agarrado y le han quitado los zapatos.
—Y ¿dónde están esos cabrones?
—Los he visto que se iban corriendo y gritando, decían que los iban a tirar al río.
Eduardo se quitó los zapatos y se los puso a su hermano, que, con su desbocado llanto, seguía mentalmente inmovilizado. Le apretó fuertemente la mano y se fueron hacia casa inflados de rabia.
Fue la primera vez que iba a cocinar ese plato, la venganza, y decidió condimentarlo lentamente para sacarle bien todo su gusto. Su mente fue despachando de manera parsimoniosa los pasos que debía dar para que nada fallase. No había prisa por llevar a cabo su plan. Durante los días siguientes fue escudriñando a sus futuras víctimas. Esa cuadrilla de babosos estaba capitaneada por dos hermanos gemelos, gordos y pelirrojos. Obviamente, no pasaban desapercibidos en el colegio. A su alrededor, un grupo de enclenques payasos, con risa vomitiva, que constantemente les aplaudían las gracias, y bastante acojonados, para no ser los siguientes protagonistas de una de sus bromas.
Como buen estratega, Eduardo fue apuntando en un cuaderno todos los detalles. Una tarde, pasadas varias semanas del incidente, calculó la hora en que la cuadrilla de figuras estaba en gimnasia. De manera muy educada, pidió permiso a la profesora para ir al servicio, y no mentía: fue al baño, pero después bajó y se coló sigilosamente en los vestuarios. Al entrar, reconoció de un vistazo las pertenencias de la pelirroja pareja. En la mochila de uno de ellos esparció el regalo que traía envuelto en papel higiénico, una defecación de un tamaño inapropiado para un chaval de su edad, fruto de varios días de autoimpuesto estreñimiento. Acto seguido, orinó generosamente en la otra mochila, mientras una serpiente de felicidad recorría su cuerpo de punta a punta. Después, regresó a clase tranquilo y pausado. Esa noche durmió como nunca.
Días más tarde, con las burbujas de adrenalina todavía cosquilleando en su estómago, decidió contar la historia en la comida ante su madre y hermano. Justo en el clímax de una idealizada versión de lo sucedido, le cayeron dos sopapos cruzados que retumbaron en la cocina. A Eduardo se le cayeron dos lágrimas mientras Ernesto lo observaba emocionado y agradecido.
Salvador recibió la noticia narrada por la madre con gritos agitados hacia el cielo. No dijo nada, en su interior lo aprobó, cenó pronto y se fue a la cama. Hubo castigos para los chicos, pero daba igual, ambos estaban liberados por la justicia poética. Era la primera vez que Eduardo derrapaba. Desde entonces, justo cuando inauguraba la adolescencia, su coche se empezó a salir fácilmente en las curvas.
Delincuentes
Años atrás, fue un lugar con encanto señorial y rincones poéticos, alejado del ruido espartano de la urbe, rodeado de luz. Un edificio inmenso con sus jardines y amplio estanque que alimentaban su idílico sosiego, seguramente propiedad de un conde o terrateniente hermosamente retratado en lienzo en alguna de sus paredes. De arquitectura ordenada, trazos clásicos y tonos agradables daba sensación de buen linaje, de gusto exquisito. Se erigía en medio de la vegetación con elegante aplomo, incrustado en el paisaje como la última pieza de un puzle perfecto.
Sin embargo, llegó el día en que el insaciable lazo de la metrópoli lo rodeó sorpresivamente, convirtiéndolo en parte de su mobiliario, una presa más, fácil de atrapar. Desposeído de su libertad, el inmueble se sumergió en una profunda depresión. Sus paredes empezaron a desconcharse y a tornarse de color, los techos se agrietaron con irreverentes arrugas, los suelos dejaron de brillar. Mientras, en el exterior, la hierba crecía desmelenadamente anárquica, el estanque romántico mutó a pozo negro y las estatuas del jardín intentaron escapar. La industrialización y el desarrollo, ese moderno matrimonio de conveniencia, decidió darle una ocupación convirtiéndolo en residencia de ancianos de un creciente barrio obrero. Un decrépito edificio como última parada.
En los últimos tiempos, ahogado por una situación económica insostenible. El personal que trabajaba era prácticamente de la misma edad que los residentes. Estar al borde de la jubilación o poseer alguna tara aumentaba exponencialmente las posibilidades de contratación. Gestionado por una multinacional, cuya sede estaba en una diminuta isla de un remoto océano, que invertía lo justo para que el edificio no se derrumbara y entrasen víveres por la puerta. El decadente semblante de la residencia aplastaba a todo extraño que la visitase por primera vez. Cruzar sus puertas cambiaba el ánimo, y mucho.
Una fría mañana de febrero aparecieron por la puerta unos nuevos inquilinos: Ferchu, Noelia y Damián. Entre los tres sumaban doscientos cuarenta años de edad, y unos ciento veinte de diversas condenas. Acudían rebotados de otras dos residencias, con una carta de presentación de las que ponen los huevos por corbata. Delincuentes desde muy jóvenes, siempre juntos e inseparables, todos eran gallegos, lo cual daba un plus de peligrosidad a la banda. Se entendían con solo mover los labios. Apodados el Trío Finisterre, en ese particular juego de la oca que llevaban practicando desde la adolescencia siempre caían en las mismas casillas o retrocedían al punto inicial. Sin embargo, al entrar por la puerta aquel día, sintieron que habían llegado al destino final de la partida. Aquel lugar se les ajustaba como un reluciente guante de cuero negro, de esos que tanto les gustaba usar.
Su dilatada carrera comenzó con un Seat 1500 a punta de pistola y terminaba con el robo de una silla de ruedas eléctrica de un residente nonagenario (rápidamente revendida a unos argelinos). Entre medias: reyertas, jeringuillas, cicatrices, calabozos y millones de atracos. En esa fulgurante trayectoria, salvajemente intensa, jamás hubo una pausa para pensar dos veces las cosas. En ningún momento se plantearon cambiar el rumbo de su destino, ni siquiera las largas estancias en chirona. Nada ni nadie consiguió zarandear sus pasiones para enderezar el camino.
Decidieron, desde el primer día, controlar aquel lugar y ser los putos amos de la residencia. Estaban convencidos de conseguirlo, pero, para ello, necesitaban cimentar con delicadeza su presentación. La campaña de marketing se inició robando un coche fúnebre con fiambre incluido. El cadáver, a modo de tétrica venganza, lo depositaron por la noche en la puerta de los juzgados, en la escalinata que tantas veces habían recorrido en ambas direcciones, con una nota que indicaba que ya estaba muerto de antes. Luego ya en el hall de la residencia colocaron el ataúd, sin la tapa, desbordante de farlopa para la tercera edad: azúcar. Allí había caramelos, piruletas, gominolas y chucherías de todo tipo, con los que seguro ganarse a los ancianos residentes, que visiblemente alterados hacían acopio a puñados de tan sorprendente y abundante mercancía. El coche lo aparcaron en la puerta del edificio, a modo de estratégico aviso. Una desafiante advertencia para que el personal evitase hacer tonterías.





























