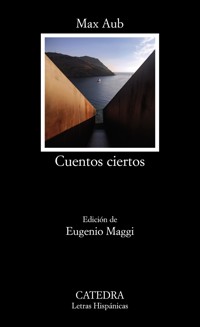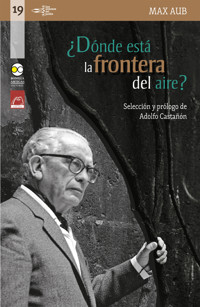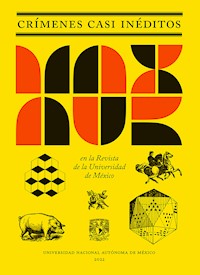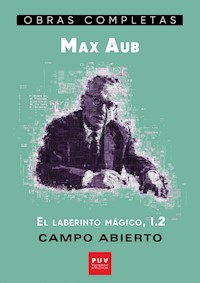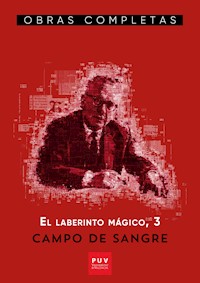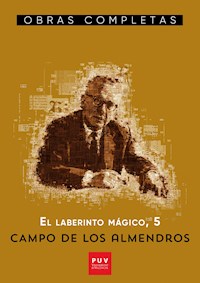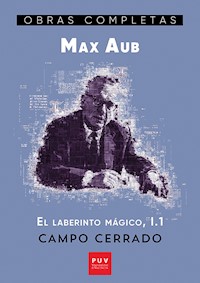
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Primera novela del ciclo 'El laberinto mágico', que Max Aub concibió con la intención de retomar el género de la novela histórica del pasado inmediato, y con la voluntad testimonial de dar cuenta de la Guerra Civil española. Max Aub llegó a París como exiliado a principios de febrero de 1939, arrastrado por la desbandada republicana por las carreteras de una Cataluña en derrota, y es en la ciudad de su nacimiento donde concreta el plan de escritura de su extraordinario mural sobre la guerra. 'Campo cerrado' narra los años previos al golpe de Estado militar en julio de 1936, que provocó la Guerra Civil. El protagonista, Rafael López Serrador, es un joven obrero procedente de Viver que se traslada primero a la capital de la Plana y después a Barcelona para ganarse la vida. Rafael transitará por las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación, florecimiento y deterioro de la Segunda República, y los días inmediatamente anteriores al golpe de Estado fascista. Sus inquietudes lo llevarán a conocer los círculos obreros de la capital catalana, las condiciones de vida de los trabajadores, las tertulias y cafés donde se reúnen y discuten los intelectuales, los enfrentamientos callejeros, las disputas de la burguesía o la ebullición de discursos y actitudes con que comunistas, anarquistas y falangistas se preparan para un conflicto inapelable. La novela se cierra con la intensa crónica de la lucha en las calles de Barcelona por el dominio de la ciudad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAX AUB.
OBRAS COMPLETAS
Dirección de la edición: Joan Oleza Simó
El laberinto mágico, I.1
CAMPO CERRADO
Edición crítica, estudio introductorio y notas de Ignacio Soldevila Durante
Actualización de la edición a cargo de José Martínez Rubio y Joan Oleza
Publicacions de la Universitat de València
Con el patrocinio de la Generalitat Valenciana. Proyecto Prometeo 2016/133
ISBN: 978-84-9134-350-9
ÍNDICE
PALABRAS PRELIMINARES
Joan Oleza Simó
ESTUDIO INTRODUCTORIO
Campo cerrado, por Ignacio Soldevila Durante
Nota a la edición
CAMPO CERRADO
TRES NOTAS
PRIMERA PARTE
1. Viver de las Aguas
2. Castellón de la Plana
3. Barcelona
SEGUNDA PARTE
1. El Paralelo
2. El «Oro del Rhin»
3. Prat del Llobregat
TERCERA PARTE
1. Vela y madrugada
2. Mañana y mediodía
3. Siesta y atardecer
COLMO
1. Noche
2. Muerte
APARATO CRÍTICO
NOTAS
LISTADO DE PERSONAJES HISTÓRICOS
GLOSARIO DE VOCES ESCOGIDAS
BIBLIOGRAFÍA
PALABRAS PRELIMINARES
Si cuando Max Aub salió por la frontera de Port Bou, aquel febrero de un trágico 1939, era el autor de un librito de poemas, dos novelas cortas y una no mucho más larga, un drama y no llegaba a una decena de piezas teatrales breves, cuando regresó a España en 1969 traía consigo cinco libros de poemas, el gran fresco narrativo de El laberinto mágico (seis novelas), tres novelas de gran relevancia específica (Las buenas intenciones, Jusep Torres Campalans y La calle de Valverde), la refundición de su primera novela (Luis Álvarez Petreña), una muy larga serie de relatos y cuentos, publicados en múltiples recopilaciones parciales, ocho dramas mayores y un buen puñado de obras breves, dos revistas unipersonales, media docena de ensayos, diversas antologías y obras de circunstancias y hasta un juego de cartas. No cuento la obra que todavía faltaba por publicar ni la que tenía inédita, de una importancia decisiva si nos referimos a sus Diarios.
Era una summa de la que ninguna literatura moderna podría permitirse prescindir, ni por su cantidad, ni por su calidad, ni por su diversidad. A la deuda de reconocimiento se añadía así la necesidad perentoria de su normalización entre nosotros. Afortunadamente las cosas cambiaron considerablemente en los últimos veinte y tantos años. Con la ayuda y la disponibilidad de la familia, y muy especialmente de Elena Aub, y de su hija Teresa, en Segorbe –y muy especialmente gracias al papel desempeñado por Miguel Ángel González– comenzó a trabajarse para reunir los papeles de Max, a lo que contribuyó decisivamente la Diputación de Valencia, gracias al empeño personal de su presidente, Manuel Tarancón, quien adquirió el archivo del escritor y lo puso a disposición de los investigadores. En diciembre de 1993 la Universidad de Valencia le otorgaba a título póstumo la medalla de oro y se celebraba en Valencia el primer Congreso Internacional «Max Aub y el laberinto español», que congregó por primera vez a un extenso elenco de estudiosos procedentes de muy diversas geografías y acotó para nuestro escritor una parcela del hispanismo internacional. Al año siguiente, Antonio Muñoz Molina convirtió su discurso de incorporación a la Real Academia de la Lengua Española en un homenaje a Max Aub, «Destierro y destiempo de Max Aub». En Salerno, en el 94, hubo una reunión de hispanistas –convocados por Rosa M.a Grillo– para tratar de las ficciones y supercherías literarias de Max; en el 97, en El Escorial, la universidad de verano de la Complutense le dedicó un curso dirigido por Ignacio Soldevila y Dolores Fernández y titulado «Max Aub: veinticinco años después»; también por estos años se celebraron sucesivamente, y en diversas ciudades, los congresos dedicados al exilio español, animados desde Barcelona por Manuel Aznar y el grupo Gexel, en los que abundaron las aportaciones sobre Max, su entorno y su obra. Se abrió entonces todo un espacio de reconocimiento a la obra de Max Aub en el hispanismo internacional, que vino a ocupar congresos como los del primer centenario, en 1903, en México, en París, en Valencia…
Hasta aquí las palabras con las que iniciábamos, en el año 2000, la aventura de la edición crítica de las Obras completas. A la altura de 2018, pocos escritores del exilio han alcanzado el grado de reconocimiento logrado por la figura y la obra de Max Aub, quien tan amargamente se quejaba de la ignorancia de los españoles sobre su obra en 1971. En 1997 se constituía la Fundación Max Aub, en la ciudad de Segorbe, con un Archivo-Biblioteca de gran riqueza documental y bibliográfica, lo que supuso un decidido impulso a la investigación y la difusión maxaubianas, secundado por la revista científica de la casa, El correo de Euclides. En el año 2000 se iniciaba la publicación de las Obras completas, financiadas por la Generalitat y por la Diputación de Valencia, y dirigidas por quien suscribe estas líneas, con doce tomos publicados hasta la fecha, y otros tres ya en la imprenta. Otros escritores venían a sumarse al homenaje pionero de Antonio Muñoz Molina, como el Rafael Chirbes de La caída de Madrid (2000), o la Almudena Grandes de El corazón helado (2007). Por su parte el Centro Dramático Nacional y Teatres de la Generalitat coprodujeron en 1998 un ambicioso montaje de San Juan, dirigido por J. C. Pérez de la Fuente. En fin, desde los años noventa han sido incesantes los congresos, jornadas, cursos especializados, publicaciones monográficas, ediciones de divulgación o científicas, así como puestas en escena, dedicados a su obra. Max Aub no lo pudo ver, pero quien hacia 1970 apenas tenía un especialista de su obra, eso sí, del prestigio de Ignacio Soldevila, y algunas referencias de conjunto en ensayos generales de Eugenio García de Nora o José Ramón Marra López, se ha convertido en la actualidad en uno de los escritores más editados y estudiados del siglo XX español.
Pero si la presencia de Max Aub se ha asentado en el canon de la literatura contemporánea en español, o se ha consolidado plenamente en los ámbitos académicos y, en una medida aceptable, en el mercado editorial y en los escenarios teatrales, a su obra le falta todavía conquistar la lectura de ese público general, no especializado, no especialmente informado, que convierte en popular a un escritor. Y en esta línea de búsqueda de una mayor difusión se sitúa esta segunda salida de nuestras ediciones críticas de textos aubianos, ahora en formato digital, que correrá paralela a la publicación de los volúmenes que faltan de la edición en formato impreso y agrupado. Estas ediciones digitales reproducirán algunas de las impresas, las consideradas de mayor capacidad de influencia sobre un público amplio, previa revisión general y actualización, y su publicación y distribución correrá a cargo de Publicacions de la Universitat de València. Por ello comenzaremos, en el periodo 2017-2019, por las novelas y los relatos de El laberinto mágico, con la convicción de que pueden jugar con respecto a la memoria histórica y a la conciencia de identidad de los españoles el mismo papel que jugaron los Episodios Nacionales de Galdós en el siglo XIX, pues ningún conjunto narrativo sobre nuestra guerra civil ha podido equipararse, en extensión, en calidad y en intensidad, al del Laberinto.
Cada novela será publicada independientemente, sin formar volúmenes agrupados, salvo en el caso de los relatos, que se agruparán siguiendo el diseño aubiano. Cada texto podrá ser, por tanto, adquirido y descargado independientemente, y podrá ser publicado en impreso bajo demanda.
Llega así al lector esta segunda edición, revisada y actualizada, de Campo Cerrado, publicada inicialmente en el volumen II de las Obras completas, en 2001. Hemos mantenido el cuidado del texto, el estudio introductorio y la mayor parte de las notas a pie de página de Ignacio Soldevila. No pudiendo contar ya con la colaboración del maestro aubiano, hemos actualizado algunas notas, el aparato crítico, el glosario de voces y la bibliografía (estos dos últimos apartados fueron, en su momento, fruto de la colaboración de I. Soldevila y J. A. Pérez Bowie, editor de Campo abierto). He intervenido sustancialmente en el listado de personajes históricos a fin de facilitar al lector las claves personales de los acontecimientos históricos de 1936, en Barcelona (Campo cerrado) y en Madrid (Campo abierto).
El proyecto de las Obras completas de Aub fue posible, en su primera etapa (2000-2009), gracias al patrocinio público de la Direcció General del Llibre de la Generalitat Valenciana y de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València. Ahora, en esta segunda etapa, iniciada en 2016, el patrocinio corresponde a la Generalitat Valenciana, que por medio de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports ha seleccionado el proyecto Max Aub y las confrontaciones de la Memoria Histórica (Prometeo, 2016/133), dirigido por quien suscribe estas líneas, dentro de su programa Prometeo de investigación de excelencia. A este mismo patrocinio del programa Prometeo se deben las ediciones digitales que se inician hoy con la colaboración de la Universitat de València. Esperemos que gocen del favor del público y de una larga vida.
Joan Oleza Simó
Universitat de València
Enero de 2018
ESTUDIO INTRODUCTORIO
Campo cerrado, por Ignacio Soldevila Durante
1. Las circunstancias de producción de Campo cerrado y la génesis de El laberinto mágico
Apenas había terminado la guerra civil cuando Max Aub concibió el proyecto de una serie de novelas en las que, con decidida voluntad testimonial, iba a retomar el camino de la novela histórica, como tantos otros escritores españoles de su tiempo, atraídos por una especie de hipnosis colectiva, de fijación en ese crucial episodio. Para él, esa guerra que desembocó en la derrota de sus ideales políticos y sociales, y en la pérdida de su hogar, su ciudad y su patria adoptiva, se convertirá en una persistente obsesión. Pero además de responder en su producción literaria a esa exigencia sentida de manera tan ineludible, Aub ha tenido que reconsiderar su anterior actitud frente a los géneros literarios. Los escritores de su generación, siguiendo las tendencias que en las vanguardias europeas se han ido manifestando contra el género novelístico que había dominado en el vasto periodo ocupado por las escuelas realista y naturalista, optan por otros géneros literarios, especialmente la poesía lírica y el teatro. Y cuando afrontan la posibilidad de narrar, lo hacen bien en función de ruptura con la tradición, dando origen a formas antinovelescas como las que Gómez de la Serna introduce en España, o bien orientándose hacia una hibridación de poesía y relato –que difícilmente podía rebasar los límites del cuento o la nouvelle– que casi todos los escritores de la generación del 27–incluso los más dedicados a la poesía lírica– van a tantear, con gran aplauso y apoyo de su gran mentor de aquellos años, José Ortega y Gasset. Por ese mismo camino había transitado Aub hasta 1934, fecha en que empieza a atisbar, durante la primera crisis republicana, el callejón sin salida al que parecen abocados estos experimentos para minorías, y que, en el contexto de la euforia republicana que aspira a llevar la instrucción pública a la inmensa mayoría, navegan contra corriente. Más tarde, en su Discurso de la novela española contemporánea, hará un duro e inmisericorde retrato de este corpus narrativo, cuyos productos no duda en describir como «cagarritas literarias». Pero es evidente que, al publicar su relato El cojo en 1938, Aub ha echado siete llaves a su pasado de escritor para minorías, y ha decidido volver a entroncar con la tradición novelística, que había sufrido indudables transformaciones en manos de los hombres del 98, y particularmente de Valle Inclán, en sus novelas de El ruedo ibérico. Desde su aparición, las primeras críticas sobre las novelas de El laberinto mágico detectan ese entronque con las más logradas formas de renovación de la novela realizadas, contra corriente, durante los años gloriosos de las vanguardias.
Ironías de la historia, es precisamente en Francia, su país natal, del que había tenido que salir huyendo la familia Aub de otra guerra en 1914, en donde tendrá que buscar refugio a causa de la nuestra. Naturalmente, Aub no era un extranjero en su patria, a la que había viajado regularmente durante su juventud y primera madurez, y en la que tenía familia y numerosas amistades personales y literarias. La última de ellas, la de André Malraux, de quien era todavía ayudante de dirección y factótum durante el rodaje en España de Sierra de Teruel, el filme basado en la novela L’Espoir. Un filme inconcluso al llegar a Francia con el equipo de producción el 1 de febrero de 1939, y cuya terminación será la primera tarea a la que se dedicarán desde entonces. Refugiada ya su familia en París, donde con anterioridad había desempeñado el cargo de agregado cultural de la Embajada de España, siendo Luis Araquistáin embajador, Aub llega a la capital francesa en febrero. En una larga anotación de su diario –25 de mayo de 1951– recordará esos tiempos:
París, la calle Dumesnil, mi tía Ana, la buhardilla de la calle del Capitán Ferber,1 la portera –tía de Rolland Simon, mi traductor, que mataron en Toulon– que hacía couscous en su oscuro tabanco. Aquel ascensor lento. Mi llegada en febrero del 39. Aquí estoy, y P[eua]2 la puerta abierta, sin decirme nada. Ella sola, las hijas repartidas en los alrededores, en familias obreras.
Y más adelante:
Me puse a escribir Campo cerrado, diez cuartillas diarias, por la mañana a mano, por la tarde a máquina –menos los días en que iba a los estudios. Ni cinco céntimos. La buhardilla: ya no recuerdo el papel que recubría la pared. Solo aquella cocina de gas en la esquina, empotrada. Y mis maletas y el triste catre. La mesa de pino y las hijas repartidas por los alrededores de París. Íbamos a verlas los domingos. Un día dos,3 otro a Bondy, donde estaba la mayor.4 Creo que Quiroga era el único que venía de cuando en cuando a casa, a oír capitulejos sueltos de la novela.5
El texto de la novela, empezado en mayo, estaba terminado en agosto de 1939. Inmediatamente después empezaría el largo calvario de cárceles y campos de concentración que terminaría en 1942, cuando el 10 de septiembre embarca en Casablanca hacia México.
El manuscrito de Campo cerrado lo había entregado a Juan Ignacio Mantecón, amigo y compañero de exilio de Aub, quien, habiendo salido pronto del campo de concentración de Vernet, se lo llevaría a México. Allí lo recuperaría Aub a poco de llegar en octubre.6 En agosto de 1943 le añade un breve prólogo, donde Aub da por primera vez cuenta de su proyectada pentalogía novelística sobre la guerra civil y el exilio republicano. En ese prólogo, que desaparece ya en la edición de 19687 y que recuperamos ahora, da, además del título del conjunto (El laberinto mágico) los de cada una de las cinco novelas proyectadas, de las que tiene ya escritas Campo cerrado, Campo abierto y Campo de sangre, cuyos manuscritos recuperó después de darlos por perdidos. Las circunstancias en que pudo editar esta novela se han hecho públicas recientemente con la aparición de sus diarios. En una anotación del 19 de noviembre de 1943, Aub comenta la desagradable crítica que U.8 le ha hecho acerca de su adaptación para el cine de La Verbena de la Paloma. Y concluye: «Por otra parte, mi trabajo era malísimo, hecho para poder pagar la edición de C.c.». Aznar Soler –que preparó la edición de los diarios– no duda en identificar esas siglas con Campo cerrado. En uno de mis encuentros con Aub, este me había contado que, aunque la edición de sus primeras novelas aparecía con el sello editorial Tezontle, el Fondo de Cultura Económica no arriesgó nada en la edición, limitándose al rol de distribuidor, del que queda constancia en la contraportada. Contrasta esta cruda realidad con las leyendas que se hacían circular en España acerca de la opulencia en que estaban viviendo los exiliados a costa de lo que se habían llevado fraudulentamente, vaciando las arcas del Estado.
2. Temas y desarrollo narrativo de Campo cerrado
El tema de la guerra civil ya lo había tratado Aub en su relato El Cojo (1938), pero esta es la primera novela que dedica al conflicto. De la lectura de la obra, se desprende claramente que Aub ha querido explicarse y explicarnos el estallido bélico como una consecuencia de una cadena de sucesos y conmociones políticas, por una parte, y por otra, como el resultado de una cierta imprevisión o miopía que impidió a los que luego serían sus víctimas darse cuenta de cómo la situación iba llevándoles hacia un callejón sin salida. Tal vez por eso Aub inicia el vasto proyecto novelístico con un episodio de intención simbólica. Describe una fiesta de remotos orígenes y todavía viva en la cultura popular de lugares como Viver de las Aguas, en la provincia de Castellón: el toro de fuego. Este animal, portando sobre sus cuernos unas bolas de pez y resina encendidas, corre durante la noche por las calles previamente cercadas del pueblo, presa del pánico que le produce el fuego del que es portador y sin poder hallar salida a su laberíntico encierro. A la madrugada, ya exhausto, el toro muere víctima de los arteros ataques de la multitud y la fiesta termina.
Esta fiesta tiene un origen ritual, y es una supervivencia de las antiguas mitologías, una viva reliquia del rito mágico solar de las civilizaciones mediterráneas, en que el toro, símbolo de la divinidad solar, corre durante la noche para mantener viva la luz del sol durante su ocultación, su «bajada a los infiernos». Este rito, que desde su origen en Mesopotamia se extiende a Creta y a Grecia, difundiéndose luego por el resto del Mediterráneo, se celebraba originariamente en marzo-abril y en septiembre-octubre, fecha esta última que coincide con la celebración de Viver. La relación del toro con el laberinto nos la ofrece R. F. Willetts: «Since the sun was conceived as a bull, it seems likely that the Labyrinth of Knossos was an arena or orchestra of solar pattern designed for the performance of a mimetic dance in which a dancer masqueraded as a bull and represented the movement of the sun».9 Y poco después añade: «The Labyrinth built by Dedalos was recognized in Antiquity as an imitation of the Egyptian Labyrinth, which, in turn, was generally believed to be sacred to the sun» (103). El mismo dios-toro aparece en la religión de los fenicios, también relacionado con el año solar. Y en las monedas de Knossos aparece la figura del Minotauro, y de un sol o de una estrella en su lugar. Más adelante, en la novela Campo de sangre, el personaje Don Leandro el archivero, comentando los orígenes histórico-mitológicos de Teruel, hablará del toro coronado por una estrella que, indudablemente, está relacionado con el toro de fuego de Viver.
La importancia de este episodio en la organización estructural de su proyectada pentalogía, y el valor simbólico al que nos hemos referido, están subrayados no solo por el hecho de ocupar el primer capítulo de la primera novela de la serie, sino porque las referencias e imágenes laberínticas se suceden a lo largo de toda la serie, y, evidentemente, ocupan de nuevo las últimas páginas de la última novela, Campo de los almendros, en las que se vuelve a Viver, y al toro de fuego.
Igualmente significativo de la idea original de Aub es que el primer protagonista de El laberinto mágico sea un hombre del pueblo, un obrero y no un intelectual o un artista, como lo serán los personajes más importantes de las demás novelas, en las que, además, ninguno de ellos alcanzará el rol dominante que Rafael López Serrador tiene en Campo cerrado. Y notable es también que el narrador le siga desde su infancia, con intención evidente de ejemplificar en él a los individuos de la clase obrera –nótese que la novelita escrita el año anterior, El cojo, había tenido como protagonista a un campesino andaluz– para ofrecernos así una imagen de lo que pudo ser el conflicto para estas gentes que fueron su «carne de cañón», sus héroes populares y a la vez sus chivos expiatorios, y de la mezcla de entendimiento e inconsciencia con que fueron arrastrados al conflicto por quienes, de uno y otro bando, tomaban las decisiones. Evidente nos parece también que hay aquí un intento de entender sus espontáneas reacciones ante lo ya inevitable.
Entretejida, pues, con la narración laberíntica, el narrador nos ofrece la historia de Rafael López Serrador, al que el lector conoce al mismo tiempo que sigue el relato de los diferentes aspectos de la celebración del toro de fuego, y supeditando, durante el primer capítulo, el conocimiento del personaje a la descripción del rito, de tal manera que queden ya para siempre íntimamente ligados el uno con el otro. De este modo el desarrollo de la vida de Rafael, tanto en las breves referencias a su infancia y escolarización primaria, como en los sucesivos cambios de su vida laboral y en sus traslados de Viver a Castellón, y de Castellón a Barcelona, resulta, a imagen y semejanza del rito, una mezcla de voluntariedad y de ceguera imprevisora, también patente en sus relaciones personales y sentimentales. No es, por otra parte, un personaje que el narrador haya querido presentarnos tomando distancias, viéndolo actuar exclusivamente desde fuera, a la manera de los relatos conductistas.
El narrador, omnisciente, aunque focalizando preferentemente el relato en la perspectiva de Rafael, va dando cuenta –como un telón de fondo que periódicamente reaparece– de los acontecimientos políticos que se van produciendo en el país y respecto a los que, al principio, el personaje parece inconsciente o indiferente, aunque – intencionalmente– haya concordancias secretas entre los episodios de la vida del personaje y los eventos históricos. Así, Serrador, para librarse de la tiranía que ejerce sobre él una pareja de guardias civiles en Castellón, huye a Barcelona. Y este suceso se hace coincidir con el declive de la Dictadura de Primo de Rivera en 1929. Su asistencia a las clases nocturnas organizadas por la Diputación, y el consiguiente despertar a la cultura, sucede al tiempo de la breve dictadura de Berenguer. Su cambio de pensión y su transformación de dependiente de un taller de joyería en obrero de un taller de niquelado, que implican la pérdida de su primera novia, frustrada por el cambio de clase de Serrador, coinciden con la proclamación de la República. Mientras, el narrador va siguiendo en el relato las preocupaciones del protagonista, sus intentos de entender la vida y la sociedad que le rodea, y sus búsquedas y tanteos tras de un sentido para su propia existencia. A diferencia del personaje campesino protagonista de El cojo, puramente instintivo, Rafael va acumulando conocimientos y tanteando respuestas a sus inquietudes a través de su gusto temprano por la lectura, y de la orientación que le puede ofrecer luego en Barcelona la frecuentación de los ateneos libertarios, de bibliotecas y de libreros de ocasión. Más adelante podrá contrastar estos conocimientos adquiridos en los ambientes de la cultura obrera e izquierdista por su relación con las tertulias de café frecuentadas por un grupo de intelectuales entre los que figuran activistas de la naciente Falange barcelonesa.
Pero, como corresponde a sus lagunas y carencias, la mayoría de sus gestos, acciones o inhibiciones son impulsivas y dictadas por la desorientación y la duda unas veces, otras por la inercia y el confuso complejo de inferioridad ante los intelectuales a los que ve expresarse y dictaminar con absoluto convencimiento acerca de cuestiones sobre las que él no se atrevería ni a opinar en público.
El lector observará que la atención del narrador, centrada exclusivamente en Serrador durante las dos primeras etapas de su vida, la de Viver y la de Castellón –que ocupan sendos capítulos de la primera parte– y la breve etapa de su viaje y traslado a Barcelona –que ocupa el tercer y último capítulo de la primera parte–, se va dispersando en los capítulos de la segunda parte, durante los cuales se intensifica su función de testigo y observador de toda una galería de personajes: en el primero –«El Paralelo»– de la clase obrera con los que se relaciona en su trabajo y sus asuetos y en la pensión en la que se aloja. Todas estas presencias –contrastadas por la de su patrón en el taller de joyería– contribuyen a su primera tentativa de integración en los movimientos de la clase obrera, que se salda con la pérdida de su primer empleo y su primer gesto violento. En el segundo –«El Oro del Rhin»– empieza a alternar estas relaciones – particularmente de gentes relacionadas con el anarquismo y comunistas– con las de las tertulias de intelectuales, a las que le llevan un par de obreros desclasados que se han aficionado a la Falange, atraídos por la fachada sindicalista, anticapitalista y anticatalanista con la que se presentaban a los obreros de Barcelona de reciente inmigración. El momento en que Serrador deriva hacia la órbita de este grupo se produce después del paso del ecuador narrativo, que se sitúa en la mitad del capítulo, cuando intenta poner sobre el papel los resultados de una especie de examen de conciencia. Esboza una síntesis de su situación existencial partiendo, cartesiano a sabiendas, «de cero». Se hace cuatro preguntas: ¿Qué soy? ¿Con quién estoy? ¿Qué he sido? y ¿Qué debo hacer?, y a las cuatro intenta responder. Pero el gesto final de hacer pedazos los papeles tan laboriosamente pergeñados, y reducir luego todo a dos simples preguntas y dos escuetas respuestas (¿Qué justifica mi vida? y ¿Qué merece que la sacrifique?, respondidas con una simple proclama de amor a la humanidad) evidencian el estado de inquietud confusa en que el personaje se debate.
Los planteamientos ideológicos y las discusiones de las que, a partir de esta encrucijada, Serrador es más espectador y asombrado testigo que partícipe responden ya a lo que pudieron ser los debates reales en los que el propio Max Aub participó en esos años en que la Segunda República iba enredándose en sus propias vacilaciones e inconsecuencias, y tropezando con todos los obstáculos que, arteramente, las fuerzas del antiguo régimen colocaban en su camino, amparándose precisamente en los derechos constitucionales que la República había hecho posibles en el país. Las actitudes y los enfrentamientos entre los intelectuales y los miembros de las diferentes capas de la burguesía se van acentuando y polarizando cada vez más –capítulo tercero de la segunda parte: «Prat de Llobregat»–, y la introducción del desorden callejero y las reacciones de las fuerzas del orden, excesivas unas veces y otras inoperantes, que se van agudizando durante el bienio en que la coalición de las derechas vuelve a dirigir el país, van marcando con su presencia cada vez más ominosa estos devaneos y este callejeo en los que se ve envuelto Serrador. Todo le llevará a colaborar en los preparativos de la rebelión, hasta desembocar, en la tercera y última parte, en la minuciosa y precisa descripción de los acontecimientos que tuvieron lugar desde la noche del 17 al 18 de julio en Barcelona, hasta el desenlace –el fracaso de la rebelión–. En esta parte, Serrador pasa sucesivamente de ser una especie de «zombi» enviado a una misión de enlace por los falangistas, a observador inerte del combate en las calles del lado de los obreros y sindicalistas que se enfrentan a los sublevados, y de observador a partícipe contagiado del entusiasmo popular, poseído por la sensación de que el velo que le impedía ver la realidad se rasgaba en la acción directa y se hacía finalmente la luz en su confusión. Las secuelas inmediatas en una ciudad entregada a la anarquía popular están narradas en la primera sección –«Noche»– de un «Colmo» dividido en dos capítulos. Pero la novela está escrita a los pocos meses del fin de la guerra, y el narrador añade a modo de epílogo un segundo y escueto elenco titulado «Muerte», y que es simplemente un inventario de los destinos de sus «personajes y personajillos» tal y como se la cuentan al narrador «hoy, 17 de agosto de 1939». Cuando Aub redactó su prólogo y editó su novela no quiso modificar esos datos, aunque evidentemente debía ya saber que, por ejemplo, en los campos de concentración franceses ya no había nadie, o que Companys ya no estaba en Francia sino que, entregado por Pétain a Franco, había sido fusilado en Barcelona.
A pesar de su confusa andadura desde la ignorancia hasta la final revelación, a lo largo de su marcha a tientas, el personaje Serrador tiene vislumbres de lucidez, particularmente en la encrucijada reflexiva a la que hemos hecho ya referencia, y en la que, a fin de cuentas, viene a resolver sus inquietudes orientándose hacia un sentido solidario de la existencia, que está, por otra parte, relacionado con ciertas reacciones viscerales que le impulsan a cometer actos violentos. En efecto, las víctimas de sus ataques son modélicas representantes de actitudes insolidarias, como son la traición y la delación o el abuso doloso de las ideas en una praxis totalmente egoísta.
Ese sentido solidario de la existencia que se va diseñando en él y que se va a manifestar en las acciones colectivas durante el 18 de julio en Barcelona, y que le empuja irremediablemente a identificarse con ellas, concuerda con la visión que de la existencia humana y del rol del individuo en la sociedad tenía el propio Aub, y sobre el que nos hemos extendido en anterior estudio.10 Esta visión se manifiesta básicamente en muchos de los personajes y se materializa en sus gestos, discursos y acciones a lo largo de su obra narrativa, pero solo al cotejar estos elementos del mundo ficcional con los ensayos sociopolíticos del propio Aub nos parece lícito relacionar a determinadas criaturas suyas con su creador, tanto más cuanto que, en repetidas ocasiones, Aub ha descrito la labor creadora como un gesto semejante al del Génesis –«y los hizo a su imagen y semejanza»–, si bien esa imagen es resultado de una peregrinación a través de un laberinto de espejos que produce multiplicaciones, fusiones y confusiones.
Ya hemos visto que la pregunta existencial que se hace Serrador en su examen es «¿Con quién estoy?»,11 por la que se plantea la cuestión de su existencia dentro del espacio social, en su relación con los demás humanos. La pregunta responde a la necesidad imperativa de comunicación, que es sin duda la primera del impulso a la trascendencia, y que se encarna en diversas manifestaciones idealmente óptimas, como la amistad y el amor. Estas fuerzan al individuo a superarse y salir de sí mismo en un afán de identificación con la persona admirada o amada. Pero resulta evidente en la conducta de los personajes que esta situación privilegiada, salvo en momentos excepcionales, no se logra realizar satisfactoriamente, y que, a veces, los personajes aparecen más entregados a la producción de sus monólogos, aprovechando los resquicios que las palabras ajenas les dejan para proseguir con ellos, como si parecieran sordos a lo que los otros dialogantes manifiestan. Paradójicamente, los momentos de fraternidad y de verdadera comunión suelen producirse cuando las palabras están silenciadas o reducidas a las expresiones más espontáneas –interjecciones, voces de ánimo o de mando– porque las situaciones de peligro, agresión o pasión que afectan a los participantes hacen que estos se sientan profundamente unidos. Y que el sentimiento de la amistad auténtica, el gozo de la unión amorosa, la exaltación de la fraternidad humana, se forma en una comunidad de silencios, provocados por una comunidad de sensaciones, sentimientos y pasiones.
Por el contrario, los personajes parecen más desamparados y perdidos cuanto más solitarios e insolidarios se sienten, como vemos en el caso del personaje central – Serrador– o de otros personajes secundarios como la delatora o el agente doble a quien los falangistas dan muerte en vísperas de la rebelión. Y su única salida en situaciones de soledad es echarse a la calle en busca de calor humano o iniciar un diálogo ante el espejo. Aub ha hablado también del «espejo blanco» que constituye el papel para quien busca dialogar consigo mismo a través de la escritura.
Y el sentimiento de la amistad humana resultante de la convivencia y las experiencias comunes acaba pesando más en la conciencia de los personajes –como en la de su creador– que las exigencias y consignas derivadas de la ideología, incluso en tiempo de crisis como es la guerra civil. Y así, del mismo modo que Serrador mira hacia otro lado cuando ve salir del Hotel Colón a su amigo falangista, Salomar, quien intenta huir confundiéndose con la multitud de los vencedores, Max Aub hubo de protagonizar intervenciones en favor de amigos suyos implicados en la rebelión y por los que tuvo que responder ante los correligionarios que le exigieron cuentas. Sin rebozo manifiesta sus preferencias en su carta a Roy Temple House: «Creo, además, en la amistad. Me repugnan esas personas para quienes lo político priva lo personal. Mientras los seres respeten las leyes humanas, mi deseo, tal vez incumplido, es poder seguir diciendo: mi amigo Malraux, mi amigo Ehrenburg, mi amigo Hemingway, mi amigo Medina, mi amigo Regler, mi amigo Marinello. La revolución al precio de abandonar lo humano, no vale la pena».12
En otras palabras, Aub considera compatibles los sentimientos comunes con la diversidad de las opiniones. Y sus personajes son a menudo así: para ellos la amistad implica comprensión y generosidad. Unidos en el ámbito sentimental, sin razón ni justificación mayor que la de ser así las cosas. Por eso los personajes no confunden a los colegas y a los correligionarios con los amigos. Cuando Serrador se siente integrado con los obreros de Barcelona en la mañana del 19 de julio, siente que ha abandonado definitivamente su soledad («estar de acuerdo conmigo mismo es estar solo») por la fraternidad, la solidaridad. Estas nacen con una comunidad de acción. Pero los amigos siguen siendo otra cosa, y de ahí su actitud ante la huida de Salomar, vencido.
Esta percepción de que la vida individual se potencia y se justifica en la vida colectiva y en las actividades para las que los individuos se agrupan, estimulándose mutuamente hacia unos objetivos comunes, le viene a Aub indudablemente de su captación de la doctrina unanimista, que había conocido muy tempranamente, a través de la lectura de la novela de Jules Romains, Mort de quelqu’un, que le causaría una fuerte impresión.13 La doctrina unanimista está sucintamente resumida en un texto teórico de Romains, aparecido poco después.14 En ella se afirma la creencia de que la realidad psíquica no es un archipiélago de soledades, idea cardinal del unanimismo, y esa idea es la que subyace en esos sentimientos de grupo, tal como empiezan a manifestarse en poemas aubianos, o, por contraste, en la derrota de personajes empecinados en sus soledades como el héroe de su Luis Álvarez Petreña (1934). Pero es en El cojo (1938) y luego en Campo cerrado donde –tras las experiencias de la República y de la guerra civil– empieza a manifestarse abiertamente, y funciona como antídoto para los personajes del Laberinto en las horas de pesimismo y de caída en el aislamiento o la soledad. Como afirma Romains: «Les individus [...] sont saisis dans une condensation d’unanime qui a ses limites et ses pouvoirs propres, dans une ébauche d’individualité plus extensive que la leur, qui est celle du groupe. Et tout leur psychisme en subira, plus ou moins obscurément, sa loi» (168). Dentro de este contexto, adquieren mayor transparencia las opiniones que muchos de los personajes expresan sobre ideas y principios como libertad, justicia, igualdad, o sus valoraciones sobre los problemas –o dilemas– que plantea la pareja de opuestos veracidad/mendacidad.
Así veremos cómo se desarrollan a lo largo del Laberinto las disensiones entre los anarquistas y los comunistas, ya desde Campo cerrado. Véase, por ejemplo, el diálogo entre Serrador y el comunista Espinosa, en parte II, capítulo 2. Y frente a ambos, la opinión del falangista Salomar, al final del mismo capítulo, para quien resulta imposible gobernar el mundo sentimentalmente, y que opone a la igualdad la jerarquía, y a la libertad, la disciplina, con un manifiesto desprecio de la fraternidad, sobre la que no cree que nadie se haya hecho nunca ilusiones.
Y contrástense estas opiniones de los personajes con las de su autor en 1949: «No es difícil discernir lo que preferiríamos: una vida donde se pudieran conjugar la libertad y la igualdad. Mas la historia reciente nos ha demostrado que, a lo que parece, son incompatibles por ahora».15
Por lo que respecta a las cuestiones en torno al problema de la verdad, ya planteadas por el personaje en crisis de Luis Álvarez Petreña en 1934, y la conculcación de esta en nombre de la eficacia, particularmente en la política, el personaje de Serrador se lo plantea en su encrucijada meditativa, por medio de un largo diálogo consigo mismo. Le preocupa especialmente la relación de ese dilema con lo que a él más le importa: la realización de la justicia, el acceso a un mundo justo. Por otra parte, ya se verá cómo las formas prácticas de la mentira, como la delación, que ya ocupa secuencias importantes en Campo cerrado, van a acentuar progresivamente su presencia en las novelas siguientes hasta dominar, en torno a la traición, todo el espacio novelesco de Campo del moro. Pero ya en Campo cerrado se lee esta afirmación del comunista Espinosa, que considera inútil el crimen de Serrador, asesinando a la delatora que ha causado la muerte de un compañero anarquista: «Siempre se es traidor de alguien. No iba a quedar nadie, a fuerza de emparejar». El hecho, bastante claro, de la creciente motivación de Aub como víctima personal de la delación y la traición, hace todavía más clarividente su postura no sectaria, que le distancia de las afirmaciones de Jean-Paul Sartre: «Cualquiera que sean las circunstancias, y en el lugar que sea, un hombre es siempre libre de escoger si será o no un traidor».16
El debate entre los derechos del individuo y los de la comunidad, entre la libertad y la justicia, entre la ética y la estética, se polariza en posiciones extremas que protagonizan en esta y otras novelas de Aub muchos de sus personajes. Por parte de su creador, es evidente que su formación particularmente rigurosa y su larga experiencia como hombre de partido hacen de él un hombre situado en la encrucijada de la ética y la estética. Mientras el Aub pensador en sus ensayos –y particularmente en «El falso dilema», que, en su propia opinión, es la síntesis de todos los demás– propone una solución que concilie en la praxis lo aparentemente inconciliable,17 en su obra literaria sus personajes se debaten sin alcanzar en ningún momento esa claridad de opción.
Otro de los problemas que a lo largo del Laberinto se van a plantear repetidas veces sus protagonistas intelectuales es el de su actitud frente a la realidad sociopolítica de su tiempo, y especialmente en los momentos de enfrentamiento bélico. Dentro del mundo en conflicto en el que los personajes del Laberinto se encuentran situados, el apoliticismo y la inhibición se nos ofrecen como absurdos, pero no por ello menos reales. Ya en Campo cerrado aparece, con el personaje de Lledó, el primero18 de una serie de intelectuales que, ante la tragedia, se inhiben, numantinamente instalados en una defensa de su visión, según la cual, para ellos no hay más política que la literaria. Es evidente que esta fue una de las preocupaciones dominantes entre los intelectuales durante la guerra, como lo demuestra la abundante presencia de personajes de este tipo en la literatura comprometida de estos años, en ambos bandos del conflicto.19 Pero los personajes aubianos no se limitan solo al estamento intelectual: las reacciones del pequeño burgués, del obrero, del rentista, frente a las cuestiones que para ellos plantea la política son objeto de enfrentadas manifestaciones en sus conversaciones. A lo largo de la segunda parte de la novela, este es uno de los motivos dominantes. Lo que parece evidente a todos ellos, como a su propio creador, es que en sus tiempos la política no tiene a la ética como fundamento de su praxis. Ahí se vuelve, de nuevo, al tema de la veracidad y la sinceridad. Y en cuanto a la efectividad en política, salvo los pacifistas, que son el objeto de las burlas en ambos bandos, todos parecen concordes en que en los tiempos que viven, lo que cuenta es la fuerza. El dilema entre la acción y la inactividad está resuelto apenas se plantea: no hay más camino hacia el poder que la acción. Y como dice el personaje anarquista González Cantos, compañero de Durruti: «Lo que importa en la lucha es ganar, como sea». El propio Serrador acaba esperándolo todo de un mundo de acciones heroicas, en el que se truecan los valores de los tiempos de paz, al extremo de escoger la violencia en lugar del trabajo como el camino hacia un mundo mejor, como predica el Anacoreta, uno de los personajes de esta novela.20
Otra cuestión dilemática, aparejada a la concepción del hombre como homo ludens, que se exalta al «jugársela», es la opción entre el fair play o el juego sucio en el combate, de la que ya en Campo cerrado tenemos ejemplos, aunque el más notable sea el que cierra la última parte, y que tiene como protagonista a un gigantón innominado a quien le parece juego sucio querer obtener información de un prisionero al que, de todas maneras, se va a ejecutar, y que opta por resolver el dilema expeditivamente.
En fin, sobre el papel de la revolución en la guerra, que tanto se plantearía en el bando republicano durante los años 36-38, ya hay alguna reflexión en Campo cerrado, y particularmente en la atinada observación de Walter, el suizo: «La revolución la deciden los jefes, la hace el pueblo, la consolida la burocracia». El personaje se refiere, por supuesto, a la nueva burocracia por ellos creada: «Sin eso, la burocracia acaba siempre merendando a los revolucionarios». A la luz de este fin de siglo, Walter parece optimista: a su aserto hoy nos parece que le sobra el «sin eso».
El lado sucio de la guerra se irá desarrollando en las sucesivas novelas del Laberinto. Aquí apenas se apuntan lo que serán blancos obsesivos del ciclo: la represión policial, la delación y la traición, las torturas físicas y morales, los padecimientos de la retaguardia inerme. Lo que no implica que, insistimos, el pacifismo sea visto, desde ambos lados, como «el más cruel de los engaños».21
Podría compararse la posición política del escritor, en su estrategia de motivaciones para la obra, con la que Kenneth Burke atribuía a Mannheim definiéndola como «documentary perspective on the subject of motives».22 En esa perspectiva, acepta no solo el desenmascaramiento –debunking– de los motivos burgueses, sino el contra-desenmascaramiento de ciertos motivos proletarios por parte de los burgueses, y que constituyen lo que la imaginación popular ha personificado en «el tío Paco con la rebaja». Hay que añadir que Aub transparenta una evidente simpatía por los motivos proletarios, aportando a ellos, de sus orígenes burgueses, el ideal de la libertad. Es este tercer frente socialista de alianza entre justicia y libertad el que representa Aub, y que caracteriza los aspectos políticos e históricos de su obra.
Queda una duda sobre la oportunidad de conceder tanto lugar a las cuestiones políticas en la obra literaria. Max Aub, consciente de esa objeción, que no es de ayer ni de hoy, ha querido salirle al paso con algunas observaciones pertinentes: «La política es poesía... el destino social de los hombres es materia tan trágica como la que más».23 Y en su carta ya citada a R. T. House explica: «Mientras el hombre ha podido creer que la libertad y la igualdad eran compatibles, ha escrito novelas. Cuando se ha convencido de la incompatibilidad se ha acogido al ensayo, que es, al fin y al cabo, una de las maneras de la propaganda. A nosotros, novelistas... solo nos queda dar cuenta de la hora en crónicas más o menos verídicas».24
3. Campo cerrado, ¿novela histórica?
Manuel Tuñón de Lara, en un breve trabajo publicado en 1972, enjuicia, desde su punto de vista de historiador, el conjunto de El laberinto mágico, y a esta obra aplica Tuñón, parafraseándolas, las palabras que anteriormente había dicho Aub de Pérez Galdós:
Si un día, por cataclismo o artes diabólicas, desapareciesen archivos, hemerotecas, documentos de lo que fue la tragedia española del 36 al 39, bastaría con el Laberinto mágico para que el recuerdo de aquello siga vivo. Y, al contrario, todos los archivos y hemerotecas, todos los pobres esfuerzos de quienes pretendemos consagrarnos a la historia, serán siempre insuficientes sin la aportación humana y multitudinaria aglutinada en obras como la de Max Aub.25
Esta afirmación puede parecer, a primera vista, discutible, puesto que, como vemos en Campo cerrado, y se seguirá viendo en las demás novelas y relatos que componen el vasto conjunto del Laberinto, aparecen personajes históricos, cierto, pero mezclados con una multitud de personajes imaginarios. Ahora bien, la realidad es que, por una parte, muchos de esos personajes no tienen de imaginario más que el nombre, y, por otra, los que son totalmente imaginarios cumplen funciones complementarias al designio global de la obra, que no es otro, como afirma el propio Aub, que dejar un fiel testimonio de la tragedia histórica vivida por los españoles de su tiempo, desde la perspectiva y los puntos de vista de los vencidos. En una de sus cartas, nos decía Aub en 1964 que «siempre procuré atenerme, para el background de los Campos, a la verdad de los hechos».26 Y nos parece que tiene absolutamente razón el historiador Tuñón cuando considera que, además de las obras que constituyen El laberinto mágico propiamente dicho, novelas como La calle de Valverde o Las buenas intenciones son otras tantas contribuciones indispensables para entender ese vasto e imperecedero fresco histórico logrado por Aub.
No vamos a entrar sino brevemente en la retórica discusión sobre atribuir o negar carácter de novela histórica a una obra como la de Aub, partiendo del criterio de que no se enfrenta, como solía ser exclusivo de la novela histórica del siglo XIX, a personajes y episodios de tiempos lejanos, sino a eventos y figuras de las cuales el propio autor es contemporáneo y, en ciertos casos, testigo. Parece evidente que no es la datación de los hechos un criterio distintivo, sino la voluntad del escritor de hibridar la Novela y la Historia no solo sin permitirse libertades con respecto a esta, sino con manifiesta intención testimonial, cronística. A ningún historiador, por cierto, se le ha negado el carácter histórico de su obra por dedicarla a hechos contemporáneos suyos. Y, por el contrario, no se puede acordar con la misma facilidad el carácter de históricas a las novelas en las que la invención del narrador es la nota dominante y la documentación subyacente, mínima. No hará falta señalar con el dedo alguna de las numerosas producciones que hoy se publican con notable éxito y que no por tratar de personajes históricos como el rey Boabdil o la reina Cleopatra podrían considerarse fuentes documentales para la historia de tales personajes, ni lo han pretendido, por cierto, sus autores. Quizás haya que recurrir a aclaraciones sanchopancescas, estilo «baciyelmo», para acordar los pareceres discordantes, y considerar una gama de textos que van de la historia apenas novelada a la novela apenas teñida de historia, pasando por todas las combinaciones intermedias.
En otros lugares hemos entrado en la discusión sobre la incompatibilidad entre novela –cuyo fundamento básico sería la ficcionalidad– e historiografía, que aspira a dar cuenta de la verdad histórica, a ser un correlato de «realidad objetiva verificable».27 Y llegábamos a la conclusión de que, al menos hasta el presente, todos los intentos de hacer Historia en forma de discurso narrativo, a la rigurosa luz de la epistemología, no resisten el examen de la supuesta cientificidad de su discurso. La distancia, pues, entre el discurso historiográfico, que no puede aspirar más que a presentar esbozos de explicación, y la novela histórica, cuya pretensión puede no pasar de lo estrictamente testimonial, aunque siempre apunten los intentos explicativos, se reduce a un mínimo que anula la supuesta incompatibilidad entre uno y otro discurso.28 Por la misma ocasión hemos intentado incluso una tipología de la novela histórica, partiendo de la teoría de los modelos de mundo, y proponiendo cuatro tipos de novela histórica. De los cuatro, la obra de Aub se acercaría más al segundo, es decir, un tipo de obra narrativa en el que la referencialidad apunta predominantemente a un modelo de mundo real y verificable, y, como apoyatura, a un modelo de mundo imaginario pero construido únicamente con efectos de realidad o, dicho más tradicionalmente, de manera que suscite en el lector una incondicionada impresión de verosimilitud, y que se produzca de tal manera que, en la lectura del texto, no se puedan apreciar las soldaduras entre los elementos –personas y hechos– que un historiador admitiría como de acuerdo con la verdad, y aquellos otros en que la imaginación del autor ha intervenido, y que solo el historiador profesional sería capaz de detectar como no histórico. La posibilidad de que la soldadura entre lo estrictamente verificable y lo parcialmente o enteramente imaginado fuese percibida por el lector se la planteó el propio Max Aub, como queda constancia en las llamadas páginas azules de Campo de los almendros. Y apostó, razonablemente, por que esas soldaduras, evidentes no solo para los historiadores sino para sus compañeros de generación y sus contemporáneos, se fueran difuminando con el tiempo, como ha venido sucediendo en las sucesivas generaciones de lectores de novelas históricas como La guerra y la paz de Tolstoi.
En suma, de que sea legítimo considerar Campo cerrado como novela histórica, no nos cabe la menor duda. Hasta el extremo –que hemos señalado en una de nuestras notas al texto– de que alguna secuencia de la obra ha sido utilizada por el propio Tuñón de Lara en una obra de carácter estrictamente histórico.29
Pero tampoco nos engañemos, El laberinto mágico no es una vasta obra en clave, en la que cada personaje correspondería a una persona real, de la que sería vivo reflejo o pintado retrato. Algún estudioso de Aub ha intentado, sin éxito, localizar en el pueblo de Viver de las Aguas a todos y cada uno de los personajes y personajillos que por el primer capítulo aparecen, como se verá en las anotaciones al texto. Los lugares resultan estar reproducidos con fidelidad, como las instituciones, los usos y costumbres. En cambio, pocos de los personajes han resultado tener un modelo en la realidad local de aquellos años. Los supervivientes con recuerdos de la época han podido dar pistas sobre el tipo del tartanero –el padre de Serrador– y poco más. Y sin mucho fundamento, podría pensarse que la vida de uno de los muy numerosos hijos de este tartanero de Viver dio pie a la creación del propio Serrador. Cabe, evidentemente, tener en cuenta el fenómeno de la desmemoria, que acaba por borrar a toda una multitud de gentes sin historia del recuerdo de los supervivientes. Y en ese sentido podríamos lícitamente interpretar su presencia en la novela como una variante del homenaje «al soldado desconocido». Pero sin duda este personaje sin importancia que protagoniza la entrada en ese Laberinto mágico, y que dejará su vida en el primer tranco, es, como Jean Valjean, el personaje de Los miserables de Victor Hugo, esa novela en la que Aub afirmaba haber aprendido a leer, una víctima inconsciente del determinismo social, que se despierta poco a poco a la condición humana, pero que acaba por asumirla únicamente en su hora trágicamente final.
En fin, no cabe dudar tampoco de la modestia con que el autor contemplaba la utilidad de su labor, que comparaba con «la de ciertos clérigos o amanuenses en los albores de las nacionalidades: dar cuenta de los sucesos y recoger cantares de gesta».30
4. La cuestión de la objetividad
Relacionada con la pretensión del autor de ser testigo de su tiempo está la cuestión previa que se suele esgrimir a propósito de una supuesta y necesaria exigencia de objetividad en el manejo de los datos de la Historia por parte del narrador. Un primer aspecto de la cuestión, es decir, el peligro de toda novela histórica de incurrir en anacronismos involuntarios, está excluido de la problemática en torno a la obra que estamos examinando, debido a la contemporaneidad del autor con los sucesos y personajes a los que dedica su atención. El segundo aspecto concierne a los datos históricos o biográficos utilizados por el narrador dentro de su novela, y a su capacidad para pasar el examen de veridicción. En tanto en cuanto se trata de datos absolutamente objetivos –antes citamos el caso de la presencia o ausencia de un personaje histórico en un determinado momento y lugar– es evidente que la verificación es realizable. Más complejo es determinar si son o no conformes a la verdad las intenciones o expresiones manifiestas en los actos o las palabras de los personajes. Y, por último, resulta totalmente rechazable, desde una perspectiva científica, descalificar una novela histórica no porque lo que en ella se relate no sea verdad, sino porque no todo lo ocurrido aparezca relatado o transcrito. Y, sin embargo, ese es el argumento al que se suele recurrir para invalidar una obra, sobre la base de que, como consecuencia de esas ausencias, la interpretación del conjunto resultará falseada. No se nos ocurre mejor ejemplo que la «Carta del Director» aparecida en Índice de artes y letras, a propósito de Campo abierto, y a la que volveremos al tratar de esta segunda novela del ciclo. Fundándose en que Aub no había vivido la guerra en la zona rebelde, este director no solo consideraba falso el capítulo en el que se relatan las peripecias de un personaje que acabará pasándose a la zona republicana, sino que se reprochaba a Aub el haber olvidado entre las motivaciones de la rebelión la, a su entender, más importante «herida abierta en la conciencia religiosa de España por los enemigos de su fe». A la luz de tal ausencia, afirma el director que la novela se ha quedado a mitad de camino, falseando la realidad al no dar toda la verdad.
Nos parece evidente que lo que está exigiendo de una novela es algo que solo con el examen de todos los testimonios, documentos e informaciones disponibles sobre el conflicto podría intentarse, por parte de un distanciado historiador del futuro, y, aun así, la supuesta objetividad estaría en entredicho por dos razones: la primera, porque siempre se podría objetar la no utilización de determinados datos en la interpretación que de tal examen surgiera; la segunda, porque un autor –sea historiador o novelista– por el hecho mismo de escoger la guerra civil de 1936 a 1939 entre los miles de temas de estudio e interpretación posibles, ya ha manifestado una preferencia, y no podrá evitar las limitaciones inherentes a su rol de coordinador e interpretador de los datos. No es de ayer la demostración de la imposibilidad de la objetividad científica, y en el campo de la literatura lo hicieron ya los formalistas rusos como Tomachevski. Este probó que es el elemento emocional en la relación entre el escritor y su tema lo que estimula el interés del lector, a partir de la simpatía o la antipatía que ha sentido el autor. El tono frío del informador es lo que se espera de un informe científico, pero ni se espera ni sería aceptado en una novela. En realidad, el rechazo experimentado por lectores como el director de Índice proviene, no de la supuesta falta de veracidad o de suficiencia en los datos ofrecidos por el narrador, sino por la repugnancia sentida ante un narrador y unos personajes que abiertamente simpatizan con la causa contra la que él había combatido y, por otra parte, atacan con mordacidad la que él defendía. No hay sino comparar la reacción de este antiguo combatiente franquista con la de cualquiera de los primeros críticos que desde el exilio leyeron la obra para percatarse de la imposibilidad de entendimiento sobre la imposible cuestión de la objetividad, que solo se suele exigir de aquellos autores y obras con cuyos contenidos no están de acuerdo los críticos.31 Todo esto sin contar con que, desde un punto de vista estrictamente filosófico, autores como Ernst Cassirer han demostrado lo convencional de las bases de cualquier objetividad, incluso de carácter científico, a partir de ciertas premisas subjetivas que permiten construir, a partir de los datos inconstantes e indeterminados de la percepción, el concepto empírico de verdad.32
Por otra parte, y con respecto a la literatura, ya hace tiempo que Claude-Edmonde Magny, en su Historia de la novela francesa (1950), dejó claro que la pretensión naturalista de resucitar el mundo por medio de un amontonamiento de detalles de los que el artista estuviera rigurosamente ausente era lo más alejado del espectáculo ofrecido diariamente por el universo: nunca se ve un objeto por todas sus partes a la vez, ni por un ojo exento de pasión. Si fuera realmente indiferente, sería ciego. El objeto pasaría inadvertido, no percibido, y la absoluta imparcialidad equivaldría a la ceguera, con las mismas consecuencias para el lector. Ahí tocaba Magny la razón profunda por la que la mayoría de los lectores de novelas saltan por encima de las farragosas descripciones de la literatura realista y naturalista, literalmente, no las ven. Precisamente un personaje novelesco de Aub en La calle de Valverde manifiesta su desinterés ante las descripciones inoperantes de las novelas. Y Aub, sin duda, ha asumido esta general opinión al excluir de toda su obra las descripciones detalladas y gratuitas de los elementos circunstanciales, para ceñirse a lo que hace años llamamos, utilizando un adjetivo demasiado ambiguo, «realismo trascendental», y que en realidad convendría más llamar realismo funcional. La circunstancia está integrada exclusivamente cuando incide sobre los acontecimientos o los caracteres. Remitimos al lector interesado por estas cuestiones a nuestro estudio de 1973.33
5. El papel social del escritor. Intelectuales, lectores y obreros
A partir de la evidente intención cronística de Aub, y de su sólida y amplia formación, en su novela no podían faltar las referencias al mundo de las artes y las letras, al que tantas y tan estimulantes páginas ha ido dedicando en sus ensayos y manuales. Su profundo conocimiento de la literatura y su experiencia del trato con el mundo de las letras se manifestarán constantemente en toda su obra, mostrándose en él con mayor libertad que en su Manual de literatura española sus propios gustos, sus afectos y sus fobias. Ya en Campo cerrado, por ejemplo, empiezan una serie de alusiones a Pablo Picasso que desembocarán en su genial Jusep Torres Campalans.34
Las reflexiones que los personajes de las clases populares hacen sobre intelectuales y artistas ya ponen en evidencia las distancias entre unos y otros, puesto que los obreros aparecen viendo a los intelectuales como burgueses por origen o por condición social, y, cuando están de su lado, parecen más en favor de ideales en abstracto –justicia social, libertad– que solidarios con hombres concretos de una clase social tan distante entonces de la suya. Esa especie de incomunicación cordial la describen González Cantos, personaje de esta primera novela, y el propio protagonista Serrador, en términos inequívocos:
Habla González Cantos:
Para esos cantamañanas, un cuadro, un museo, son más importantes que la vida de un obrero. ¡Si todavía lo dijo Azaña el otro día! ¡Sí, hombre!: que le importaban más las «Mininas» (el hablador atropellaba las palabras adrede) que otra cosa cualquiera. Y la gente lee eso y no se indigna. ¿Y nosotros vamos a pegarnos y morir por eso?35
Dice Serrador a Salomar:
¿Qué sabéis vosotros los intelectuales de nosotros los obreros? [...] Si alguno de vosotros salió de nuestra entraña se le olvidó, vuelto traidor, o mejor cobarde. [...] Os tienen sin cuidado nuestra situación verdadera, nuestra porquería, nuestra hambre. Vosotros lo apreciáis en general, y con anteojos y guantes. Eso lo siente el pueblo: por eso recurre a la violencia...36
Quizá por esa sensación de no cumplir limpiamente con las exigencias de su conciencia en la práctica real es por lo que el intelectual se enzarza en las páginas del Laberinto en enfurecidas discusiones sobre la función social del arte, sobre la obligación del compromiso con el presente, de la responsabilidad con la sociedad. Ya en un escrito de 1943 el propio Aub se muestra consciente del problema que plantea el acceso a la lectura de un nuevo y multitudinario estrato de gentes sin el equipaje cultural que, por herencia y educación, se ha ido transmitiendo la élite burguesa, y se plantea, directamente, la obligación de producir textos que estén al alcance de los nuevos lectores, «que no pueden colegir de buenas a primeras la calidad o lo auténtico».37 Otro persistente distingo que hace Aub, y repiten sus personajes esporádicamente a lo largo de toda su obra, ya aparece en Campo cerrado, cuando Jorge de Bosch excluye de toda esa problemática a los poetas: «Los poetas son bichos que lo mismo cantan en invernaderos que en muladares».38
6. La técnica novelesca en Campo cerrado
Ya hemos señalado el carácter de novela histórica del ciclo. Y esa atribución es la que ahora obliga a plantearse el problema de la técnica empleada por Aub para cohesionar personajes históricos y de ficción. Es indudable que el lector medio, cuando empieza una novela, no tiene la menor idea preconcebida de lo que serán los personajes de ficción, mientras que las tendrá muy probablemente acerca de los personajes históricos que en ella van apareciendo, al menos de las grandes figuras, y sobre todo, si como es el caso del Laberinto, se está ofreciendo una visión de un momento histórico reciente. Esa diferencia puede producir, cuando se da demasiada importancia en la novela histórica a los personajes de la Historia, un efecto descompensador que relega a la sombra los personajes imaginarios. Por ello, y como ya señaló Claude Edmonde Magny en su obra anteriormente citada, el problema se ha resuelto, al menos desde el novelista inglés Thackeray en su novela Esmond, luego en la obra de Tolstoi o Balzac, y, en fin, en la serie Les hommes de bonne volonté, de Jules Romains, con el recurso de poner en primer plano a los personajes imaginarios, y relegar a figuras de fondo, con apariciones esporádicas y breves, a los personajes de la Historia, en función de su relativa importancia y relieve en la realidad extraliteraria. Max Aub se sitúa, pues, en una tradición de grandes maestros, y no es, ni mucho menos, el único de su tiempo en seguir esta tradición. Los casos de John Dos Passos y de André Malraux, por no mencionar sino a dos novelistas amigos personales de Aub, bastarán para apoyar la afirmación.
Por otra parte, Campo cerrado