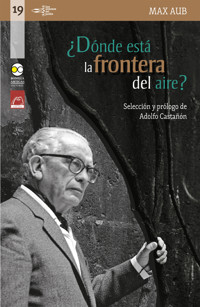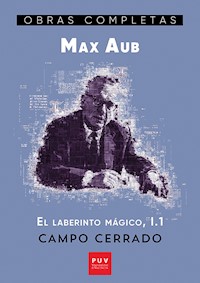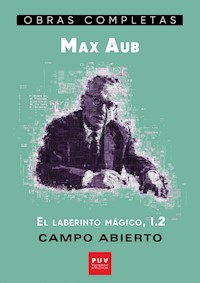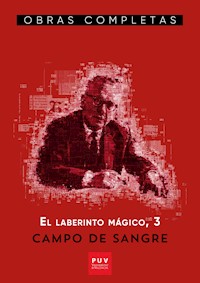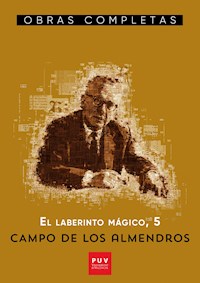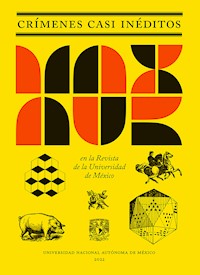
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Colaboración con la UNAM, Dirección General de Radio UNAM y Voz Viva. Demasiadas vidas en una misma -y demasiadas voces en una sola voz- que se inoculan y expanden también en los textos de variada índole que Aub publicó en la Revista de la Universidad de México casi desde que se instaló definitivamente en México, en 1948, y hasta poco antes de su muerte: su última colaboración data de 1971. Un espacio ideal, abierto y crítico, para continuar con su exploración -y su invención- de todo cuanto le interesaba: la poesía y el teatro, la creación y la crítica. En las páginas de la revista pone a prueba sus lúcidas aproximaciones a la poesía mexicana y española, ejerce de crítico de arte, lamenta las muertes de sus compatriotas Remedios Varo y Luis Cernuda y se permite elucubraciones lúdicas sobre todos los asuntos posibles. Esta recopilación de algunos de sus textos publicados por la Revista de la Universidad de México busca servir como anzuelo para que muchos nuevos lectores vuelvan a toparse una y otra vez con Max Aub, con cada uno de los múltiples Max Aub.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESPAÑOL, MEXICANO, ALEMÁN, francés, valenciano; escritor y pintor; profesor, reseñista, funcionario universitario; novelista total, cuentista irónico, dramaturgo casi posmoderno, guionista con una tendencia al naturalismo, ensayista, crítico de arte y literatura; clásico y vanguardista: no una cosa y otra, tampoco una cosa u otra, sino todas y cada una de estas facetas a la vez.
El verdadero nombre de Max Aub, nacido en París, en 1903, y fallecido en su largo exilio en la Ciudad de México, en 1972, podría haber sido Legión. Y, por si no le hubieran bastado experiencias y personalidades, se inventó otras tantas, las más célebre de ellas la del artista imposible Josep Torres Campaláns, de quien escribió una biografía que es en realidad una novela.
Esta identidad múltiple, plural, desbocada, se funda sin duda en sus propios avatares: su padre alemán, casado con alsaciana, debió huir de Francia al inicio de la Gran Guerra y se instaló en Valencia, adonde el pequeño Max llegó a los 11 años y donde no sólo aprendió español vertiginosamente, sino donde decidió —con esa voluntad y esa porfía que sólo poseen los adolescentes— que a partir de entonces sería español y que ésta sería la lengua en la que habría de escribir todos sus libros. Un yo que se asume fragmentado, desvaído en varias piezas inconexas, y que sin embargo se atreve a tornarse ficción desde el inicio: él se asume como único dueño del rompecabezas con su nombre.
Cuando se desata la Guerra Civil, pocos lo conocen en España y el largo centro de su obra será escrita en México: una vastísima saga, una de las mayores de nuestra lengua, con el título conjunto de El laberinto mágico, formada por seis “campos”: Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campoabierto (1951), Campo del moro (1963), Campo francés (1965) y Campo de almendros (1968). Una crónica inagotable de su vida y de su tiempo —tramada a lo largo de un feroz cuarto de un siglo— y, a la vez, la única forma de permanecer en España estando en México: recreándola, variándola, indagándola, desmenuzándola, zahiriéndola desde el otro lado del Atlántico.
En medio de esa vida de ficción que intenta reproducir y reinventar la real, otras tantas ficciones entreveradas: su colaboración con Buñuel y su trabajo en cerca de cincuenta guiones cinematográficos en plena época de oro del cine mexicano; experimentos escénicos y plásticos; suplantaciones e imposturas literarias y artísticas en una vida que se desborda y se multiplica de manera casi fractal. Aub se da tiempo, asimismo, de mantenerse vinculado a la universidad: dirige Radio UNAM(1961-1966), juega y se divierte con el radioteatro y se inventa la colección Voz Viva, con la cual registra, en su propia voz, a algunos de los escritores más notables de su época (él incluido).
Demasiadas vidas en una misma —y demasiadas voces en una sola voz— que se inoculan y expanden también en los el inventor de sí mismo textos de variada índole que publicó en la Revista de la Universidad de México casi desde que se instaló definitivamente con su familia en México, en 1948, y hasta poco antes de su muerte: su última colaboración data de 1971. Un espacio ideal, abierto y crítico, para continuar con su exploración —y su invención— de todo cuanto le interesaba: la poesía y el teatro, la creación y la crítica.
En las páginas de la revista pone a prueba sus lúcidas aproximaciones a la poesía mexicana y española, ejerce de crítico de arte, indaga sobre Lope de Vega, lamenta las muertes de sus compatriotas Remedios Varo y Luis Cernuda y se permite elucubraciones lúdicas sobre todos los asuntos posibles. En la Revista de la Universidad de México, Aub se permite cualquier extravío, se pierde y regresa, encuentra un territorio a la medida de su libertad y su imaginación, como en este microrrelato que podría competir con Monterroso por el récord de brevedad, incluido justo en el texto titulado “Crímenes casi inéditos”:
Lo maté porque me dolía el estómago .
Cuando se cumplen cincuenta años de su muerte, Max Aub, o más bien los incontables Max Aubs acumulados desde entonces, se muestran más vivos que nunca: a fuerza de inventarse y reinventarse una y otra vez, sus avatares ya no pueden ser más reales. Esta recopilación de algunos de sus textos breves en la Revista de la Universidad de México busca servir como anzuelo para que muchos nuevos lectores —esos otros seres imaginarios— vuelvan a toparse una y otra vez con Max Aub.
Con cada uno de ellos, quiero decir.
La poesía contemporánea pasa bajo muy estrechas horcas caudinas. Sitiada de males, sin resquicio para huir, metida en varios puños, busca estrechos pasos por donde deslizarse. Las condiciones de su difícil florecimiento fueron y son muy diversas. La variedad de temperatura no se ha dado a lo largo del tiempo, sino superpuesta. Quizá por primera vez el mundo tiene ahora varias cabezas visibles a simple vista. A las hegemonías que se sucedieron con relativa normalidad —y no me refiero únicamente a las etiquetas nacionales, sino a los intereses que revestían— ha sucedido un tiempo en el cual la lucha se ha pluralizado trastrocando valores. Ante tal confusión, debida a veces a la diferencia del progreso científico con la lentitud de las reacciones humanas, la mente se revuelve en muchos casos contra sí misma, en sí misma, y, aun a veces, queriendo progresar, falla al medir sus pasos.
La nueva lectura de un libro de versos de Xavier Villaurrutia da razón de ser a estas líneas. Colocado, por razones naturales (su país, su edad, sus preferencias) en una de las encrucijadas de nuestro tiempo, neorromántico, atraído irremediablemente por una poesía que tiene vergüenza de darse entera y que también calza con cierto sentido mexicano (“Nosotros los mexicanos no hablamos nunca de los miembros de nuestra familia” —dijo no sé quién en el siglo pasado), zarandeado entre la forma más libre y el corselete cerrado de la tradición, hecho trizas entre lo nacional pudoroso y lo español más chillante y desgarrador, liberal (es decir: tirado a derechas e izquierdas, sin pie firme), amigo de lo francés pinturero (las escuelas de entre las dos guerras) y hondamente trabado con la vaguedad alemana más honda, el poeta mexicano es buen indicador de distancias en la cruz de algunos caminos de nuestra edad.
Algunos poetas son de una pieza, enteros, sin falla; otros de tanto mirar se quiebran la cabeza y roídos por dentro se deshacen de pronto sin dejar más que migajas; otros aparecen descuartizados, atenaceados por los vientos de su tiempo, hechos trizas, rotas las ligaduras y los tendones por fuertes que sean por adentro, sin poder resistir el vaivén, al ser llevados de aquí allá por sus propias condiciones, y acaban arrastrados, deshechos, por sus caballos desbocados, al remolino de la hora en que nacieron. No escogen: lo quiere el tiempo, la lengua, el azar de sus padres. Los hay que flotan a la deriva sin raíces y casi sin rastro, otros se engarzan en el cauce de las ideas y mueren desangrados, destrozados a dentelladas o golpes de lo que arrastran los ríos, ahora tan crecidos y revueltos; otros, si la gracia se lo da y el tiempo lo permite, resisten a la corriente, y, agarrados a las veras, a las raíces desenterradas o en los pretiles, empiezan a formar barreras, a favor del aluvión que se les añade, llegando a desviar cursos y a señalar nuevos cauces sospechados.
Quizá en todo lo que se nos ha dado de vida, y lo que nos reste, no podamos asistir a un acontecimiento de esta índole: no hay en la literatura contemporánea nada comparable a los escritores que ilustraron el siglo XIX. ¿Dónde un Goethe en Alemania, dónde un Dostoievski en Rusia, dónde un Hugo en Francia, dónde un Galdós en España, dónde un Byron o un Dickens en Inglaterra?
Y sin embargo, las condiciones literarias que formaron el romanticismo son bastante parecidas a las que cimentaron las generaciones que más o menos cumplen hoy los años de nuestro siglo.
Clásico o romántico es cuestión de forma, de literatura. Nunca el hombre se puede librar de sí mismo y todo depende del lugar y la fecha desde los cuales se considere el correr de los días. Cuando la poesía viene a contar directamente las reacciones del escritor, cuando éste cree que sus miedos y esperanzas, por el hecho de serlo, de ser suyas, interesan o pueden interesar a los demás —y cuando éstas efectivamente apasionan—, podremos decir, aun sin tener en cuenta las razones profundas que muevan esos intereses, que nos hallamos en una época romántica. Cuando, por el contrario, el poeta exclama su sentir en fábulas que exteriormente nada tienen que ver con él, haciendo que la destreza de las palabras engañe a todos con respecto a sí mismo, tendremos señas de que la poesía corresponde a lo que hemos venido entendiendo por clásico, sin dejar de reconocer —hilando más delgado— que pueda haber desnudos retóricos y vestiduras románticas; pero el desnudo será académico y el traje carne viva.
Al despotismo ilustrado, pasando por la puerta estrecha de la Revolución francesa, sucedió el progreso organizado por la nueva clase dominante, blandamente afianzada en los sillones luisfelipescos de su poder intransigente. El gótico florido que verdece entonces en los escenarios y las leyendas poéticas que buscan en el romance su atuendo medieval y folklórico están construidos a la medida de su público más general: es un estilo francamente burgués; el teatro, la novela, la poesía, son expresiones auténticas de su sentir. Los estrenos, las publicaciones se comentan con ardor, se discuten apasionadamente, forman parte de la vida activa en París, en Madrid, en Londres, en Weimar…
Un siglo más tarde el problema es muy distinto: el poder ya no está en manos indiscutibles, es objeto de controversias, de luchas, de guerras. La inestabilidad política surge, mana, se hace patente en los lugares más distintos, el combate es diario, los artistas —quiéranlo o no, apartados o adscritos en la contienda a la parte que sea— se tiñen con valores que nada tienen que ver con su calidad, sí con el renombre.
Entran en la fecundación de muchas obras producidas entre las dos guerras mundiales bastantes motivos idénticos a los que originaron el triunfo del romanticismo: la reacción católica—cristiana, como se suele decir ahora— con su secuela idealista e irracional, profusión de estudios históricos y críticos, muerte de la retórica tradicional, desprecio de la mitología clásica y sus moldes, descubrimiento —falso o no— del paisaje interior.
Sin equiparar en ningún momento el romanticismo con el estado de las letras cien años más tarde, cabe señalar la identidad de varias premisas con la parte señorita de la actual producción literaria. Quizá el remedo sea una de las causas de la falta de vigor y autenticidad de la mayor parte de la literatura actual. La inestabilidad social siempre ha sido enemiga de la calidad.
El romanticismo tuvo su éxito en el siglo XIX porque era la auténtica expresión del medio burgués que prevalecía en el mundo. Nuestro tiempo arrincona su interés y su éxito entre unos grupos minoritarios escasos en número por no corresponder —ni en fondo ni en forma— con el interés de la mayoría. Es decir: que le falta al neorromanticismo del siglo XX ser la auténtica expresión de su tiempo, o, aun siéndolo, buscar en y por todos los medios el huir de su función primordial —como si le diere vergüenza exponer y exponerse a la mirada de todos— y contentarse con la aprobación de núcleos reducidísimos. Esa falla se manifiesta ante todo en la confusión de los géneros: la poesía se amalgama con la prosa, la novela con el ensayo, el teatro con el cine o la sociología; y viceversa. Las artes no hacen más que reproducir la confusión en la cual vivimos, la falta de un porvenir determinado, la desorientación, el destiempo.
Veamos cómo De Sanctis —tanto monta él como cualquier otro de su talla— explica el fenómeno romántico:
La naturalidad, la sencillez, la fuerza, la profundidad y el sentimiento fueron cualidades mucho más estimadas que la dignidad y la elegancia, como cualidades íntimamente relacionadas con el contenido. Dante, Shakespeare, Calderón y Ariosto, juzgados los más distantes del clasicismo, se convirtieron en los astros mayores. Homero y la Biblia, los poemas primitivos y espontáneos, teológicos y nacionales, fueron los predilectos. Y a menudo el tosco cronista fue preferido al elegante historiador, y el canto popular a la poesía solemne. El contenido, en su integridad nativa, tuvo más valor que todas las artificiosas transformaciones de los tiempos posteriores. Fueron desterrados de la historia todos los elementos fantásticos y poéticos, todas aquellas pompas ficticias que la imitación clásica había introducido. Y la poesía se acercó a la prosa, imitó el lenguaje hablado y las formas populares.
Todo esto fue llamado romanticismo, literatura de lostiempos modernos. La nueva palabra tuvo éxito. La reacción veía en ella un retorno a la Edad Media y a las ideas religiosas, una condena del aborrecido Renacimiento y, particularmente, del más aborrecido siglo XVIII. Los liberales, como no podían arremeter contra los gobiernos, arremetían contra Aristóteles, los clásicos y la mitología: complacía ser, por lo menos en literatura, revolucionario y rebelde a las reglas. El sistema era tan vasto y en él se entremezclaban ideas y tendencias tan diversas, que cada cual podía mirarlo con su lente y tomar lo que mejor le acomodaba. Los gobiernos los dejaban en libertad de obrar, encantados de que esas guerrillas literarias distrajesen las mentes de la cosa pública.
Inútil me parece recalcar la identidad de muchos de estos indicios con los que informaron la literatura europea de 1918 a 1924, que tan decisivamente iba a influir la de habla española de esos años y los inmediatamente posteriores.
Condición primera del romanticismo es el nacionalismo —en todos los sentidos buenos o malos que pueda tener la palabra—. Todos los pueblos jóvenes son nacionalistas. Toda literatura de un pueblo que se forma, y tiene conciencia de ello, es romántica. Fue cierto en la Edad Media, lo fue en el siglo XIX, lo es todavía hoy.
La guerra, la guerra de hoy en la cual todo el mundo participa, trae estas consecuencias; mientras se resolvieron por choques de ejércitos profesionales no tuvieron más efecto que el de sus resultados. El servicio obligatorio, hijo de los nacionalismos, fruto a su vez del desarrollo industrial, convirtió el odio a la leva —¡oh, frutos del liberalismo!— en entusiasmo patriótico. Lo que fue orgullo y ambición de unas minorías en el poder, o en deseo del mismo, vino a arrebato general; y cuando las armas no hicieron distingos y todo el pueblo se constituyó, quisiéralo o no, en ejército, el dolor y la muerte soldaron en un país, patria y ciudadanos.
El peligro, el miedo, la ruina —no importa tanto la victoria o la derrota— fomentan los sueños, lo ilógico, lo extravagante, la inconexión, las ficciones, los contrasentidos, la enormidad y el desatino.
“Se hace a un lado lo sencillo y lo plástico del arte clásico y se substituye por lo gótico, lo fantástico, lo indefinido y lo lúgubre.” La fealdad adquiere categorías de belleza, los vicios hallan su disculpa, la tristeza su aureola, la muerte su glorificación. Con estos ingredientes la descomposición es mucho más rápida que la de lo clásico: no existe siglo XVIII para el romanticismo; los tísicos no se hacen viejos, la novela degenera al folletín o a la cuadratura del círculo, lo populachero a la despreciativa torre de marfil, sin puertas ni ventanas.
En España y en Francia, hoy, la teología vuelve a ser un tema poético, como lo fue para el romanticismo. “Es Cristo perdido y vuelto a encontrar dentro de nosotros.” Los nombres están a la vista de todos: De Patrice de la Tour du Pin y Pierre Emmanuel —pongamos por caso— a los jóvenes poetas católicos españoles. Pero no están solos, no representan sino una faceta del sentir de nuestros días, a su lado están los desesperanzados también teñidos de romanticismo (Aleixandre, Hidalgo) y, enfrente, los que creen en otras cosas: la patria, el pueblo, el progreso, que —a veces— se pierden en el folklore —a lo romántico— o en la musiquita, a lo Beranger.
Las ediciones y reediciones románticas —o seudorro-mánticas — se multiplican. Mas todo tiene fin: hace unos años nada nos parecía tan lejano como el gusto por el neoclasicismo, los parnasianos o Rubén. No diría yo tanto hoy si la paz se afianza y la guerra no revuelve, de nuevo, corazones e hígados.
“La nueva literatura se había anunciado con la supresión de la rima. Era una reacción contra la cadencia y la cantilena. El terceto y la octava eran reemplazados por el verso libre. La nueva palabra, confiada en la seriedad de su contenido, no sólo suprimía la música, sino también la rima: se bastaba ella sola.” “El estilo se desvincula de la elocución y de todo artificio técnico y se interna en el pensamiento y en el sentimiento.” “Nos acercamos a la estética.” Así dice De Sanctis al hablar de Ugo Foscolo y determinar que así “llamaba a las puertas del siglo XIX”, es decir, del romanticismo. (No olvidemos que una de sus obras principales se titulaba Sepulcros.) Triunfaría la nueva escuela, caería luego martilleada por sus epígonos; el naturalismo luciría en su hora y luego la balanza, con el peso de la guerra del 14, volvería a inclinarse (bajo los más extraños marbetes) al arte inconcluso, evocador, subjetivo que caracteriza lo romántico. Sus más próximas raíces se pueden hallar envueltas en el anarquismo que tanto da qué hacer y hablar a fines del siglo XIX. El amor a la muerte —tétrica, tísica, blanca y negra— es el leitmotiv del movimiento. Por estos y otros motivos en México su éxito es permanente. Las miserables condiciones de vida de la mayor parte de su pueblo hicieron que —desde siempre— la vida se tuviera en poco.(La industrialización, el futuro mejoramiento del standard de vida cambiarán posiblemente, en un día tal vez no muy lejano, el tópico.) El suicidio es recurso frecuente para toda clase de problemas. El pueblo mexicano ha vivido siempre en estrecho contacto con la guadañadora y la trata con familiaridad a veces increíble, no ya en su pintura, su grabado o en su literatura, donde lo individual justifica en todas partes la importancia del término de vida, sino en lo industrial, en lo comestible, en sus adornos, en sus cantos populares.
La influencia del pueblo mexicano en la literatura mexicana contemporánea es muy profunda. Se debe a que la Revolución ha marcado indeleblemente la generación que empieza ya a tener las fontanelas duras, casi tanto como a las que la siguen. Los que se mantuvieron fieles a otra disciplina que reputan universal, a pesar de la excelencia de su trabajo, se ven relegados aparte y considerados como extranjeros. Podría perfectamente diferenciarse un grupo de otro tomando en cuenta su actitud ante la muerte. Otros se han mantenido equidistantes de ambos modos de considerar la vida y han ganado con talento lo que pierden al apartarse de un movimiento general.El más representativo de este intento de equilibrio es Xavier Villaurrutia, cuya Nostalgia de la muerte se ha impreso no hace mucho, para gusto de tantos, generosamente aumentada.
En el todo es “duda secreta”. Secreto, pero no secreto a voces, secreto dicho a media voz, con luz tamizada, secreto que casi no lo es, no por él sino porque casi no se dice. Poesía del casi, penumbrosa, musitada, poesía que no se atreve. Ahí radica una raíz de su mexicanismo, pudorosa de sí y de los demás. Se ha dado a esta introversión mil razones etnográficas e históricas —porque todo hay que explicarlo como en botica— y, sin embargo, el misterio sigue existiendo como tal.
Esa unión, esa amalgama con la muerte tiene poco que ver con la gusanera española, siempre realista. La muerte en la poesía española tiene casi siempre un resonar estoico, de los precursores de Jorge Manrique o Antonio Machado; ese tono está muy lejos de ser el del grabado de Posada o el de los corridos donde muchas veces se toma la muerte medio en broma, sin darle importancia, como la cosa más corriente y natural y no como pórtico eterno de castigo o recompensa.
Sin embargo, hay en Villaurrutia luces de esta voz y respeto al misterio. Si las generalizaciones no fuesen siempre falsas, y generalmente molestas, podríamos decir que su fondo es español y su expresión mexicana.
No es el “paso por el estrecho paso de la muerte” sino el respeto por el umbral. Es hallar en todo lo dormido —en la noche— las huellas previas de lo obscuro desconocido sin encomendar su espíritu a Dios sino a su propio viento interior que se pierde en largas sombras misteriosas por los muros de las calles desiertas, solitarias de adentro, antes del amanecer. Las sombras rodean a Xavier Villaurrutia, lo constriñen a escribir, lo fuerzan. El hondo pánico interior le sale por la boca, por los ojos y los oídos y medio se le remedia entre las manos al correr de su pluma.
Hay en la poesía de Xavier Villaurrutia cierto rememorar —ese sí posiblemente voluntario— de la poesía francesa de sus mayores: Duhamel (que tiene un título: A la sombra de lasestatuas que, vuelto al revés, podría servir para nuestro poeta), Supervielle, Cocteau (en la sombra de cierto juego de palabras).
Cuando la vi, cuando la vid, cuando la vida.
Y mi voz que maduray mi voz quemaduray mi bosque maduray mi voz quema dura.
A veces la supresión de los signos ortográficos a lo Aragon.
Y, sin embargo, en los dos poemas de los cuales he entresacado los versos anteriores, podemos hallar, líneas arriba o abajo, destellos muy distintos de procedencia más honda que prueban, una vez más, el terreno de encrucijada que pisa nuestro poeta:
Hasta siento en el pulso de mis sienes muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse…
o, en otro:
O cuando todo ha muerto
tan dura y lentamente que da miedo
alzar la voz y preguntar “¿quién vive?”
dudo si responder
a la muda pregunta con un grito
por temor de saber que ya no existo
porque acaso la voz tampoco vive
sino como un recuerdo en la garganta
y no es la noche sino la ceguera
lo que llena de sombra nuestros ojos
y porque acaso el grito es la presencia
de una palabra antigua
opaca y muda que de pronto grita
porque vida silencio piel y boca
y soledad recuerdo cielo y humo
nada son sino sombras de palabras
que nos salen al paso de la noche.
Tan diverso es en las influencias exteriores como único en el sentimiento (sin que éste logre concretarse más que en lo vago y difuso de la melancolía y la nostalgia); y se le materializa tan pronto en el verso libre como en lo más granado de las formas clásicas y aun diría yo que cuando se encierra en el esqueleto de lo medido —sea el verso o toda la composición— surge lo más hondo: como si para verse completo necesitara la trabazón ósea de la décima o del alejandrino.
¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto:
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.
Mas a veces en tan escaso número de páginas sobre el mismo tema hallamos una expresión completamente distinta, puramente romántica:
Porque la noche es siempre el mar de un sueño antiguo,
de un sueño hueco y frío en el que ya no queda
del mar sino los restos de un naufragio de olivos.
[…]
¡Al fin llegó la noche a inundar mis oídos
con una silenciosa marea inesperada,
a poner en mis ojos unos párpados muertos, a dejar en mis manos un mensaje vacío!
Expresión que nada tiene que ver con lo que vemos, sí con lo que sentimos. Realidad recreada a través de la sombra, de la niebla, del miedo, de la muerte. Gris expresión poética de un continente distinto para cada cual. Es la muerte la que explica el amor, y no al revés. La vida es una sucesión de muertes y no la cadena de muertes lo que forma la vida. Posición idealista y romántica.
—Vivo, luego soy —aseguran los clásicos.
—Puesto que muero, existo —dice Xavier Villaurrutia.
Vieja influencia germánica que tira y estira uno de los cuatro miembros del poeta. “Las melancolías le turban y asombran el corazón”, que dijo Fray Luis. Poesía de encrucijada, poesía de medias luces, poesía de dudas, de preguntas, de suposiciones, poesía de indicios, poesía átona, poesía con un pie en el aire, poesía insegura (no en su forma sino en su hondón, en su profundidad), poesía en vilo, que no distingue claramente lo vivo de lo muerto, que en toda muerte ve palingenesia y en toda vida el manto de la inmutable. Poesía fayanca que se altera, que vacila, que tiembla, sin caer ni decaer, que a veces se enreda en los pies, en la voz, en remedos fáciles de salvar cuando el poeta no oye a nadie más que a sí mismo.
Poesía condenada al tormento —que no atormentada—, poesía crucificada en aspa, descuartizada: tirada por cuatro caballos hacia puntos cardinales, desencajados los huesos entre la batahola obscura de este mundo nuestro de hoy, variable, vacilante, con varios nortes, sin fe para los que no saben ni quieren oír el gruñido subterráneo de lo que implacablemente será (todos esos que han decidido —nuevos Josués— que han parado el sol porque les convenía).
Asistimos a una reacción de tipo literario idéntica a la que movió al romanticismo. Y escribo reacción, entre otras, en su acepción política. Por principio toda poesía irracional, todo canto a lo irrazonable es reaccionario. Toda una corriente, y no de las más débiles que intentan arrastrar hoy el mundo, llámese fenomenología o existencialismo, llámese —en otros planos— cristianismo o democracia cristiana son de la misma camada, si de distintos pelos.
Nada hay más incapaz de progreso que lo que no se entiende, lo que hay que aceptar en su todo so pena de herejía.
La poesía de Xavier Villaurrutia está destrozada por los cuatro cabos que la descuartizan: lo romántico, el destiempo, lo español y lo mexicano, el verso libre y el tradicional, la décima y el poema desnudo. A todos da beligerancia, a todos responde y al final se queda sin ropa, sin carta que jugar, ni dónde quedarse. En ese sangrar de sombras, él —como tantos otros en tantos idiomas y meridianos— espera lo que no sabe y lo que no espera.
Sólo le salvará —solo, completamente solo— la calidad y lo auténtico de su miedo entre el de cientos de indecisos, cojos, mancos, ciegos y muertos, tuertos y héticos de nuestros heridos días obscuros.
durante setecientos años