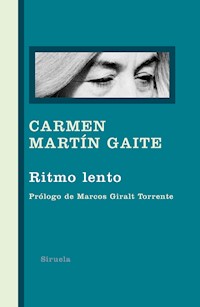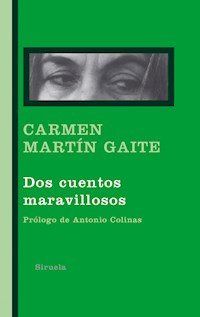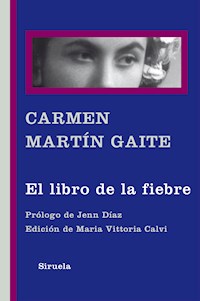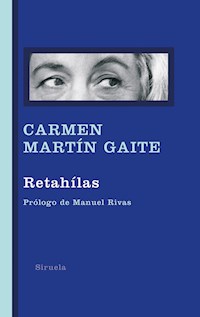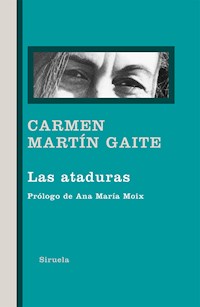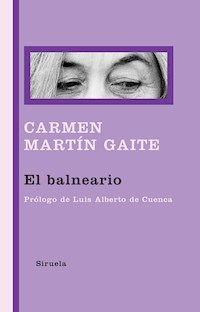Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
Sara Allen es una niña de diez años que vive en Brooklyn, Nueva York. Su mayor deseo es ir sola a Manhattan para llevar a su abuela un tarta de fresa. La abuela de esta moderna Caperucita ha sido cantante de music-hall y se ha casado varias veces. El lobo es míster Woolf, un pastelero multimillonario que vive cerca de Central Park en un rascacielos con forma de tarta. Pero el hilo mágico de este relato se centra en miss Lunatic, una mendiga sin edad que vive de día oculta en la estatua de la Libertad y que sale de noche para mediar en las desgracias humanas o, si es necesario, llegar a regalar un elixir capaz de vencer al miedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
Cubierta
Portadilla
CAPERUCITA EN MANHATTAN
PRIMERA PARTE
Uno. Datos geográficos de algún interés y presentación de Sara Allen
Dos. Aurelio Roncali y El Reino de los Libros. Las farfanías
Tres. Viajes rutinarios a Manhattan. La tarta de fresa
Cuatro. Evocación de Gloria Star. El primer dinero de Sara Allen
Cinco. Fiesta de cumpleaños en el chino. La muerte del tío Josef
SEGUNDA PARTE
Seis. Presentación de miss Lunatic. Visita al comisario O’Connor
Siete. La fortuna del Rey de las Tartas. El paciente Greg Monroe
Ocho. Encuentro de Miss Lunatic con Sara Allen
Nueve. Madame Bartholdi. Un rodaje de cine fallido
Diez. Un pacto de sangre. Datos sobre el plano para llegar a la Isla de la Libertad
Once. Caperucita en Central Park
Doce. Los sueños de Peter. El pasadizo subacuático de madame Bartholdi
Trece. Happy end, pero sin cerrar
Créditos
CAPERUCITA EN MANHATTAN
Primera parte
SUEÑOS DE LIBERTAD
A veces lo que sueño creo que es verdad, y lo que me pasa me parece que lo he soñado antes… Además, lo que ha pasado no está escrito en ninguna parte y al fin se olvida. En cambio, lo que está escrito es como si hubiera pasado siempre.
Elena Fortún, Celia en el colegio
UNO
Datos geográficos de algún interés y presentación de Sara Allen
La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Le suele corresponder el color amarillo. Sale en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí.
Se trata de una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de noche, escondiéndose de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas partes y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las luces de los anuncios y de los rascacielos que flanquean el pastel de espinacas, como un ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey milenario.
Pero a las personas mayores no se les ve alegría en la cara cuando cruzan el parque velozmente en taxis amarillos o coches grandes de charol, pensando en sus negocios y mirando nerviosos el reloj de pulsera porque llegan con retraso a algún sitio. Y los niños, que son los que más disfrutarían corriendo esa aventura nocturna, siempre están metidos en sus casas viendo la televisión, donde aparecen muchas historias que les avisan de lo peligroso que es salir de noche. Cambian de canal con el mando a distancia y no ven más que gente corriendo que se escapa de algo. Les entra sueño y bostezan.
Manhattan es una isla entre ríos. Las calles que quedan a la derecha de Central Park y corren en sentido horizontal terminan en un río que se llama el East River, por estar al este, y las de la izquierda en otro: el río Hudson. Se abrazan uno con otro por abajo y por arriba. El East River tiene varios puentes, a cual más complicado y misterioso, que unen la isla por esa parte con otros barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn, como también el famoso puente que conduce a él. El puente de Brooklyn es el último, el que queda más al sur, tiene mucho tráfico y está adornado con hilos de luces formando festón que desde lejos parecen farolillos de verbena. Se encienden cuando el cielo se empieza a poner malva y ya todos los niños han vuelto del colegio en autobuses a encerrarse en sus casas.
Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón, donde se mezclan los dos ríos, hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su brazo levantado y a la que vienen a visitar todos los turistas del mundo. Es la estatua de la Libertad, vive allí como un santo en su santuario, y por las noches, aburrida de que la hayan retratado tantas veces durante el día, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas raras.
Los niños que viven en Brooklyn no todos se duermen por la noche. Piensan en Manhattan como en lo más cercano y al mismo tiempo lo más exótico del mundo, su barrio les parece un pueblo perdido donde nunca pasa nada. Se sienten como aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Sueñan con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro lado y donde imaginan que toda la gente está despierta bailando en locales tapizados de espejo, tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo aventuras misteriosas. Y es que cuando la estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa a los niños sin sueño de Brooklyn la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie, es un secreto.
Tampoco lo sabía Sara Allen, una niña pecosa de diez años que vivía con sus padres en el piso catorce de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro. Pero lo único que sabía es que en cuanto sus padres sacaban la bolsa negra de la basura, se lavaban los dientes y apagaban la luz, todas las luces del mundo le empezaban a ella a correr por dentro de la cabeza como una rueda de fuegos artificiales. Y a veces le daba miedo, porque le parecía que la fuerza aquella la levantaba en vilo de la cama y que iba a salir volando por la ventana sin poderlo evitar.
Su padre, el señor Samuel Allen, era fontanero, y su madre, la señora Vivian Allen, se dedicaba por las mañanas a cuidar ancianos en un hospital de ladrillo rojo rodeado por una verja de hierro. Cuando volvía a casa, se lavaba cuidadosamente las manos, porque siempre le olían un poco a medicina, y se metía en la cocina a hacer tartas, que era la gran pasión de su vida.
La que mejor le salía era la de fresa, una verdadera especialidad. Ella decía que la reservaba para las fiestas solemnes, pero no era verdad, porque el placer que sentía al verla terminada era tan grande que había acabado por convertirse en un vicio rutinario, y siempre encontraba en el calendario o en sus propios recuerdos alguna fecha que justificase aquella conmemoración. Tan orgullosa estaba la señora Allen de su tarta de fresa que nunca le quiso dar la receta a ninguna vecina. Cuando no tenía más remedio que hacerlo, porque le insistían mucho, cambiaba las cantidades de harina o de azúcar para que a ellas les saliera seca y requemada.
Cuando yo me muera le decía a Sara con un guiño malicioso, dejaré dicho en mi testamento dónde guardo la receta verdadera, para que tú le puedas hacer la tarta de fresa a tus hijos.
«Yo no pienso hacerles nunca tarta de fresa a mis hijos», pensaba Sara para sus adentros. Porque había llegado a aborrecer aquel sabor de todos los domingos, cumpleaños y fiestas de guardar.
Pero no se atrevía a decírselo a su madre, como tampoco se atrevía a confesarle que no le hacía ninguna ilusión tener hijos para adornarlos con sonajeros, chupetes, baberos y lacitos, que lo que ella quería de mayor era ser actriz y pasarse todo el día tomando ostras con champán y comprándose abrigos con el cuello de armiño, como uno que llevaba de joven su abuela Rebeca en una foto que estaba al principio del álbum familiar, y que a Sara le parecía la única fascinante. En casi todas las demás fotos aparecían personas difíciles de distinguir unas de otras, sentadas en el campo alrededor de un mantel de cuadros o a la mesa de algún comedor donde se estaba celebrando una fiesta olvidada, cuya huella unánime era la tarta. Siempre había entre los manjares restos de tarta o una tarta entera; y a la niña le aburría mirar a aquellos comensales sonrientes porque también ellos tenían cara de tarta.
Rebeca Little, la madre de la señora Allen, se había casado varias veces y había sido cantante de music-hall. Su nombre artístico era Gloria Star. Sara lo había visto escrito en algunos viejos programas que ella le había enseñado. Los guardaba bajo llave en un mueblecito de tapa ondulada. Pero ahora ya no llevaba cuellos de armiño. Ahora vivía sola en Manhattan, por la parte de arriba del jamón, en un barrio más bien pobre que se llamaba Morningside. Era muy aficionada al licor de pera, fumaba tabaco de picadura y tenía un poco perdida la memoria. Pero no porque fuera demasiado vieja, sino porque a fuerza de no contar las cosas, la memoria se oxida. Y Gloria Star, tan charlatana en tiempos, no tenía ya a quién enamorar con sus historias, que eran muchas, y algunas inventadas.
Su hija, la señora Allen, y su nieta, Sara, iban todos los sábados a verla y a ordenarle un poco la casa, porque a ella no le gustaba limpiar ni recoger nada. Se pasaba el día leyendo novelas y tocando foxes y blues en un piano negro muy desafinado; así que por todas partes se apilaban los periódicos, las ropas sin colgar, las botellas vacías, los platos sucios y los ceniceros llenos de colillas de toda la semana. Tenía un gato blanco, cachazudo y perezoso que atendía por Cloud, pero que nada más abría los ojos cuando su ama se ponía a tocar el piano; el resto del tiempo lo consumía dormitando encima de una butaca de terciopelo verde. A Sara le daba la impresión de que su abuela tocaba el piano nada más que para que el gato se despertara y le hiciera un poco de caso.
La abuela nunca venía a verlos a Brooklyn ni los llamaba por teléfono, y la señora Allen se quejaba de que no quisiera venirse a vivir con ellos para poderla cuidar y darle medicinas como a los ancianitos de su hospital.
Ellos me dicen que soy su ángel guardián, que nadie empuja con más mimo que yo un carrito de ruedas. ¡Ay qué sino tan triste! suspiraba la señora Allen.
No entiendo. ¿No dices que te gusta ese trabajo? la interrumpía su marido.
Sí.
¿Entonces, qué es lo que te parece tan triste?
Pensar que unos enfermos desconocidos me quieren más que mi propia madre, que no me necesita para nada.
Es que ella no está enferma replicaba el señor Allen. Además, ¿no te ha dicho muchas veces que le gusta vivir sola?
Claro que me lo ha dicho.
Pues entonces, déjala en paz.
Me da miedo que le roben o le pase algo. Le puede dar de repente un ataque al corazón, dejarse abierto el gas por la noche, caerse en el pasillo... decía la señora Allen, que siempre estaba barruntando catástrofes.
¡Qué le va a pasar! Ya verás cómo no le pasa nada decía él. Ésa nos enterrará a todos. ¡Menuda lagarta!
El señor Allen siempre llamaba «ésa» a su suegra. La despreciaba porque había sido cantante de music-hall, y ella a él porque era fontanero. De esto y de otros asuntos familiares se había enterado Sara, porque su dormitorio y el de sus padres estaban separados por un tabique muy fino y, como siempre se dormía más tarde que ellos, alguna noche los oía discutir.
Cuando la voz del señor Allen subía mucho de tono, su mujer le decía:
No hables tan alto, Sam, que puede oírnos Sara.
Ésta era una frase que la niña recordaba desde su más tierna infancia. Porque ya en aquel tiempo (más todavía que ahora) había cogido la costumbre de espiar las conversaciones de sus padres a través del tabique.
Sobre todo por ver si salía a relucir en ellas el nombre del señor Aurelio. Durante aquellas noches confusas de sus primeros insomnios infantiles, ella soñaba mucho con el señor Aurelio.
DOS
Aurelio Roncali y El Reino de los Libros. Las farfanías
Sara había aprendido a leer ella sola cuando era muy pequeña, y le parecía lo más divertido del mundo.
Ha salido lista de verdad decía la abuela Rebeca. Yo no conozco a ninguna niña que haya hablado tan clarito como ella, antes de romper a andar. Debe ser un caso único.
Sí, es lista contestaba la señora Allen, pero hace unas preguntas muy raras; vamos, que no son normales en una niña de tres años.
¿Por ejemplo, qué?
Que qué es morirse, ya ve usted. Y que qué es la libertad. Y que qué es casarse. Una vecina mía dice que a lo mejor habría que llevarla a un psiquiatra.
La abuela reía.
¡Déjate de psiquiatras ni tonterías por el estilo! A los niños lo que hay que hacer es contestarles a lo que te preguntan, y si no les quieres decir la verdad, porque a lo mejor no sabes tú misma lo que es la verdad, pues les cuentas un cuento que parezca verdad. Mándamela aquí, que yo en eso de lo que es casarse y lo que es la libertad la puedo espabilar mucho.
¡Válgame Dios, cuándo hablará usted en serio, madre! No sé a qué edad va a sentar la cabeza.
Yo nunca. Sentar la cabeza debe ser aburridísimo. Por cierto, a ver si me mandas a Sara algún domingo, o la vamos a buscar nosotros, que Aurelio la quiere conocer.
Aurelio era un señor que por entonces vivía con la abuela. Pero Sara nunca lo llegó a ver. Sabía que tenía una tienda de libros y juguetes antiguos, cerca de la catedral de San Juan el Divino, y a veces le mandaba algún regalo por medio de la señora Allen. Por ejemplo, un libro con la historia de Robinson Crusoe al alcance de los niños, otro con la de Alicia en el País de las Maravillas y otro con la de Caperucita Roja. Fueron los tres primeros libros que tuvo Sara, aun antes de leer bien. Pero traían unos dibujos tan detallados y tan preciosos que permitían reconocer perfectamente a los personajes e imaginar los paisajes donde iban ocurriendo sus distintas aventuras. Aunque no tan distintas, porque la aventura principal era la de que fueran por el mundo ellos solos, sin una madre ni un padre que los llevaran cogidos de la mano, haciéndoles advertencias y prohibiéndoles cosas. Por el agua, por el aire, por un bosque, pero ellos solos. Libres. Y naturalmente podían hablar con los animales, eso a Sara le parecía lógico. Y que Alicia cambiara de tamaño, porque a ella en sueños también le pasaba. Y que el señor Robinson viviera en una isla, como la estatua de la Libertad. Todo tenía que ver con la libertad.
Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les inventaba finales diferentes. La viñeta que más le gustaba era la que representaba el encuentro de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque; toda una página y no podía dejarla de mirar. En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él, con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba de él, no le daba ningún miedo, era imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a nadie. El final estaba equivocado. También el de Alicia, cuando dice que todo ha sido un sueño, para qué lo tiene que decir. Ni tampoco Robinson debe volver al mundo civilizado, si estaba tan contento en la isla. Lo que menos le gustaba a Sara eran los finales.
Otro regalo que trajo un día la señora Allen de parte de Aurelio fue un plano de Manhattan, incluido dentro de un folleto verde con muchas explicaciones y dibujos. Lo primero que ella entendió, al desplegarlo con ayuda de su padre, y orientada por sus explicaciones, fue que Manhattan era una isla. La miró mucho rato.
Tiene forma de jamón dijo.
Y al señor Allen le hizo tanta gracia que se lo contó a todos sus amigos, y a ellos también les divirtió mucho la ocurrencia y se llegó a convertir en nomenclatura popular. «No, hombre, eso está por la parte de arriba del jamón, como dice la chica de Samuel.» Y cuando su padre algún domingo la llevaba con ellos, los que ya la conocían se la presentaban a los otros como «la niña que había inventado lo del jamón». Y Sara, que no lo dijo por hacer gracia, se sentía a disgusto con que se rieran tanto. La verdad es que los amigos de su padre siempre se reían por todo y eran bastante tontos. Además, no hacían más que hablar de béisbol. Ella a Aurelio se lo figuraba de otra manera.
Pensaba en él muchas veces, con esa mezcla de emoción y curiosidad que despiertan en nuestra alma los personajes con los que nunca hemos hablado y cuya historia se nos antoja misteriosa. Como el sombrerero de Alicia en el país de las maravillas, como la estatua de la Libertad, como Robinson al llegar a la isla. La única diferencia era que sus padres a estos personajes no los sacaban en sus conversaciones y a Aurelio, en cambio, sí. Y con mucha frecuencia.
¿Pero quién es Aurelio? le preguntaba a su madre, aunque con pocas esperanzas de recibir una respuesta satisfactoria, porque las de su madre nunca lo eran.
El marido de la abuela.
El señor Allen se reía cuando le oía decir esto.
Ya, ya, marido. A cualquier cosa llama la gente marido.
¿Entonces es mi abuelo?
La señora Allen le daba un codazo al señor Allen y le hacía un gesto muy raro con las cejas. Eso era el aviso de que prefería cambiar de conversación.
¡No le metas líos en la cabeza a la niña, Sam! protestaba.
¿Pero es mi abuelo o no?
Desde luego a tu abuela la trata como a una reina decía él. Como a una verdadera reina. ¡Los reyes de Morningside!
No le hagas caso a tu padre, que siempre está de broma, ya lo sabes intervenía la señora Allen.
Sí, Sara lo sabía. Pero las bromas de las personas mayores no conseguía entenderlas, porque no tenían ni pies ni cabeza, y lo que menos gracia le hacía era que las usaran para contestar a preguntas que ella no se estaba tomando a risa.
De todas maneras, la noticia de que Aurelio tratara a la abuela como a una reina fue muy importante para dar pie a las fantasías de Sara. Claro: era un rey. Y en eso la niña no necesitaba aclaraciones. Prefería inventarse por su cuenta cómo era el país sobre el cual mandaba, ya que no la dejaban ir a verlo.
La librería de viejo de Aurelio Roncali se llamaba Books Kingdom, o sea El Reino de los Libros, y la marca, estampada sobre la primera hoja de cada uno, representaba una corona de rey encima de un libro abierto. Sara tenía muchas ganas de ir a aquella tienda, pero nunca la llevaban, porque decían que estaba muy lejos. Se la imaginaba como un país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas enanas, escondidas entre estantes de colores, y habitadas por unos seres minúsculos y alados con gorro en punta. El señor Aurelio sabía que vivían allí, aunque sabía también que sólo salían de noche, cuando él ya se había ido y apagado todas las luces. Pero a ellos no les importaba eso, porque eran fosforescentes en la oscuridad, como los gusanos de luz. Segregaban una especie de tela de araña, también luminosa, y se descolgaban por los hilos brillantes para trasladarse de un estante a otro, de un barrio del reino a otro. Se metían entre las páginas de los libros y contaban historias que se quedaban dibujadas y escritas allí. Su lenguaje era un zumbido como de música de jazz, pero en susurro. Para vivir en Books Kingdom la única condición era que había que saber contar historias.
Pero de pronto Sara, cuando estaba inventando esta historia y soñando con vivir también ella en Books Kingdom, aunque fuera teniendo que reducirse de tamaño como Alicia, se quedaba mirando a las paredes de la casa donde vivía de verdad en Brooklyn, de donde casi nunca salía. Y era como despertarse, como caerse de las nubes del país de las maravillas. Y entonces se le empezaban a agolpar las preguntas sensatas. Por ejemplo, por qué el rey de aquella tribu de cuentistas enanos y fosforescentes le mandaba regalos. Y por qué no podía conocerlo ella, si sus padres hablaban de él como si lo conocieran. ¿Por qué no venía él en persona a traerle los libros? ¿Era alto o bajo? ¿Joven o viejo? Y sobre todo, ¿era su amigo o no?
Tu abuelo no es, eso que se te meta bien en la cabeza le dijo su madre un día en que la niña había vuelto a darle el pelmazo con sus preguntas.
Y, para que se quedara más convencida, había ido a buscar el álbum familiar y le había señalado una fotografía muy borrosa del principio, donde aparecía una mujer muy guapa y muy alta vestida de blanco y cogida del brazo de un hombre mucho más bajito que ella que miraba a la cámara con cara de susto.
Fíjate bien. Ése es tu abuelo Isaac, que en paz descanse. O sea mi padre. Y ella mamá. ¿Entendido?
No mucho dijo Sara, sin gran interés.
Pues se acabó. Son tus abuelos y punto.
El asunto de los parentescos, de puro raro que era, a Sara le aburría y no le producía tanta curiosidad como otros, así que en el fondo acabó dándole igual que Aurelio no fuera su abuelo.
Morningside es un barrio de Manhattan que, como ya se ha dicho, pilla al norte, por la parte de arriba del jamón. Antes de nacer Sara, la abuela vivía también en Manhattan, pero al sur, justo al otro lado del East River. Sara estaba acostumbrada a oír hablar a su madre con nostalgia de esa casa, donde también ella había vivido de soltera. La llamaba «la casa de la avenida C». Y parecía echarla de menos, sobre todo porque estaba más 34 cerca de Brooklyn que la otra y se hubiera tardado menos en ir. Pero nunca mencionaba ninguna otra cualidad que hiciera entender si era bonita o fea.
Cuando estaba a punto de nacer Sara que vino al mundo tres años después de casarse sus padres, la abuela Rebeca se había mudado con aquel misterioso marido o lo que fuera al barrio de Morningside, cerca de donde él tenía la librería de viejo. Era la única casa de la abuela que Sara había conocido, aunque la verdad es que al principio de su infancia, más bien poco. Porque entonces, en los tiempos de Aurelio, casi nunca llevaban a la niña por allí, ni tampoco iba mucho la señora Allen. Y como en los años en que un niño aprende a leer y a soñar es cuando lo desconocido se rodea más de magia, a Sara el barrio de Morningside le parecía entonces mucho más distante e irreal, la catedral de San Juan el Divino un castillo encantado, y aquella casa de Manhattan desde cuyas ventanas se divisaba un parque alargado y solitario, una casa de novela.
Claro que Sara, por muy lista que fuera, no había leído todavía ninguna novela, pero cuando luego las leyó, se acordaba de cómo pensaba de chiquitita en la casa de Morningside y supo que había sido para ella una casa de novela.
Sus primeras fantasías infantiles se habían tejido en torno a aquel nombre Morningside, que le parecía maravilloso por el sonido que tenía al decirlo, como de aleteo de pájaros, y también, claro, porque significaba «al lado de la mañana», que es una cosa muy bonita. Pero además es que allí, es decir al lado de la mañana, vivían Aurelio y Rebeca, dos seres tan distintos a Samuel Allen y su mujer que costaba trabajo imaginar que fueran parientes suyos. O sea dos personajes de novela. Porque en las novelas como supo Sara más tarde no sale gente corriente.
De todas maneras, mientras la abuela estuvo viviendo con el rey-librero de Morningside, el señor Allen, aunque bromeara sobre ellos, parecía tenerles a los dos más simpatía que su mujer. Y eso era lo raro. Por lo menos respetaba sus costumbres y no los juzgaba ni le ponían nervioso; allá ellos con su vida. Se limitaba a llamarlos «los de Morningside».
Esta mañana me han telefoneado a la fontanería los de Morningside decía alguna noche, a la hora de la Pena.
A la señora Allen, en cambio, cuando oía mencionar a los de Morningside, le entraba una especie de tic nervioso que la hacía pestañear tres veces seguidas.
¡Vaya, hombre! ¿Y por qué no llaman aquí?
El señor Allen seguía comiendo tan tranquilo o mirando la televisión, o las dos cosas al mismo tiempo.
Y a mí qué me cuentas, chica. Habrán llamado y estarías comunicando. ¿No es tu madre? Pregúntaselo tú. A lo mejor le aburre que siempre le estés dando consejos, como si fuera una niña chica.
Es que es como una niña chica.
Bueno, pero yo no, y también me los das. Tus consejos nos aburren a todos.
Está bien. ¿Y qué querían?
Decir que ella se iba esta tarde a cantar a Nyack. O sea que ya se habrá ido. Va a estar dos días allí.
El nombre de Gloria Star todavía se recordaba en algunas salas de fiesta de tercera categoría, y aún la invitaban de cuando en cuando a cantar blues, apoyada contra un viejo piano.