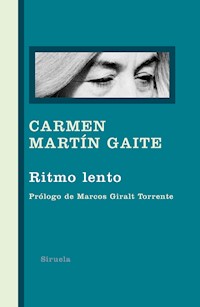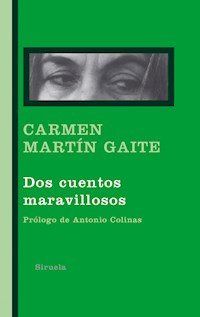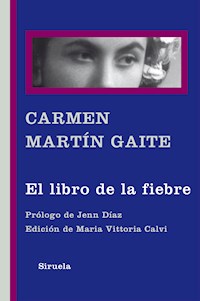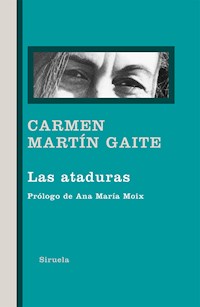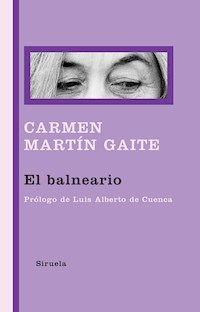Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
De viva voz recopila una de las vertientes más personales y atractivas del legado de Carmen Martín Gaite: sus conferencias. «El registro más sorprendente de Martín Gaite como conferenciante es su capacidad de hacer visibles las abstracciones en letra mayúscula y carentes de narración, de transcribirlas en letra minúscula y convertirlas en un cuento coloreado, en un momento de su autobiografía espiritual. La conferencia fue quizá el lugar de su obra donde hubo una mayor capacidad de síntesis y voluntad dialogal para forjar ideas, debido al grado de amenidad y de atención que le exigía la presencia directa del público. […] Sus conferencias fueron una forma de mirar, leer e interpretar el mundo escrito y el no escrito, sin dejar nunca de latir el pulso de su experiencia».Del prólogo de José Teruel Esta edición en la Biblioteca Carmen Martín Gaite ha recuperado cuatro conferencias dispersas: «El telar del escritor», «Rutas de Salamanca en mi recuerdo», «Edward Hopper. Habitación de hotel: El punto de vista» y «Juan Benet: la inspiración y el estilo», altamente significativas de su mundo literario. Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2023
En cubierta: Collage autorretrato (1992), de Carmen Martín Gaite © Herederos de Carmen Martín Gaite
© Herederos de Carmen Martín Gaite, 2023
© De la edición y el prólogo, José Teruel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-72-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo. Carmen Martín Gaite, conferenciante, por José Teruel
Esta edición, por José Teruel
DE VIVA VOZ Conferencias
EL OFICIO DE ESCRIBIR
El telar del escritor
El taller del escritor
Reflexiones sobre mi obra
La mirada del escritor
EL RECUERDO AUTOBIOGRÁFICO COMO ARGUMENTO
El amor en la literatura y en la vida
Rutas de Salamanca en mi recuerdo
Galicia en mi literatura
Edward Hopper. Habitación de hotel: el punto de vista
La libertad como símbolo
El cuento español de postguerra
Juan Benet: la inspiración y el estilo
DE VARIA LECCIÓN
El viaje como búsqueda
Cine y literatura
La mujer en la literatura
Los amores malditos
LO VIVO DEL PASADO
La concordia y la convivencia en el siglo XVIII
Tradición y modernismo en el Siglo de las Luces
Estilo amoroso de la mujer a través del tiempo
CICLO DE CONFERENCIAS «CELIA, LO QUE DIJO»
Elena Fortún y su tiempo
Elena Fortún y sus amigas
Arrojo y descalabros en la lógica infantil
Interpretación poética de la realidad
CURSO MAGISTRAL «BRECHAS EN LA COSTUMBRE.SOBRE EL CONTENIDO DE LA MATERIA LITERARIA»
Brechas en lacostumbre. La extrañeza frente a la realidad
Historia e historias
El cuento de viva voz
Tiempo y lugar
Los viejos en la literatura
PrólogoCarmen Martín Gaite, conferenciante
Los valores performativos del ensayo tienen en la conferencia su máximo exponente, sobre todo, si esa conferenciante se llamaba Carmen Martín Gaite, cuya capacidad de divulgación, interpretación y persuasión fue una evidencia para todos los que fuimos testigos de las narraciones orales de su conferenciar, de su habilidad para convertir el monólogo en conversación con el auditorio. En esto Martín Gaite fue también una excepción, raramente otras autoras de su generación se atrevieron con ese género de disertar en público, que constituye desde finales del XIX la seña de identidad de la mujer de letras. Aunque su trayectoria como conferenciante tuvo sus etapas de aprendizaje. La Nota a la segunda edición de El cuento de nunca acabar (apuntes sobre la narración, el amor y la mentira), en la que evoca la tarde del 22 de marzo de 1983, cuando presentó la primera edición del libro en el Ateneo de Madrid, es un punto de referencia para este itinerario: «Allí yo sola subida en el estrado del salón de actos […], no hacía más que acordarme de Gustavo [Fabra], de cuando me decía a principios de los años setenta que por qué no me dedicaba al género de la conferencia, que a mí por entonces me imponía mucho. Estaba convencido de que yo haría una buena conferenciante y me insistía muchas veces en eso. Yo le dije que no era capaz de hablar bien más que cuando le veía los ojos a la gente que se ponía a escucharme, para saber —que se sabe enseguida— si se aburría o me iba siguiendo de buen grado, cosa que en una conferencia es imposible, porque no puedes estarle mirando a toda la gente a la cara uno por uno, so pena de acabar con tortícolis». Antes de 1983 dio poquísimas charlas, sí breves discursos de presentación de libros propios o ajenos.
Según he podido averiguar, la primera conferencia que Carmen Martín Gaite pronunció fue en verano de 1976, en los cursos de Estudios Hispánicos del Centro de Estudios Sorianos, dirigidos por Julián Marías y su esposa Dolores Franco. Su título, muy propio de la Transición política, fue «La concordia y la convivencia en el siglo XVIII» (en Pido la palabra se editó póstumamente con el genérico rótulo «Conferencia sobre el siglo XVIII», que desde luego no procedía de la autora). La publicación de El proceso de Macanaz (1969),la defensa de su tesis doctoral Usos amorosos del dieciocho en España (1972), la recopilación de artículos La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas (1973), su labor como crítica literaria en Diario 16(desde 1976 a 1980) y la prefiguración de los Usos amorosos de la postguerra española desde El cuarto de atrás (1978) comenzaron a propiciar una imagen pública de Martín Gaite, que no era solo la de novelista. Emergió la ensayista, aunque en cualquier modalidad de su variada producción intelectual nunca depuso su condición de narradora. Tras la elaboración de estos títulos es habitual en la mesa de trabajo de Martín Gaite la contigüidad entre el ensayo de investigación histórica, el artículo de opinión y la conferencia. También sabemos —por los Cuadernos de todo, por Visión de Nueva York, por su correspondencia epistolar y por los recortes de prensa que se conservan en su Archivo— que desde su primera estancia en Estados Unidos (en abril de 1979 invitada por el profesor Manuel Durán para el Congreso de Literatura Española Contemporánea que se celebró en Yale University), comenzó a impartir conferencias en congresos celebrados en distintas universidades norteamericanas, especialmente los semestres en los que fue invitada como Visiting Professor a Barnard College, University of Virginia, University of Illinois Chicago y Vassar College. Estas estancias del primer lustro de 1980 constituyeron un auténtico aprendizaje en su práctica de disertar en público. Estados Unidos supuso para ella un escenario juvenil, propicio para desdoblarse y para la representación: «Me siento congraciada con la vida, con el otoño, con mis alumnos, con mi edad, con mi palabra, con mi silencio, con el mundo todo… ¡Qué bien me sientan estas escapadas!», le escribe a Ana Gurruchaga, desde Charlottesville, en noviembre de 1982. Tres fueron los campos temáticos de sus conferencias en Norteamérica: el oficio de novelista y la reflexión sobre su obra (a través de las anotaciones incluidas en la sección «A campo través» de El cuento de nunca acabar),su investigación sobre el siglo XVIII (que «por tener relación con los comienzos del feminismo en España interesaba sobremanera» en estas universidades, le comenta a Esther Tusquets desde Nueva York en otra carta de 1980) y el cuento español de su generación (particularmente la obra de Ignacio Aldecoa).
La conferencia se convirtió en algunos casos en una especie de ensayo general de viva voz para rematar un texto escrito (ejemplos notables fueron Desde la ventana, Esperando el porvenir y la sección ya citada de El cuento de nunca acabar, que comenzaron estrenándose como disertaciones orales antes de ser libros) y constituyó un género muy acorde con su proyecto narrativo, ya que le permitía la función de establecer contacto con el receptor y afirmar la primacía de lo oral y presencial en su taller de escritora. La conferencia debía aspirar a la condición del habla. (Precisamente desde la Nota preliminar a Esperando el porvenir, nos advierte que no quiere traicionar en el libro el tono directo y conversacional que tuvieron sus conferencias). Hacer literatura presuponía para ella la presencia del otro, siempre había un destinatario. Martín Gaite entendió que la verdad artística es una representación compartida: quizá sea la autora del medio siglo más atenta y preocupada en conocer a qué tipo de público se dirigía y cómo hacerlo. Pero las conferencias no solo fueron las primeras versiones orales de ensayos inéditos, algunas nacieron y permanecieron en el estadio definitivo de conferencias —son las que aquí editamos— y constituyeron la forma más esencial de difundir su pensamiento literario, su papel de testigo fiel y copartícipe del perfil humano y de la trayectoria creadora de su grupo de amigos de los años 1950, y su labor investigadora, desde el siglo XVIII a Elena Fortún, siempre presidida por la curiosidad vital.
Hasta 1983, fecha de la publicación de El cuento de nunca acabar (que no deja de ser la primera edición de la dinastía de sus Cuadernos de todo), el método de elaboración de sus conferencias consistió en ir espigando anotaciones desperdigadas de sus cuadernos al hilo del título propuesto, lo que demuestra nuevamente cómo los Cuadernos de todo es el delta donde confluyen todas las aguas. Al echar mano de sus viejos cuadernos reaparecen en sus conferencias recuerdos personales, historias y reflexiones que ya figuraban en otros lugares de su obra. Por ello el lector podrá constatar motivos recurrentes, pero desde distintos puntos de observación, entre sus conferencias, ensayos y novelas, aunque en sus disertaciones hay un mayor afán divulgativo, capacidad de síntesis y voluntad dialogal para forjar ideas, debido tanto a la presencia directa del público como a la concentración del tiempo que le exigían la amenidad y el reclamo de atención. La recurrencia y la reiteración son un modo de énfasis y permitirán al lector avezado de Martín Gaite un mejor conocimiento de su pensamiento narrativo y del complejo entramado intratextual de su producción literaria. La obra de Carmen Martín Gaite, por encima de clasificaciones genéricas y compartimentos estancos, es un tejido coherente en el que ningún hilo de la trama puede considerarse como indiferente o superfluo.
En la nota introductoria a «El telar del escritor» se refiere a la dificultad de fijar el discurso definitivo de una conferencia, ya que es una modalidad ensayística ligada a la improvisación y a los excursos, donde siempre hay una diferencia entre lo prefigurado y su resultado. El texto de una conferencia nunca está del todo cerrado por ser un acto de habla ante un auditorio «y además a la gente yo creo que le gusta que se improvise», comenta en la nota de edición de «El telar», conferencia que no fue incluida en Pido la palabra y que constituye una valiosa reflexión sobre su conciencia del género. Esta acotación fechada en noviembre de 1983 (cuando Carmen Martín Gaite acababa de publicar precisamente El cuento de nunca acabar) está marcando dos estadios en su trayectoria como conferenciante. En los primeros años —entre 1976 y 1983— disertaba a través de fichas, lo que le permitía un mayor grado de improvisación (estas colecciones de fichas para uso exclusivo del locutor no son susceptibles de publicación, ya que constituyen un borrador esquemático, inarticulado, carente de narración y casi indescifrable para el lector). En su Archivo se conservan algunas barajas de estas fichas temáticas, cuyo uso probablemente intercambiaba para varias conferencias. En la última fase de su historia como conferenciante, el discurso estaba fuertemente fijado y admitía mínimas improvisaciones. De hecho, casi todas las conferencias coherentemente redactadas que se conservan en su Archivo son posteriores a 1987 (excepto «La concordia y la convivencia en el siglo XVIII», «El telar del escritor» y «El taller del escritor», que he podido fechar con anterioridad).
Si Martín Gaite en las conferencias de sus últimos años partía de textos muy estables y llevaba todo muy atado, sin o con mínimas improvisaciones —como demuestran las que tenía previsto pronunciar en la UIMP para agosto de 2000: «Brechas en la costumbre. Sobre el contenido de la materia literaria»—, podríamos preguntarnos dónde radicaban el sello creativo, las dotes de persuasión y la impronta teatral de sus conferencias. En primer lugar, la retórica del propio texto propiciaba el énfasis en la voz hablada a través de recursos como la ejemplificación (esmaltaba sus conferencias con recuerdos y experiencias procedentes de su propia savia), la combinación del apunte biográfico y el comentario crítico, la inserción de paréntesis aclaratorios e incisos (que acercaban lo dicho al ritmo quebrado del pensar), y el empleo de la narración —e incluso de la anécdota— como modo más eficaz para argumentar. Otros aspectos extratextuales fueron la modulación de la voz, los silencios y las pausas estratégicas, una alternancia sorprendente de emoción, de entusiasmo, de gracia, de desparpajo y lucidez; además, los gestos y ademanes que parecían trabar conversación con el oyente o con las musas, e incluso la vestimenta elegida fueron las principales marcas de su puesta en escena. Su cualidad de excelente narradora oral hacía el resto: hasta el punto de que leía sus conferencias, pero parecía que no las estuviera leyendo. En el fondo, su juvenil vocación de actriz en los años universitarios de Salamanca se consumó en este quehacer de conferenciante. Carmen Martín Gaite pertenecía a los seres dotados con narración, a los que no aguantaban la realidad y preferían contársela de otra manera, imaginar otra forma de surcar la rutina, por ello la fascinación por representar, por desdoblarse, la acompañó siempre. «Se sentía capaz de insuflar un aliento de verdad a los personajes que la pueblan, empezando por el suyo propio», explica acertadamente su amigo José Luis Borau desde el prólogo a Pido la palabra. Martín Gaite —especialmente durante la última década de su vida, después de la muerte de su hija Marta— se construyó, por instinto de supervivencia, un personaje de sí misma. Supo perfectamente observarse con cierta distancia y percibir qué impresión causaba. Pero además de estas claves propias de quien no conoció la frontera entre vivir y representar, quiero insistir en la retórica de la oralidad y de la estudiada improvisación de sus «charlas», «actuaciones» o «un solo de la Martíngaite», como ella misma nominó sus conferencias para restarles solemnidad. Ha de tenerse en cuenta que la competencia de la narración escrita con la oralidad es una de las grandes cuestiones de su laboratorio literario, mucho más abierto a lo experimental de lo que se ha solido considerar. Martín Gaite fue muy consciente desde sus primeros relatos de las dificultades que entrañaba trasponer la lengua hablada en lengua escrita (como ocurriría en sus novelas) y conseguir que un discurso ensayístico fuera elaborado con la suficiente andadura y habilidad sintácticas para imitar el habla coloquial (como sucederá en sus conferencias).
El procedimiento esencial consistió siempre en hacerse una composición del lugar de su auditor, como se la hacía del lector de sus textos. La escritora fue muy sensible a la recepción de su auditorio, sabía a quién se dirigía y solía recordar con convicción una cita del ilustrado fray Martín Sarmiento que le sirvió de exergo para Retahílas: «La elocuencia no está en el que habla, sino en el que oye; si no precede esa afición en el que oye, no hay retórica que alcance, y si precede, todo es retórica del que habla». La referencia al tiempo que le quedaba en su conferenciar circunstanciado suponía también la presencia del público y la intención de ajustarse a su deseo comunicativo. Las alusiones al reloj eran un recurso eficaz para sintetizar, para escurrir el bulto, para desarrollar la empatía con el oyente y evitar la peligrosa tentación al monólogo o a la monserga. En la misma línea fática están la advertencia de los excursos y la convicción martíngaiteana de que en las ramas estaba el fruto: «No cabe en esta charla, que se está yendo demasiado por los cerros de Úbeda […]. Todo esto habría que ampliarlo mucho y matizarlo más, pero no hay tiempo. […] Perdonen ustedes que me haya ido tanto por los cerros de Úbeda. Pero les advierto que quedan muchos por explorar», de este modo justificaba las digresiones de su propio discurso en «La mujer en la literatura». Su enfoque de la conferencia, como se percibe en El cuento de nunca acabar, era embarcar al oyente en una especie de excursión periférica «a que tan aficionadas somos las mujeres parlantes y escribientes» por los cerros de Úbeda, «los cuales, que yo sepa, no están señalizados todavía, ni Dios lo quiera», añade en la misma conferencia como si fuera una morcilla, pero no lo era: lo llevaba escrito. Conferenciar fue también un modo de narrar y un cuento bien contado exigiría tantas digresiones que sería siempre el cuento de nunca acabar: solo el tiempo pondrá agónicamente un final contingente y no necesario a la narración. Carmen Martín Gaite prefería dejar cabos sueltos que poner parches y «no rebasar demasiado el plazo de una hora, que es la parcela de atención que puede exigirse razonablemente a un público de media tarde por bien dispuesto que esté», apunta en la citada Nota preliminar a Esperando el porvenir. Ser amena, evitar lo altisonante y profesoral, fue para ella un principio y lo consiguió hasta divertir al numeroso auditorio que concurría en sus conferencias allá por donde fuera, como demuestran los diferentes emplazamientos de las que editamos. Solía decir al respecto con mucha gracia: «Mira, es que yo soy muy taquillera».
Destaco el poder autorreflexivo de sus conferencias en las que desarrolló cuestiones centrales de su poética, de su tradición literaria y de su investigación histórica, a la que se acercó buscando lo vivo del pasado. Las diferencias entre la narración hablada y la escrita, la maraña entre vida y literatura, los modelos literarios de la infancia, el poder de la palabra femenina para roturar terrenos salvajes, los patrones de conducta propuestos a la mujer desde el siglo XVIII a la posguerra, las historias del grupo de prosistas madrileños surgidos a finales de los años cuarenta —cuya memoria quiso legar a las generaciones más jóvenes—, el engarce entre la historia y las historias, la extrañeza como fundamento de la literatura, la poética del espacio y la significación de las casas como ámbitos de narración, y la esencia fundamentalmente narrativa de nuestro proyecto existencial son algunos de los motivos recurrentes de sus conferencias, como de sus grandes ensayos literarios. El registro más portentoso de Martín Gaite como ensayista, que se exacerba en su faceta de conferenciante, es su capacidad de hacer visibles las abstracciones en letra mayúscula y carentes de narración, de transcribirlas en letra minúscula y convertirlas en un cuento coloreado, en un modo de autonarración y en un momento de su autobiografía espiritual. Sus conferencias fueron una forma de mirar, leer e interpretar el mundo escrito y el no escrito, sin dejar nunca de latir el pulso de su experiencia. Sin duda, fue una de las vertientes más personales y atractivas de su legado.
De la memoria viva de su voz nos quedan estas páginas.
JOSÉ TERUEL
Esta edición
Tras la muerte de Carmen Martín Gaite, su hermana Ana María encontró entre sus papeles una carpeta que contenía veinticinco conferencias. En 2002 envió a Anagrama estos textos y fueron editados, con cierta rapidez, en el orden azaroso con que figuraban en la carpeta y bajo el rótulo de Pido la palabra. Conociendo el modo de trabajar y organizarse de Martín Gaite, la existencia de esta carpeta me induce a pensar que tenía previsto publicar un volumen con sus conferencias.
Esta edición de Siruela en la Biblioteca Carmen Martín Gaite registra una serie de novedades y cambios respecto a Pido la palabra. He recuperado cuatro conferencias dispersas: «El telar del escritor»1, «Rutas de Salamanca en mi recuerdo»2, «Edward Hopper. Habitación de hotel: el punto de vista»3 y «Juan Benet: la inspiración y el estilo»4, por ser altamente significativas de su mundo literario. En cambio, he rechazado dos conferencias incluidas en Pido la palabra, por su carácter esquemático e inconcluso: «Feministas españolas del siglo XVIII» y «Centenario de Rosa Chacel» (el contenido de la primera no se corresponde íntegramente con el título y la segunda es refundición de dos artículos que aparecerán en la próxima reedición de Agua pasada: «Triunfo y derrota de la inteligencia» y «Mirando bailar»). Otra novedad importante de esta edición radica en la datación y la localización de todas las conferencias, ya que la fecha no figuraba en los mecanoescritos ni en la edición de Pido la palabra. La datación ha sido posible a través de una paciente pesquisa de agendas, cartas misivas y tarjetones de invitación a sus conferencias. Igualmente hemos elegido un nuevo título, De viva voz, más acorde con la significación de la conferencia y la importancia de la narración oral dentro de la obra de Carmen Martín Gaite. De viva voz sigue rindiendo homenaje a una forma de rotular de la escritora: las locuciones comunes propias de su léxico familiar.
La conferencia es un género en perpetua rectificación y solo es posible datarla si contamos con el texto definitivo. Siempre hay, al modo de un palimpsesto, otra conferencia u otro texto crítico borrado bajo el escrito que editamos: sea un artículo, sea un capítulo de El cuento de nunca acabar, sea una versión anterior con el mismo o parecido tema de la conferencia. Pondré un ejemplo: Martín Gaite tenía previsto dar una conferencia titulada «Historia e historias», el 8 de agosto de 2000, en la UIMP, como segunda lección del curso magistral «Brechas en la costumbre». Gracias a esa carpeta conocemos el texto que iba a pronunciar. Sin embargo, el 2 de febrero de 1988, dio en el Paraninfo del Instituto Internacional una conferencia con el mismo título, «Historia e historias», a la que tuve la oportunidad de asistir y de tomar notas. Desde luego, en 1988, no pudo hablar de Lo raro es vivir, pero la tesis central de su disertación —lo recuerdo perfectamente— era la misma que en la versión última. Ello demuestra que el género de la conferencia desarrolla motivos centrales de su poética expuestos a la variación y a la amplificación, y hace suponer que cada conferencia pudo tener un sustrato, aunque solo podemos editarla si contamos con un texto fijado y transcrito por la autora. Es el caso de las veintisiete conferencias que aquí publicamos.
Por otro lado, como se deduce del comentario introductorio a «El telar del escritor», la transcripción literal de un buen texto oral siempre decepciona, si no ha pasado por el tamiz de la revisión escrita. Por esta razón, he optado por no incluir en este volumen el texto de dos conferencias. En la primera, «Reflexiones sobre mi obra», pronunciada en Universidad de Basilea, el 13 de noviembre de 1993, en un seminario dedicado a «La novela española moderna»5, Carmen Martín Gaite decidió cambiar la ruta de su conferencia después de la lección del profesor Antonio Vilanova («Carmen Martín Gaite y la teoría de la novela dentro de la novela») y la transcripción de su intervención oral resulta menos informativa y significativa que el texto editado con el mismo título en Pido la palabra. La segunda, pronunciada en Málaga, en noviembre de 1999, sin título, e incluida en las actas Escribir mujer, narradoras españolas hoy6, resulta incomprensible y disparatada por sus numerosos anacolutos (aunque entendamos, por la fecha de publicación, que no hubo tiempo para la revisión y corrección de su transcripción). En los dos casos comprobamos que lo que oralmente pudo funcionar «por escrito era una total chapuza», según los términos de la propia escritora en «El telar del escritor».
Otra novedad de esta edición estriba en una ordenación más coherente en torno a recurrencias temáticas. Aun siendo consciente de la arbitrariedad que siempre supone cualquier criterio de disposición, he agrupado las conferencias en distintos bloques en relación con los diversos intereses intelectuales y compositivos del taller literario de Martín Gaite. El primer bloque, «El oficio de escribir», comprende asuntos estrechamente vinculados con la creación literaria. Las cuatro primeras conferencias constituyen una poética, esto es, una reflexión sobre el lugar y la función de la escritura y de la lectura en la existencia de Carmen Martín Gaite. En la segunda sección, «El recuerdo autobiográfico como argumento», destacan los motivos más ligados con su biografía, con la maraña entre vida y literatura: desde los modelos literarios de la infancia y los lugares cardinales de su geografía literaria y cultural (Salamanca, que representa el aprendizaje de un uso particular del castellano y su formación universitaria; Galicia o su conexión con lo fantástico, lo misterioso y el diálogo con los muertos; y Estados Unidos o la posibilidad de desligarse momentáneamente del pasado y dejarse invadir por el puro presente), hasta la relación con sus contemporáneos (La inspiración y el estilo de Juan Benet constituye una autoafirmación de su propia poética ante uno de los grandes iconos masculinos de su generación). En el tercer bloque, que he titulado «De varia lección», sobresale la diversidad de temas y reflexiones narratológicas: el viaje como estrategia narrativa que reaviva en el lector su fe en lo inesperado, la presencia del cine en su imaginario biográfico, el poder de los patrones literarios para configurar nuestra mirada, sus consideraciones sobre la representación de la mujer lectora y su fino análisis de los personajes de Emily Brontë, Heathcliff y Catherine Linton, como paradigmas de héroes románticos. El cuarto grupo está centrado en las conferencias sobre temas de historia cultural y literaria vistos desde su particular experiencia generacional, donde destaca su atención al siglo XVIII, denostado por la historiografía oficial del franquismo. El quinto bloque, el más monográfico, está dedicado al ciclo de conferencias Celia, lo que dijo y el universo de Elena Fortún. El último apartado comprende las cinco conferencias que iban a formar parte del curso magistral «Brechas en la costumbre. Sobre el contenido de la materia literaria», previsto para agosto de 2000, y que constituyen una especie de testamento del pensamiento literario de Martín Gaite. Su agenda del año 2000 nos informa de que los cinco textos fueron revisados en los últimos meses de su vida, mientras trataba de continuar su novela inconclusa Los parentescos.
Finalmente, es necesario indicar que Carmen Martín Gaite incluyó en la tercera edición de La búsqueda de interlocutor (Siruela, 2021) la conferencia «Charlar y dialogar» y que en la próxima reedición de Agua pasada aparecerán «Sexo y dinero en Cinco horas con Mario» y la primera versión de «Brechas en la costumbre» (dictada en El Escorial el 11 de julio de 1990, con motivo de un simposio sobre literatura fantástica), aunque el texto definitivo de esta conferencia figura en este volumen bajo el significativo subtítulo de «La extrañeza frente a la realidad». Estas conferencias programadas para la UIMP nunca las pronunciará de viva voz. La muerte, como urgencia argumental ineludible, tuvo que recordarle el final contingente y realmente innecesario de toda narración.
J. T.
1Revista de la Universidad Complutense, núms. 1-4, 1983, pp. 119-126.
2Fue publicada en dos ocasiones: en el volumen colectivo Salamanca y la literatura (Madrid, Fundación Ramón Areces, 1996, pp. 99-109) y en Tribuna de Salamanca («Batuecas. Suplemento de Artes y Letras de la España Interior», n.º 5, sábado 2 de marzo de 1996, pp. VI-VII). El artículo de 1999, «Salamanca, la novia eterna», incluido en la tercera edición de La búsqueda de interlocutor (Madrid, Siruela, 2021), es un extracto de la conferencia.
3Edward Hopper. Habitación de hotel: el punto de vista (Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1997).
4Apéndice en la tercera edición de La inspiración y el estilo bajo el título genérico de «Dos textos inéditos de Carmen Martín Gaite» (Madrid, Alfaguara, 1999, pp. 238-239).
5Germán Colón, Tobías Brandenberger y Marco Kunz (eds.), Arba 4. Acta Romanica Basiliensia, junio de 1994, pp. 105-119.
6Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 2000.
DE VIVA VOZConferencias
EL OFICIO DE ESCRIBIR
El telar del escritor
La primavera pasada di una serie de conferencias en diferentes universidades españolas sobre temas relacionados con la creación literaria. Una de ellas tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando ahora, al cabo de medio año, Milagro Lain, a cuyo cargo corrió la presentación mía en aquella conferencia, ha venido a pedirme el texto de la misma para publicarlo en la Revista de la Universidad Complutense, me ha asaltado una extraña desazón y he tenido que confesarle, como quien se confiesa reo de una trampa legal, que el texto no existía. Yo mis conferencias las preparo echando mano de cuadernos viejos por donde andan desperdigadas con poco orden y menos concierto todas las notas que he tomado a lo largo de mi vida sobre los temas más dispares. Espigo unas cuantas que me parecen pertinentes a la ocasión y al título que he inventado para esa conferencia determinada y voy anotando en otro cuaderno los temas seleccionados. Luego me pongo a pasear por el pasillo de mi casa con ese cuaderno en la mano y hago una especie de ensayo general, que, aunque a veces me satisfaga, ya sé de antemano que no se va a parecer mucho a lo que diga allí cuando me vea delante del público porque siempre se improvisa mucho. Y además a la gente yo creo que le gusta que se improvise. Le he confesado pues a Milagro Lain que la conferencia no existía y, ante mi sorpresa, ella me ha dicho que sí, porque alguien la había cogido en cinta magnetofónica y se había tomado posteriormente el trabajo de transcribir el texto, que obraba en su poder. Me lo ha traído para que lo corrigiera un poco. Pero he visto que no se podía corregir: lo que oralmente funcionó y dio incluso como resultado una charla que pareció gustar, por escrito era una total chapuza. Así que me he visto ante un trabajo que nunca había emprendido: elaborar sobre un texto hablado otro escrito que copiara literariamente lo hablado. Ha sido una experiencia bastante interesante, sobre la cual, como soy incorregible, he tomado nuevas notas en otro cuaderno, que tal vez algún día me sirvan para elaborar una nueva conferencia que verse sobre lo hablado y sus diferencias con lo escrito que trata de imitar lo hablado. Pero eso queda para otro día.
De momento ahí queda ese texto, que ha venido a plasmarse por azar con retales de material tan diferentes como concomitantes.
Madrid, noviembre de 1983
Siempre que empiezo una de estas conferencias cuyo tema atañe más o menos sustancialmente a la literatura, por una razón o por otra, me doy cuenta enseguida de que las notitas que traía de casa para marcar el orden de los temas dentro del discurso se han descabalado y no me van a servir para nada. En el fondo, es lo mismo que pasa cuando se pone uno a escribir, que el proyecto previo se modifica con la misma situación de ponerse, de decir: «Bueno, ya está bien de darle vueltas, ahora empiezo de verdad», decisión y situación que por sí mismas acarrean una serie de imponderables. Y a medida que se avanza, ve uno que lo que va saliendo bien poco se parece a aquello que calculaba, puede incluso llegar a irse por otros derroteros y no parecerse en nada. Eso depende, claro, en lo que tire uno de las riendas, es decir del grado de tesón o fanatismo con que nos aferremos al proyecto previo, pero en mi caso tengo la manga muy ancha y lo que me estimula más es dejarme ir a este tipo de sorpresas que depara la situación. Digo todo esto porque las palabras de Milagro Laín, cuando se ha referido a mis primeros amigos de Madrid, palabras pronunciadas precisamente en este lugar donde conocí a la mayoría de ellos recién llegada yo de Salamanca, me han sugerido un excursus imprevisto a cuya tentación no soy capaz de resistir y que sabe Dios adónde me llevará.
Desde principios de la década de los cincuenta no había vuelto a pisar por esta universidad si se exceptúa un breve paso por ella en 1972 cuando, de forma un tanto anacrónica, vine a defender mi tesis doctoral sobre el amor en el siglo XVIII. Digo anacrónica porque ya entonces había abandonado radicalmente mis proyectos de dedicarme a la enseñanza —que son los que me trajeron de la Universidad de Salamanca a la de Madrid— y porque el que presentaba para doctorarme era un trabajo más literario que profesoral; es decir, que a lo largo de esos veintidós años me había metido ya de hoz y coz y sin remisión en el mundo de la literatura. Y es curioso, qué cosas tiene la vida, lo estaba pensando ahora mientras hablaba Milagro, es curioso que fuera precisamente un lugar como la Universidad de Madrid el que me desviara de mis proyectos académicos, aquel lugar que, imaginado desde la provincia por una chica aplicada y con buen expediente universitario, representaba el acceso a una plataforma llena de posibilidades, la meta suprema. Pues nada, miren por dónde, aquí fue donde se cambió mi rumbo.
No es que ya antes no me gustara escribir, había publicado artículos y poemas en la revista salmantina Trabajos y Días y coqueteaba con las letras como todos mis compañeros, pero mis ambiciones eran otras. Cuando llegué aquí a principios de los cincuenta lo que quería era llegar a ser catedrático. Venía a conquistar Madrid, que es con lo que sueñan todos los provincianos, pero por la vía de la universidad, y el encuentro con un grupo de jóvenes de mi edad, que aunque matriculados en la universidad eran malos estudiantes, fue definitivo para defraudar las esperanzas que en mi carrera habían puesto mis padres y mis profesores. Estos chicos puedo decir sin temor a equivocarme que son los primeros escritores de carne y hueso que yo conocí en mi vida, eran escritores por naturaleza y por vocación, aunque no tuvieran prisa por venir retratados en los periódicos, gente indolente y desgraciada que todo lo ponía un poco en cuestión, gente de paseos, de tertulias, gente de la calle, que todo lo buscaba y lo recogía en la calle, no en las aulas, ninguno o casi ninguno habría de acabar la carrera, rompían con la universidad, y me influyeron para que yo también rompiera con ella. Reenganché con este grupo mediante el reencuentro con un condiscípulo mío de Salamanca, Ignacio Aldecoa, que tuvo gran influencia sobre mí y sobre todos aquellos amigos, hoy ya muerto por desgracia, uno de los cuentistas más excepcionales de todos los tiempos. Tenía una capacidad extraordinaria para mirar sin perder detalle todo lo que sucedía en torno suyo y para contarlo, para inventar, para transformar, espectador al mismo tiempo apasionado y distante, un hombre que no estaba formado en absoluto en los libros, sino estimulado por la vida. Ignacio Aldecoa, a quien reencontré aquí en el bar de la universidad, me puso en contacto con Alfonso Sastre, Medardo Fraile, Josefina Rodríguez, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos y tantos otros. Me sacaron poco a poco de mi papel de buena estudiante, de mis proyectos de oposiciones, de tesis doctoral, de seminarios y de becas, y me tiraron a la calle, a los cafés, a las tabernas. Empecé a arrinconar mis proyectos, a darles largas, a vivir al día. Dejé de pensar en mi futuro. Aquello se acabó.
Discutíamos de libros, pero no de los libros que era necesario mencionar para aprobar una asignatura, sino de los libros de gente viva de otros países, narradores poco conocidos por entonces y apenas traducidos. Las editoriales de postguerra no ponían en auge, como ahora, este tipo de novedades, y leer un libro de Pavese, Camus, Sartre, Dos Passos o Hemingway era una aventura excitante y excepcional que disfrutábamos casi de tapadillo y con fruición, pasándonos el ejemplar de aquella novela unos a otros. Estos amigos, que andarían, como yo, entre los veintiuno y los veintidós años, significaron, como ya he dicho, un acicate fundamental para mi exclusiva dedicación a la literatura. Yo de pequeña me había preguntado muchas veces en qué se le conocería a un escritor que lo era, que cuándo se empezaría a notar eso, y en esos años lo aprendí. Era una actitud especial con respecto a la vida, algo bastante indefinible, pero que ahora, al cabo de los años, creo que tenía que ver con una pausa en el mirar y el habitar los sitios, con el sosiego, con la falta de proyectos inmediatos y de prisa, sobre todo la falta de prisa para cualquier cosa. Yo ahora, cuando alguien me viene a hacer una entrevista o a pedirme recetas, esas recetas de escritura que a veces te pide la gente —como si se pudieran dar—, que para escribir qué se hace, yo siempre digo que lo primero y fundamental es no tener prisa y les parece raro. Pero es que consiste en eso, por lo menos esa es mi experiencia, bastante reñida, por cierto, con la que pueden tener los jóvenes de hoy, zarandeados por tantos alicientes y solicitaciones de signo diverso y encontrado que pueden tender a confundirlos, a hacerles desear abarcarlo todo sin dejarles pensar qué es lo que prefieren, porque la vida de ahora no deja tregua para pensar ni para elegir. Por ejemplo, parecerá una bobada, pero ahora no se miran las cosas con pausa, porque no se pasea. No se pasea, no, se va a los sitios, a miles de sitios, pero no se pasea, y yo creo que el que no pasea no se entera bien de nada, porque no mira. Nosotros, desde luego, no parábamos de pasear, gastábamos mucha suela, esa es la verdad, al recado más tonto le dábamos mucha coba, y para hacerlo nos andábamos media ciudad. Era pasear sin ir a ningún sitio, no se planteaba el problema de dónde vamos o qué hacemos esta tarde, entre otras razones —y creo que era la fundamental—, porque no teníamos dinero, apenas si reuníamos entre todos para la ronda de vinos de aquella tarde. Ahora se habla mucho más que entonces del dinero y de la falta de dinero, pero la gente lo tiene, no sé de dónde lo saca, pero lo tiene, para gasolina, para hasch, para hacer un viaje, el más pobre de los estudiantes de hoy lleva dinero en el bolsillo. Y nosotros no teníamos nada, pero lo que se dice nada. Me acuerdo que una vez un amigo nuestro le dijo a un conocido: «Oye, ¿me puedes dejar diez céntimos para el tranvía?», y el otro le contestó: «No, mira, porque solo tengo una peseta y si la cambio se me va toda». Pero bueno, tenía una peseta, y el que se la había pedido no tenía ni esa peseta. Solíamos ir por las tardes a un barrio a la derecha de la Gran Vía, la calle de Libertad, Augusto Figueroa, Infantas, por ahí; le llamábamos «La Casbah» a ese barrio, cerca de la calle de San Marcos, donde estaba la pensión de Aldecoa, y había algunas tabernas donde ya nos conocían y nos fiaban, el vino y unas cuantas aceitunas negras que era lo que tomábamos. También íbamos de paseo por el Manzanares, donde había aguaduchos modestos y acogedores, y allí todos siempre dándole a la lengua, de farra inocente, de tertulia infinita, siempre nos venía corto el tiempo para hablar y contar y mirar y comentar y cantar coplas y leernos nuestros papelitos. Y también nos acompañábamos unos a otros a recados, a intentar cobrar una colaboración aparecida en La Hora, Alférez o Alcalá, a poner un paquete en Correos o un telegrama, a recoger un giro que mandaba un pariente cercano; y cuando se recogía ese dinero pasaba más o menos al fondo común, para engrosar nuestro derecho al ocio y a la palabra. Por aquellos bares y por aquellas calles, mucho menos inhóspitas y aglomeradas que ahora, con menos luces y menos ruido y menos coches, se fue quedando enganchada y perdida mi vocación universitaria. No es que luego no la volviera a recuperar tardíamente y desde otro ángulo, porque la recuperé poco a poco y volví a meterme en bibliotecas y archivos, a estudiar por mi cuenta, pero de momento, gracias a ellos, a mis amigos de Madrid, aquello se acabó. Luego me he dado cuenta de una cosa, de que realmente para meterse a contar algo con verdadera afición, el tema es lo de menos. Mucha gente me ha preguntado a mí, por ejemplo, que cómo es posible que después de dedicarme durante tantos años de forma casi exclusiva a la literatura, me metiera también con el mismo entusiasmo a narrar cosas tan lejanas a mi propia experiencia, como puede ser el proceso inquisitorial de don Melchor de Macanaz o las monerías amorosas y dieciochescas del cortejo, pero es que pienso que también puede existir un punto de vista literario para acceder a la historia, que esa curiosidad por lo que ocurre alrededor nuestro, esa forma cuidadosa de querer entenderlo, si se traslada a la investigación histórica puede ser igualmente legítima como materia de narración. Y con esto llegamos ya un poco al tema que traía pensado para esta conferencia y trataré de ampliarlo con algún detalle en el tiempo que me queda.
He dicho en un libro mío reciente, El cuento de nunca acabar, que el narrador puede recoger el material para sus historias por cuatro canales diferentes. O cuenta lo que ha vivido, o cuenta lo que ha visto, o cuenta lo que le han contado o cuenta lo que ha soñado. Pero siempre existe una corriente subterránea que alimenta estos cuatro cauces y que es fundamentalmente literaria. Me explico: el narrador, tanto si cuenta lo que ha visto como si cuenta lo que le ha pasado, le han contado o ha soñado, aplica en cualquier caso unos criterios de selección literaria de los que apenas es consciente y que tienen relación con lo que ha leído, es decir, con todo lo que transformaron en literatura quienes contaron o escribieron antes que él, y cuya noticia le ha llegado al narrador por los libros, la pintura o el cine. Me parece importante señalar esto porque nos da la clave de esa pasión por hacer nuestro también lo ajeno que está en la raíz de toda creación literaria, es decir, uno puede contar con tanta pasión algo que no le afecta directamente, cosas de las que se entera por la vía que sea, como algo que le atañe o ha vivido. Esto lo hemos intuido todos desde la infancia; a veces, de niños, hemos mirado por una rendija escenas que no tenían nada que ver con nuestra vida y nos han fascinado tanto que hemos creído protagonizarlas, han pesado en nuestra experiencia más que la propia biografía, porque daban pie a la curiosidad, al deseo de adivinar lo que quedaba inexplicado o incompleto. Hay ya en esta situación una transferencia de tipo literario, la que nos va a convertir en narrador testigo. Yo recuerdo, concretamente, que una vez, cuando era pequeña, se estaba celebrando un baile en el Casino de Salamanca y trepé desde la calle por una ventana para verlo, y me pareció una fiesta deslumbrante y maravillosa, que alimentó mis fantasías durante mucho tiempo. Y contrasta aquella impresión en mi recuerdo con la decepción que tuve, años más tarde, cuando me puse de largo en aquel mismo local. Jamás me llegué a divertir después dentro del Casino cuando lo llegué a pisar, como aquel día en que lo miré desde fuera y vi a la gente bailando y deseé ser mayor para convertirme en una de aquellas mujeres. Pero era sobre todo porque había leído novelas en las cuales a las mujeres que van a un baile siempre nos las presentan como protagonistas de aventura.
En esta pasión por anexionar lo entrevisto o lo escuchado y vivirlo como si fuera propio, por derribar mediante la mirada las barreras entre lo propio y lo ajeno, reside el verdadero núcleo de la creación literaria. A eso me refería también un poco —porque, claro, todo guarda cierta relación— cuando hablaba de la mirada atenta y disponible de mi amigo Ignacio Aldecoa, que en paz descanse, a quien tanto debemos los que tuvimos la suerte de pasear con él por las calles de Madrid. Se trata de un tener la mirada preparada a registrar lo que salga, no a llevarla orientada de antemano, de no ir a buscar algo concreto sino a recoger aquello que buenamente quiera salir al paso, sin un propósito preciso. Pero el que ha visto guarda, guarda lo que vio. Un escritor, mucho antes de pensar en serlo, ha ido atesorando así una riqueza incalculable, recogiéndola en una especie de aljibe o desván que no sabemos qué cabida tiene ni qué forma ni nada, pero que está ahí, y donde va acumulando todas las historias que le entraron por los oídos, todas las imágenes que le entraron por los ojos; y de ese almacén irá a echar mano el día que se ponga a escribir, no tiene otro.
Aquí me gustaría hacer también una diferencia entre lo que se llama vida y lo que se llama literatura, o mejor dicho, poner en cuestión precisamente esa diferencia que habitualmente se hace. A mi modo de ver se ha levantado una muralla demasiado rígida entre estos dos campos, una muralla que convendría derribar en parte. Lo escrito se alimenta de lo visto, oído y vivido, es decir, de lo que existió y se produjo como vida, de tal manera que lo que queda escrito ha de reflejarlo si no quiere ser letra muerta, la vida resulta una referencia inexcusable, y en este sentido muy conveniente sería restablecer la vigencia de estos vasos comunicantes entre vida y literatura, que con frecuencia se obturan. Hablar un poco como cuando se escribe lo veo tan saludable como no olvidar, al coger la pluma, que se está echando mano de ese material que un día fue vida, conversación o imagen condenadas aparentemente a que el aire se las llevara y las disecara el tiempo. Es un equilibrio difícil, desde luego, porque no voy a negar que la narración oral, por muy sabia y estimulante que sea al producirse, se ha de convertir en otra cosa al trasladarla al papel; a lo que me refiero es a que el fluir de la tinta tampoco tiene por qué desparecerse tanto al fluir de la sangre como pasa en algunas ocasiones, que es que ya las palabras a veces se enhebran de forma tan pedante y tan libresca que no se aclara uno ni sabe a qué realidad nos están remitiendo. Yo creo que ese es el peligro que amenaza a los escritores y puede llegar a aislarlos en un campo demasiado artificial, lo que bloquea su posible espontaneidad. Aunque posteriormente los críticos y los profesores despiecen y analicen la obra que uno ha escrito y la estudien desde todos los ángulos posibles, que me parece muy bien, porque para eso están, a lo que me refiero es a que si ya desde el momento de ponerse a escribir está uno demasiado influido por esos posibles criterios, que si lo que hago está o no de moda, que si van a decir esto o lo otro, eso ofusca y empobrece la imaginación y la creatividad, las acartona. Y es un equilibrio, en verdad, bastante inestable, porque todo escritor es también un lector, un crítico de los demás, y esa crítica la va a aplicar quiera o no a lo que está escribiendo, pero yo creo que debe luchar por desembarazarse lo más posible de esos resabios cuando trata de dar forma a lo que quiere decir, por difícil que resulte. Las lecturas y nuestro criterio sobre ellas resonarán siempre, al fin y al cabo, como una música de fondo, eso resulta inevitable, pero debieran funcionar de una forma más inconsciente, menos deliberada. Siempre se descubrirán influencias, y no tiene uno ni por qué disimularlas ni por qué hacer hincapié en ellas, pero se ha de buscar la propia voz, aun a sabiendas de que está impregnada de muchas otras. Eso creo que es lo saludable y lo positivo.
A mí me ocurrió una cosa bastante divertida cuando estaba escribiendo mi novela Retahílas. En general, me gusta poco hablar de lo que estoy haciendo, Gonzalo Torrente Ballester siempre me dice: «Tú nunca cuentas a nadie en lo que andas hasta que estás de siete meses», y yo le digo: «Claro, para no abortar». Pues bueno, cuando estaba con lo de Retahílas vino por casa un amigo mío y me empezó a preguntar que de qué se trataba mi novela, y no sé, como insistió, supongo que es que ya estaría de más de siete meses, el caso es que traté de hacerle un extracto del argumento, aunque es una novela particularmente difícil de resumir porque consistía, sobre todo entonces, más que en lo que era, en lo que iba siendo, pero en fin, le expliqué un poco que se trataba de una conversación entre dos personas que hacen repaso de sus vidas mientras se está muriendo una vieja en la habitación contigua, que la conversación se polariza con ocasión de esa muerte inminente, que es la muerte de la abuela lo que aglutina la conversación, en fin, lo que le dijera, que no me acuerdo ya; y dice él: «Ay, pues esa novela ya está escrita, la ha escrito Delibes», y yo le dije: «No, mira, lo siento mucho, esta novela no ha podido escribirla Delibes, porque esta es mía, él habrá escrito la suya». Y él me dijo: «Pero bueno, léela, porque es preciosa, y así además verás en lo que puedes repetir lo que él dice y en lo que puede ser diferente», y le dije: «No, ya la leeré cuando acabe Retahílas, ahora no me interesa en absoluto andar comparando». Luego la leí, cuando acabé Retahílas, y es una novela estupenda, Cinco horas con Mario, me encantó y seguramente es mejor que Retahílas, pero, claro, no era Retahílas, lo que tenía que decir yo lo dije yo, y Delibes dijo lo suyo.
Se precisa también, pues, para ponerse a escribir una cierta convicción de que lo que va a decir uno, solo él lo puede decir así, se trata de creérselo uno, que solamente así se lo podrá hacer creíble a los demás, imbuirse de esa certeza; de que aunque desafinemos, vamos a desafinar por nuestra cuenta, no por delegación. Yo puedo ser la quinta de la tercera división, eso lo dirán los críticos, que están en su perfecto derecho de juzgarlo, pero yo siempre estoy segura de que lo que estoy diciendo lo digo yo y que otro no lo va a poder decir nunca como yo. Y para eso no hay recetas, se siente así o no se siente.
Hace tres años estuve en la Universidad de Columbia, en Nueva York, dando un curso de teoría literaria, y me pidieron también que diera una clase a la semana sobre una asignatura para mí muy discutible que se titulaba «Creative Writing», que se trataba un poco de eso, de recetas para escribir. Yo cogí aquel curso, porque me insistieron, aunque no estaba nada convencida de su contenido, era una clase optativa, los alumnos no tenían obligación de asistir, y me producía cierta curiosidad aquella aventura. El primer día aparecieron en la clase siete u ocho alumnos de diversas edades y nacionalidades, aunque todos sabían español. Y yo nada más llegar les dije un poco lo que acabo de decir aquí, que no esperaran que yo le fuera a enseñar a nadie cómo se escribe ni nada de eso, que a lo que me prestaba era a hablar con ellos de los problemas que les planteara su propia dedicación y vocación, si es que la tenían, que haríamos una tertulia informal sobre literatura, sobre los temas que fueran saliendo, pero que de recetas nada. Me miraron un poco raro, posiblemente porque esperaban otra cosa, querían un maestro de reglas, un conductor sólido y yo no lo era, eso se veía a la legua. Eso era un miércoles, y al otro miércoles, porque era solo una clase a la semana, no vino más que un chico de aquellos ocho que eran el primer día. Y yo le pregunté: «¿Y tus compañeros?». Dice él: «no sé, no los conocía, pero me dio la impresión por los comentarios que hicieron al salir, que se habían sentido un poco defraudados». «¿Y tú?» Dice él: «Yo no». «Pues nada, siéntate ahí, y vamos a hablar de lo que salga». Y claro, es que él escribía, era un portorriqueño de veinte años y estaba escribiendo unos cuentos muy interesantes; así que como aquella tertulia fue muy buena y a la otra semana siguió sin venir nadie más, pues decidimos dar la clase por ahí, en cafés o paseando, y lo pasábamos estupendamente, él charlaba tanto como yo o más. Pero lo más gracioso es que hace poco ha venido por Madrid, yo no le había vuelto a ver, y me dice «Cuando yo trabajaba contigo», y a mí me choca muchísimo que le llame trabajo a aquello, pero en fin, tal vez tiene razón, por qué no va a ser trabajo aunque no se dieran recetas, y dice él que aprendió mucho, lo que son las cosas. Pues sí, como yo aprendí de Aldecoa y de todos aquellos amigos. Porque no se pretendía dejar nada infaliblemente sentado.
A mí una cosa que me fatiga y me angustia mucho es que me vengan a preguntar lo que quise decir en tal o cual libro, lo primero porque es que, no sé, creo que lo que quise decir está dicho ahí, ya no tiene remedio, y cada cual que lo interprete como quiera, pero también por su cuenta, no fiado de cómo lo interpreten otros autores de tesis doctorales. Yo ya me desentiendo; ese texto me he despedido de él, se lo he regalado a los demás. Y no es que no me importe lo que digan, me importa mucho, me produce sobre todo curiosidad y me enseña también, pero es cosa de ellos, que lo digan ellos, yo ya qué más voy a decir que lo que dejé dicho.
Esto también me pasaba con los exámenes escritos, cuando era estudiante. Siempre al salir del examen había alguno de esos empollones que se ponían a preguntarte lo que habías puesto y a confrontarlo con el libro y con lo que habían puesto ellos y a desesperarse por si les había faltado esto o lo otro, y en mí es que no encontraban eco, porque ya no me importaba nada y lo que quería era irme a tomar el sol o a comerme un bocadillo. Y eso no quiere decir que cuando estaba haciendo el examen no estuviera preocupada por hacerlo bien, en esa fase sí me habría venido bien consultar con otro compañero o con el libro, pero luego ya para qué, lo escrito, escrito estaba, que lo juzgara el profesor. Lo que sí puede pasar a veces es que la distancia con que se ve un texto ya publicado te haga verlo como escrito por otra persona. Ya he dicho que yo mis libros apenas los releo, pero algunos que releo a veces, como me pasa por ejemplo con Retahílas, me puede incluso sorprender al notar que me consuelan algunas cosas de las que se dicen allí, de las que dice Eulalia. Porque esa señora no soy yo, me copió el modo de hablar, pero no soy yo. Y hasta puedo decir, «Pues mira, tiene razón Eulalia, me gusta lo que me dice».
Querría hablar también un poco, aunque queda poco tiempo, de lo que significa el hecho de ponerse a escribir, de decidir ponerse, que ese es el momento fundamental; mientras no se pone uno es como si nada. Hay mucha gente que tiene una ocurrencia brillante para una novela o para un cuento, esto pasa mucho, y enseguida se la cuenta a los amigos una y otra vez y con eso se justifica del empeño de ponerse con ella, y se acabó, ya aquello no lo escribe nunca. No digo yo que haga falta escribir; el reino de la palabra, de la narración oral, es tan importante o más que el de la letra escrita, y mucha gente que no pretende más que pasar el rato hablando y hacérselo pasar bien a los demás, hará muy bien en contar las cosas de palabra lo mejor que pueda y basta. Pero me refiero a que cuando se cuenta mucho una historia ya se le quitan a uno las ganas de escribirla.
Lo malo de ponerse a escribir es que tiene que estar uno continuamente pendiente de dos momentos: el del principio y el del final, y ahí está el acicate, pero también la dificultad. Por una parte, es un peligro estar demasiado atenido a cómo va a acabar la historia, pero desde que se empieza, esa amenaza está flotando en el aire y nos puede llegar a cohibir. Si se ha concebido la novela como un todo redondo, ya muy elaborado desde antes de ponerse, tiende uno a frenar las divagaciones. A mí personalmente me gusta más ir escurriendo el bulto del final y dejarme ir por el rumbo que el mismo escribir me vaya marcando, pero no dejo de saber nunca que voy andando hacia eso, hacia el final, y es una condena que desustancia un poco el placer de escribir. Es como cuando estás gozando mucho en una conversación placentera y notas que tu interlocutor mira el reloj. Pues bueno, al ponerse no hay que pensar en ello; todo el plazo de elaboración de una novela, que pueden ser años, es para mí como una lucha denodada para olvidarse de esto, de que tenemos que terminarla. Un poema es distinto, porque el plazo que media entre que lo piensas y lo escribes es menor y menor el tiempo de elaboración. Pero en una novela puede pasar muchísimo tiempo y a lo largo de ese tiempo cambia todo, cambia la idea inicial, cambia tu entusiasmo con respecto a ella, cambian tus humores, puede estar cambiando toda tu vida. Y luego a lo mejor un lector te dice, «esa novela parece que está escrita de un tirón, en una noche», y te ha costado años. Pero eso está bien que te lo digan, a mí me gusta que no se trasparente la dificultad que me ha costado fingir que eso pasaba en una noche, no hay por qué hacerle compartir al lector esos trabajos y fatigas, lo que hace falta transmitirle es la historia.
Pero es curioso, este proceso de las propias dificultades intriga mucho a los entrevistadores y autores de tesis doctorales, les intriga casi tanto como el texto que se les ha entregado como producto de esas fatigas. Y no es que no quiera uno hablarles de ello o celarles ningún secreto, es que ya se ha pasado y se acabó, era como un andamio y ya se ha quitado el andamio. Narrar bien el proceso de esas dificultades supondría escribir otra novela, la novela de la novela, y no digo que eso no tuviera interés, pero no se puede contar de cualquier manera y con un magnetófono y un reloj delante, porque no, porque es que no se puede. La novela, mientras se está elaborando, se agarra a uno como un huésped alevoso que llevas encima y te va chupando la sangre, alimentándose de todas las alteraciones que se producen en tu vida y en la sociedad y que alteran la misma óptica con que se planteó el tema al principio. O sea, que al mismo tiempo que se va configurando, se va deformando también con respecto a los esquemas iniciales. Pero dentro de esa deformación, de esa rectificación constante, se introducen también, como una levadura provechosa, muchas situaciones que no se habían programado al principio.
Para poner un ejemplo personal, hablaré de El cuarto de atrás, una de mis novelas que se me ocurrió de una forma más fulminante; se me apareció la idea así de repente, como un flechazo, en una noche de insomnio. Yo estaba muy angustiada, y había tormenta, estaba sola en casa. Tenía un insomnio de esos malos, envenenados, en que no sabe uno a qué consuelo acudir. Y como no me podía dormir, dije: «Bueno, me voy a levantar de la cama y a tomar alguna notita de lo que pienso, de lo que me está pasando», lo decidí en plan completamente terapéutico, no con la intención de que se me ocurriera una novela ni nada por el estilo, era simplemente para conjurar el insomnio. Y ya allí sentada a la mesa, paralizada de angustia y con la tormenta fuera, sin poder llamar a nadie porque era tarde, pensé: «¡Qué maravilla sería si ahora se presentara alguien de repente que me quisiera escuchar, alguien que no me conociera y a quien le interesaran mis recuerdos!». Y es cuando se me encendió una luz, porque dije: «¿Y por qué no? Voy a inventar que viene una persona, voy a traer aquí una persona, en eso puedo mandar yo. Voy a hacer que llame a la puerta un hombre vestido de negro, le suelto el rollo y luego a la madrugada que se vaya». Y así, por puro deseo, por pura necesidad, inventé la visita del hombre de negro que constituye el núcleo fundamental de la novela. Ahora bien, lo más sorprendente es que aquel personaje, que yo había ideado como un mero soporte para mi narración, y en el que creía tener un poder olímpico para mandar, se me salió de madre y se me fue de las manos, y creo que en esto estriba el mayor acierto de la novela, en haber permitido que me diera sorpresas y no se atuviese a la partitura que yo le había marcado. Si lo hubiera tenido más dominado, habría renunciado a lo mejor.
En otras obras mías, como por ejemplo El proceso de Macanaz