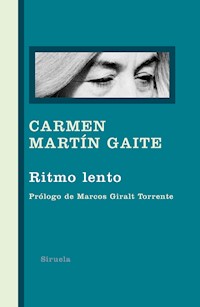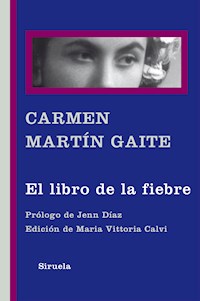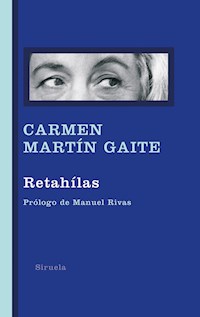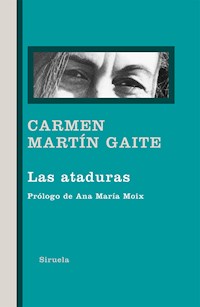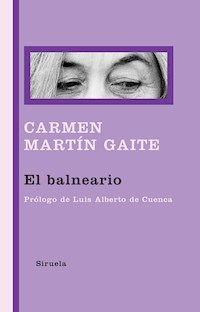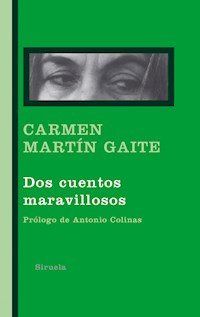
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Estos dos cuentos merecen el arriesgado calificativo de maravillosos. Nos encontramos ante los frutos de una escritora magistral. Difícilmente podrá olvidar cualquier lector las aventuras de las niñas que protagonizan estas dos pequeñas joyas, Altalé y Sorpresa, tan parecidas en sus cualidades, ambas valientes y rebeldes, pero tan diferentes en sus destinos; y muy difícilmente dejaremos de apasionarnos por los personajes que las rodean, verdaderas creaciones de la literatura fantástica. «En verdad, estos dos cuentos merecen el arriesgado calificativo de maravillosos. Nos encontramos ante los frutos de una escritora magistral, llena de recursos y dominando siempre con gran templanza y claridad deliciosa su escritura. En estos dos relatos no sobra ni falta ninguna palabra. La autora se arriesga siempre en sus divagaciones, pero sale indemne de sus osadías y retorna segura a la coherencia, a la unidad del relato.»Antonio Colinas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo. Dos obras maestras
Dos cuentos maravillosos
El castillo de las tres murallas
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
El pastel del diablo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Epílogo
Créditos
Prólogo
Dos obras maestras
Ya desde sus primeros y valiosos libros (En el balneario, 1955; Entre visillos, 1958), había en la literatura de Carmen Martín Gaite unas características que la definían y que son las que le prestan a su obra un impulso y una personalidad que son exclusivamente de ella. Son características muy abstractas, pero con gran poder para influir en su estilo y enriquecerlo. Me refiero sobre todo a dos: su afán de interioridad y su afán de libertad. Bien mirado, acaso estas dos constantes no sean sino el resultado de un tercero y vigoroso don: el de su imaginación. Una imaginación, digámoslo enseguida, que no es el resultado de lo meramente fantasioso, de escapismo, de ausencia de compromiso con el ser humano por la vía de una nueva evasión. No.
En ella la imaginación es la fuente de la que brota ese hermoso don que es su personalísima obra y que luego, por medio de las tramas y desarrollos que se dan en cada uno de sus libros, conducen al lector a mensajes innumerables. Incluso cuando hace uso con gran frecuencia del humor –como sucede en estos dos hermosos cuentos que hoy prologamos–, ese humor se diversifica en significados múltiples; está lleno, a la vez, de matices sutiles, de finísimas ironías, de sabios recursos. Tendríamos, por ejemplo, que remitirnos a las prosas líricas y airosas de un Álvaro Cunqueiro, en los años cincuenta y sesenta, para reconocer un humor tan sabio y tan fino.
En verdad son «maravillosos» los dos cuentos recogidos en este volumen y que, ya de entrada, nos plantean una duda sugestiva: ¿por su extensión debemos hablar verdaderamente de cuentos o estamos ante largos relatos, que gozan ya del carácter de la novela corta? Poco importa. Lo significativo es esa fluidez de la prosa, ese impulso creativo que son los causantes de que los textos de Carmen Martín Gaite fluyan deliciosamente y sumerjan al lector en una plenitud que la literatura de hoy tiende a perder o ha perdido, sometida como está a la sequedad, a la ausencia de imaginación: a la ausencia, en definitiva, de libertad; o a una libertad en la que todo vale, mal entendida.
Ésta es otra de las características primordiales de los dos relatos aquí recogidos: la autora se mueve con su prosa –en forma y en contenido– con una libertad extrema; no hace sino romper los moldes tópicos del acto de escribir y del acto de comunicar un mensaje. Se convierte así la creación literaria para ella en un gesto libérrimo que libera a la autora de cualquier «corsé» creativo y que proporciona al lector sorpresas sin fin. Porque ésta es otra clave que debemos tener en cuenta: la literatura que hoy se tiende a hacer, cercana a lo plano y a lo gris, rara vez logra sorprendernos.
Estos dos rotundos cuentos nos llevan a reparar en un tema siempre vivo entre nosotros: la ausencia de protagonismo de este género en España, por más que entre nosotros haya habido cuentistas de excepción. Pero parece como si este género –considerado a la ligera como menor, o simple territorio de la literatura infantil y juvenil– no ofreciera la dimensión, intensidad y alcance creativos que debe poseer una obra literaria. Estos dos cuentos de Martín Gaite no sólo renuevan la fuerza del género en que están escritos, sino que son ejemplos extraordinarios de creatividad.
¿De dónde nacen estas prosas prodigiosas? Yo diría que de algo que la autora simula u oculta muy bien: de una extraordinaria formación, en la que pesan seguramente mucho las excelentes lecturas que ha hecho, entre las que debemos incluir las prioritarias de nuestros clásicos. A veces en leves pinceladas («Pasad de largo» en la que resuena el «Lasciate ogni speranza…» dantesco), en la dulce angustia de esas dos mujeres prisioneras en El castillo de las tres murallas (que nos parece sentir el dolorido sentir del cautivo del romance viejo) o en esos juegos entre los enamorados y la muerte cargados de simbolismo (aquí la resonancia de otro romance: el de «El enamorado y la muerte») nos prueban que en Carmen Martín Gaite hay siempre esa jugosa influencia de lecturas clásicas, muy bien asumidas, y reflejadas luego sin desvirtuar su propio impulso creador, su originalidad.
Hay otro gran logro en estos dos relatos: la autora combina en ellos el realismo más extremado con la ensoñación más metamorfoseada de esa misma realidad. Lo que sucede es que –otra de las grandes virtudes de este librola novelista logra transmutar esa realidad, a veces hostil, dura y crudelísima, en puro sueño. «De toda la memoria, sólo vale / el don preclaro de evocar los sueños», nos había dicho Antonio Machado en dos de sus versos. Pues bien, en estos relatos no sabemos con certeza cómo la realidad se muta a cada momento en ensoñación y lo que creíamos más vagoroso y fugitivo se convierte en algo extremadamente real. Es un logro que muy pocos autores contemporáneos logran (estoy pensando ahora, por citar uno sólo, en los personajes y tramas del gran Italo Calvino).
Las «brundas» –esos animales que la autora transforma y convierte en algo más horroroso que las ratas– o la estampa feroz del castillo negro y de sus estancias tenebrosas, son descritos con una veracidad que aterra; y la figura terrible del desconfiado y avaricioso Lucandro (ese ser que trata mal a su propia alma y al final del relato también él una brunda, después de una monstruosa mutación), es un aspecto de ese realismo extremo que se ve sometido a la magia del relato. O que se compensa con la dulce ternura de esas dos mujeres, madre e hija (Serena y Altalé) que son capaces de equilibrar en nuestra lectura los comportamientos atroces, la atmósfera irrespirable en la que viven. O esa presencia lírica del zagal solitario, que contempla desde la lejanía la figura misteriosa y blanca de la mujer imposible, inalcanzable, en el torreón.
Hay también, qué duda cabe, en esta autora (y concretamente en estos dos relatos que comentamos), una extraordinaria carga de poesía. Ésta no sólo se manifiesta en los momentos descriptivos, muy intensos (como el del jardín de la Casa Grande, con el avance pisando sombras –«cinematográfico», en verdad– de la niña Sorpresa), sino en instantes muy concretos, como los que cito a continuación, que nos asaltan como una brisa suave y tierna: «abrir los ojos» para Serena era como «soltar pájaros de una jaula»; una mancha del paisaje es como si se «hubiera volcado un tintero de tinta malva»; los sueños hay que apuntarlos enseguida, pues se les pude ir su «polvillo de oro»; la protagonista hace una profunda petición «con los ojos cerrados a los copos de nieve»; las friegas se dan «con un cocimiento de hierbas de color añil»; al amanecer, el sol se arañaba con la cima rocosa de la montaña, «se hacía una heridita y dejaba caer tres gotas de sangre dorada que se recogían en un estanque muy chico, la Poza del Sol» o los instantes con «ese silencio raro que deja la nieve»…
Sí, la poesía está ahí, tras cada descripción, siempre presente, para salir al paso de las amenazas y hostilidades de los seres, del mal, de los miedos o del terror. Bien es verdad que en el segundo de los cuentos, El pastel del diablo, la poesía se nos muestra más densa. El microcosmo de la Casa Grande y su jardín son el escenario del escenario, la representación de esa otra representación que van a llevar a cabo, con sus máscaras y disfraces, los personajes en una atmósfera llena de muebles y de «libros abiertos».
También están abiertos al misterio del jardín los grandes balcones. En uno de ellos, bajo la vigilancia de dos angelotes, se da esa tiernísima escena en la que un anciano y la niña nos conducen a una realidad de realidades, de significaciones sublimes, en la que, a cada segundo, la autora se mueve en el filo de su aventura creativa. Una simple palabra o una expresión inapropiadas bastarían para dar al traste con esta hermosa escena de los dos seres acurrucados y abrazados en el balcón y deseosos de otra realidad, entregados al mundo de los sueños, las obsesiones y la alucinación. Y qué duda cabe que, en este segundo relato, la psicología de Sorpresa –la niña que pregunta siempre, la niña que no cree en imposibles, la niña que es un personaje paradigmático– llega a su más alta expresión.
En ambos relatos hay a cada momento un dinamismo rítmico, una gran actividad llena de inquietud, de desasosiego; pero a la vez pesa mucho en ellos la serena contemplación. Es la muestra extremada de ese huir de los personajes cautivos o insatisfechos hacia otra realidad, hacia el más allá. Esa contemplación es radical cuando se asoman al cielo estrellado. Serena y Altalé lo harán desde las altas ventanas del negro castillo; Sorpresa lo hará subida al árbol de su jardín, en una de las escenas más «cinematográficas» del relato: cuando a su vez contempla en la cocina a sus padres que discuten. También he pensado en las divagaciones y en los murmullos de algunas escenas del cine de Fellini al contemplar el ir y venir sonámbulo de Sorpresa por las estancias de la misteriosa casona. La realidad-realidad regresa siempre, como vemos, para quebrar el sueño; pero éste, a su vez, también retorna para envolver a la realidad y difuminarla bellísimamente.
Si en un cuento «no pasa algo nuevo, no hay nada que contar», nos advierte Carmen Martín Gaite en uno de los momentos de su narración. Ella misma nos proporciona esta valiosa clave para comprender sus relatos hasta sus últimas consecuencias: sus mensajes últimos. Lo nuevo, que es precisamente lo que le proporciona originalidad y valía incuestionable a sus dos cuentos. El mundo en el que vivimos –como las habitaciones de la Casa Grande y sus pasillos, o las estancias y fosos del castillo terrible– es un mundo lleno de espejos y de laberintos, de asechanzas y de dolor, y sólo a través del sueño se puede ir más allá de él, se puede superarlo y salir indemne del encierro; se puede volver a la realidad –segura, pero habitual– del monte o de los dos pueblos de los relatos (uno, en verdad, Trimonte, más sosegado y menos turbador que el otro, Belfondo).
Y no tenemos que olvidarnos nunca de los mensajes últimos. Es decir, por debajo de lo aparentemente irreal y de lo engañosamente imaginativo, se nos transmiten mensajes muy concretos, muy vivos, muy provechosos: el de la presencia del mal en el primero de los relatos, el de las ansias de libertad y de rebeldía en los dos. Más allá de todo lo que puedan llegar a ser, los seres humanos son seres para el ensueño, y en él poseen un medio ideal para realizarse, para superar las añagazas, para huir de los lugares comunes: para salvarse.
En verdad, estos dos cuentos merecen el arriesgado calificativo de «maravillosos». Nos encontramos ante los frutos de una escritora magistral, llena de recursos y dominando siempre con gran templanza y claridad deliciosa su escritura. En estos dos relatos no sobra ni falta ninguna palabra. La autora se arriesga siempre en sus divagaciones, pero sale indemne de sus osadías y retorna segura a la coherencia, a la unidad del relato. Carmen Martín Gaite escribe, simplemente, muy bien, perfectamente. Acaso, éstas le parecerán al lector palabras grandilocuentes, pero son ciertísimas en unos tiempos en los que tanto texto seco y hueco, sin alma, nos asalta.
Escribo estas páginas en Salamanca. A veces, en noches heladoras, me acerco hasta la Plaza de los Bandos. En ella estaba la casa de la escritora y hoy un busto que la recuerda. En él, un cuerpo sale de un gran libro abierto; acaso uno de aquellos libros que estaban abiertos en la Casa Grande de su relato. Inevitablemente debo hablar de ese calor que, en noches frías, me proporciona su ausencia. Quiero por ello finalizar teniendo este recuerdo para la persona tan especial que fue la autora.
Tuve la oportunidad de hablar con ella en contadas ocasiones, pero de esos encuentros extraje una experiencia inolvidable, una sensación de humanidad inexplicable, pero conmovedora. Ella no era un ser al uso. ¿Era Carmen un personaje más de sus relatos? ¿Cómo olvidar su sonrisa y su entusiasmo? ¿Había dado ella con esos secretos que los personajes de sus relatos persiguen? Fino humor y alentador entusiasmo: un modo de ser que era, quizá, el resultado de las claves que ella misma nos había desvelado en sus propios libros. Sí, humor y entusiasmo se fundían en aquella sonrisa sabia que hoy nos sana cuando la leemos, que hoy nos salva cuando la evocamos.
Antonio Colinas
DOS CUENTOS MARAVILLOSOS
El castillo de las tres murallas
Para la Torci, que presidió, a los diez años, el funeral por su abuelo Rafael.
Uno
Había una vez, hace mucho tiempo, un hombre inmensamente rico, pero tan desconfiado que nunca había sido capaz de disfrutar de su riqueza sin sobresaltos. Se había hecho construir en lo alto de una enorme montaña un castillo de mármol negro rodeado por tres murallas, a las que bautizó con los nombres de la de los Fosos, la Roja y la Erizada, y estaban dispuestas por ese orden, contando de arriba abajo. O sea que la Muralla Erizada, que era también la más alta, abarcaba a las otras dos y es la que se veía más cerca al pasar al pie de la montaña.
Entre la Muralla de los Fosos y las paredes negras del castillo corrían los dos fosos que le daban nombre, paralelos y un poco separados uno de otro.
De los dos, el más profundo y terrible era el que estaba pegado al castillo, sirviéndole de cinturón de seguridad. Por sus aguas, de un verde muy oscuro, nadaba una especie de ratas gigantes de color rojo y cola de cetáceo que se llamaban «brundas». Estaban muy nerviosas porque nunca dormían, y se pasaban todo el día y toda la noche batiendo con la cola el agua quieta del foso, que hacía un ruido monótono al chocar contra el basamento del edificio. Sus ojos brillaban con una fosforescencia amarilla, tenían un oído extremadamente fino y, en cuanto percibían pasos o cualquier rumor sospechoso al otro lado de la muralla, lanzaban un grito de alerta, mitad chillido de foca, mitad graznido de cuervo, tan agudo y espeluznante que hubiera sido capaz de espantar por sí solo a una cuadrilla de ladrones.
El otro foso de más abajo, aunque se llamaba así, «el Foso de Abajo», era más bien un riachuelo bordeado de arbustos y de ribazos, y en él se criaban peces de carne exquisita que proporcionaban alimento en toda estación. Sus aguas eran muy transparentes y plácidas y se podían surcar en un barco alargado como de juguete, pintado de colores vivos y resguardado con quitasoles bordados en oro y plata. Pero la cercanía del Foso de las Brundas y la sombra de la muralla que se cerraba sobre ambos hacían un poco siniestro el paseo.
La Muralla Roja se llamaba así porque había sido construida con una argamasa de arenillas rojizas que brillaban como estrellas cuando les daba el sol, y ni las lluvias torrenciales ni las heladas rigurosas eran capaces de erosionarla, tan resistente era.
Entre la Muralla de los Fosos y la Roja se extendía un jardín en declive lleno de flores y árboles de las especies más exóticas. Por el césped del jardín se paseaban doce pavos reales. Había también, repartidos acá y allá con mucho arte, una serie de cenadores, templetes, bancos y estatuas de alabastro representando dioses y ninfas, que daban al conjunto un aire de paraíso. Todo en aquel jardín, especialmente cuando llegaba la primavera y arrancaban a cantar miles de pájaros, convidaba al placer y parecía estar inventado para servir de escenario a grandes fiestas y diversiones.
Pero Lucandro, que así se llamaba el hombre rico, nunca daba fiestas ni invitaba a amigos, porque no tenía ninguno. Y lo peor era que tampoco él disfrutaba de las delicias del jardín ni era capaz de sentarse a leer a la sombra de los árboles o tumbarse en paz sobre la hierba a mirar pasar las nubes por entre los altos ramajes movidos por el viento. Ni dentro de la casa ni fuera de ella podía parar quieto. Se le veía siempre entrando y saliendo con ojos recelosos, yendo de una estancia a otra o de un lugar a otro del jardín, a pasos apresurados, como si se dirigiera a hacer un trabajo muy urgente. Pero nunca hacía nada más que dar órdenes a los criados o interrogarlos sobre la desaparición o la rotura de algún objeto. Siempre pensaba que le estaban engañando y que de ninguno se podía fiar.
El jardín daba mucho trabajo, sobre todo en la época de las lluvias, porque como el terreno estaba en declive, podían producirse desprendimientos de tierra.
Lo cuidaba un esclavo de raza malaya que se llamaba Tituc. Medía más de dos metros de estatura, llevaba un pendiente grande de latón, alfanje al cinto y pantalones bombachos de paño oscuro. Entendía mucho de jardinería y de horticultura, y de tarde en tarde bajaba a la cercana aldea de Belfondo para abastecerse de semillas y abonos o para preguntarles algo a los agricultores de allí, que eran gente muy pobre. Producía temor, a pesar de su mirada bondadosa, hablaba poco y tenía fama de ser invencible en las peleas.
Era una fama, sin embargo, que nunca había tenido ocasión de poner a prueba para defender la finca de Lucandro. Ningún ladrón ni salteador de caminos, de los que tanto abundaban en aquella región miserable, se había atrevido jamás a merodear por allí, por mucha hambre que tuviera. El castillo de las tres murallas, recortándose contra el cielo, parecía tan inexpugnable y fantasmal que producía respeto ya sólo con mirarlo desde la falda de la montaña. Los campesinos de Belfondo la llamaban la «Montaña Tenebrosa», y al pasar por el camino que la bordeaba, al pie de la Muralla Erizada, apretaban el paso y se santiguaban, sobre todo si empezaba a caer la noche. Y mientras se alejaban casi corriendo, les respondía desde lo alto el lamento de las brundas en perpetua centinela.
Entre la Muralla Roja y la Erizada, había una franja de terreno muy ancha que se escalonaba en bancales. Allí había plantado Tituc toda clase de hortalizas y árboles frutales que se regaban por medio de primorosas acequias, crecían lozanos y daban cosecha en cualquier época del año. También se cultivaban gran profusión de hierbas medicinales, a las que Lucandro era muy aficionado, porque según le iba cambiando el humor, se inventaba una enfermedad distinta. Él mismo bajaba, a veces en plena noche, a arrancar la hierba que le parecía adecuada para calmar su dolor de aquel momento, y él mismo la cocía y se preparaba una tisana. Las hierbas medicinales estaban plantadas por colores en una parcela que se llamaba «el rincón del arco iris» y que iba del rojo al violeta. Las hierbas de tonos verdes curaban los males de hígado, las amarillas el dolor de riñón, las azules el de cabeza, las rojas el de barriga, las anaranjadas eran buenas para las fiebres infecciosas, las añiles para el reúma y, por último, las violetas estaban indicadas para todos los malestares que no se podían definir. El trozo donde crecían estas hierbas violetas y malvas era mucho más grande que los demás, porque eran las que Lucandro necesitaba tomar con mayor frecuencia. Así que la parcela del arco iris, con todos los colores repartidos tan igualitos y de repente la mancha aquella enorme al final, parecía el dibujo hecho por un niño aplicado y cuidadoso, al que se le hubiera volcado un tintero de tinta malva cuando lo estaba terminando.
Dentro de este recinto entre la Muralla Roja y la Erizada, que era el más grande de los tres, había también un bosquecillo a poniente donde se criaban faisanes, perdices, conejos y codornices. Un poco más abajo, un establo con vacas y, adosada a él, una granja con patos, gallinas y cerdos. De esta manera, la alimentación estaba asegurada para todo el año y solamente en alguna ocasión extraordinaria había que bajar a Belfondo a buscar algo.
Las pocas veces que Lucandro salía, lo hacía a caballo. Tenía un caballo blanco que se llamaba Info y otro negro que se llamaba Calermo. La caballeriza estaba ya pegada a la última muralla y desde fuera se podían escuchar distintamente los relinchos de Info y de Calermo, que, aunque se llevaban muy bien, se aburrían mucho allí encerrados y a veces se ponían algo inquietos.
La Muralla Erizada, que era la tercera y última, se llamaba así porque estaba coronada de cristales, pinchos, púas, espinos y zarzas, para evitar que nadie la saltase desde el camino. Era de piedra gris jaspeada con vetas de plata, y estaba interrumpida en el centro por un gran arco de bóveda con una inscripción en la piedra que decía: «Pasad de largo».
Si algún caminante, desoyendo este consejo, se metía por debajo del arco, se encontraba ante la verja enorme que guardaba la entrada del castillo. Era toda de hierro sobredorado y tenía en el centro un aldabón grande en forma de dragón. Este aldabón pesaba mucho y estaba colocado a bastante altura, de tal manera que sólo una persona alta y vigorosa podía hacer uso de él. Pero cuando se usaba, sus ecos se extendían por todo el valle, sonoros como tañidos de campana. Era tan raro que alguien llamara al castillo de las tres murallas que aquellos aldabonazos, cuando resonaban en el pueblo, se tenían por un acontecimiento, y todos los vecinos de Belfondo se asomaban a las ventanas, preguntándose qué pasaría. También, en estos casos, aumentaba considerablemente la agitación de las brundas, las cuales, además de emitir su chillido habitual, se ponían a dar unos saltos tan fieros que casi llegaban a las ventanas del primer piso.
Pero esto de llamar al aldabón ocurría muy pocas veces. Lo que sí era más frecuente, en cambio, es que algún peregrino o mendigo que acertara a pasar por allí se acercase a la verja, atraído por la curiosidad, y se pusiera a mirar por los huecos. Los hierros de la verja estaban unos tan cerca de otros que ni siquiera un gato recién nacido se hubiera podido colar entre ellos, pero el ojo de un hombre sí cabía. Y lo que se veía era una escalera de mármol blanco interminable que subía encajonada entre altas barandillas.
Eran éstas dos parapetos de mármol que, atravesando en línea recta la Muralla Roja y la de los Fosos, llegaban hasta la puerta principal del castillo. La escalera se convertía en un puente de tres arcos al pasar encima del Foso de Abajo y en un puente levadizo al llegar al Foso de las Brundas. Al cabo de este puente levadizo estaba, por fin, la puerta principal de entrada al castillo, que era de madera de cedro y estaba protegida por otra verja. Pero todo esto desde la verja de abajo no se distinguía bien, porque la escalera era tan larga que se perdía de vista.
Tenía trescientos sesenta y cinco escalones, tantos como días tiene el año, y estaba dividida en cuatro tramos que llevaban escritos al comienzo de cada uno el nombre de las distintas estaciones. Cada treinta escalones había rellanos amplios para descansar, con miradores y asientos. La barandilla de la izquierda estaba esculpida con imágenes relativas a los astros y los signos del zodíaco, alternando con otras que representaban batallas y acontecimientos de la remota antigüedad. La barandilla de la derecha era lisa y, de vez en cuando, se veían en ella unas inscripciones donde se iban explicando los dibujos de enfrente. Pero estas inscripciones estaban hechas en una escritura de caracteres tan menudos y enredosos que no se entendía nada.
El artista que había grabado aquellas letras sobre la barandilla de la derecha era un sabio oriental que se llamaba Cambof Petapel y tenía más de cien años. En su juventud se había dedicado al estudio de los jeroglíficos y de todas las formas de escribir que existen en el mundo. Pero de tantas caligrafías como habían pasado por delante de sus ojos, las confundía ya todas en su memoria, y había tenido que inventar una escritura nueva, mezcla de todas las que aprendió en su vida y de algunos signos y dibujos añadidos por su imaginación de viejo, que era todavía más rara y loca que la que tenía de joven.
Cambof Petapel llevaba muchos años viviendo en el torreón más alto del castillo de las tres murallas, dedicado a esculpir figurillas de madera, a disecar animales y a mirar los astros con un catalejo. La habitación de Cambof Petapel tenía el techo de cristal y estaba adosada a una almena. Él mismo la había arreglado y la tenía llena de libros, de mapas terrestres y celestes, de herramientas de carpintería y de retortas y probetas donde ensayaba mezclas con líquidos, hierbas y polvos de colores. Porque también era químico y curandero. De lo que más entendía era de leer en el rostro de las personas para adivinarles las enfermedades del alma.