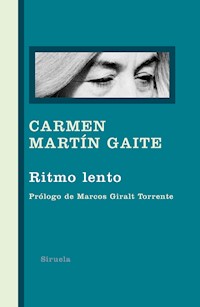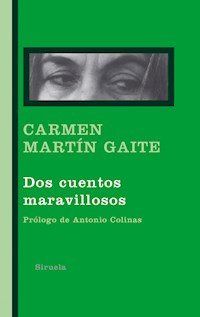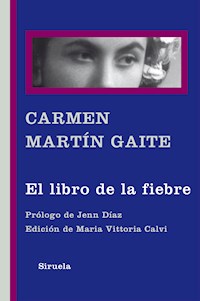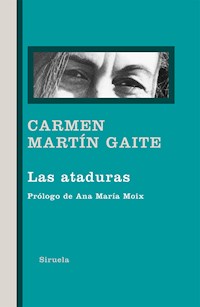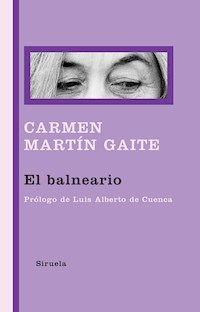Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Una novela inolvidable sobre la clase media madrileña de los años setenta y un libro con los mejores artículos que la autora escribió en prensa. En Fragmentos de interior, la autora realiza un perfecto análisis de una familia de clase media en el Madrid de los años setenta, de sus relaciones entre sí y de los problemas que cada uno de ellos oculta: la actitud contestataria de los hijos, la frustración sentimental y profesional de sus padres o el desengaño amoroso de Luisa, la nueva criada. «La importancia de la amistad está siempre presente en la obra de Carmen Martín Gaite y me atrevería a afirmar que también estuvo siempre presente en su vida. En Fragmentos de interior, los lectores accedemos al universo interior de unos personajes que buscan amistad y orientación. Cuando llegamos a la última página, tenemos la impresión de que ha sido la autora, Carmen Martín Gaite, quien nos ha brindado su amistad.»Soledad Puértolas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo. Obsesión y aprendizaje
FRAGMENTOS DE INTERIOR
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Créditos
Prólogo
Obsesión y aprendizaje
Carmen Martín Gaite pertenece a esa estirpe de escritores que conciben la literatura como una forma de conocimiento personal, de aproximación a su propio mundo interior. La autora busca orientación a través de personajes y situaciones de ficción que tienen mucho que ver con las personas y las situaciones que configuran la realidad de su propia vida.
En sus novelas, Carmen Martín Gaite nos ofrece una versión de la vida que disfruta y padece. La escritora se propone realizar una recreación de la vida que la ayude a comprender las razones de ese disfrute y ese padecimiento. Está sumamente interesada en asomarse al pozo de la razón –en cuyo fondo, inevitablemente, flota la sinrazón– porque el fantasma que la persigue es la deformación de la realidad. En suma: el fantasma de la locura. Carmen Martín Gaite es muy consciente del inmenso poder que tienen las emociones, las obsesiones, conoce bien la batalla diaria que supone vivir desde la sospecha –a veces, certidumbre– de que se ha tomado un camino equivocado y que, pese a intuirlo o incluso saberlo, no se puede dejar.
La novela que nos ocupa se publica en 1976, cuando la autora ya ha cumplido los cincuenta años –de hecho, tiene cincuenta y un años– y, como corresponde a la lógica de Carmen Martín Gaite, la figura principal –no exactamente la central, pero sí la esencial– es una mujer de cincuenta años cuyo drama es precisamente la no aceptación del transcurso del tiempo, su empeño por vivir en un pasado en el que conoció la mayor de las dichas, la felicidad del amor. Haber sido expulsada de aquel paraíso le resulta literalmente imposible. No puede sino negar tenazmente la realidad, exigir la presencia de ese amor que se esfumó, que la dejó sola, enamorada, obsesionada, sin correspondencia.
Éste es el drama de Agustina, a quien en la novela conocemos de lejos, a través de lo que los demás nos dicen de ella, pero cuya sombra está presente en cada una de sus páginas.
Vemos fugazmente, en persona, a Agustina –la vislumbramos– al comienzo de la novela, cuando, al apearse de un coche, deja en la calle una estela de dolor y de misterio, escuchamos más tarde una y otra vez su nombre mientras se van enredando los hilos de la sutil acción, atisbamos su locura en todos los comentarios que los otros le dedican y, finalmente, asistimos a su desenlace que es, también, el final de la novela y que determina los movimientos últimos de los personajes.
Fragmentos de interior tiene la estructura de una obra de teatro. Pero su autora, apasionada de la lengua castellana, construye, sobre una estructura teatral y de muy pocos elementos, una indagación literaria sobre el peso que tiene la locura de Agustina en las vidas de quienes la rodean, hijos, ex marido, amante y amigos.
Obedeciendo a un mecanismo opuesto a éste, el resto de los personajes –de todos quienes no son Agustina, la conozcan o no– se definen precisamente por su relación con ella. Agustina, la mujer que desvaría, que bebe más de la cuenta, que es incapaz de aceptar que tiene cincuenta años y que ya no es la joven de quien su amado Diego –ya ex marido– se enamoró, es el baremo, el punto de referencia respecto del cual el lector valora y juzga al resto de los personajes.
El personaje central, el hilo conductor de la narración, es Luisa, la nueva criada en la casa de Diego. Luisa cumple a la perfección, con precisión teatral, su función en la narración. Es el contrapeso, la antítesis de Agustina. Es una mujer enamorada, que ha sido seducida y medio abandonada y que aún cree en la posibilidad de recuperar su amor. Pero cuando el sueño se quiebra y la cruel realidad se muestra ante sus ojos tal cual es, Luisa sabe hacerle frente. No se engaña, toca fondo y, con nuevas fuerzas, se dispone a emprender una nueva vida. El lector se queda con la sensación de que Luisa acabará por encontrar un amor digno de ella y que el episodio que se describe en la novela de Carmen Martín Gaite se irá convirtiendo, con el tiempo, más que en un recuerdo de amor, en un hito en el proceso de aprendizaje de la vida.
A diferencia de Agustina, que, como ya se ha dicho, es el factor determinante para definir a los otros, Luisa se va definiendo en relación al resto de los personajes.
Bajo todos los puntos de vista, Luisa es el perfecto contrapeso de Agustina. La relación –invisible– entre ambos personajes nos remite a las obras teatrales clásicas, basadas sobre un juego de equilibrios que busca la armonía estructural final. Luisa es capaz de dar ternura a quien lo necesita –a Jaime, el hijo de Agustina y Diego–, sabe absorber la inteligencia y fuerza de Isabel, hermana de Jaime, sabe entablar relaciones de confianza con Víctor, amigo de Diego y enamorado de Agustina, admira la desenvoltura de Gloria, la nueva amante de Diego... Luisa no juzga. Observa y aprende de unos y otros. Da y recibe. Y cuando se enfrenta al amante que la abandonó, cuando lo ve en su propio contexto, sin velos, es capaz de volver a ella misma, a lo que es. De hecho, su primera intención es regresar a su pueblo natal, pero luego el destino final de Agustina modificará sus planes.
Luisa y Agustina son las dos caras de la misma moneda: el fracaso amoroso. Ante un hecho tan concluyente, la no correspondencia en el amor, sólo caben dos posturas, apoyarse en la razón o abandonarse a las emociones. En Fragmentos de interior, Carmen Martín Gaite nos presenta las dos opciones, pero, muy probablemente, es en el personaje de Agustina –con quien, para empezar, comparte las circunstancias de la edad, esos cincuenta años vividos que no han podido detenerse en la dicha– en quien pone más de sí misma.
Significativamente –y es una característica de la narrativa de la autora– tanto Luisa como Agustina cuentan con consejeros, con apoyos sicológicos. Para Luisa, el punto de referencia moral es Isabel, la hija de Agustina y Diego. Isabel, testigo de la locura de su madre, es fuerte y tajante, y empuja a Luisa a enfrentarse a la realidad, sea cual fuere el resultado. Es partidaria de enseñar todas las cartas, de jugar limpio, de reaccionar. No hay que tener miedo a conocer la verdad. Luisa se queda deslumbrada ante la fuerza de Isabel y sigue literalmente sus consejos, aunque en determinado momento se deshace el peinado que le ha hecho su nueva amiga porque a fin de cuentas quiere ser quien es y el pelo recogido le devuelve una imagen en la que no se reconoce. Siempre hay algo nuestro que debemos rescatar, algo irreductible.
El apoyo de Agustina es Víctor, el amigo fiel, el enamorado no correspondido. Pero es sólo una figura, no llega a representar un apoyo verdadero para Agustina. El amor de Víctor no le sirve.
En un plano intermedio está Jaime, el hijo varón de Agustina y Diego que, paradójicamente, no encarna los valores típicamente masculinos. Así como Isabel no es la clásica mujer sumisa, dispuesta a doblegarse ante el amor, Jaime tampoco es el hombre firme y seguro de sí mismo. Los hijos de Agustina y Diego se salen de los prototipos correspondientes a su sexo. Isabel, la mujer, es extraordinariamente fuerte y cerebral, Jaime, el hombre, es débil, pusilánime y de dudosa sexualidad. Pero es compasivo y se siente ligado a su madre. Isabel, que rechaza el sentimentalismo de su madre, sabe ayudar a los demás, su inteligencia está envuelta en generosidad. En todo caso, parece que los hijos de Agustina y Diego tienen virtudes propias que añadir a la herencia genética que han recibido de sus padres. Ciertamente, Isabel parece más adaptada a la vida. Se ha producido una especie de inversión, porque Diego es algo menos inadaptado que Agustina.
La impresión que dejan en el lector estos Fragmentos de interior es de un entrelazado de vidas, o mejor, de fragmentos de vida, que son lo suficientemente significativos como para componer una melodía propia. El lector de la novela, como el espectador de la obra de teatro, accede a un tiempo determinado de la vida de los personajes, a determinados escenarios, y desde allí vislumbra emociones, conoce pensamientos, y puede sacar sus propias conclusiones. En poco tiempo y en un suceder de actos cotidianos aparentemente irrelevantes tenemos los datos que necesitamos para sentirnos con capacidad de juicio.
Carmen Martín Gaite convierte a sus lectores en testigos. Es su forma de concebir la literatura. La autora de La búsqueda de interlocutor y de El cuento de nunca acabar, una ensayista que persigue la razón, el entendimiento y la complicidad de los otros, de un puñado de amigos que la literatura convierte mágicamente, en muchos, es, cuando escribe novelas, una autora que busca nuestra mirada, nuestra comprensión, quizá nuestra ayuda.
La importancia de la amistad está siempre presente en la obra de Carmen Martín Gaite y me atrevería a afirmar que también estuvo siempre presente en su vida. En Fragmentos de interior, los lectores accedemos al universo interior de unos personajes que buscan amistad y orientación. Cuando llegamos a la última página, tenemos la impresión de que ha sido la autora, Carmen Martín Gaite, quien nos ha brindado su amistad.
Soledad Puértolas
FRAGMENTOS DE INTERIOR
Para Ignacio Álvarez Vara, por una apuesta.
Others may be puzzled, you can cope,
You are master of your situation
Because you have never sized it up.
You have alredy reached your destination.
David Paul, The sleeping passenger (1946)
Uno
Los dos ochos del anuncio giraban velozmente en sentido contrario, uno amarillo y otro azul. Hasta que se apagaban y se encendía la botella, aquel fluir movedizo de los colores producía desasosiego. Gloria aplastó el pitillo contra el cenicero que estaba en la alfombra a los pies del sofá y se quedó con el brazo colgando. A compás de aquel hormigueo de los círculos de la fachada de enfrente que se colaba por las cortinas de gasa, las ideas se le fragmentaban y sólo parecían detenerse en una imagen estable (la de Diego, de espaldas, buscando aquellos papeles por la mañana) cuando, tras la danza de los ochos, la habitación quedaba unos instantes en penumbra y estallaba silenciosamente el dibujo de la botella roja. Empezaba entonces a reconstruir el gesto de Diego al abrir el cajón, la manera que tuvo de volverse hacia ella y preguntarle si hacía mucho que estaba despierta, pero inmediatamente se disolvía y desbarataba otra vez la recomposición de la escena con el irrumpir de aquellos giros obstinados y simultáneos que seguía viendo aunque cerrara los ojos y que arrastraban en remolino sus indolentes conatos de concentración.
Se levantó haciendo un esfuerzo, abrió las puertas correderas que comunicaban con el dormitorio, se quitó el vestido y se tumbó a tientas sobre una de las dos camas. Allí estaban las persianas cerradas y se descansaba del anuncio, pero tampoco la oscuridad la podía soportar. Dio la luz de la mesilla alargada que separaba las dos camas. Había una pila de libros, ojeó distraídamente los lomos, cogió uno al azar y lo abrió. Estaba muy leído, subrayado en algunos pasajes e incluso con notas al margen en una letra muy clara, la misma que encabezaba la primera página con un nombre en el ángulo superior: Isabel Alvar. Siempre le dio envidia la letra de Isabel, ella nunca había tenido la letra bonita por mucho que se hubiera empeñado en hacerla grande y original. Dejó el libro, era un tema de sociología aburridísimo, y para compensar la desazón que le invadía siempre ante el mensaje indescifrable de los libros que leía Diego, levantó una de sus piernas desnudas y se puso a mirársela con complacencia desde el pie rematado por uñas pulidas y primorosas al muslo terso y suave que aún conservaba el moreno de las playas de Ibiza.
De pronto se sintió mirada desde el umbral y se sobrecogió; no había cerrado las puertas correderas. Y cuando, rectificando su postura y volviéndose hacia allí, sus ojos se encontraron con los de Pura, la criada silenciosa cuya silueta se le aparecía por todos los rincones y cuyos servicios habían llegado a hacérsele tan imprescindibles como desagradables sus reticencias, experimentó una mezcla de irritación y alivio al acordarse de que ya no iba a tener que soportarla por mucho tiempo, un día más a lo sumo. Se la imaginó recogiendo sus enseres con aquellos gestos dignos y pulcros de castellana sobria, aleccionando a la chica nueva, pasando por última vez sus manos expertas sobre las sábanas, muebles y vajilla de la casa, despidiéndose con frases distantes, cogiendo, por fin, la maleta. Tal vez incluso Isabel insistiera en acompañarla a la estación; imaginó los posibles comentarios de las dos, paradas allí en el andén y su nombre –Gloria– implícito en todo lo que decían y callaban, pero le daba igual, había quedado más que sobreentendido que no se soportaban mutuamente y que lo de la enfermedad de aquella tía era un pretexto para no tener que largarse por las bravas. El caso es que se subiera al tren de una vez y se fuera a Benavente para cuidar a su tía o para retozar con los mozos de allí o para coger en seguida un billete de vuelta y colocarse en otra casa, a ella qué más le daba.
Y por una súbita asociación de ideas, el nombre de aquel pueblo le volvió a evocar la escena de por la mañana, desbaratada poco antes en el zigzagueo luminoso de los ochos del letrero, y reconstruyó al fin las palabras con que ella misma le había puesto remate. «Pareces un marido de comedia de Benavente», le había dicho a Diego desde la cama cuando, tras sorprenderle hurgando en los papeles de su cajoncito, las miradas de ambos se encontraron en incómoda y tensa expectativa. «¿No comprendes que los amantes de ahora ya no escriben cartas?» Fue una frase formulada con el suficiente aplomo como para que aquella tensión, presagio de explicaciones, se disipara inmediatamente y con el suficiente desgarro como para que se sintiera orgullosa de haberla pronunciado; pero tampoco podía por menos de confesarse ahora que le amargaba la idea de haber estrangulado, al decirla, las palabras que sin duda estaba a punto de dirigirle él y que fueron sustituidas por aquel mutis brusco y silencioso. Y le picaba, como un capricho tardío, la curiosidad por aquellas palabras de rescate imposible, que echaba de menos con dolor, con la vehemencia que presidía todos sus remordimientos, porque de pronto comprendía que, malas o buenas, habrían tenido una función si no balsámica por lo menos terapéutica, de alcohol puro sobre una herida que está cerrando en falso, un valor revulsivo.
Pura seguía mirándola sin moverse, detallando con descarada libertad las líneas de aquel cuerpo semidesnudo. Se apoyaba ligeramente contra el quicio de la puerta y no había el menor asombro ni servilismo en su actitud. Daba simplemente la impresión de estar a la espera, asistiendo al proceso de aquellos pensamientos alborotados y fugaces que parecía penetrar y cuyo desenlace acechaba impasible.
Gloria se incorporó sobre el codo con ademán airado, al tiempo que lamentaba no haber sido más rápida en su reacción.
–¿Pero se puede saber qué hace usted ahí?
–Nada –dijo ella–, estaba esperando.
–¿Esperando a qué?
–A que me diera usted permiso para pasar.
Desconcertaba siempre el tono de su voz audaz y descarada. «Una voz insobornable», había dicho en cierta ocasión Diego, acompañando la palabra insobornable, de significado ambiguo para Gloria, con un gesto inequívoco de aprobación; comentario que, por cierto, dio pie a una de aquellas disputas primeras, apoyadas en nimias divergencias que insensiblemente derivaban hacia el encono y en cuyo tedioso discurrir anidaban ya los mismos vicios conyugales que tanto ridiculizaban y alardeaban de abominar. Y al pensar nuevamente en el estado de actual languidez a que habían llegado sus relaciones con Diego, Gloria notó que se estaba poniendo nerviosa y achacó su naciente cólera a la irrupción de Pura.
–No sé cuándo ha necesitado usted permiso para asomar por las habitaciones cuando menos se espera. Hay que preguntar si se puede, ¿no?
–No. La puerta estaba abierta. Cuando hay una puerta abierta, para mí es que se puede.
Eran las contestaciones lógicas y terminantes de Isabel. Ella inculcaba su estilo a todo el mundo. Trató de dominarse.
–Está bien, pase. ¿Qué quería usted?
Pura entró pausadamente, cerró el armario de luna que estaba abierto de par en par y recogió unas prendas de ropa tiradas por el suelo. Luego se dirigió a la cama vacía, retiró la colcha y se puso a doblarla con cuidado.
–Venía a abrir las camas. Creía que había salido usted. Como nunca se sabe en qué cama hay gente y en qué cama no. ¿Quiere la bata esta? Se va a enfriar.
Ahora su voz había adquirido un acento menos desagradable.
–Sí, gracias. ¿Qué hora es?
–Serán las nueve y media, por ahí –contestó Pura mientras le alargaba una bata marroquí con botoncitos chicos.
Se sentó en la cama para ponérsela. Pura se inclinaba ahora de espaldas a ella sobre la otra cama alisando el embozo de la sábana planchada con primor. A saber cómo plancharía la otra chica. Pero trató de ahuyentar esta idea porque le pareció molesta.
–¿Está la señorita Isabel en casa? –preguntó, afectando descuido.
–Están en la cocina haciendo té.
–¿Están quiénes?
–Ella y su hermano con otro amigo. Vinieron antes.
Ahora volvía a mirarla, como esperando el interrogatorio. Gloria esquivó los ojos y decidió no preguntar nada, pero fue una decisión que duró pocos segundos.
–¿Qué amigo?
–No ha venido mucho por aquí. Tiene barba.
–Pero digo que de quién es amigo, ¿de ella o de él?
–Viene más bien con Jaime. Pero lo conocen los dos. Creo que es músico, toca la batería en un conjunto moderno, me parece.
–Y el señorito Jaime, ¿es que viene mucho ahora?
–Regular, lleva unos días que sí viene. ¿Le abro la cama ésa también?
–Bueno. Luego se lleva usted esta falda y me cose un poco la cremallera, si hace el favor.
Se puso de pie y empezó a abrocharse los botoncitos de la bata. Sonrió al recordar una frase de Pablo Valladares: «Oye, esa bata debe de ser un tormento para tus amantes»; le gustaba toparse con recuerdos gratos y disipadores, que le hicieran olvidar que en el mundo se escriben libros de sociología. No pensaba preguntar nada más.
Acababa de encender otro pitillo cuando sonó el teléfono. Se sentó a cogerlo en la cama recién abierta.
–¿Gloria?
–Sí, soy yo.
–No te conocía, ¿qué te pasa? Hablas raro.
–Hombre, Pablo, qué casualidad, me estaba acordando de ti ahora mismo, de verdad.
Se le había puesto una voz súbitamente espabilada y alegre. Pura vio cómo subía los pies y volvía a tumbarse encima de las ropas que ella acababa de estirar.
–¿Sí? Me alegro de ser tan oportuno. Antes te llamé, ¿sabes?
–Salí para lo del doblaje, ya te contaré. ¿Dónde estás? Se oye mucho ruido.
–Estoy en Géminis. Tengo entradas para el estreno de Pancho. Te llamo para que te vengas, y así hablamos luego con él de lo tuyo.
–Estupendo. ¿Cuántas entradas tienes?
Hubo una pequeña pausa en la que estaba implícito el nombre de Diego. Gloria sabía que Pablo sabía que ella estaba pendiente de ver si lo pronunciaba o no. Pero no lo pronunció.
–Pues una, para ti. ¿Qué pasa? ¿Vienes?
Gloria sonrió imperceptiblemente y se permitió también ella una breve pausa. Eran pequeños alicientes para animar el juego de sobreentendidos al que Pablo la venía invitando últimamente.
–Sí, sí, ahora voy. ¿Me esperas ahí?
–Aquí te espero, no tardes.
–No, hasta ahora.
Se había olvidado completamente de Pura. Cuando colgó el teléfono la vio salir con unas prendas de ropa al brazo. Acababa de traspasar el umbral del dormitorio y se sumía en la penumbra de la habitación de al lado.
–¡Pura!
Se volvió.
–Mande.
–Venga un momento, por favor, deje eso.
Pura depositó las ropas cuidadosamente en el respaldo de una butaca, antes de ir. Se acercó.
–Diga.
–Es que voy a salir. ¿Tengo planchado el traje negro?
–Sí, señora.
–Sáquelo a ver.
Pura abrió el armario, descolgó una percha y la trajo hasta la cama. Colgaba de ella un traje de gasa negro, forrado de glasé, impecablemente planchado. Gloria se confesó, ya sin reservas, que iba a echar de menos a Pura.
–¿Lo pongo aquí?
–Sí, muchas gracias; y sáqueme también los zapatos de raso.
Se empezó a desabrochar los botoncitos de la bata.
–Aquí tiene, ¿necesita algo más?
–No, nada más.
–Entonces no cenan en casa.
A Gloria le inquietó aquel plural. Pero reaccionó en seguida.
–Yo no, el señor no sé. ¿Le dijo a usted algo al irse?
–Nada, que se iba al pueblo del señorito Víctor a buscar a la chica nueva. Preguntó si sabía dónde había ido usted, pero yo no lo sabía, así que no se lo pude decir. De hora de volver no dijo nada.
–Se entretendrá allí, seguro, con el señorito Victor. Ahora le dejo yo una nota. La cama de la chica la ha preparado ya, ¿no?
–Sí, claro.
–Pues nada, la atiende un poco cuando llegue y ya mañana la conoceré yo. ¿Usted cuándo se va por fin?
–Mañana o pasado, no sé, depende de mis tíos que han quedado en hablar con un amigo suyo por si me puede llevar en coche.
–Bueno, Pura, pues hasta mañana. Y cierre al salir.
Cuando sonó el ruidito de las puertas al correrse, Gloria se miró unos instantes en la luna del espejo, con la bata abierta y luego se dirigió al cuarto de baño. Pero antes, al pasar junto a la ventana, se asomó a ver qué tarde se había quedado.
Era un noveno piso y subía un rumor sordo de los coches que circulaban sin cesar por la avenida cuajada de gente y de luces. Miró el cielo ofuscado de neblina. Había refrescado y parecía que iba a llover. Así, con la ventana abierta, el anuncio de la botella aparecía incorporado a todos los que se alineaban hasta perderse de vista a lo largo de las fachadas de la avenida, envueltos por la polución de la ciudad, y aunque los ochos seguían girando velozmente en sentido contrario, uno amarillo y otro azul, habían perdido su hechizante resplandor.
Dos
Una de las veces –probablemente muchas– que en aquel sábado de finales de septiembre se rondase la frase de: «Es horrible, tardaría uno menos yendo a pie», semejante exclamación literal cuajó a las nueve y media en el interior de un Mercedes tapizado de rojo que entraba en Madrid por la Plaza de Castilla y que se había visto forzado a detenerse, obstruido por la larga caravana que le precedía. Debieron ser estas palabras del conductor o la rúbrica de hastío que las acompañaba –la ojeada inquieta al reloj, aquel chasquido de la lengua contra el paladar y algo que añadió entre dientes coreado por la estridencia insistente de las bocinas– como un revulsivo fulminante para su compañera del asiento anterior, una mujer rubia y elegante, de rostro ya bastante ajado, porque de pronto abrió la portezuela sin decir una palabra ni mirarle y, tras un brusco portazo, sorteando recién apeada el morro de otro coche que había a la derecha, alcanzó la acera y echó a andar a paso vivo con la cabeza erguida.
La escena había sido tan muda y rápida que la muchacha del asiento trasero tardó un rato en entender lo que había ocurrido, e incapaz de discernir, por otra parte, la medida en que tan inesperados acontecimientos la atañían ni saber de qué forma intervenir, volvió a abandonarse a la molicie del asiento, y aún sin dejar de mirar con sorpresa aquella esbelta figura que se alejaba y se perdía entre la gente, ajustó su actitud a una tensa y silenciosa expectativa. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos hacia el espejito para buscar en la expresión de su compañero de viaje algún dato sobre su reacción, porque más que ninguna otra cosa la intimidaba ahora el hecho de haberse quedado a solas con él en un ámbito tan reducido; sólo era capaz de mirar hasta la altura del codo que sacaba por la ventanilla mientras detallaba la pieza de cuero que reforzaba la manga verde del jersey, un verde apagado muy sedante; le gustaba aquel color de lana. Pero de improviso ocurrió algo que nunca hubiera esperado: aquel codo abandonó su postura para facilitar la torsión del cuerpo que, apoyándose ahora en el respaldo contra el otro codo, se volvía inequívocamente hacia ella.
–¿Qué hay?, ¿vas muy cansada? –oyó que le preguntaba una voz dulce y tranquila.
Levantó la mirada, tras una pequeña vacilación, hacia aquel rostro atractivo que la estaba mirando.
–Sí, señor, un poco –dijo con un hilo de voz. No podía sonreír ni tampoco seguirle mirando. A la gratitud que experimentaba se sobreponía una sensación incómoda de extrañeza al ver que para él no parecía haber ocurrido nada digno de una explicación. El coche continuaba parado y el hielo del silencio se había roto, a pesar del clamor de las bocinas.
–Debe de haber pasado algo ahí delante –comentó él–, ¡vaya un atasco!
Había sacado la cabeza por la ventanilla para otear la situación pero ahora volvía a mirarla casi sonriente. Podría creerse incluso que se iniciaba una coyuntura propicia para conversar pero estaba demasiado cansada. Además el respeto y el pasmo se aliaban para frenar cualquier pregunta de las que le hubiera interesado formular. Ninguna se le venía a la lengua: ni relativa a la situación actual ni otra cualquiera de las muchas que se le habían ocurrido en el curso del viaje cada vez que, interrumpida en el hilo de sus propias preocupaciones por el tono hiriente y alterado de la conversación de delante, casi toda en una lengua extranjera parecida al español, se le evidenciaba la presencia de aquellos dos desconocidos con los que viajaba y más aún el recuerdo de las relaciones que habría de mantener con ellos en adelante, consideración más turbadora cuanto más se alejaban del pueblo dejado atrás.
–Lo peor es siempre la llegada –dijo él como si adivinara sus pensamientos–. Esto no es Matalpino. Ya verás lo que nos lleva atravesar Madrid en sábado: casi tanto como el viaje. ¿Por qué no te tumbas, si vienes cansada? Te da tiempo hasta a echar un sueño, de verdad.
Lo había dicho con una voz tan persuasiva que no pudo sustraerse a su influjo y se atrevió a subir los pies al asiento después de descalzarse con cuidado. El coro de bocinas había cesado y ahora el silencio era doblemente agradable. Cuando el coche volvió a ponerse en marcha lentamente, miró aún unos instantes los edificios, la gente, los bares, las tiendas ya cerradas, pero a la señora rubia no la vio por ninguna parte. Luego, acunada por el incipiente vaivén del coche, que en seguida se hizo más rápido, cerró los ojos, y era mucho más grato el color de los círculos y estrellas que empezaron a dibujarse por dentro de ellos que aquel gris hostil de la ciudad que iba a tragarlos. Se sumió en un sueño confiado e infantil.
La despertó a medias la suave presión de una mano sobre su hombro. Estaba oscuro y no se acordaba de nada. Sólo de que estaban juntos, de que lo tenía allí acostado con ella; la acariciaba, estaba amaneciendo en un cuarto de paredes color verde manzana; no se iría nunca.
–Gonzalo –murmuró dulcemente mientras volvía a cerrar los ojos.
Pero los abrió en seguida porque la presión de la mano había desaparecido bruscamente.
–Siento mucho despertarte, mujer –pronunció una voz que de repente reconocía–. Pero hemos llegado.
Se incorporó aturdida. Ah, sí, el viaje. ¡Qué vergüenza! ¿La habría oído? ¿Por qué estaba aquello tan oscuro? Salió a una especie de almacén color cemento con el techo bajo y vio su maleta allí en el suelo. La iba a coger pero las otras manos se le adelantaron; eran unas manos grandes y finas como las que en sueños la acariciaban.
–No, quita, ya lo llevo yo. Dejo siempre el coche aquí porque delante de casa no suele haber sitio para aparcar. Pero estamos muy cerca.
Echó a andar precediéndola junto a las filas de coches alineados. Cuando salieron del aparcamiento, ya se acordaba perfectamente de todo y tenía en la garganta el nudo de todos sus últimos despertares más denso ahora ante la expectativa de la situación que había que afrontar. ¡Qué bonito sería dormir siempre! La calle bullía de luz artificial y movimiento, emitía ruidos encontrados y confusos. Sintió que se mareaba, algo parecido a una vez que había subido de excursión con unos chicos a la cima de la Maliciosa y a mitad de la vertiente le dio por mirar hacia abajo. Su compañero iba un poco delante de ella y andaba a zancadas largas, le fallaban las piernas, no lo podía seguir. Se tuvo que apoyar en la pared.
–Espere, por favor.
Pero no la oyó ni la echó de menos en seguida. Casi lo había perdido de vista ya entre los vapores de su desfallecimiento cuando le pareció notar que se volvía a buscarla entre la gente. Cerró los ojos. Un brazo la estaba cogiendo.
–¿Se marea?
–Sí.
Era otra voz sin matices, la de algún transeúnte casual. Pero, por fin, ya estaba aquí, más afectuosa y cálida, la de quien era ahora su único puente con el mundo. Se sintió mejor.
–¿Qué te pasa? ¿Te pones mala?
Había desplazado a aquella otra persona y le daba las gracias brevemente. Abrió los ojos y le miró a la cara por primera vez con una sonrisa tímida.
–No es nada, ya se me pasa. Es que llevo unos días durmiendo mal, con los nervios de venir y eso.
Le hablaba con confianza y naturalidad como en el curso de una borrachera. Era alto y guapo. Le gustaba mirarlo. Le gustaban los hombres mayores.
–Bueno, mujer. Ya es aquel portal. ¿Te animas o esperamos un poco?
–No, no, ya estoy mejor.
–Pues vamos.
La cogió del brazo y en la otra mano llevaba su maleta. Había visto una vez en Villalba una película que se llamaba La chica de la maleta. Era una chica que no conocía a nadie en la ciudad, se veía allí perdida y sola con su maleta. A ella, en cambio, le llevaba la maleta este hombre alto y bien vestido. Habían salido juntos de noche a una calle grande surcada de señales, ruidos y reflejos que él descifraba y reconocía. No se podían perder y, aunque se perdieran, casi mejor, lo triste es perderse una sola. Iban juntos por el río de la ciudad, como si tuvieran un pasado común, cualquiera que los viera podía creerlo una pareja que va en silencio cogida del brazo como las demás y que avanza por la calle camino de donde sea, no hacía falta llegar a ningún sitio, qué bien se estaba de pronto, ya no sentía mareo, le llegaba con la cabeza por la barbilla.
–Aquí es. Pasa.
Una alfombra mullida, unos tiestos grandes con plantas raras, sofás, cuadros, parecía una casa aquel portal. El portero se había acercado a él, le daba unas cartas y le decía no sé qué del señorito Jaime, sin mirarla a ella, que se había quedado apoyada junto al ascensor, excluida. Y luego, una vez dentro, recostada contra el espejo, miraba de reojo su cuerpo y el de ella que no osaban tocarse, deliberadamente apartados por la maleta posada en el suelo de aquel recinto más estrecho aún que el del coche. Eran los cuerpos de dos desconocidos. Subían en silencio, pero un silencio violento, no como el de antes en la calle.
–¿Ya te encuentras mejor?
Hasta la voz le parecía más impersonal, como distraída.
–Sí, sí, no se preocupe.
–Hoy te acuestas pronto y mañana será otro día. Es natural, siempre cuesta cambiar de ambiente.
–Mucho, sí, señor. Pero a todo se hace una. Además he sido yo la que he querido venir.
Lo había dicho con una punta de desafío.
–Espero que no te arrepientas, mujer.
Habían llegado. Aquella maleta tan fea era todo lo que había traído del pueblo y la cogió con decisión, con una fortaleza nueva, de persona a ras de tierra. Él esta vez se lo permitió; estaba sacando las llaves y abriendo una puerta donde ponía servicio en letras doradas.
–Ya estamos. Pasa.
Pasaron por una terracita a una estancia muy amplia con luz de neón y azulejos de flores. Separada por una puerta de cristales se veía una cocina preciosa.
–¡Pura!