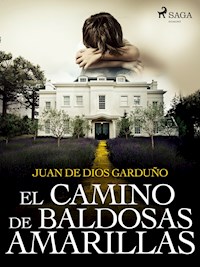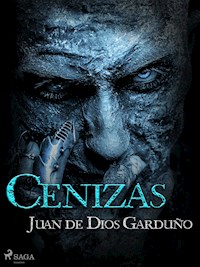
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Nueve años han pasado desde que Peter y su hija Ketty tuvieron que enfrentarse al ataque de 'Los albinos', unos horribles zombis blancos que los sumieron en una pesadilla. Peter y Ketty encuentran refugio en Villa Salvación y comienzan una vida de tranquilidad. Pero la irrupción de un terrible asesinato demuestra que los albinos han regresado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Dios Garduño
Cenizas
Saga
Cenizas
Copyright © 2017, 2021 Juan de Dios Garduño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726841534
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
Para mi preciosa familia.
Os quiero.
«Todos sus sueños se habían deshecho
como aquel puñado de cenizas».
Brian Selznick
1
La interestatal 95 debía estar bajo las ruedas del Hummer H3. En realidad, tenía que ser una larga lengua de asfalto iluminada por la luz de la luna pero, con tanta nieve, a Godric Riley le costaba ubicar la vía. Por eso circulaba despacio, en silencio e inclinado hacia delante para no perder detalle, mientras su hermano pequeño dormía acurrucado en el asiento del copiloto. El silencio le ponía nervioso y el mundo llevaba años mudo. Pese a que él mismo había advertido a Evans que no pusiera música porque debían estar atentos a cualquier sonido del exterior, no pudo evitar darle al play para que Trisha Yearwood, con su Walkaway Joe, le relajara.
—¿Tú sí y yo no? —preguntó Evans, sin abrir los ojos. —Calla y duerme —respondió.
—Ajá.
—No digas «Ajá»; me recuerdas a papá.
Evans no contestó y Godric pensó en su padre. Edgar Riley, viudo, dos hijos, cartero y más loco que una puta cabra, se dijo. Aun así, su locura les había salvado la vida. Fue él quien compró ese puzzle de tubos metálicos que componía el búnker pocos años antes de que comenzara la guerra. No porque supiera que Irán atacaría las bases de Estados Unidos dando pie a la Tercera Guerra Mundial, sino porque se avecinaba el apocalipsis según el calendario maya.
Rememoró la tarde de verano en la que comenzó todo. Godric estaba tirado en el sofá viendo la MTV, tenía dieciséis años y un gran problema con el acné. Cuando su padre entró en casa más nervioso y alegre de lo habitual, ni se inmutó. Godric conocía sus estados de ánimo, y sabía que ya habría liado alguna gorda. Se crió bajo las excentricidades de Edgar, que se conocía al dedillo todas las profecías habidas y por haber (las de San Malaquias y las de Nostradamus eran sus favoritas) y veía conspiraciones por todos lados, así que ya nada le sorprendía. Su hermano pequeño estaba en la habitación escuchando música en su MP3 mientras estudiaba para un examen de historia. Edgar se sentó en el sofá casi temblando de la emoción y llamó a gritos a Evans, pero este se limitó a bajar la cabeza y a centrarse en el texto. Su padre estaba loco, pero no era violento. No tenía autoridad sobre ellos. Así que Godric, que no tenía ganas de escucharle pero tampoco quería levantarse del sofá, fue el primero en enterarse: el cabeza de familia había comprado un búnker por ochenta mil dólares. Una ganga que podía pagar a plazos y que venía con baterías solares, indicadores de radioactividad exterior, muebles, cisternas para el agua (con sus productos para mantenerla potable) e incluso una pequeña ducha que reciclaba el agua usada. Todo lo necesario para sobrevivir al Armagedón cómodamente junto a una buena cantidad de provisiones de latas de conserva y galletas saladas. Le pasó a Godric el link de la página web donde había hecho la compra. El chico pensó que era un delirio más de su padre y se olvidó del tema, hasta que un mes después llegó a su puerta una gran excavadora amarilla y, tras ella, un enorme tráiler con varias estructuras metálicas en forma de tubos. Sufrieron el escarnio de todos los vecinos cuando la máquina levantó el terreno que había detrás de la casa. Muchos años después, la gente seguía burlándose de ellos.
Godric volvió al presente, a la interestatal 95. No podía permitirse el lujo de evadirse o podrían tener un accidente. Llevaban dos años viajando desde que salieron de Austin en dirección a la costa suroeste para buscar más supervivientes. Pero en California no encontraron a nadie, ni en Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama y Georgia. Ni un alma hasta la costa este. Ninguna vida humana en miles de millas. Solo huesos, nieve y ceniza. Como si todos hubieran sufrido una combustión espontánea. Recordó que Carl Sagan había dicho algo así como que el ser humano llevaba existiendo veintiún segundos en tiempo cósmico. «Con toda seguridad, no vamos a llegar a los veintidós» , pensó Godric.
No estaba atento ya a la música, pero cuando Charlie Daniels cantó Simple Man, su hermano Evans se incorporó. Aunque hacía un par de meses que había cumplido los treinta, todavía le veía como a un niño.
—¿Has descansado, hermanito?
—Hubiera preferido una buena cama, pero sí —respondió tras bostezar—. ¿Queda mucho para Newport?
—Poco. También estamos cerca de Bangor, ¿has traído algún libro para que te lo firme el tito Steve?
—Tú y tu humor negro —respondió Evans. Sonreía. —¿Y qué te hace pensar que está muerto? Papá diría que seguro que se encuentra bien calentito en algún gran búnker europeo creado por el Club Bilderberg.
—El viejo... —dijo el otro con la mirada perdida—. ¿Le echas de menos?
—Estaba como una chota, pero nos quería —la luz del salpicadero bañaba su rostro, y Evans vio cómo le temblaban los ojos a su hermano.
—Acelera un poco, tortuga.
Godric sonrió y apretó un poco más el acelerador. En el maletero tenían varias garrafas de gasolina, podían permitírselo. Volvió a evadirse de nuevo. Su padre, pese a su locura, nunca hizo mal a nadie. Al contrario. Desde que su madre muriera de un cáncer de páncreas cuando él apenas tenía cinco años, Edgar se hizo cargo del hogar. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se iba a trabajar. Y lo hacía con miedo. Decía que todos los días tenía que entregar cartas que portaban ántrax, paquetes bomba o cosas peores, pero que lo hacía porque no podía aspirar a otra cosa y tenía que alimentarles. Cuando Godric y Evans eran niños le admiraban y solían presumir ante sus amigos del colegio cuando su padre les recogía con el uniforme de correos aún puesto. Pero aquello cambió cuando comenzaron a ir al instituto. Para entonces su padre ya se había ganado la fama de loco y ellos sufrían las crueles bromas de sus compañeros de clase. Al final, Edgar Riley murió de la forma más estúpida, digna de los premios Darwin. Cada noche dormía con una pistola en su mesilla; padecía en las últimas semanas un trastorno delirante de tipo persecutorio. Decía que agentes del Nuevo Orden Mundial lo perseguían porque sabía demasiado y querían envenenarlo o ahogarlo con la almohada. Así que solo se sentía seguro con su Glock junto al despertador. Y ahí estuvo la razón de su muerte. Cuando el despertador sonó como cada mañana a las cinco y media, Edgar fue a apagarlo, disparando accidentalmente la pistola y volándose la tapa de los sesos.
Godric fue quien le encontró. En cuanto oyó el disparo, corrió a la habitación y vio a Edgar con la cabeza reventada y restos de su cerebro en el cabecero de la cama junto a una ráfaga de sangre, que quedaba iluminada a intervalos por la luz parpadeante del despertador. Godric gritó hasta que todo se volvió negro y, cuando todo dejó de ser negro, se encontró tumbado en la camilla de una ambulancia, con una linterna apuntando a su pupila y un médico preguntándole si se encontraba bien.
—¡¡Frena!! —gritó Evans a su lado, sobresaltándolo.
Aunque todo sucedió en unas milésimas de segundo, Godric creyó que el tiempo se había parado. Fue consciente de pisar el pedal del freno antes de ver al chico sentado en la carretera, de cómo el coche derrapaba y se cruzaba en la vía, de cómo lo esquivaba en el último instante y de cómo pudo volver a hacerse con el control del vehículo. Cuando este se detuvo por completo, los hermanos se miraron asustados.
—¿Qué coño era eso? —preguntó Godric. No quería creer lo que sus ojos le habían mostrado.
—Estará muerto —respondió Evans—. Nadie podría aguantar la temperatura que hay fuera, joder.
—Tenemos que bajar a ver.
Godric agarró de la parte trasera unas raquetas para las botas, el abrigo y un rifle de caza. Jamás habían tenido que usar un arma, pero más valía prevenir.
***
La nieve caía con parsimonia bajo la luz de su linterna. Pese a que nevaba por todo el país —y probablemente en todo el mundo— por culpa de las armas meteorológicas y el invierno nuclear, en aquella parte de Estados Unidos todo se había congelado. Godric sintió cómo el frío le acuchillaba las articulaciones en cuanto bajaron del Hummer y, por el encogimiento de su hermano, supo que a él también. Le hizo un gesto con la cabeza y ambos se dirigieron hacia atrás, Godric con el arma y Evans con el haz de luz. Apenas caminaron unos metros cuando dieron con el bulto en la carretera. Continuaron con sigilo. A Godric le temblaba el rifle en las manos, por el frío y por el miedo. Evans se adelantó un poco y rodeó al chico. Estaba congelado. No pasaría de los veinte años y permanecía con los ojos cerrados y sentado en la posición de la flor de loto, con las piernas cruzadas una encima de la otra. Como si estuviera meditando. Su ropa estaba llena de carámbanos y su pelo cubierto de nieve. Su piel relucía cubierta de una pátina helada.
—La única persona que nos topamos en años y está muerta —dijo Evans, alumbrando el rostro del chico—. ¿Cuánto tiempo llevará así?
—No lo sé. Mucho, quizá —respondió Godric. Bajó el arma—. Al menos parece que murió tranquilo. Pobre.
En ese momento, el chico abrió los ojos. Tenía la mirada blanca, como si sus pupilas se hubieran diluido. Gritó.
2
Irwin permanecía clavado en la puerta de su cabaña, con la mirada perdida, casi sin parpadear. La noche era muy fría y estaba aterido, pero no se daba cuenta. Como tampoco se percataba de los saludos que le dedicaban sus convecinos al pasar por el camino que conducía a la plaza. Había reunión en el fuerte. El coronel tenía algo que anunciar y Villa Salvación se había convertido en un hormiguero lleno de vida.
Irwin rebobinaba sus recuerdos como si fueran una cinta VHS. ¿Qué acababa de pasar dentro de la cabaña? Su mente pulsó el botón del stop cuando llegó a la parte de los invernaderos, unas horas atrás. Allí había tenido una discusión con Ralph Lee. Nada fuera de lo normal, pasaba todos los días, aunque su carácter afable hacía que las discusiones parecieran un simple intercambio de opiniones y, al final, siempre se dejaba convencer o cedía para evitar confrontaciones. Las peleas no iban con él. La violencia le horrorizaba. Así que la evitaba a toda costa. Pese a eso, al llegar a la cabaña su humor era de perros. Aunque a lo máximo que llegaba cuando tenía humor de perros era a soltar un «¡jolines!».
—Irwin, pequeño, ¿qué tal el día? —le llegó la voz de su madre en cuanto cruzó la puerta.
—Mamá, tengo más de cuarenta años —respondió con fastidio, mientras se quitaba el abrigo y los guantes—, ¿cuándo vas a dejar de llamarme pequeño, jolines?
Audrey se asomó desde la puerta de la cocina. Era baja, delgada y con una joroba Dowager fruto de la osteoporosis. Arrugó aún más su ya arrugado entrecejo y apretó la boca en señal de desaprobación. Sus ojillos le estudiaron con detenimiento. Irwin odiaba cuando le examinaba así.
—Has dicho un taco. Algo grave ha tenido que pasar en el invernadero. ¿Has discutido otra vez con Ralph Lee?
—Déjalo estar, mamá —Irwin fue hasta la cocina. Audrey cortaba cebolla con un cuchillo enorme, en el fuego de la chimenea había una olla con una sopa hirviendo—. No me apetece hablar de ello. Solo quiero probar esa deliciosa sopa.
—¿Quieres que vaya a hablar con él?
—¡Claro! —exclamó él antes de sentarse a la mesa—. ¡Y de paso habla con sus padres también para que le castiguen sin salir de la habitación!
Su madre dejó de cortar cebolla y entornó los ojos. Fue hasta la olla y la removió.
—Estás siendo irónico. No me gusta cuando haces eso, pequeño. Solo me preocupo por ti —volvió a la mesa y agarró otra cebolla—. Si tu padre estuviera aquí, ahora mismo estarías sobre sus rodillas y con el culo como un tomate. Él nunca hubiera permitido que me hablases así, o no recuerdas cuando...
Irwin desconectó. Sí, recordaba al cabrón de su padre; no hacía tanto que había muerto de cirrosis hepática. ¿Cómo no acordarse del viejo llamándole desde la habitación oscura cuando volvía del colegio? Irwin, pequeño, ven. ¿De sus manos toscas, desnudándole y pegándole para que se diera prisa en «contentar a papá»? Vamos, toca aquí, verás qué dura se pone... De cómo le obligaba a... Esto es un juego. Un juego entre nosotros. No se lo debes decir a nadie. Ni a mamá... sigue tocándola... No quiso continuar. Aquellos recuerdos estaban más que enterrados. La habitación oscura derruida. Su padre lleno de gusanos. Irwin miró a su madre. Y al cuchillo. Audrey le estaba riñendo, o eso suponía, porque solo veía su boca vieja y desdentada abrirse y cerrarse, sin duda formando palabras. Pero Irwin no la escuchaba. Solo la miraba con asco y odio. Ella nunca supo nada. Vivía en su mundo happyflower. Blablablá y más blablabá. Tenía un pelo canoso que brotaba de su barbilla y que le daba un asco enorme. Blablablá. Tu padre. Ese gran hombre. Si él estuviera vivo. Blablablá. El enorme cuchillo cortaba cebolla. Cortes finos. Irwin comenzó a llorar mientras su madre continuaba con su tarea. Le hablaba y un diente aislado bailaba en su boca. Blablablá, porque yo te quiero mucho, pequeño, pero últimamente... blablabá. Ya no sabía por qué lloraba, si por el recuerdo de lo que le hacía su padre, si por la jodida ignorancia de su madre o por la cebolla.
—Además, se sacrificaba mucho por ti. Incluso salía antes del trabajo para poder estar en casa cuando tú llegases.
—Mamá, ¡¿quieres callarte de una puta vez?! —golpeó con las dos manos en la mesa haciendo temblar tenedores, cucharas y platos—. ¿QUIERES-CALLARTE-DE-UNAPUTA-VEZ?
Irwin se levantó de la silla tan bruscamente que esta cayó hacia atrás. Agarró a su madre del pelo y le estampó la cabeza contra la tabla de cortar. Solo una vez. Clonk. La anciana emitió un graznido pequeño, como si fuese un pequeño cuervo que se cae del nido y observa con miedo lo desconocido. Su hijo agarró el cuchillo de cocina y comenzó a serrarle el cuello. Ella gritó. Él estaba fuera de sí, con la respiración entrecortada y una vena latiendo en la sien. Blablabá. La sangre le manchó la cara y el reguero que chorreaba del gaznate de la anciana empapó las cebollas. Irwin lloraba y reía a la vez. Casi no veía lo que estaba haciendo. Solo sabía que lo tenía que hacer. Aquella vieja del demonio tenía que morir para poder enterrar todo su pasado. Para cerrar la puerta a la habitación oscura. Cuando terminó de separar la cabeza de Audrey del cuerpo, la arrojó dentro de la olla que estaba al fuego. Después, se fue a vomitar al baño.
Terminó de lavarse las manos y la cara en una palangana de metal. Cerró los ojos. No podía creer lo que acababa de hacer. Le invadía una extraña sensación, mezcla de euforia y pánico. ¿Qué pasaría ahora con él? ¿El coronel ordenaría que le condenaran a muerte? Aquel viejo era capaz. O quizá no. Nunca había pasado nada semejante en el fuerte. ¿Le desterrarían de Villa Salvación y moriría a manos de aquellos seres albinos salidos del averno que nunca había llegado a ver? Cuantas más vueltas le daba, más se arrepentía de haber matado a su madre. ¿Y si se deshacía del cuerpo? Quizá podría quemarlo. Después podría decir que Audrey había desaparecido y nadie le acusaría de nada. No, seguro que le pillaban. Había cometido una locura. Lo mejor sería entregarse, contarlo todo, tenían que entenderle. Decidió salir del baño y afrontar lo que acababa de hacer.
—Pequeño, ¿por qué has tardado tanto? ¿Te encuentras bien?
Irwin se meó encima.
3
Entre luces y sombras, copos de nieve y ráfagas de viento, Peter Staublosky y su hija Ketty permanecían de pie junto a la tumba de Patrick Sthendall. Al poco, ella se agachó para depositar un ramo de flores de plástico, apartó la capa de nieve con la mano hasta llegar a la tierra y sonrió con cariño. Su padre la miró con orgullo, ya estaba hecha una mujercita y cada vez se parecía más a su madre. Pensó que no le hacía falta ninguna foto de Hellen, solo con mirar a la hija podía ver a la madre. Se acuclilló a su lado y le pasó el brazo por encima de los hombros.
—Nueve años ya —dijo Ketty. El vaho acompañó sus palabras y un mechón de pelo rubio se le escapó de la cola de caballo y cayó sobre su frente.
Peter asintió en silencio. Casi una década. ¿Adónde habían ido los años? Alzó la mirada y siguió todo el perímetro del fuerte, deteniéndose en los seis torreones de vigilancia. Pensó que allí los militares debían de estar helándose. No les envidiaba. Cada día parecía hacer más frío. Aquel invierno eterno acabaría con todos.
—No pienso en el tiempo —respondió al cabo de unos segundos—. Pensar en él envejece.
Ketty se levantó y dio un paso atrás. La nariz roja, al igual que las mejillas. Parecía encontrarse al límite. Dentro de ella había una lucha encarnizada entre dejarse llevar y romper a llorar, o tragarse la pena y aguantar. Al final, se decidió por lo último y Peter lo agradeció. En cierta manera, sentía celos de Patrick. Llevaba casi una década muerto y su hija aún le lloraba. Negó con la cabeza, como si estuviera hablando con alguien, pero tan solo lo hacía para dejar atrás aquel tipo de sentimiento. No le gustaba. Debía sentirse bien porque su hija tuviese esa sensibilidad. Todos en Villa Salvación la querían con locura. Era admirada. Bajo las enseñanzas del doctor Coleman se había convertido en una gran enfermera y esperaba que, con los años, fuese una gran médica.
—Vamos, hija, tenemos que ir a la reunión.
En el porche de la cabaña, apoyada en uno de los pilares de madera y bien abrigada, estaba apostada Patricia. Con los brazos cruzados y la mirada llena de cariño, les vio acercarse. Había querido dejarles intimidad, como cada año. Cuando llegaron hasta ella, Ketty se lanzó a sus brazos y, solo entonces, la adolescente se dejó llevar y lloró. Peter las abrazó a ambas. Las quería con locura, y le encantaba que su hija hubiera encajado bien su relación con Patricia. Y eso que también sentía celos de vez en cuando. «Tengo que hacérmelo mirar», se dijo, y las estrechó con más fuerza.
—¡Papá, me vas a asfixiar! —se quejó Ketty.
Se dirigieron hacia la plaza con paso lento. Allí se encontraba el edificio multiusos Tomas Kleim, que servía como lugar de reunión, teatro y para impartir cursos destinados a los adultos. Coloquialmente le llamaban el Kleim, y los pocos jóvenes del fuerte acudían allí cada tarde para charlar fuera, coquetear y beber algo de vino robado de las reservas de sus padres. Padres que conocían esta práctica, pero la pasaban por alto porque los jóvenes no formaban altercado alguno y, como decía el Coronel en algunas reuniones con la cúpula, les hacía sentirse más libres y rebeldes, y si se sentían así no necesitaban demostrarlo haciendo locuras más arriesgadas.
Ketty iba agarrada del brazo de Patricia y, cuando una ráfaga de viento helado las alcanzó, se pegó más a ella. Rieron sin motivo. Peter, que estaba un poco rezagado, subió la cremallera de su abrigo hasta arriba y saludó a Irwin cuando pasaron por su lado. Irwin no le devolvió el saludo, cosa rara, puesto que era de lo más educado y agradable. Simplemente estaba en su porche con la mirada perdida y una mancha en el pantalón. Peter se encogió de hombros y aceleró el paso hasta alcanzar a sus chicas.
—A ver qué nos dice el viejo.
—Como te escuche alguna vez llamarle así te colgará del mástil de la bandera —bromeó Patricia.
Tras la pérdida de la televisión, de internet, del teléfono, del cine y de mil maneras más de ocio, la gente había recuperado entretenimientos olvidados, como sentarse en un banco a hablar durante horas. Y eso hacían varias decenas de personas en la plaza: charlar. Los más viejos formaban corrillos para contar batallitas sobre la guerra, o se remontaban muchos más años atrás. Peter llegó incluso a escuchar a Mark Walters decir que había tenido un antepasado capitán del vapor más impresionante que hubiera surcado el Misisipi. Los demás se rieron, dando poco crédito a sus historias. Cuando Peter, Patricia y Ketty se adentraron en los corros que aguardaban a que se abrieran las puertas del edificio, sintieron alivio. Entre tanta gente hacía menos frío. Ketty vio a un par de amigas y dijo a su padre que se iba con ellas, que les vería a la salida de la reunión.
—Déjala, no seas plasta —Patricia sujetó el codo de Peter cuando este fue a protestar. Le conocía bien.
—Pero...
—Pero nada, Peter. Ya no es una niña —le sonrió y sus ojos verdes le miraron con dulzura—. Necesita estar con chicas de su edad.
Él desvió la vista al suelo, dio un suspiro largo y asintió. Patricia tenía razón. Le costaba asumir que Ketty había crecido. Que ya casi no le necesitaba para nada. Entendía que la chica le quería con locura, pese a ser tan sobreprotector, pero ya no era lo mismo. Antes era un superhéroe para su hija y ahora ya solo era un tipo con unas mallas ridículas, michelines y una capa arrugada. Ketty ya no necesitaba ser rescatada.
—Vamos, te conozco y sé lo que pasa por tu cabecita — continuó Patricia—. Ella te ama y lo único que quiere es demostrarte que hiciste bien el trabajo de criarla. Que es independiente. Quiere que estés orgulloso, no que pienses que ya no te necesita.
—Me conoces bien, sí.
Peter agradecía la comprensión de su pareja. Aquella fase de independencia de su hija era dura y tenía que concienciarse: ella abandonaría el nido tarde o temprano. Patricia se abrazó a él, le miró a los ojos, le acarició las mejillas con sus manos heladas y le dio un beso. Peter la estrechó contra él y la erección fue instantánea, pero pronto sintió que se ruborizaba y se apartó un poco. Ella negó con la cabeza, divertida. Iba a gastarle otra broma cuando las puertas del Kleim se abrieron y la gente comenzó a pasar. Peter y Patricia entraron cogidos de la mano. Él intentaba no buscar a su hija con la mirada, darle espacio, pero no podía evitarlo. No la vio y se estresó un poco. Accedieron a la sala más grande del edificio, la que cumplía también la función de teatro con capacidad para trescientas personas, y se sentaron en una de las filas delanteras. El ruido era ensordecedor, todos hablaban al mismo tiempo. Algunos casi gritaban. Aquella noche se llenaría el sitio. El Coronel había hecho correr la voz de que se trataba de una reunión de máxima urgencia y pocas veces se usaba aquel tipo de llamamiento.
—Ahí viene el viejo —susurró Peter a Patricia, sintiéndose tan travieso como un niño.
La gente calló de golpe. El Coronel Green se dirigió al escenario. Llevaba la cabeza totalmente rapada, unas gafas casi cuadradas y un bigote poblado. Siempre vestía el uniforme militar impoluto. La leyenda decía que no se lo quitaba ni para dormir. Era un hombre fornido, aunque con algo de barriga. Su porte era regio, a juego con su carácter fuerte y mordaz. Aun así, era un hombre valiente y comprensivo, lo que le había ganado el cariño y la admiración de todos. Por eso era la máxima autoridad desde hacía más de una década.
El Coronel subió al escenario y se sentó a una mesa pequeña que le habían puesto allí. Uno de sus ayudantes le acercó una botella de vino medio vacía. Nadie se sorprendió, era un conocido bebedor, aunque jamás se le había visto borracho. El Coronel se sirvió un vaso y lo bebió de un trago. Se llenó otro y lo miró, como si allí dentro se condensara toda la sabiduría humana. Parecía nervioso y aquello puso a todo el mundo tenso.
—Tenemos un problema. Tenemos un puto gran problema —dijo con voz grave.
4
Si alguna vez Godric y Evans pensaron que tenían pericia en el arte de la supervivencia, lo que había ocurrido les había demostrado que se equivocaban. El grito del chico les pilló desprevenidos, y eso que hubieran jurado ante la tumba de Elvis que estaba más muerto que un gato destripado en mitad de la carretera. Así que Evans se cayó de culo sobre la nieve y perdió la linterna; Godric, por su parte, apretó el gatillo por instinto, pero como tenía el arma apuntando al suelo le faltó poco para volarse un pie y, al final, el rifle también acabó en el suelo. Cuando se quisieron dar cuenta, el chico había huido. El pinar debía de habérselo tragado.
—¿¡Pero qué cojones pasa!? —gritó Godric a su hermano cuando recuperó el arma—. ¡¿No decías que estaba muerto?!
—¡Joder que sí lo estaba! —replicó Evans, buscando con la linterna al chico—. ¡Tú lo viste! ¡Era imposible que estuviera vivo!
Godric levantó la mano para que guardaran silencio y así poder oír algo, pero fue en vano.
—Imposible está claro que no, porque ha salido por patas, hermanito —dijo ya más tranquilo—. El único superviviente que nos encontramos en medio país y se asusta de nosotros. Tendríamos que haber...
—¿Y si dejas de quejarte y seguimos sus huellas? Se ha metido campo a través y no llevaba raquetas en las botas, no podrá avanzar mucho.
Godric vio las huellas, después miró el Hummer y la carretera de un lado a otro. La nieve, ajena a todo aquello que no fuera transformar el paisaje en un yermo, caía impasible sobre ellos, como si se encontraran dentro de una bola de cristal en la que el tiempo se hubiera parado. Meditó, como le decía su padre: «cuando te encuentres en una encrucijada, haz aquello que la experiencia y los nervios te permitan hacer».
—¿Y qué hacemos con el coche? —preguntó.
—Apárcalo bien, no vaya a ser que estorbe... ¿En serio me estás haciendo esa pregunta?
Evans enfiló hacia el rastro sin esperar respuesta, Godric cerró el coche con el mando y le siguió con la estúpida sensación de que les podían robar el Hummer. ¿Y si el chico no estaba solo? ¿Y si aquello era una trampa y se quedaban allí aislados sin armas o alimentos? No quería ser un paranoico como su padre y estaba tan necesitado de contacto humano como Evans pero, a veces, su hermano pequeño era demasiado impulsivo.
—¡Espera!
Había perdido de vista a su hermano por entre la arboleda, aunque de vez en cuando veía el haz de luz rebotar en el tronco de algún pino. Le faltaba el resuello y tenía que parar y descansar sobre sus rodillas para coger aire. Se percató de que la noche estaba repleta de ruidos en los que antes no había reparado. Una rama rota aquí, el canto de un búho allí, sus botas abriéndose camino en la nieve y siguiendo las pisadas del chico y de Evans...
—¡Evans! —gritó haciendo bocina con sus manos—. ¡Espérame!
Con las prisas no había cogido los guantes y los dedos de las manos se le estaban quedando congelados. Pensó en echarse el arma al hombro, pero desechó la idea. No se sentía seguro. Los dedos de los pies le cosquilleaban y sabía que aquello no era buena señal. No había avanzado veinte metros más cuando le faltó el resuello de nuevo. Era como si se encontrara a miles de metros de altitud y le faltara el oxígeno. Se dobló en dos y, cuando se incorporó, volvió a llamar a su hermano sin recibir respuesta. Miró hacia atrás, buscando el coche por entre los árboles, pero lo había perdido de vista. ¿Y si no sabían volver? ¿Por qué diantres no había cogido él otra linterna? Morirían de hipotermia en aquel bosque. Maldijo a Evans y a su falta de neuronas. De repente, sintió como si alguien le observara y se puso nervioso. Dio una vuelta en redondo, pero allí no había nadie. Sin embargo, aquella molesta sensación persistía... Decidió apartar pensamientos funestos y seguir el camino de hormigas que eran las huellas.
—Te estás ganando un par de collejas, hermanito — masculló sin dejar de pensar en las horribles muertes que había visto en películas de terror antes de que la televisión que era el mundo se apagara.