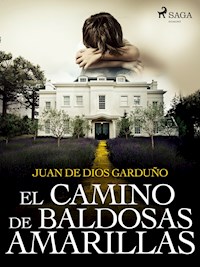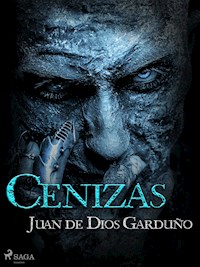Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Aquí Juan de Dios Garduño inventa relatos de un terror ligero, no por leve, sino porque cada pequeño desvío de lo normal cotidiano nos introduce con velocidad en una zona realmente perturbadora. Casas que son protagonistas, cobran más vida y poder que los personajes a su merced. Historias atrapantes de venganza, asociaciones y soledad en un mundo al filo del desastre o sumergido en la parálisis. Garduño escribió El porqué de lo oscuro después de años de un bloqueo mental y creativo, con lo cual el libro tiene el valor añadido de representar su reencuentro con la palabra imaginativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Dios Garduño
El porqué de lo oscuro
Saga
El porqué de lo oscuro
Copyright © 2021 Juan de Dios Garduño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726952506
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Sara, porque me sacó de un sitio muy oscuro
PRÓLOGO
Uno está tan tranquilo en su casa, disfrutando de la vida cuando llega Juan de Dios Garduño y le pide que le prologue un libro de relatos. Sí, el prólogo. Eso que no lee nadie. A bocajarro, sin medias tintas. Y, lo que es peor, por Twitter. Ni que no tuviera mi teléfono, que por algo es editor de algún libro mío.
¿Podría haberme negado? A ver... la posibilidad existe, pero es remota. No solo es que le tenga cariño a Juande, es que es prez de las letras y casi fénix de los ingenios. El cabrito escribe bien. Así que le dije que sí, sin saber mucho a lo que me lanzaba, pero orgulloso de que me lo hubiera pedido.
Él cuenta en la nota que abre el libro que se ha tenido que enfrentar al problema del folio en blanco, al bloqueo del escritor, tan temido. Encima ha sido largo, de más de dos años. Mientras lo leía pensaba que yo nunca lo había sufrido (más bien el contrario: tengo más historias en la cabeza que tiempo para plasmarlas). Sin embargo, en esta ocasión lo temí. ¿Y si no me sale nada que decir de esta antología? Vacua duda, porque los relatos son deliciosos. Al devorarlos, uno tras otro, en una sola tarde, supe que no tendría problemas para hablar de ellos y de quien los había pergeñado.
El autor es uno de los mejores tipos que me he echado a la cara. Hombre de familia, simpático, con don de gentes, amante de la cultura, cercano y —al menos en público— no se enfada. Construye en vez de destruir. Es bueno tenerlo cerca. No solo es que escriba bien —en mi opinión, mejor que otros consagrados, de cualquier género—, sino que explora nuevas formas de crear que a mí hasta me intimidan un poco, como es el cine. ¡Que tiene una película en lo más alto! ¡De las de Hollywood! Él cuenta que eso, al parecer, ha tenido que ver con su bloqueo y cierta cura de humildad, pero creo que está equivocado: no hay motivo para ello.
Sabe contar historias. Sabe sumergirte en ellas. En estos relatos construye mundos cercanos en los que inyecta una nota discordante, algo que lo hace cambiar todo. Son cuentos escritos desde el corazón... quizá desde las tripas. En todos, alguien que lo conozca siquiera un poco va a ver reflejadas sus obsesiones, quizá a modo de catarsis. Familias, un padre o madre ausente, su experiencia como programador, casas siniestras, quizá sintientes y, por algún extraño motivo, los Renault Megane. Son retazos de vida, están modificados... pero están ahí. Por eso son tan buenos. Porque siente lo que está contando y te lo sabe transmitir.
Son historias que atrapan. Deberían ser demasiado cortas para conseguir crear interés por sus protagonistas, pero la magia de su narración te pega al papel —en mi caso, a la pantalla— y te identificas. Te angustias. Sonríes también. O te muerdes las uñas, deseando pasar la página a ver qué está ocurriendo. Algunas son sombrías, pero otras tienen un mejor final. Gana más cuando habla desde la cercanía de España que cuando las ambienta en Estados Unidos, aunque la colonización cultural de este último hace que entendamos y hasta visualicemos los lugares y los sitios —aunque el viaje de Maine (quizá homenaje a Stephen King) a Nevada que le pega a unos protagonistas me cansa solo de imaginarlo—.
Domina la técnica del relato, sabe usar el número justo de personajes, sabe colocarte en ambiente con pocas palabras, construir la trama redonda y cerrarla, a veces en poco más de media página, sin agujeros narrativos. Te deja pensando o saboreando lo ocurrido. A veces hasta con mal cuerpo, como debe ser cuando se tratan ciertos temas.
Disfrútenlos. Saboréenlos. Merece la pena.
Eduardo Casas Herrer
Casa hambrienta
1
La ruta 50 era tan recta como silenciosa y accidentada. Una lengua de asfalto que se difuminaba en el azul del horizonte.
A veces su madre pillaba un bache y el coche parecía que se iba a desmontar por piezas allí en medio del desierto. Le hacía gracia pensar que la parte de abajo del viejo Ford se caería y vería el asfalto correr bajo sus pies. Se dirigían hacia una nueva vida, más allá del desierto de Nevada.
No vieron la casa. Era un punto negro en el horizonte tan insignificante, tan distante… pero la casa sí los vio a ellos.
2
Howard se despertó de un sobresalto. No recordaba lo que había soñado, pero no había sido agradable, de eso estaba seguro.
Salió de la cama despacio, le dolía el cuerpo como si tuviera agujetas. Se acercó a la ventana y vio que fuera hacía un día espléndido. El sol pegaba fuerte, su vecino, el viejo Marty, al que habían conocido hacía unas dos semanas cuando llegaron, regaba el césped con pantalones cortos, camisa hawaiana y con mucho mimo. Howard jamás había visto a nadie que tratara el césped como lo hacía su vecino. Y un poco más lejos, al final de la calle, había dos hermanas gemelas que saltaban a la comba con un par de muñecas de tela al lado.
Levantó la mano en señal de saludo y las niñas dejaron de jugar. Agarraron sus muñecas y, con gesto serio, se metieron en su casa.
—Hola, ¡eh! ¡Niñas de El Resplandor!
Era sábado.
Howard estaba sudando. Fue al baño, se lavó la cara y los sobacos, y se cambió. Su madre siempre le decía que lo primero que había que hacer al levantarse era darse una buena ducha. Pero ¿desde cuándo había que hacer caso a las madres? Le daba una pereza terrible ducharse. Esperó tener suerte y que su madre no le oliera el pelo como hacía muchas veces. Salió de su habitación y al final del pasillo vio que la puerta de la habitación de su madre estaba entreabierta. Un haz de luz se dibujaba en el suelo.
—¿Mamá?
Silencio. Dio un par de pasos y la madera crujió bajo sus pies. Había alguien en la habitación de su madre. De eso estaba seguro y, aunque tenía ya doce años, y jamás lo reconocería delante de ningún otro niño o adulto, tenía miedo a muchas cosas. A las abejas, a los payasos asesinos (y a los normales de circo, ya que no encontraba la diferencia entre unos y otros), a los matones de clase… Uno de sus miedos recurrentes era que alguien entrara en su casa y les hiciera daño. Pensó que su madre también tenía ese miedo porque guardaba una pequeña pistola en el cajón de su mesilla desde que su padre murió.
—¿Estás ahí, mamá?
Notó el sudor corriéndole por la sien, también las gotas que le resbalaban por la espalda. Maldito calor. Aquel lugar era el puñetero infierno en la Tierra. Prefería Maine como un millón de veces. Con su clima frío, con sus bosques, lagos y montañas. Pero habían tenido que irse… ¿habían tenido que irse? Se preguntó.
Los muelles del colchón de su madre gimieron como si estuvieran dándose un beso metálico. Howard estaba casi en la puerta, dos pasos más y podría agarrar el pomo para terminar de abrir y verla. Respiraría tranquilo, sonreiría y se sentiría muy tonto y cagueta durante un rato, pero todo volvería a la normalidad. Un paso, solo un paso. Dios, qué calor y qué agujetas, ni que hubiera estado jugando a béisbol durante toda la noche, pensó. Agarró el pomo de la puerta esperando una descarga eléctrica que no se produjo. Una respiración profunda, pero no era la suya. Se armó de valor y entró con la seguridad de que encontraría a un tipo alto, musculado, tatuado y peligroso. O algo peor… un ser con muchas cabezas, patas, o tentáculos y pelo… pero no. Su madre estaba sentada en la cama. Estaba famélica y pálida, la columna se le marcaba en la espalda como si fuera un camino de piedras salteadas con un poco de superficie sobresaliendo del agua.
Karen, así se llamaba ella, tenía puesto un sujetador blanco desvaído y la parte de debajo de un pijama corto. Miraba por la ventana, pero a la nada. Estaba en otro lado. Howard, ya más tranquilo, se acercó hasta ella y le pasó un brazo por encima de los hombros.
—Buenos días, mamá —la saludó—. ¿Qué haces?
Ella no se inmutó al principio. Estaba en un mundo diferente al de su hijo, a millones de años luz de allí.
—Tiene hambre… —dijo.
—¿Cómo? —preguntó el chico. El modo en que su madre había pronunciado las palabras le heló la sangre en las venas.
Ella no respondió a la pregunta. Tras unos segundos, se giró y pareció no reconocerlo. Parpadeó varias veces, miró a su alrededor, situándose en el espacio tiempo y consiguió salir de su estupor.
Se giró hacia su hijo y poco a poco sonrió.
—¡Ey, hola, Howi! —dijo afable—. ¿Qué tal has dormido?
—En una escala del uno al diez, siendo el uno “muy mal” y el diez “como un bendito”, diría que un cero.
Karen rio a carcajadas. Se levantó y las costillas se le marcaron con más intensidad. Los huesos de la cadera sobresalían tanto que dolían a la vista. Estaba demasiado delgada. Cogió una camiseta de la silla de la mesa. Era una camiseta blanca con manchas de pintura azules que había sido testigo de otra época más feliz. Aun así, se la puso.
—Tú y tus tonterías, Howi…
—Es verdad, mamá —respondió él con tono lastimero—. Me he levantado ya cansado… como si me hubiera echado unos largos contra Michael Phelps.
Ella no captó la referencia. Howard sabía que no entendía mucho de deportistas, mucho menos de nadadores olímpicos.
—Es la cama, te tienes que hacer a ella —respondió de nuevo con una sonrisa asomando en sus labios—. Date otro par de semanas y verás cómo sube esa puntuación en tu escala… ¿desayunamos?
Howard no estaba en situación de rechazar aquella suculenta proposición.
3
Howard caminaba mirando al suelo, con el pensamiento muy lejos de la calle llena de baches, colillas y chicles por la que transitaba. Aunque no eran ni las doce del mediodía, las cigarras cantaban alto. Parecían alteradas, y vaya que sí lo comprendía, cualquier animal, insecto o persona, estaría así con aquel endiablado calor. A veces, al dar un paso, parecía que la suela se quedara pegada al asfalto. ¿Cuánto llevaba caminando por la calle? Últimamente perdía mucho la noción del tiempo, algo que nunca le había pasado. ¿Tendría la enfermedad esa que había padecido su tío que hacía que se olvidara de cosas incluso muy elementales?
Había desayunado rápido (aunque seguía con hambre) y le había dicho a su madre que iba a pasear. Tenía la convicción de que hoy, por fin, daría con un chico del que hacerse amigo. Por naturaleza Howard era tímido, pero necesitaba tener amigos y, como decía su madre, “la necesidad hizo trotar a la vieja”. Él no era una vieja, pero deseaba con muchas ganas jugar con otro chaval, desahogarse contando sus chorradas, comer chucherías o tomar algo de gaseosa. Incluso cosas prohibidas, como fumar algún cigarrillo o algo.
Cuando levantó la vista, la casa estaba justo en frente de él. Hubiera jurado que, segundos antes, lo que se tarda en pestañear, el edificio, no estaba ahí. Pero vaya si lo estaba. Imponente, de estilo victoriano, plagada de grietas, escombros, telarañas, ventanucos, hiedra y con un árbol en el jardín (si es que a ese pasto seco se le podía llamar jardín) de ramas esqueléticas que parecían querer agarrarlo y meterlo dentro de la propiedad. Howard dio un respingo. La casa “lo miraba” a través de un par de ventanales oscuros y vacíos. Hubiera jurado que la casa incluso respiraba. Que vibraba y hacía vibrar todo a su alrededor. Tuvo que mirar hacia sus zapatillas para asegurarse de que nada se estaba moviendo. De repente se sintió más débil, con mal cuerpo. Aquel invierno pasado había tenido la gripe y se había sentido más o menos igual. Agotado, con las articulaciones doliéndole, con fiebre y el ánimo por los suelos.
Sentía el sol caer a plomo bajo su nuca, juraría que se estaba quemando, pero, aun así, no podía levantar la cabeza. ¿La casa se movía? ¿Se expandía hasta el infinito y lo abarcaba todo? Por el rabillo del ojo podía ver sus sombras alargarse. Las ramas del árbol crujían y se retorcían reventándole los oídos; se acercaban al él. Las langostas aceleraron su cántico, como si estuvieran bajo el influjo de alguna droga o de un hechizo. El corazón de Howard latía desbocado mientras su respiración se aceleraba. Se miró los antebrazos y pensó que él mismo estaba bajo los efectos de algo que no entendía. Sus venas se habían pronunciado y resaltaban tanto que parecían a punto de explotar. La sangre que corría por ellas parecía correr en torrentes hacia sus dedos, que apuntaban hacia la casa. Mientras tanto, la punta de las esqueléticas ramas casi rozaba su cabeza. Pero Howard estaba paralizado, estaba a punto de…
—Tienes que rezarle —dijo una voz muy reconocible para él—. Es lo único que quiere…
Howard salió del trance. A su lado, estaba su madre, casi convertida en un esqueleto con piel, mirando a la casa. Karen tenía la piel roja, como si llevara mucho tiempo al sol sin crema y se estuviera quemando. Sus labios resecos. “Tiene sed”, pensó Howard. Y de repente, se dio cuenta de que él también tenía mucha sed. Una sed descomunal. Era como si llevara semanas sin beber. ¿Cuánto tiempo llevaban allí en aquella calle, en aquella ciudad?
—Mamá…
Iba a preguntarle por el nombre de aquella maldita ciudad, pero, en cambio, su vista se nubló. “Hace demasiado calor”, pensó antes de perder la conciencia.
4
Despertó en su cama. Las sábanas estaban tan calientes que casi quemaban. Estaba en su habitación, aunque no exactamente en su habitación. Era como si toda ella se estuviera derritiendo. De los marcos de las fotografías, de los posters de anime, de la mesa de su escritorio, de todas las superficies habidas, colgaba una especie de cera marrón que iba cayendo lentamente.
Su garganta estaba tan seca que le costaba tragar saliva (si es que le quedaba). En su mesilla de noche siempre tenía un vaso con agua. Lo agarró y casi lloró de alegría al ver que estaba lleno, pero cuando comenzó a beber a la desesperada, el agua le supo a arena. A miles de pequeños granos arañándole hasta lo más hondo de su alma. Escupió y tosió, ahogándose.
—¿Howie?
Jamás le había hecho tan feliz escuchar la voz de su madre. Ella era sabia. Ella siempre lo sabía todo. Siempre que estaba enfermo, sabía qué le pasaba incluso antes de ir al médico. Cuando su padre murió años atrás por un cáncer de estómago, ella supo calmar su dolor hasta que él pudo manejarlo. Supo sacarlos adelante, aunque eso significara tener que trabajar a destajo como operadora telefónica, cocinera en un Burger King o reponedora en un supermercado. Lo último que había hecho por él era mudarse a otra ciudad, a otro estado, donde tenían una buena oportunidad de empezar una nueva vida. Y, sin duda, con lo sabia y luchadora que era Karen, sabría qué le pasaba a Howard en ese momento. Solo tenía que seguir su voz. Agarrarse al hilo mágico que les unía desde que ella le diera la vida. Ella estaba en su habitación, quizá como la encontró la última vez. Delgada, pálida, sentada en la cama con un sujetador blanco descolorido que escondía unos pechos pequeños y caídos. Karen sabría responder a las preguntas que le rondaban por la cabeza: ¿por qué se sentía tan débil? ¿Por qué tenía la impresión de que no estaban en ninguna ciudad? ¿De que su vecino, al que no recordaba haber conocido, pero que creía conocer perfectamente, no estaba regando su césped de verdad? ¿Cuándo habían llegado? Todo lo que había dado por sentado en aquellos días se desvanecía. Como si le estuvieran quitando una gasa pegada a los ojos y, de paso, los párpados con ella.
Como si se tratara de un espejismo.
—Howie…
—Voy… voy, mamá.