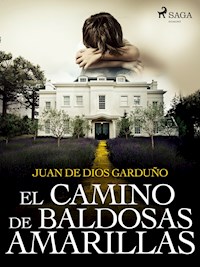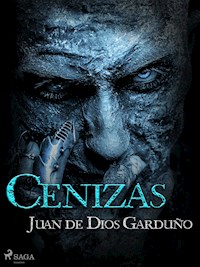Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La Tercera Guerra Mundial ha diezmado a la humanidad. Después de que el presidente Obama declarara la guerra a Irán y las grandes potencias se aliaran con uno u otro país, la devastación se extiende por el planeta, primero, a causa de las armas nucleares y, luego, debido a las armas químicas. El tiempo ha pasado, casi toda la población mundial se ha extinguido y, en la ciudad de Bangor, Maine, solo han sobrevivido tres personas: Peter, su pequeña hija y Patrick Sthendall, su odiado vecino. En una población totalmente nevada, gobernada por temperaturas que bajan de los diez grados bajo cero, los dos hombres se enfrentarán a algo más que al odio que sienten el uno hacia el otro: unos visitantes inesperados…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Dios Garduño
Y pese a todo…
Saga
Y pese a todo…
Copyright © 2010, 2021 Juan de Dios Garduño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726892673
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
Y pese a todo, el mundo todavía giraba. Aún había estaciones y, por supuesto, aún había días con sus correspondientes noches. El invierno en Maine era crudo; en Bangor, cruel. Las horas de luz solar pasaban con la misma rapidez con la que prende y se esfuma el papel de fumar, dando paso a noches gélidas, cargadas de ruidos inciertos y mustios sentimientos. Durante la estación de fríos, la vida parecía pararse y no tener sentido.
El ánimo era embargado hasta la primavera, coincidiendo su libertad con las primeras briznas verdes de hierba.
El blanco de la nieve convertía aquella lujosa urbanización de casas en una enorme y monocromática habitación acolchada de manicomio.
«Soledad y aislamiento», pensó Patrick. Así era el invierno en aquella parte de Estados Unidos. Más aún, después de la guerra. Ya ningún medio de transporte llegaba a la ciudad. El puerto, antaño tan vivo, yacía ahora tan inútil como los restos de un cadáver. Los dos aeropuertos no eran más que las ruinas de lo que fueron y las carreteras permanecían sepulta- das bajo la nieve sin que los camiones quitanieves hicieran ya nada por remediarlo.
Patrick Sthendall agarró una lata de Budweiser de la nevera, la cual renqueaba trabajando al mínimo. Su perro le observaba con la cabeza girada y con unos enormes ojos azules cargados de deseo.
—Doggy, esta noche no —le dijo con tono autoritario.
El husky siberiano giró la cabeza hacia el ángulo contrario, meneó la cola brevemente y se escondió detrás del sofá, mi- rándole con sus enormes ojos claros. Era un ejemplar joven y precioso, con pedigrí. Patrick no quería convertir al perro en un alcohólico. Ya era suficiente con un borracho en casa.
El hombre arrastró las roídas pantuflas por la moqueta y se sentó pesadamente en el sillón. Puso los pies encima de una pequeña y baja mesa de madera tirando dos o tres latas arrugadas de cerveza. El ruido le molestó. Cualquier sonido estridente había llegado a importunarle hasta el punto de hacerle perder los estribos, y en cierto modo comenzaba a odiarse por ello. Él siempre había sido un tipo con buen humor. Al menos antes de que Bangor redujese su población de treinta y un mil ochocientos habitantes a tres.
—Mierda —dijo casi en un susurro, malhumorado.
Se incorporó con cierto esfuerzo. Había olvidado algo y estaba cansado. De nuevo arrastró las pantuflas, y el perro, que permanecía echado y con la cabeza entre las patas delanteras, le siguió con curiosidad.
—He dicho que hoy no toca, borrachín —le recriminó Patrick ante la mirada inquisitiva del can.
Éste volvió a menear el rabo, adoptó la posición anterior y se echó a dormir.
Su dueño apagó la luz. No podía permitirse el lujo de tenerla muchas horas encendida. No por la factura —hacía muchos meses que habían dejado de llegar—, sino por no gastar la batería conectada a los paneles solares. Muchas noches, para tener algo de luz y dar un mínimo de calor a la casa, hacía fuego en la chimenea. En Bangor, encontrar leña era sumamente fácil, aun cuando la guerra había acabado con su producción en serie. No tenía más que salir al bosque y talar los árboles que le viniese en gana.
También había otro motivo para abrazar la oscuridad, aparte del ahorro energético. La luna llena dominaba esa noche el firmamento, y si alguien o «algo» intentaba acceder a su casa, él podría ver su sombra o silueta a través de los enormes ven- tanales del salón.
Y actuar. Vaya que si actuaría…
Aunque hacía poco más de un año del último ataque —y fue aéreo—, a él le gustaba sentirse protegido. Había visto y oído demasiado para no estarlo. Tanto la casa como él estaban bien equipados para repeler cualquier ataque. Miró hacia el armero situado a su derecha, sintiéndose seguro. La luz de la luna, que se filtraba entre las finas cortinas blancas, bañaba varias escopetas y pistolas de diferentes calibres y les otorgaba un aura extraña, casi mística.
En la acera de enfrente, a través de las rejas de hierro que había instalado en el ventanal del salón, observó cómo la luz de la habitación superior de sus vecinos se apagaba. Tampoco a ellos les gustaba gastar energía sin necesidad. La guerra les había vuelto muy ahorrativos en todo.
—Buenas noches —dijo en la distancia a las dos únicas personas que, como él, no habían abandonado la ciudad o muerto durante los ataques.
Se acopló en el sillón, acolchándolo con el trasero hasta sen- tirse medianamente cómodo. Dio otro trago a la cerveza, dejando la lata casi vacía, y la arrojó a un lado. Frunció el ceño cuando vio al perro salir de su escondite y lamer los pequeños charcos de cerveza que había provocado. Le dijo algo y el can volvió a su sitio.
Cerró los ojos y se dispuso a dormir.
Hacia las tres de la madrugada algo lo despertó. Aguzó el oído; el ulular del gélido viento por entre los árboles arrastraba otros sonidos, desconcertantes la mayoría. Doggy alzó un poco la cabeza y gruñó. Se levantó y después de un rato se apostó junto a la puerta.
Alguien o «algo» intentaba entrar y la alambrada que había colocado alrededor de toda su propiedad se lo impedía.
Patrick se giró hacia un lado y volvió a dormirse.
Estaba cansado y el mundo se había ido a la puta mierda.
2
Peter Staublosky también había escuchado los ruidos. Se encontraba en su cama, abrazando a su hijita, cuando éstos ha- bían comenzado.
Ris, ras, ris, ras.
Emergieron a través de sus pesadillas y al poco dominaron la realidad de aquel cuarto angosto y frío donde dormían. Peter permaneció unos instantes con los ojos clavados en el techo, intentando averiguar quién era o dónde estaba. En ocasiones le ocurría aquello, aunque no tardaba más de unos segundos en responderse a aquellas dos preguntas.
«Soy Peter Staublosky y estoy en el infierno», se decía mentalmente.
Ris, ras, ris, ras.
Su hija farfulló algo, se revolvió y Peter pudo contemplar a la luz de la luna el suave rostro de la niña. En un momento dado, éste se contrajo en un gesto agrio, fruto de una posible pesadilla. La pequeña solía tenerlas, y a él no le extrañaba, no, sabiendo lo que aquella cría de cinco años había vivido durante la guerra.
A veces él también soñaba.
Volvió a oír algo. Con movimientos suaves deshizo el paternal abrazo, apartó la tupida cantidad de mantas que les arropaban y se levantó de la cama, vestido sólo con la parte de abajo del pijama y una camiseta interior blanca de manga corta. No se calzó; agarró la escopeta recortada que descansaba en una silla infantil rosa con ositos de colores y se dirigió a la ventana de la habitación, desde la cual se dominaba un tramo amplio de su nevado jardín, la calle y varias casas más. Apartó suavemente la cortina blanca con el cañón del arma y miró hacia abajo.
Nada. Sólo la nieve presidiendo majestuosamente todo aquel lugar.
El sonido volvió a repetirse y esta vez escudriñó bien la zona de donde parecía proceder. Pese a que la luz de la luna llena bañaba la amplia calle que daba acceso a la urbanización, él no conseguía identificar el origen de aquellos ruidos.
Pensó que sería algún animal en busca de comida. Se quedó un rato allí. De vez en cuando echaba una ojeada al terreno de Patrick Sthendall, pues el ruido se reproducía cerca de aquella propiedad con bastante frecuencia. Observó cómo los ventanales del salón de Sthendall reflejaban la luz de la luna como si se tratase de un gran foco de circo. Nada hacía intuir que su vecino estuviera sentado en el sillón del salón, pero él sabía que allí lo encontraría y que, con toda probabilidad, estaría durmiendo la borrachera.
—Que se pudra —murmuró soltando la cortina y sentándose en la silla.
Quince minutos más tarde no se habían vuelto a producir ruidos sospechosos en la calle. Volvió a la cama pero no se acostó, sino que agarró la chaqueta de lana que reposaba colgada de la puerta del ropero, se la puso y se sentó a hacer guardia allí.
De vez en cuando echaba ojeadas al pequeño bulto en la cama que era su hija. De este modo, si se despertaba, podría tranquilizarla rápidamente. Solía despertarse gritando y llo- rando, aunque no lo recordaba por la mañana. Era mejor así, y en cierto modo la envidiaba.
Peter pensó que no podría dormir. Las noches solían ser tranquilas, sin ruidos, y cualquier cambio en el monótono transcurrir de una de ellas bastaba para despertar su insomnio. El instinto, la premonición de saber que algo acechante permanecía entre las sombras y podía destrozar la alambrada y vencer así la inexpugnabilidad de la casa le aterraba. Aún no se había dado el caso; además, los ataques habían cesado desde el día de las evacuaciones. Pese a eso, se sentía intranquilo. Sus ojos habían visto ya tanto…
Arropó mejor a Ketty y la contempló con una sonrisa agridulce en el rostro. Se parecía tanto a su madre… La similitud de sus rasgos le provocaba a Peter en muchas ocasiones la sensación melancólica y agria de estar criando a una pequeña Helen. Y eso era doloroso.
Pensó que podría llorar. Sería un llanto silencioso, cargado de un torbellino de sentimientos contradictorios, reproches y recuerdos. De esperanzas rotas, de rabia e impotencia contenida, de recriminaciones y lamentos. Pero no lo hizo: el pozo de lágrimas se había secado.
Dos horas después sucumbió al frío y al sueño y volvió al calor de las sábanas y de su hija con agrado. Y, aunque pensó que no podría volver a dormirse, lo hizo.
La noche de Bangor recuperó su mutismo acostumbrado, arropando bajo su silencioso seno a la urbanización Longfellow.
El peligro parecía haber pasado. Si es que alguna vez lo hubo.
3
El rasgueo de las patas de Doggy contra la puerta de la calle lo despertó. El perro necesitaba salir a mear. Aquello era ya una rutina diaria. El can arañaba, él refunfuñaba unas palabras y al final se levantaba a abrirle, comenzando así un nuevo día. Al menos agradecía que el husky siberiano no se meara por todas las esquinas de la casa.
Patrick tenía la cabeza embotada por la resaca, y el cuerpo dolorido por la posición. Se dijo que no era de las peores resacas que había tenido y se apretó las sienes intentando aliviar, o al menos encauzar, parte del dolor de cabeza.
Fue inútil.
El sol no bañaba su rostro, pero ya hacía rato que había amanecido. El cielo, contemplado desde el ventanal del salón, no se diferenciaba apenas del color blanquecino de la nieve del suelo. La línea divisoria entre firmamento y tierra era imposible de discernir en aquella época del año. El invierno en Maine era perpetuo, más desde que se habían usado armas climáticas durante la guerra.
Y pese a todo aquel frío, Sthendall se negaba a dormir en la cama, y no era por miedo. Simplemente, no quería que la muerte le encontrara allí, espatarrado y empapando la almohada con sus babas. Para él, aquélla sería una muerte sin dignidad. Por eso, desde que la guerra comenzara, había elegido el viejo y pequeño sillón marrón de orejas del salón para dormir. Desde allí dominaba toda la perspectiva de la parte delantera de su casa, que consistía en un jardín de diez por diez y en una pequeña caseta de madera para las herramientas. La calle y la casa de enfrente también quedaban claramente a su vista.
Además, tenía acceso rápido a las armas; eso cuando no dormía abrazado a una de ellas.
Ya nunca o casi nunca ocurría nada, pero más valía estar pre- parado. La guerra había dejado muchas hendiduras en la realidad y por ahí podía colarse cualquier cosa, estuviera o no en el imaginario del hombre; rescoldos humeantes que Dios sabe cuánto tiempo permanecerían encendidos. El recuerdo de todo lo vivido, visto u oído hasta la fecha le impediría volver a dor- mir jamás en una cama.
Se encontraban en una situación extraña. Antes de que to- dos los medios de comunicación dejasen de emitir, aún no se había proclamado el triunfo de ningún bando. Así que no sabía exactamente qué ocurrió al final. Sólo sabía que un año después de las evacuaciones nadie había vuelto a Bangor para explicar nada.
Se desperezó, haciendo crujir como ramas secas casi todo su delgado cuerpo. Había perdido mucho peso en ese tiempo. Su ex mujer habría estado contenta, si viviera.
Dormía vestido —a veces ni se quitaba el abrigo—, y estar desaliñado era ya para él ley de vida. Además, la situación actual, sin agua corriente y calentando trozos de hielo en un hornillo de gas, no favorecía una buena higiene continuada. Por eso, y por vaguería, se había dejado crecer una frondosa barba, teñida de gris pese a no haber entrado aún en los cuarenta.
Lavaba la ropa, cuando se acordaba, en un barreño de agua templada, para no helarse las manos, y la tendía en el sótano. En cierta ocasión había tendido una camisa y unos pantalones vaqueros fuera, en el jardín delantero. Dejó las prendas tanto tiempo a la intemperie, que cuando recordó recogerlas ya se habían congelado y eran inservibles.
—Espera, Doggy, que este borracho necesita ponerse las botas para salir —dijo al perro, que seguía arañando la puerta, mirándole con impaciencia.
Por costumbre, dejaba las botas en el baño de abajo; le resultaba más cómodo puesto que apenas utilizaba las habitaciones de la segunda planta. Entró y tuvo que encender la luz para ver algo. Maldijo a los arquitectos de aquella urbanización por no haber dado algo de luminosidad a aquellos baños. No le gustaba gastar luz: nunca se sabía cuándo habría que encender los potentes focos delanteros del porche.
Una larga hilera de botas camperas y zapatillas de deporte le recibió. Patrick las había ido trayendo con el paso del tiempo de sus escapadas a la ciudad. Sabía que tener un buen calzado en aquellas condiciones climatológicas era importante. Por eso no dejaba de recoger botas o zapatillas en sus incursiones; nunca estaba de más tener reservas. Y los saqueadores —apenas los hubo— habían olvidado hacer acopio de calzado, como si pen- saran que toda aquella guerra se fuese a resolver antes de que las fábricas de calzado dejaran de funcionar.
Se calzó unas Gore-tex que habían comenzado a rasgarse por el empeine por culpa de un alambre mal puesto que a punto estuvo de rajarle la espinilla también. Aun así, no pensaba deshacerse de las botas. La nieve no las calaba y mantenían muy bien el calor; además, la suela conservaba el agarre y apenas daba resbalones.
Apagó la luz y abrió la puerta al perro, que cruzó el porche como una bala.
Una ráfaga de viento helado le golpeó la cara. Se levantó la solapa del abrigo al sentir un ligero escalofrío que le recorrió el cuello hasta la parte baja de la espalda. Pese a no tener calefacción dentro de casa, la temperatura fuera del hogar bajaba bastantes grados. «Al menos, los malditos constructores hicieron algo bien con el aislante», pensó.
El perro meaba en la nieve con una pata levantada y miran- do curioso hacia todos lados, a un metro escaso del porche. La nieve no le había permitido avanzar más y olfateaba el aire en busca de olores. El hombre se le unió descargando su vejiga. Un chorro de humeante pis derritió un poco de nieve. Intentaba hacer un dibujo, pero lo único que consiguió fue dibujar un Picasso.
Patrick agarró la enorme pala cuadrada y comenzó a retirar la nieve del porche y del caminito de salida, mientras escudri- ñaba toda su propiedad para intentar detectar posibles daños en la alambrada. Tuvo que volver a entrar en su casa para coger un gorro con orejeras y proseguir con su tarea.
Doggy no paraba de brincar de un lado a otro.
4
Palpó la cama para abrazar a su hija. Cuando un Peter asustado abrió los ojos, Ketty no estaba y su lado de la cama permanecía frío. Se levantó de un respingo y aplastó su frente contra la ventana de la habitación que daba a la calle para ver si la niña estaba fuera, en el jardín. Aún no había comenzado a nevar y la visibilidad era buena. Observó antes de que se empañara el cristal por el vaho de su respiración que la niña no se encontraba allí y se sintió levemente aliviado. Ni siquiera se percató de que Patrick, ajeno a su preocupación, daba paladas en su propiedad.
—¿Ketty? —preguntó levantando la voz.
Silencio, sólo un zumbido en los oídos. Conocía ese zumbido: era la tensión. Su pulso se aceleró y el estómago se le contrajo.
—¿Ketty? —repitió aún más alto. Se dirigió con paso rápido hacia las escaleras que conducían a la planta baja de la casa.
—¡Aquí abajo, papi! —la oyó contestar con tono risueño desde el salón.
Peter se detuvo y apoyó la cabeza en el marco de la puerta.
«Es una buena niña —se dijo—. Ella no haría ninguna tontería.» Suspiró aliviado y pasó una y otra vez sus ásperas manos por su rostro, por sus ojos. Desde que todo empezara, siempre estaba en tensión. Bastaba con que Ketty se entretuviera cinco minu- tos en el baño para que él aporreara la puerta violentamente, con el corazón alterado preguntándose si se encontraba bien.
No podía evitarlo. No concebía que hubiera días en los que no se produjera ningún ataque, pero así era. Muchos meses habían transcurrido desde la última vez que los soldados acudieron a Maine para ayudar en las evacuaciones, desde que las alarmas sonaron por última vez para advertir de un ataque aéreo o marítimo o anunciar un toque de queda. Muchos meses desde que había visto a una persona con vida que no fuese su hija, o su vecino.
Jamás creyó que todo cambiase tanto como para llegar a ese punto. Cuando se rumoreaba que Estados Unidos atacaría a Irán, le pareció una broma de mal gusto. El presidente Obama siempre había sido un hombre de paz, no de guerra. Si hasta le habían concedido el Nobel de la paz. Pero al parecer el primer presidente negro de la historia se había visto obligado a declarar la guerra porque los últimos informes del Pentágono afirmaban que Irán había enriquecido uranio en plantas subterráneas secretas y se preparaba para atacar a los Estados Unidos de América y a sus aliados.
Pero aun así, Peter no creyó los rumores hasta que se convirtieron en noticia de primera plana mundial. Todos los canales de televisión anunciaron el inicio de los ataques; los periódicos tardaron el mismo tiempo en hacerse eco de la noticia, y por último, el presidente, en rueda de prensa en la Casa Blanca, informó de que se le declaraba la guerra a Irán, miembro del «eje del mal». Una guerra preventiva… como tantas otras.
Todas las naciones del mundo se quedaron boquiabiertas e incrédulas porque se sabía lo que aquello significaba. Irán tenía aliados poderosos.
Rusia no pudo mantenerse al margen: las presiones de su aliado estratégico Irán provocaron el ultimátum del país. Si Estados Unidos no ponía fin a la guerra de inmediato, Rusia intervendría. El mundo puso el grito en el cielo, ya que tanto la antigua Unión Soviética como Estados Unidos contaban con armamento nuclear. De hecho, Irán tenía ya en su poder dos misiles nucleares proporcionados por Rusia, que le había suministrado los códigos y mecanismos para usarlos. Si Israel, aliado de Estados Unidos, atacaba su país, a Irán no le temblaría el pulso.
Gran Bretaña saltó a la palestra declarando también la gue- rra a Rusia si entraban en conflicto con su aliado, Estados Unidos. China y Cuba se aliaron a Rusia e Irán… Y así fue como casi todos los países del mundo eligieron bando mientras comenzaban los primeros ataques por parte de Estados Unidos a Teherán.
Los que no intervenían en la guerra mundial, que eran pocos, aprovecharon para declarar guerras civiles. Sobre todo en los países de África, donde se produjeron muchísimas revueltas y conflictos.
El mundo tocaba a su fin.
La Convención de Armas Químicas de Ginebra se fue al garete; tampoco nadie temía ya al Tribunal de La Haya y sus derechos humanos. Pronto se descubrió que una guerra nuclear era demasiado cara para los contendientes, además de destructiva, mientras que las armas químicas podían prepa- rarse en cualquier laboratorio clandestino de cinco por cinco metros con el mínimo coste e idénticos efectos. Por eso se la denominó «la bomba nuclear del pobre». Y aunque se usaron algunas bombas nucleares, la contienda pronto fue conocida como la «guerra biológica».
Sólo que, según los científicos, no pasaría a los anales de la historia jamás, simplemente porque no quedaría nadie para contarla.
La revolución había llegado años atrás con las «armas de diseño» de ADN recombinante. Las nuevas tecnologías permitieron crear nuevos genes programados en microorganismos infecciosos para aumentar así su resistencia a los antibióticos y su virulencia y alargar su permanencia en el medio ambiente, que era el principal escollo que había que salvar.
Todo ello llevó a la creación de nuevas cepas —llamadas «súper»— de agentes biológicos convencionales como el ántrax, la viruela o la gripe Q, aunque durante la guerra ambos bandos usaron todos los habidos y por haber: virus como los de la encefalitis equina oriental, la enfermedad de Margburg o la fiebre amarilla o bacterias como la del cólera, el muermo, la enfermedad del legionario o la peste pulmonar fueron esparcidos mediante aerosoles, regando miles y miles de kilómetros de superficies pobladas.
Uno de los ataques más graves infligidos al principio de la guerra lo sufrió Nueva York. Un avión enemigo no detectado por los radares y proveniente de Cuba roció parte de la ciudad antes de ser abatido, liberó noventa kilos de esporas de superántrax y provocó la muerte de tres millones de personas.
Pero aquello fue sólo el principio. Durante la guerra todo valía, hasta las más monstruosas armas genéticas o el agrote- rrorismo, para dejar inservibles los cultivos del enemigo y la ganadería y provocar el hambre…
Los tiempos en que la peste bubónica hacía estragos habían vuelto, sólo que en condiciones más devastadoras para el ser humano.
Peter se lavó la cara con jabón y el agua fría de una palangana. No quería pensar más en aquello.
—Aquellos seres… —dijo sintiendo un escalofrío al recordar. Él había sobrevivido, y su hija también, y eso era lo impor-
tante en aquellos momentos. Tenía una responsabilidad para con Helen: sacar adelante a Ketty. Aunque la existencia hubiera dejado de tener razón de ser para la humanidad, aunque cada día fuese un suplicio no saber qué demonios había pasa- do con el resto del mundo, él tenía un deber, y quizá eso era lo único que le mantenía cuerdo.
Bajó al salón en vaqueros abrochándose una camisa a cuadros de franela. Su hija, aún en pijama, jugaba con un par de muñecas rubias como ella pero semidestrozadas y con varios miembros amputados. La levantó en vilo y la besó.
—Cuando te despiertes, me llamas —regañó dándole un toquecito en la nariz con el dedo—, no bajes sola. Sabes que no me gusta y me preocupo. Y ni se te ocurra salir al jardín sin mí.
Ella no contestó, siguió jugando y dialogando con las muñe- cas. Peter se dirigió a la cocina. Abrió una alacena y sacó galletas saladas; no quedaban muchas. Habían tenido que prescindir de la leche, pero no de su variante «Leche en polvo Happy Milk, la mejor de todo Maine», así que calentó en la hornilla de gas agua y preparó leche para los dos.
—¡El vecino está en su jardín! —exclamó la niña a su espalda. Peter se detuvo un instante, no contestó y siguió preparando el desayuno.
5
Con temperaturas de —10 ºC, trabajar se hacía harto dificultoso por la falta de oxígeno. Patrick comentó en cierta ocasión a un amigo que con esas temperaturas sacarte un moco congelado de la nariz te podía rajar la napia en dos. Era tan gracioso como cierto.
Le había costado un par de horas y un ligero tembleque en los brazos dejar el jardín casi limpio de nieve, aunque agradeció el ejercicio físico para conseguir que la sangre circulase por todas las partes de su cuerpo. Estaba seguro de que a lo largo del día volvería a nevar, pero no le importaba. Aquello era un trabajo que debía hacer para cuidarse y también para mantener la casa infranqueable. Le provocaba desazón vivir como si se encontrara en la jaula de un zoológico, pero aquella cerca y aquella alambrada inexpugnables eran lo único que le separaban de algún posible peligro.
Ráfagas de aire helado azotaron su erosionado rostro mientras escudriñaba la alambrada en busca de algún desperfecto. Recordó que la noche anterior le habían despertado ruidos extraños y que con toda probabilidad encontraría algo que le llamara la atención. Algo que le diera una pista sobre la identidad de su visitante nocturno.
Fue el perro el que le orientó con su olfato y unos ladridos. Al final del jardín, junto al muro de metro y medio que daba a la calle, Doggy se había detenido y escarbaba con las pezuñas mientras gruñía. Patrick había puesto encima del muro unos postes anclados con hormigón que le permitieron levantar la alambrada casi dos metros más, así que toda la casa quedaba vallada a tres metros y medio de altura; eso sin contar la altura extra del alambre rizado de púas que coronaba el cercado, suficiente para que ninguna alimaña, persona o algo peor pudiera trepar, atravesar o —debido al grosor del alambre— cortar la valla.
Agarró la escopeta que descansaba en el porche y la llave para los candados de la puerta. Era rectangular, negra y alargada, no muy alta, y se activaba mediante un resorte de muelle. Odiaba las puertas electrónicas, así que cuando aún había gente que se dedicaba a ese tipo de cosas mandó cambiar la anterior por esta. También había colocado la alambrada por encima.
Lo que descubrió lo dejó estupefacto. Habían intentado cavar un túnel para pasar por debajo del muro y acceder a la propiedad. Lógicamente, el suelo de roca metamórfica había hecho imposible la tarea, pero, aun así, observó el enorme agujero practicado entre los trozos de piedra. Sin duda, aquel animal, fuese el que fuese, gozaba de una fuerza colosal. Pensó que habría sido un oso negro con toda probabilidad. Hacía… ¿siglos? que no se veía ninguno por la zona, desde antes de la guerra y no en muchas ocasiones. Pero no descartaba que aún vagasen en busca de comida por los bosques de coníferas que poblaban el ochenta por ciento del estado de Maine y que cercaban Bangor, empujándolo hacia el río. No era extraño que de vez en cuando se adentraran en zonas urbanas alejadas de la ciudad, como aquella urbanización, y que el sheriff Durham y sus chicos tuvieran que hacer acopio de su talento y paciencia para evitar que se colasen en alguna casa o atacaran a alguien antes de que llegase el viejo David Stratham, el veterinario, y lo abatiese con su escopeta de dardos tranquilizantes para sacarlo de la ciudad.
Volvió a tapar aquel agujero empujando con el pie la tierra
y los trozos de piedra. Entró en su propiedad, cerró la puerta con los candados, fue al sótano, cogió cemento de un saco de treinta kilos que guardaba allí y lo preparó. Quince minutos después se encontraba de nuevo agachado en el agujero y cubriéndolo todo con la mezcla. Si aquel oso quería volver a retomar la faena donde la había dejado, sin duda se encontraría con una sorpresa poco grata. Mientras volvía a entrar en su feudo, se preguntó qué habría llamado la atención del oso para que quisiese acceder precisamente a su casa y no a otra.
—Nos habrá olido a nosotros, ¿no, Doggy? —preguntó—. Yo tendré que dejar de usar Hugo Boss y tú Carolina Herrera for Women.
El husky siberiano giró la cabeza cuando vio que se dirigía a él. Solía hacerlo cuando no entendía lo que su amo quería decirle. Patrick sonrió: le encantaba aquella gracieta, y por eso en muchas ocasiones le preguntaba o hablaba para que el perro la hiciera.
—Bueno, vamos a ir a la ciudad. Hay que hacer aprovisionamiento de muchas cosas, amiguito —continuó Patrick, hablando en alto y más para sí mismo que para su can.
Después de todo, su voz era la única que escuchaba. A veces, deseaba que Doggy fuese el perro protagonista de alguna fábula y que le hablara, aunque lo hiciera para darle una lección. Pero no lo era, y se tenía que conformar con escucharse a sí mismo o escuchar de manera aislada la voz de Peter o la de su hija en la lejanía. Y cuando esto sucedía, Patrick, que acostumbraba a acomodarse en una silla en el porche aunque hiciese frío, cerraba los ojos y se imaginaba sentado en ese mismo porche, en una cálida tarde de verano con el sol anaranjado cayendo en el horizonte, viendo a los niños corretear por la calle principal, montar en sus bicicletas, jugar al béisbol, a la comba o a las canicas o simplemente cambiar, sentados en la acera, cromos de jugadores de béisbol; respirando un aroma mezcla de césped húmedo recién cortado y pastel de carne preparado por alguna vecina y puesto a reposar en el alféizar de alguna ventana.
Imaginaba esto en los días en los que se sentía más solo. Y una lágrima traicionera y tibia surcaba las incipientes arrugas de su rostro.
6
Peter había plagiado descaradamente la idea de la alambrada de su vecino. Incluso comenzó a poner la suya el día después de que observara en la distancia cómo Patrick lo hacía. Sin duda, su vecino tenía más práctica, pero él no se avergonzaba del resultado. Le quedó bastante decente para no haberlo hecho nunca. Había abierto agujeros en el muro con un martillo y un cincel, a un metro de distancia cada uno y a cincuenta centímetros de profundidad. Después preparó hormigón y, uno a uno, fue poniendo a nivel cada poste metálico echándole la mezcla. Cuando terminó toda la cerca, tarea que le costó alrededor de un mes, comenzó a extender la alambrada por el cercado y a anclarla a los postes con alambre retorcido. Después, extendió otra malla desde su tejado hasta la pared del jardín que daba a la calle. Convirtió su casa y su jardín en una enorme pajarera. Esa mañana, después de ver a través de la cristalera del salón que Patrick entraba en su casa, salió a su porche y se desperezó. Había tenido una idea aún mejor y que haría más efectiva su protección. Cavaría una zanja bordeando el exterior de su propiedad. No muy ancha, aunque de igual modo sería un trabajo colosal hacer aquello sin máquinas. Pero tenía todo el tiempo del mundo. Además, no era tan descabellada la idea. Para hacerlo tendría que empezar por los jardines de sus antiguos vecinos, el de Ralph Weiss a su derecha y el de Larry Holleman a la izquierda, y sabía que en los jardines las máquinas ya habían cavado para después echar tierra fértil encima cuando construyeron las casas. Todo el mundo quería un hermoso jardín o un pequeño huerto en Bangor, y las nuevas construcciones se aprovecharon de eso.
El problema sería excavar delante de su fachada. Recordó que cuando tuvo una avería en la tubería principal que daba a la calle se formó un barrizal. Los de mantenimiento de la empresa de aguas tuvieron que abrir la zanja con una pequeña excavadora amarilla, pues había demasiadas piedras para utilizar un simple pico.
Pero ya tendría tiempo de maldecir más adelante, cuando el choque de su pico contra aquellas piedras le provocasen calambres que le recorrieran todo el brazo y parte de la espalda.
Entró en el salón y cogió unos guantes de cuero, una chaqueta de piel forrada de lana y un gorro negro. Una pulmonía en aquellos momentos volvía a ser casi mortal.
—¿Vas a quedarte aquí? —preguntó a Ketty.
—Sí, papi —contestó la niña, abstraída, sentada en la moqueta.
—Bien —dijo Peter revolviéndole el cabello—. Estaré aquí al lado, en el jardín de Larry, haciendo unas cosas. Si sales, me verás al otro lado del muro. ¿Vale?
La niña asintió, así que la dejó jugando con sus dos muñecas rubias. Una punzada de sufrimiento le recorrió el alma. ¿Cuánto recordaría la niña de aquella fatídica noche en que sus peores pesadillas habían cobrado forma?