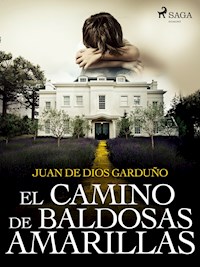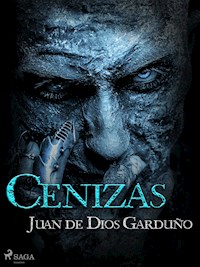Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Maringouin nunca sucede nada. O casi nunca… Odette, un huracán de categoría 4, está a punto de cruzar el Estado de Luisiana y devastar la imperturbable monotonía del pueblo. Pero antes de que esto suceda, los secretos más inhóspitos de sus habitantes saldrán a la luz. Un cuerpo sin vida en las profundidades del pantano Atchafalaya, el asesinato de una vieja alemana con siniestras vinculaciones nazis y la irrupción de un peculiar agente del FBI que busca a un asesino en serie conocido como el Comercial pondrán la vida de todos los vecinos de Maringouin patas arriba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Dios Garduño
El arte sombrío
Saga
El arte sombrío
Copyright © 2013, 2021 Juan de Dios Garduño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726841497
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
¿Recordáis aquello de: «Quién mató a Laura Palmer»? La mítica serie de David Lynch y Mark Frost ya forma parte de la iconografía popular que recoge las historias más escalofriantes creadas en el siglo XX. En nuestra retina perduran esos personajes caricaturescos y extremos que poblaban aquel municipio perdido de Washington y que nos sorprendían con sus misteriosas vidas mientras el excéntrico agente del FBI Dale Cooper y el sheriff Harry S. Truman emprendían una búsqueda contrarreloj para encontrar al misterioso asesino de Laura Palmer. Y en mitad de aquella investigación, el mundo real y el de las sombras se entremezclaban para engendrar todo tipo de criaturas grotescas, como gigantes inmortales, enanos bailarines, casas misteriosas y, sobre todo, esa entidad maligna y omnipresente conocida como Bob.
Maringouin, desde luego, no es Twin Peaks, ni siquiera se le parece. Pero sus habitantes forman una comunidad tan excéntrica como la de la serie de Lynch. Situado a orillas del pantano Atchafalaya, la ambientación que recrea Juan de Dios Garduño recupera ese provincianismo —permítanme añadir casi «paleto»— tan peculiar de la Luisiana francesa. Mientras lees El arte sombrío resulta inevitable que te vengan a la cabeza escenas de la celebérrima True Blood —en la presente obra sin vampiros y hombres lobos— o ese folclore cajún que William Hjortsberg esbozó en El ángel caído. Mencionar a Stephen King como tercera referencia y sus novelas corales resulta inevitable. Y es que en cada página de esta historia se percibe el cariño que el autor cordobés siente por mitos literarios como La tienda, It, El misterio de Salem’s Lot o La cúpula, todas ellas magistrales novelas en las que el autor de Maine no solo nos dibujó los detalles de un pueblo, sino que supo llevar hasta nuestros corazones la radiografía sentimental de un grupo de personajes que nunca olvidaremos. Os aseguro que cuando lleguéis a la última página de El arte sombrío, nombres como los de Sam, Susan Coyne, Brian Garrik o el depravado alcalde Marlow se os habrán quedado grabados en la cabeza con la misma fuerza que a mí.
Pero no penséis que Juan de Dios se limita a coger una fórmula, a copiarla y a rentabilizar su éxito. Si algo demostró con Y pese a todo, era que podía hacer una incursión en el fenómeno zombi y crear una historia con identidad propia. Un cuento maravilloso que iba más allá del papel y que sacaba a flor de piel nuestros sentimientos. Garduño creó, con dos simples personajes y una niña, una fábula tenebrosa que los amantes del género de terror mantendremos siempre en nuestra cabeza.
Con El arte sombrío Juan de Dios se reinventa a sí mismo y, con una pirueta genial, nos demuestra que su capacidad de escritor no solo le permite manejar los finos hilos literarios que permiten dar vida a dos o tres personajes, sino que pone a nuestra disposición todo un municipio. Y no vayan a creer que el agente William L. Athman es un Dale Cooper cualquiera, o que el agente Brian es otro poli del montón que pueblan las novelas policíacas. En absoluto. Juan de Dios Garduño dota a la novela de ese sarcástico humor tan propio en su personalidad y crea un binomio con la huraña mentalidad sureña que da como resultado una casta de personajes y de situaciones irrepetibles.
Pero no os llevéis a engaño. Es una novela con humor, pero que acaba poniéndote la piel de gallina. El arte sombrío nace en un bar —como la mayoría de las buenas novelas—, en una conversación entre el autor y un servidor que se prolongó durante un día entero. Recuerdo que esa noche dejé tirada a mi novia para continuar ahondando con Juan de Dios en la enrevesada trama que unía los destinos de un montón de asesinatos esparcidos por todo el municipio de Maringouin, con un huracán que estaba a punto de asolar el estado de Luisiana y con dos extraños personajes que aparecían de la nada y que rápidamente se convertían en testigos indirectos de todo lo que estaba sucediendo en aquel rincón apartado repleto de casonas, pantanos y cocodrilos. Ahí es justo donde el horror de El arte sombrío cobra forma y nos muestra ese lado siniestro que Garduño lleva por dentro y le permite crear todo tipo de asesinos en serie y conflictos morales y amorales que nos hacen sentir como un vecino cotilla que necesita seguir avanzando en la historia y averiguar hacia dónde convergen todas las tramas.
A estas alturas supongo que os estaréis preguntando: ¿Y dónde queda el elemento fantástico de un escritor que se reconoce a sí mismo como autor de género? Pues permitidme que esa baza me la reserve. Garduño, en esta novela, es Stephen King, David Lynch, John Connolly, William Hjortsberg y, por supuesto, Juan de Dios Garduño. No existe traición literaria. El autor crea un argumento de puro género negro, pero sabe distraernos con naves espaciales, extraterrestres y todo tipo de criaturas siniestras. Pero la gran pregunta es: ¿todas esas fantasmagorías que pueblan Maringouin están realmente ahí? Me temo que la respuesta no la obtendréis hasta que lleguéis a la última página del libro.
Así que me remito al principio y reformulo la pregunta: ¿Quién mató a Maddie McRowen? La respuesta nos la Juan de Dios Garduño da a partir de la página siguiente. ¡Feliz lectura!
David Mateo
A David Mateo, amigo y hermano literario. Esta novela no hubiera nacido sin él.
A Antonio Torrubia, también conocido como “el librero del mal”, por haber creído en El arte sombrío más que nadie.
En mi oficio o mi arte sombrío...
En mi oficio o mi arte sombrío ejercido en la noche silenciosa cuando solo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho con todas sus tristezas en los brazos, junto a la luz que canta yo trabajo no por ambición ni por el pan ni por ostentación ni por el tráfico de encantos en escenarios de marfil, sino por ese mínimo salario de sus más escondidos corazones.
Dylan Thomas
1
Atardecía. La sombra de los cipreses calvos creaba prismas de luz sobre el pantano de Atchafalaya. La barca, ocupada por un chico y un hombre, flotaba adormecida entre miríadas de lentejas de agua, juncos y espartinas.
Llevaban todo el día allí, pescando. Un águila les sobrevoló y produjo una sombra pasajera. El chico la siguió con la vista hasta posarse en la copa de un árbol, no muy lejos de ellos. Después, se limpió el sudor. El hombre tenía una lazada con el sedal en el dedo gordo del pie y permanecía tumbado, con el sombrero de paja cubriéndole el rostro y escuchando una pequeña radio a pilas.
—¿Cómo lo llevas, Tom? —preguntó después de una hora de silencio.
—Mal —respondió este, que sujetaba suavemente su sedal con el índice y el pulgar de su pequeña mano, atento al más mínimo hundimiento de la pluma.
—No te preocupes —dijo su padre al cabo de unos minutos. Señaló el saco de tela junto a la quilla—. Mamá Tuppa tendrá hoy para cenar étouffée.
—¡Pero yo nunca pesco nada!
—Date tiempo, hijo…
El chico aplastó de un manotazo al mosquito que le picó en el cuello. Una garza levantó el vuelo y provocó bullicio con el batir de sus alas. Tom pensó en que quizá había visto algún aligátor. Aunque cada vez abundaban menos. No le gustaba pensar en aligátores, ya le habían advertido que muchos niños desatendidos del cuidado de sus padres habían sido devorados por ellos a orillas del Atchafalaya.
—Padre, ¿ha escuchado lo del huracán? —preguntó intentando variar el rumbo de sus pensamientos.
—¿Han dicho algo nuevo? —contestó Richard con otra pregunta. Levantó levemente el sombrero y miró al niño.
—Viene hacia aquí.
—Ya.
—¿Qué haremos?
—Pues lo de siempre, chapar las ventanas y esperar que no se lleve la casa volando. Poco más podemos hacer.
Tom se quedó mirando con fijación cómo un millar de mosquitos formaban una nube negra en la orilla de enfrente. El zumbido que producían era casi hipnótico.
—¿Iremos a resguardarnos a la iglesia?
—Como siempre. Mamá Tuppa querrá estar allí para rezar —confirmó el padre, que había vuelto a taparse con el sombrero.
Tom vio burbujear el agua y a varios peces pasar de lado a lado de la barca jugueteando por entre pasillos de corrientes. Su padre comenzó a tararear una vieja canción cajún que ponían por la radio.
—Vamos, picad —imploró el niño en un susurro.
Intentó mover con suavidad el cebo para atraerlos pero no pudo. Rogó para que no hubiese picado una tortuga. Dio un tirón de tanteo. Nada. Agradeció que no fuera uno de esos bichos enormes, pesaban mucho y él no podía con ellas y muchas veces partían el sedal y se llevaban el anzuelo. Volvió a tirar, pero fue en vano. Sabía lo que había pasado.
—Creo que se me ha enganchado el anzuelo.
—No fuerces, mueve el sedal en círculos.
—Lo hago, padre, pero no sale. —Dejó de hacer presión. Odiaba cuando le ocurría eso y tenían que ayudarle. Anhelaba ser un gran pescador, como lo era su padre o como lo fue su abuelo. Pero era torpe. Rematadamente torpe.
Richard se sentó con parsimonia, se deshizo el nudo del pie y ató su tanza a un remo.
—Merde. Se te habrá enganchado en las algas. Trae acá —dijo. Apartó al chico y tiró él—. Mierda, Tom, te he dicho muchas veces que no pesques a fondo en esta zona, ¿para qué le pones tanto plomo?
El chico agachó la cabeza y reprimió el llanto.
Tras unos minutos de tira y afloja, haciendo círculos con el sedal, equis y todo lo que había aprendido con los años, Richard llegó a la conclusión de que aquello a lo que el anzuelo estaba enganchado no era un alga. Pesaba mucho más y estaba agarrado al fango con demasiada fijeza, aunque comenzaba a ceder.
—Ayúdame, Tom —dijo al cabo de otro rato—. Creo que traemos algo.
Tiraron juntos y se sorprendieron cuando vieron aparecer un bulto enfangado; algunos peces se acercaron furtivamente y luego se alejaron con rapidez. Ya casi en la superficie, vieron que se trataba de un saco de tela medio descompuesto, atada la boca con una guita negra.
Lo levantaron a pulso y lo pusieron con esfuerzo sobre el bote, que se tambaleó con brusquedad. Surcos de sudor se dibujaban en sus camisetas y jadeaban. El sol ya comenzaba a ocultarse tras los árboles y daba un aspecto lóbrego al Atchafalaya.
Aquel saco apestaba.
—Apártate, hijo —comentó Richard. Se agachó con un crujido de espalda y sacó la navaja para cortar la cuerda.
Tom, en lugar de apartarse, asomó la cabeza por encima del huesudo hombro de su padre. Aquello era raro, pero si habían encontrado algo valioso, seguro que todos estarían muy orgullosos de él. Cuando Richard abrió el saco se echó hacia atrás y reprimió una arcada. Su hijo no tuvo tanta suerte, trastabilló, tropezó con el banco y cayó al pantano.
2
El sol declinaba en el horizonte y bañaba con un filtro anaranjado las calles y tejados del pequeño pueblo. Las cigarras adormecían la tarde estival mientras que los pájaros jugueteaban al cobijo de la sombra de los árboles. Una lagartija cruzó a la carrera y se introdujo en un solar lleno de hierba alta. A lo lejos se escuchaba la repetitiva cantinela de la furgoneta del vendedor de helados que daba su última ronda de la jornada. Quizá la última del verano.
El día había sido, según el comentarista del tiempo de la CNN, uno de los más calurosos de los últimos cinco años. Estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de comentarios unas cuantas veces cada verano desde que arribó a Luisiana, pero en esta ocasión, con sus setenta y cuatro años, la alemana Gretchen Batchmeir, más conocida por Maddie McRowen, podría afirmarlo con rotundidad.
Había sido un día caluroso y húmedo de cojones.
La anciana renqueaba con la bolsa de la compra en una mano y el bastón de madera en otra. Su jorobada figura dibujaba una deforme y alargada sombra en el asfalto. Era consciente de que del mismo alquitrán del suelo emanaba el calor, traspasando la suela de sus zapatillas de paño y asándole los pies. Tenía que haber mandado a Betty,se decía mientras enfilaba la larga cuesta arbolada que llevaba hasta su casa. La más alta del pueblo, majestuosa y señorial; una especie de palacete modernista de la época de las colonias que destacaba entre tanta casa de madera de colores chillones.
Ya casi podía observar el porche delantero que sobresalía en la loma, y los amplios ventanales del mirador de la segunda planta cruzados por enredaderas que trepaban hasta formar caprichosas trenzas en el tejado.
A mitad del camino se detuvo para coger aire y limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo de tela arrugado que sacó del bolsillo de su gastado vestido de flores. Se atusó, también, el cabello canoso. Varios niños que se entretenían jugando a las canicas en el jardín delantero de la casa de los Collins dejaron el juego para observarla brevemente.
—Buenas tardes, Richie Collins, Alfred Begins y Amanda Ruth —dijo con una sonrisa. Las arrugas de su rostro se extendieron como surcos labrados por el agua y el tiempo, y sus cansados ojos se achinaron hasta casi formar una línea recta. Pese a su edad, se enorgullecía de conocer el nombre de todos y cada uno de los tres mil habitantes de Maringouin y eso que no era de allí, sino de Hannover.
Los niños la saludaron con la mano y prosiguieron con su juego. Segundos más tarde, Amanda Ruth golpeó en el hombro a Richie y le increpó por hacer trampas y «ser un ladrón de tres narices». Al parecer, por lo que pudo oír la anciana, el niño tenía un agujero en la suela de sus zapatillas e iba robando canicas al pisarlas. La trifulca pasó a menos y Maddie McRowen prosiguió su calvario con la cabeza gacha.
—¡Maddie! —le saludó fugazmente alguien a su lado.
Se giró a tiempo de ver pasar, montada en bicicleta, a la farmacéutica del pueblo. Amelia, la hija de Roman y Caroline, era una chica rubia de unos veintipocos años, muy linda, desde su punto de vista y desde el punto de vista del cien por cien de los solteros del pueblo y el noventa y nueve de los casados. La había visto crecer desde que se cagaba en los pañales. En aquellos momentos vestía la equipación de ciclista, unas mallas bien ajustadas, con todas sus protecciones y accesorios.
—Buenas tardes, Amelia.
Antes de llegar al pequeño camino de grava que conducía al porche delantero de su casa ya había saludado a cinco personas más. Además de haberse detenido a charlar un rato con Margarita Brush, o Margarita «culo alto», como era más conocida en el pueblo debido a su forma de andar, algo parecida a la de un pato. La «culo alto» tenía su misma edad y el tema de conversación fue el de casi siempre: cómo había cambiado la vida con el paso del tiempo. Solía pasar, según ellas dos, que todos los principios y valores de antaño se habían ido al traste, que los niños no jugaban a los mismos juegos que antes, que las mujeres se habían despendolado y vestían como putas, y que los hombres no eran tan hombres como los de «su época» por habérselo permitido.
Aunque, según Maddie, hubiera sido injusto catalogar a Margarita Brush como monotemática. También hablaba, con voz rasposa, y mucho, sobre sus dolores de espalda, de cadera, de sus cataratas y hasta de sus almorranas si se terciaba y no había mucha gente a su alrededor para escucharla.
Cuando por fin, con mano temblorosa, abrió la gran puerta principal de su enorme casona, el sol no era más que una línea lánguida que se perfilaba en el horizonte. Las cigarras permanecían en silencio, los pájaros buscaban cobijo para pasar la noche en las ramas más altas de los árboles y la lagartija trepaba por una pared desconchada, hasta situarse junto a una farola para esperar paciente a que se encendiera y comenzar así la cena.
—Ya estoy aquí, Betty —saludó al tiempo que dejaba caer sin mucha delicadeza la bolsa en el suelo del recibidor y agradeciendo el frescor de la casa. La anticuada radio de madera y grandes botones redondos del salón emitía en esos momentos una canción cajún de Jo-El Sonnier, «Evangeline Special». Como no estaba segura de si la habían escuchado, repitió—: ¿Betty?
—Enseguida voy, señorita Maddie —contestó esta desde la cocina con un timbre de alegría sincera en su voz.
Sí, Betty era buena chica, hacía muchos años que cuidaba de ella con dedicación. La chica, mexicana de origen, había llevado una vida dura hasta acabar en Maringouin conviviendo con ella. Al parecer fue una espalda mojada que salió durante un tiempo con un tipo de Texas que le pegaba día sí, día también. En un principio, cuando Maddie la encontró a través de un anuncio del periódico, ella se había contentado con que la anciana la mantuviera. Pero Maddie no era una desagradecida ni una explotadora y le pagaba bastante bien. Así, ella había podido sacarse el permiso de trabajo y residencia en los Estados Unidos, y además, consiguió hacer unos ahorrillos con los que tenía pensado traer a su familia más pronto que tarde a Luisiana. Pese a eso, Betty no la había dejado sola. Una gran chica, pensó Maddie McRowen con una sonrisa cálida mientras guardaba el bastón en un paragüero. Casi como una hija, si hubiera llegado a tenerla.
Y no había sido por falta de hombres en su vida. Tuvo todos los hombres que quiso, que no fueron pocos, antes de conocer al que fue su marido, y sin llegar a ser muy agraciada físicamente, eufemismo que a ella le gustaba utilizar para intentar suavizar que desde que nació fue un adefesio; incluso en sus años más mozos la hermosura la esquivó. Pero no le faltó el dinero nunca, ya que se trajo de Alemania una pequeña fortuna. Un dinero que jamás le costó una gota de sudor. Y eso hacía que su vida fuese maravillosamente plena.
Hasta ese día, cuando a la hora de la cena tocaron a su puerta.
3
—¿Lo de siempre, Marlow?
El alcalde asintió sin apenas levantar la vista del periódico. Vestía tan pulcramente como a diario, tenía el pelo engominado y echado hacia atrás, y olía a una mezcla de Hugo Boss con sudor. Garabateaba algo en el periódico con una pluma. La camarera dio el pedido en cocina y volvió a la barra. El aire acondicionado se había estropeado esa misma tarde y, pese a que en Maringouin de noche refrescaba algo, el calor de la cocina y la peste a aceite y comida refrita hacían que el ambiente fuese casi insoportable. Mary resopló hacia arriba en un infructuoso intento de apartarse el apelmazado flequillo rubio de la frente.
—¿Usted también va a cenar algo, jefe Loomi? —preguntó mientras sacaba un viejo bloc de notas del delantal amarillento.
—Un sándwich vegetal, Mary; nada más —pidió con una amable sonrisa.
—Eh, Loomi, ¿has visto esto? —dijo Marlow señalando con el índice un artículo del periódico—. Aquí dicen que un san bernardo rabioso ha atacado a una mujer y a un niño en Nueva Orleans. Al parecer el niño está muerto. Joder, cómo me recuerda esto a Cujo.
—Jesucristo… —contestó el policía. Dejó el sombrero encima de la barra y se pasó una mano por su negra calva. Estaba cansado—. Deberían prohibir que esos perros anduvieran sueltos por ahí. Es más, si de mí dependiera, no existirían perros que fuesen más altos que mis santas rodillas.
—Amén —respondió el alcalde bajo la severa mirada de Mary.
—¿Alguna noticia sobre la chica de los Thompson? —preguntó la camarera a Loomi con preocupación.
—Nada nuevo, Mary —contestó el jefe de policía con pesar—. No te preocupes, ya sabes cómo es esa niña. Aparecerá borracha o drogada en Nueva Orleans. Se verá sola y sin dinero y volverá con su familia. Estamos buscándola por la zona, pero hazme caso, no te preocupes.
—Eso si no se la ha ventilado el Comercial, aunque parece que lleva unos meses hibernando. El calor debe de sentarle mal —comentó socarronamente el alcalde.
—Capullo —farfulló Mary dándose la vuelta y dirigiéndose a la cocina.
Loomi suspiró; el Comercial, cuyo verdadero nombre y rostro aún les era desconocido, había secuestrado a una chica de quince años en Lafayette, a un chico de dieciocho en Baton Rouge y a una mujer de treinta en Donaldsonville. Todos desaparecidos en el último año y en un radio de acción de no más de cien kilómetros. Y ahora se le sumaba la sospecha de haber secuestrado a la chica de los Thompson.
Según el diario que estaba leyendo Marlow —donde parecían saber tanto como la policía de Maringouin—, se le suponía un mismo modus operandi: El asesino, en teoría, viajaba en coche y se detenía junto a sus víctimas, puede que incluso las conociera de algo. Después, mediante una excusa hacía que subieran al vehículo y allí las recibía con cloroformo casero —esto se supo por un trapo impregnado encontrado en el parking donde se vio por última vez a la menor de edad de Lafayette—. Tampoco se sabía mucho sobre su aspecto físico; al no haber violencia de por medio y producirse los secuestros de noche, nadie se percataba de nada.
Tras tantas investigaciones en otros estados, en las que participó el FBI, encontraron uno de sus «santuarios» en California… Estaba repleto de cadáveres desollados y desmembrados. Loomi no tenía dudas: las víctimas habían sido torturadas hasta la muerte; incluso iba más allá: tenía el presentimiento de que habían sido violadas. Cualquiera que tuviera instinto de policía y sentido común podría saberlo.
La puerta del bar-restaurante «Mary Comidas Caseras» se abrió con un chirrido y los dos hombres se giraron. En los pueblos a todo el mundo le gusta girarse para ver quién entra en los bares y Maringouin no era una excepción. Es una costumbre sureña muy arraigada, como la de saludar con una inclinación de cabeza y alzamiento de ceja, tirar la cáscara de cacahuete al suelo o escupir cada cinco minutos.
—Buenas noches a todos —saludó con la mano un enclenque viejo barbudo vestido con un mono azul manchado de grasa.
Los parroquianos le devolvieron el saludo y se giraron de nuevo hacia la barra. Nada interesante, solo se trataba del mismo hombre que ponía gasolina desde hacía cincuenta años en la única gasolinera del pueblo, la Exxon. Era un anciano testarudo y raro, trabajador, que no había querido retirarse todavía pese a la edad, y que podías encontrar siempre en su oficina mientras leía revistas baratas de parapsicología y libros de ciencia ficción.
Sam se sentó en un taburete alto en el extremo opuesto de la barra, un poco aislado de compañía. No le caía bien el alcalde y era algo que no ocultaba. La hipocresía la había perdido con la edad, como el pelo, pero no ser hipócrita no estaba en contraposición con ser cauto. No le convenía llevarse mal con Marlow. A nadie le convenía.
—¿Qué vas a cenar, Sam? —preguntó Mary poniéndole un botellín de cerveza.
—Jambalaya, por supuesto —contestó el hombre. Chasqueó los labios y abrió los ojos como platos ante las sinuosas formas de la bebida.
El alcalde hizo amago de reír pero se contuvo, aun así el gesto no pasó desapercibido para el viejo. Su cara arrugada se tiñó de rojo, se levantó del taburete e iba a abrir la boca cuando Loomi le cortó:
—¿Alguna nueva conspiración mundial o avistamiento extraterrestre, Sam?
En un principio creyó que el jefe de policía se estaba burlando de él. Pero Loomi no era así y él lo sabía. Era un buen tipo, muy noble, como lo fue su padre. En realidad lo había preguntado porque había visto su cara y la vena palpitante que se le marcaba en el cuello cada vez que se ponía hecho un basilisco, y porque sabía que una trifulca con el alcalde no le era favorable en ningún sentido. Marlow era una rata, pero una rata que portaba la peste y podía morder. Volvió a sentarse y Mary inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió como diciendo «¿qué le vamos a hacer? Olvídalo».
—Conspiraciones, las mismas de siempre —contestó Sam de mala gana—. A nadie le importa que nos domine un gobierno en la sombra. Sí, el Club Bilderberg, ese que lo componen los treinta y tres hombres más poderosos del mundo… aunque está claro que por encima de ellos tienen que estar los alienígenas y los nazis… Y avistamientos… cada día más. Conforme se acerca el 2013 aumenta el número. Ahora os reís del viejo Sam, pero ya vendréis todos a pedir consejo cuando las naves empiecen a llegar para no marcharse. Aunque no es eso lo que me preocupa hoy —contestó de forma seca y con el ceño fruncido ante la nueva risa del alcalde.
—¿Y qué es lo que te preocupa, Sam? —preguntó Loomi inclinándose hacia adelante para poder observarle mejor.
El viejo dio un largo trago a la cerveza, que corrió fresca por su castigada garganta. Luego se limpió con una servilleta de papel —que tiró al suelo— y se tomó su tiempo para contestar.
—La luna. Presagia algo.
—¿La luna? —inquirió Mary que volvía de la cocina con el plato de jambalaya caliente.
Marlow levantó el periódico un poco para tapar su cara. Estaba a punto de reír de nuevo y no quería provocar más al viejo. No en ese momento ni en ese lugar. Ya le apretaría bien las clavijas a aquel desgraciado. Solo había que esperar y él era un hombre paciente. Por eso había llegado tan lejos, y más alto que subiría, vaya si lo sabía.
—Así es, la luna —contestó Sam al grupo como si esa fuese la respuesta definitiva a todas las dudas, incertidumbres y enigmas del mundo.
—¿Qué le pasa a la luna? —preguntó la camarera realmente interesada.
—¿No la has visto? Deberíais salir a verla —dijo mientras pinchaba un trozo de carne de cerdo con el tenedor.
Salieron todos menos Loomi, que cerraba el cortejo y se detuvo cuando sonó su móvil. En la pantalla parpadeaba el nombre de Richard White. Uno de los hijos de Mamá Tuppa.
—Dime, Richard, ¿qué tripa se te ha roto? —Permaneció unos segundos a la espera y empalideció—. ¿Un cadáver? Cielo Santo, ¿estás seguro de eso? Vale, vale, voy para allá, no te muevas de allí.
Aunque, cuando salió, no pudo evitar detenerse junto a los demás y observar la luna, pasmado.
4
La furgoneta blanca de «Reformas y Pinturas Brown & Coyne» enfiló calle arriba, abrigada por la oscuridad, y se detuvo junto al porche de la casa. Durante un breve instante sus focos deslumbraron a la joven de color y al niño que aguardaban allí sentados.
Dentro de la furgoneta se recortaban dos siluetas bajo la anaranjada luz de una farola repleta de óxido e insectos.
—Mañana tenemos que quedar más temprano. Hay que terminar en la casa de los Rimbau, se acerca un huracán —dijo Jack poniéndole una mano encima del hombro y masajeándoselo.
—Claro —contestó Coyne, cerrando los ojos y encogiéndose un poco en el asiento. No se sentía muy cómoda, pero tampoco quería ser cortante.
Él se acercó e intentó besarla. Ella retrocedió hasta que chocó su espalda contra la puerta y sonrió tímidamente.
—Coyne…
—Jack…
Ambos pronunciaron sus nombres, pero con un tono que estaba a años luz de ser el mismo. Jack le sostuvo la mirada durante unos segundos.
—Está bien —cedió él. Volvió a poner las manos en el volante y sonrió con ternura—. Pero que sepas que a cansino no me gana nadie. Conseguiré que volvamos a cenar juntos. Tardaré, pero no dudes que ese día llegará, pequeña padawan.
Ella rio, se acercó a él y le besó en la mejilla. Después salió de la furgoneta, al encuentro de su hijo y la canguro, Rose.
Jack observó cómo Coyne hablaba con la chica, le daba un billete y se despedían. Al momento dio marcha atrás con la furgoneta, pitó, la saludó con la mano y se alejó también.
—Mamá, ¿por qué está la luna amarilla? —preguntó su hijo Norman por encima de los sonidos que componían la noche.
Madre e hijo se habían sentado en las escalinatas de madera del porche. Miraban hacia el cielo, abrazados. El niño, con pantalones de tirantes vaqueros y camiseta blanca, olía a jazmín porque estaba recién duchado. Su madre, en cambio, olía a sudor, pintura y aguarrás. Había estado casi hasta la puesta de sol pintando la casa de los Rimbau con Jack. Entre los dos dirigían desde hacía dos años —o intentaban sacar a flote— «Reformas y Pinturas Brown & Coyne», una pequeña empresa formada por dos personas y eventualmente tres. Ella era Coyne, Susan Coyne, pero hasta sus amigos más íntimos, que no eran muchos, siempre la llamaban por su apellido de soltera. Incluso cuando estuvo casada…
—Es extraño, la verdad. No recuerdo haberla visto nunca de ese color, ni tan… grande. Supongo que se debe a algún efecto climatológico —contestó ella. Estrechó con más fuerza al niño y aspiró la fragancia que le había dejado el champú.
A lo lejos, varios perros comenzaron a aullar. Una camioneta roja cuatro por cuatro pasó por delante de ellos y les deslumbró brevemente. Era el alcalde Marlow y los saludó con la mano. Ella no le devolvió el saludo.
—¿Qué es climazológico? —preguntó el niño cuando la furgoneta desapareció, separándose un poco de Coyne para mirarla con grandes ojos verdes.
—Climatológico —corrigió la madre con una sonrisa—. Bueno, digamos que puede ser un efecto producido por muchos motivos, pero que tiene su explicación lógica debida al clima. Aunque tu madre, como no estudió, no sabría decirte cuál es. ¿Moraleja? Tienes que estudiar más para no ser tan ignorante como yo.
—Pues no me gusta, está rara —respondió él haciendo caso omiso de este último comentario y apretando los labios con fuerza—. Parece un queso de esos que huelen tan mal y saben igual de mal.
Los dos volvieron a mirar fijamente la extraña luz que emanaba del satélite. Sintieron que podrían quedarse allí durante horas, hipnotizados. Podían observarse a simple vista los cráteres más grandes y algunas manchas oscuras que no sabían a qué atribuir.
Tienes un problema, pequeña, y lo sabes.
Su problema se llamaba Jack Brown. Nunca debió acostarse con él, pero confundió gratitud y admiración con algo parecido al amor. Sentía mucho cariño por él. Jack llegó al pueblo y creó la empresa tras muchos años fuera, y les había ayudado tanto… La había hecho su socia en el negocio sin tener donde caerse muerta, le había adelantado dinero en más de una ocasión al principio… ¿Por qué la vida era tan complicada?
—Ya —dijo Coyne a su hijo al cabo de un momento—. No te preocupes, no va a pasar nada. Bueno, ¿entramos? —preguntó. Intentaba ignorar con esfuerzo la influencia que esa anómala luna ejercía sobre ella. Se levantó con dolor y se echó mano a los riñones—. Hay que cenar y acostarse. Mañana cuando te levantes ya estará aquí Rose. Ella te dará el desayuno y te llevará al colegio, que yo tengo que irme a trabajar temprano.
—¿Otra vez Rose? —preguntó Norman, malhumorado, cruzando los brazos.
—¿Te cae mal? —quiso saber Coyne.
El niño miró hacia abajo, a la punta de sus diminutas zapatillas, que tan caras le habían costado a Coyne. Lanzó una patada al aire como si un médico invisible comprobara sus reflejos golpeándole la rodilla con un martillo también invisible.
—No es eso, pero los demás niños van al cole con sus madres y ellas les dan un beso antes de irse. No entiendo por qué tú no lo haces.
Coyne rio de nuevo, se agachó, le tocó con la punta del dedo índice la nariz y le dijo:
—Yo te daré todos los besos que quieras esta noche, y estoy segura de que Rose también te los dará mañana si se lo pides —dijo—. No es tan seria. Y comprende algo: la mayoría de los que van con su madre al colegio es porque su padre trabaja mientras ellas se quedan en casa, o porque tienen un trabajo fantástico que les permite no madrugar. Y nosotros somos un equipo de dos, así que no nos lo podemos permitir. De todos modos, esos mismos niños en un par de años prohibirán a sus madres que se acerquen a quinientos metros del colegio bajo pena de multa.
Norman rio también. No le gustaba que su madre estuviese tantas horas fuera, pero las pocas que pasaba con ella se reía bastante. Era muy cariñosa y divertida, y no podía decir eso de todas las madres de sus amigos. Había visto algunas que daban cachetes a sus hijos, y su madre nunca le había puesto una mano encima. A ella le gustaba hablar. Hablar y reír. Al menos desde que su padre se fue de casa. Antes no reía y lloraba mucho.
—¿Papá volverá algún día? —preguntó entonces el niño casi en un susurro.
Ella ya se lo esperaba, había metido la pata al recordarle que eran un equipo de dos. Norman había hecho la pregunta no con un tono de preocupación, sino más bien de miedo. Lo recuerda, pensó Coyne. O mejor dicho, no lo ha olvidado y no lo olvidará jamás.
—No volverá, hijo —contestó mirándole a los ojos. Después lo levantó en vilo e hizo sufrir de nuevo a su castigada espalda—. Somos un equipo de dos. Y ahora espabila, que cenamos nuggets de pollo y nos vamos a la cama a leer un cuento y a dormir.
—¡Nugles! —exclamó Norman con la boca formando una «O».
Ella no vio la silueta alargada que caminaba tranquilamente calle arriba, hacia la parte alta del pueblo. Sin embargo, Norman sí; suspiró aliviado al comprobar que no era su padre. El dueño de la silueta era un desconocido para él, y silbaba; tenía el pelo largo, sombrero de vaquero y una fea cicatriz en la cara. Andaba con las manos metidas en los bolsillos de sus tejanos gastados. Se detuvo delante de la puerta, sonrió al niño y le saludó con la mano antes de que Coyne la cerrara con su trasero. Después, prosiguió su camino. Sus pasos le dirigían hacia el palacete de Maddie McRowen, más conocida por él como Gretchen Batchmeir. Una vieja amiga.
5
—Ese caso te está volviendo loco, cowboy —le dijo su compañero, Ralph.
—¿Eh? —contestó Brian apartando la vista momentáneamente de la carretera.
A las diez de la noche, el acceso a Maringouin permanecía desierto. Las mesas de piedra donde se reunían diariamente los amantes de la música cajún descansaban después de tanto ajetreo, iluminadas por la extraña luz lunar amarillenta. El musgo se había hecho imperecedero allí. Un mosquito dentro del coche patrulla emitía un molesto zumbido que les mantenía en guardia. Hacía ya rato que habían dejado atrás las desérticas calles del pueblo, aunque pronto estarían de vuelta y entonces saldrían él y Ralph un rato.
Eso le refrescaría.
—El Comercial. Deberías dejar ya de mirar el expediente del caso todos los días. —Ralph dio un trago a la lata de Coca-Cola y se la quedó mirando. Estaba caliente—. He visto a muchos buenos policías quedarse idiotas por llevarse el trabajo a casa… y tú empiezas a tener cara de idiota; ya me entiendes.
Brian hizo un gesto con la mano como quitándole hierro al asunto y miró su reflejo en el cristal de la ventana. Él no estaba obsesionado con el caso. No mucho.
El policía volvió a centrarse en la carretera, en el cartel verde que con letras blancas anunciaba el «bienvenido a Maringouin». Se pasó una mano por los cabellos, después por los ojos. No, esperaba que aquel tipo no fuese otro Frank Dodd. Dodd fue un asesino en serie que actuó en Castle Rock, hasta que un médium llamado John Smith le descubrió. Seis asesinatos, todas mujeres, salvo dos, que aún eran unas crías. El caso tuvo muchísima repercusión, ya que luego el médium que ayudó a capturarle enloqueció e intentó asesinar a un candidato a presidente de los Estados Unidos. Dodd, al final, acabó mal, aunque lo peor de todo era que Frank Dodd había sido policía, y por lo que dicen los que le conocieron, de los buenos. La mancha que dejó en el cuerpo duró muchos años. De hecho, aún no se había borrado del todo.
—¿Qué tal con Rose Mary?
La pregunta le llegó de improviso. Por lo tanto, su contestación fue espontánea.
—Bueno, ya no estamos juntos —contestó Brian—. Pero escucha, Ralph, no me vayas a…
—Pero, ¿cómo que ya no estáis juntos? —cortó su compañero soltando el refresco encima del salpicadero del coche. La cara le quedó iluminada por el haz de luz de la luna llena mientras agarraba del hombro a Brian para que le mirase de frente—. No puede ser, tío, pero si parecía iros muy bien…
Brian se revolvió incómodo en su asiento.
—Ya, pero estas cosas pasan. Quizá yo no esté preparado para algo serio.
—O sea, que la has dejado tú —contestó Ralph. Resopló y se pasó una mano por la calva—. Te diré lo que tienes: tonterías. Te ocurrió con Rachel y ahora te sucede con Rose Mary. Tienes un problema, cowboy, y es tu puta adicción al trabajo. No tienes tiempo para nada más. Y no me digas que no, tengo casi cincuenta años, no soy ningún idiota pueblerino. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Ir a ver a Malcolm Wisthager, no es un comecocos más. En serio, ayuda a policías como nosotros a diario…
—Ralph, de verdad, no quiero charlar sobre esto ahora —dijo Brian volviendo a fijar la vista en la carretera pero sin poder sacudirse las palabras de su compañero de encima.
Susan Coyne, pensó. Ella también forma parte del problema.
Ralph volvió a girarle con firmeza. Brian entornó los ojos, aparcó, apagó las luces y el motor y se cruzó de brazos.
—¿Sabes cómo vas a acabar? Más solo que la una, más tirado que una puta colilla, más estúpido que el pato Donald, más…
—Ya vale. En serio.
Pero sí, así es como acabarás, amigo. Tú lo sabes mejor que nadie, tienes un problema, una adicción. Al igual que hay gente adicta a los videojuegos, a Internet, a la droga… tú eres adicto a una mujer a la que no eres capaz ni de dirigirle dos palabras seguidas. Por eso ninguna otra relación te funcionará.
—Ok, lo dejaremos por ahora porque ya es tarde —contestó su compañero—. Pero no te creas que te salvarás de la charla con el tío Ralph. Mañana, después de dormir mis buenas ocho horas y hacer un poco de vida familiar con July y las niñas, me acercaré a tu casa a tomar una cerveza y charlar. Y no te atrevas a no abrirme o me cepillo tu cerradura a tiros. Sabes que soy capaz.
No, no lo era, pero Brian agradeció el comentario y la intención.
—¿Crees que la desaparición de Sarah Thompson tiene algo que ver con el Comercial? —preguntó después.
Ralph suspiró, entraría en el juego aunque fuese unos minutos. Al fin y al cabo, se encontraban en horario de trabajo y aquello era hablar de trabajo.
—Vete tú a saber. No tengo ni puta idea. Ya sabes cómo es la vida de esa chica. El padre es un gilipollas. Me apostaría dos de los grandes a que se ha ido por su cuenta y acabará de prostituta en cualquier barrio de Manhattan. —Hizo una pausa y añadió—: Pero seguramente vuelva cuando vea que eso no es vida. Ya sabes que al final siempre vuelven al pantano.
—¿Siempre? —contestó Brian con el ceño fruncido.
—Bueno, en cualquier caso esperemos que así sea. —Ralph echó el respaldo del asiento hacia atrás y cruzó sus manos tras la nuca—. Ese tipo, el Comercial, quiere convertirse en una leyenda por aquí, pero ha dejado de actuar. Si le pillamos, pasará a engrosar las filas de chiflados asesinos en serie que van a la cárcel. Pero si no le pillamos… pues eso, pasará a los anales de la historia como otro de esos malditos cabrones que nunca atraparon.
—Has dicho anal.
—Gilipollas…
La radio emitió una serie de chasquidos entrecortados. Después se dejó oír la voz de Aaron Richardson, el compañero que se encontraba de guardia en la comisaría. Brian entornó los ojos.
—Central, ¿me copia?
—Le copio, aquí patrulla cero dos —dijo Brian—. Pero «central» eres tú, Aaron.
Un momento de silencio incómodo en el que imaginaron a Richardson ruborizarse por su torpeza y cagándose en todos los muertos de Brian Garrik.
—¿Alguna novedad, patrulla cero dos? —preguntó Aaron tras la pausa.
—No hay novedad, volvemos a comisaría.
—Recibido, cero dos. No os olvidéis de traer tabaco —le respondieron desde central.
Sabían que Richardson era muy estricto con las normas, pero la torpeza y el mono del tabaco podían con él. Entre las normas de comisaría estaba el no bromear a través de la radio y no usarla como un teléfono móvil, y mucho menos para hacer recados. Nunca se sabía quién podía estar a la escucha, y el jefe Loomi gozaba de la fama de ser muy severo a veces.
—Recibido, central —contestó Brian hoscamente. Arrancó el coche y encendió las luces.
—Eh, mira eso —le indicó Ralph con el índice.
El desconocido caminaba descalzo por el lado izquierdo de la carretera. Se detuvo un momento y se tapó los ojos por el deslumbramiento. Era alto, delgado, con el pelo rubio y corto, casi a cepillo. Vestía unos pantalones negros, una camiseta blanca con el logo de los Rolling Stones y unas zapatillas deportivas colgadas al hombro junto con una mochila azul con el logo de Nike.
—¿De dónde carajos vendrá ese tipo a estas horas? Parece un puto hippie.
—No es de por aquí —dijo Brian—. Bajemos a ver.
Salieron, se pusieron los sombreros y se ajustaron los cinturones metiendo algo de barriga. La humedad les abofeteó, haciéndoles sudar al momento. Ralph, conscientemente, situó la mano derecha junto a la funda del arma. Brian alumbró al desconocido a la cara con la linterna.
—Policía de Maringouin —se identificó por encima del ruido de los grillos.
El tipo salió de la trayectoria de las luces del automóvil y quedó bañado únicamente por la luz de la luna y de la linterna. Se detuvo al momento. Vio a los dos agentes, con sus uniformes caquis de manga corta y sus grandes estrellas en la pechera.
—Está claro que son policías, no creo que vayan a una fiesta de disfraces —contestó con una sonrisa. En su voz no hallaron ni el más mínimo matiz de burla. Se protegía de la luz de la linterna haciendo visera con una mano.
—Muy graciosito —comentó Ralph, que se acercó a menos de un metro del tipo—. ¿Podría darnos su documentación, por favor?
—Faltaría más.
Sacó una cartera de cuero barato del bolsillo trasero del pantalón y se la entregó a Ralph. Este se acercó hasta el coche y llamó a la central para verificar la identidad del tipo y ver si todo estaba en orden. Al momento volvió junto a su compañero.
—Está limpio —dijo en voz baja—. ¿A dónde se dirige? —preguntó después.
—Pues a Maringouin. Dicen que se come de maravilla allí.
—¿De dónde viene, señor… John Deschaints? —preguntó Ralph. Volvió a mirar el documento identificativo para recordar el nombre.
—De Lafayette. También se come bien en Lafayette, por si les interesa saberlo —contestó el hombre, que observó con una sonrisa socarrona la barriga cervecera del agente.
—¿Y viene andando desde allí? —inquirió algo sorprendido Brian.
—Ando, hago autoestop, monto en patín… —dijo mientras señalaba su mochila—. Como sea, no tengo mucha prisa, ¿saben?
—Entiendo —contestó Brian—. ¿Viene para mucho tiempo? No sé si está informado de que se aproxima un huracán.
John se agachó para rascarse un tobillo. Ralph desabrochó el botón de la cartuchera, aquel tipo le estaba poniendo nervioso. Siempre fue un hombre precavido, incluso pecaba de celo en exceso, pero que le molieran a palos si aquello le gustaba lo más mínimo.
—Tranquilo, agente, no será el primero que vea, y seguro que tampoco el último. Supongo que habrá alguna pensión en el pueblo, ¿no?
—La hay —dijo secamente Ralph. Le devolvió la cartera y añadió—: Señor Deschaints, puede seguir su camino. Espero que no dé problemas en Maringouin. Es un pueblo muy tranquilo y no me gustaría tener que hacerle de guía turístico en nuestros calabozos.
La radio del coche patrulla interrumpió la conversación y la voz del jefe Loomi se dejó oír y llenó la noche de ecos metálicos.
—Patrulla cero dos, aquí patrulla cero uno, ¿me copia?
Antes de que hubieran cogido la radio se volvió a repetir el mismo mensaje. La voz del jefe reflejaba apremio. Ralph se acercó a contestar y tropezó con una piedra. Entre maldiciones contestó:
—Aquí patrulla cero dos.
—Tenemos un cero sesenta y tres. Tenéis que venir volando hasta la parte del Bajo Ciprés del Atchafalaya, cerca de la casa de Mamá Tuppa. Veréis mi coche aparcado con las luces encendidas junto al camino.
Brian y Ralph se pusieron tensos. Un cadáver, pensaron ambos sin decirlo en alto, tras escuchar el código. John Deschaints se encogió de hombros, pensó que aquello no iba con él, hizo un gesto de despedida con la mano y enfiló por la carretera.
—Recibido, patrulla cero uno. Vamos para allá —contestó con voz entrecortada Ralph—. ¡Eh, eh! Me parece que usted va a tener que venir con nosotros —le dijo después a Deschaints. Le temblaban un poco las manos y la voz. Casi esperaba que aquel tipo fuese a sacar una pistola o un cuchillo de carnicero de un momento a otro.
—¿Es que he hecho algo malo, agente? —preguntó el tipo. Después levantó las manos y se dio la vuelta.
Sonreía.
—Eso todavía no lo sabemos. Tiene que acompañarnos a comisaría. —Miró a Brian—. Espósale.
—¿Estás seguro?
—Espósale. Ya has oído al jefe Loomi. No me fío nada de este tipo.