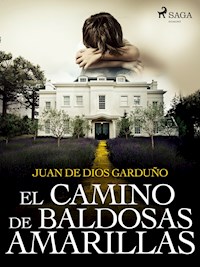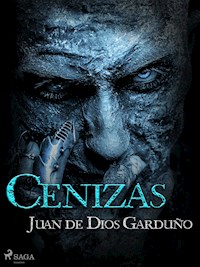Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estamos en 1840, en el Estados Unidos del salvaje Oeste y de los inmensos barcos de vapor que recorren el Mississippi. Jacob sueña con ser capitán de las imponentes embarcaciones, pero su vida se tuerce cuando todavía es muy joven y acaba en la cárcel. Ya libre, la sed de venganza le permite aguantar la pobreza y las desventuras que le persiguen como si fueran su sombra. Finalmente, decide volver a Hannibal, su ciudad natal, donde se encuentra la chica a la que ama, pero por donde también campa a sus anchas el hombre que lo encerró injustamente. La vuelta a casa será para Jacob un duelo contra su propio pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan de Dios Garduño
El hijo del Mississippi
Saga
El hijo del Mississippi
Copyright © 2016, 2021 Juan de Dios Garduño and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726841527
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
1
La mañana veraniega en la que Jacob llegó a Hannibal el cielo era tan azul que parecía irreal. El verdor de la exuberante vegetación que envolvía la ciudad le dolía a los ojos de tan puro; distaba mucho del color triste y apagado de las paredes de la cárcel The Walls. Y el olor a río y a hierba le transportó a su infancia, cuando pescaba despreocupado en la orilla y jugaba junto a Noah a hacer figuras con las nubes. Jacob disfrutó casi como un niño el trayecto paralelo al río Mississippi justo antes de llegar a Hannibal. Cómo lo había echado de menos. Incluso pensó en pedir bajarse allí mismo y continuar a pie los pocos kilómetros que restaban, pero sabía que de hacerlo no llegaría ese día a su casa, porque quizá, solo quizá, se dirigiese hacia el puerto y embarcase en el primer vapor que fuese río abajo hasta Saint Louis sin realizar las gestiones que tenía en mente. Respiró hondo cuando bajó del carruaje, se despidió del cochero con la mano y dejó atrás al resto de viajeros, que se afanaban en conseguir sus maletas. Aún le acompañaba la sensación extraña, que no incómoda, de no sentirse vigilado en todo momento por un guardia armado, o de estar regido por las normas férreas de la prisión. Tampoco estaba acostumbrado al trajín de voces que la gente se traía por las calles de la ya oficialmente ciudad. Le sorprendió la cantidad de casas y negocios en construcción que había. Vio esclavos por todas partes. Sin duda, Hannibal había crecido en todos aquellos años. Jacob la veía diferente, mucho más moderna y animada, casi opulenta. Poco quedaba del pueblito tranquilo que había dejado atrás antes de ser encarcelado. Según le había contado un viejo comerciante que viajaba junto a él y decía ser socio de Tilden Selmes, la ciudad ya tenía más de dos mil habitantes. Todo debido a la creciente industria de las tenerías, del jabón y a la fabricación de cuerdas. Y eso que la mayoría de los jóvenes habían emigrado a la loca California por la fiebre del oro.
—¿Usted no se animaría a buscar fortuna? —le había dicho el anciano dándole un codazo a Jacob y guiñándole un ojo—. La verdad es que se le ve fuerte. Selmes y yo podríamos abastecerle por muy buen precio para su viaje por interior a California. Muchos de los que se aventuraron de Hannibal a probar suerte ya han vuelto, y, aunque hay variedad en la medida del éxito financiero que obtuvieron, yo diría que todos han regresado con más dinero del que se fueron...
A Jacob le pareció que el tipo podría incluso venderle a su madre para que le cocinara tortitas de trigo y le acompañara en las afanosas tareas que conlleva el buscar oro. Así que se alegró de poder deshacerse de él en cuanto pisaron tierra. Se congratuló de ver que un chico de seis o siete años vendía el Commercial Advertiser, el periódico de toda la vida, el que el señor Heatcliff leía mientras los alumnos hacían los ejercicios. ¿Estará vivo el señor Heatcliff?, se preguntó. ¿Y Emma? ¿Y Noah? ¿Twain? Enseguida apartó aquellos pensamientos. Se había prometido relegarlos al ostracismo para siempre. Daba igual que hubiera vuelto a Hannibal, se marcharía en cuanto vendiera la casa de su difunta madre. Allí no le ataba nada ni nadie, no se sentía parte de la ciudad, y nunca más se sentiría parte de ella. Su única casa sería el Mississippi, y para eso le hacía falta dinero. Vender la casa, aunque fuera por poco y huir de allí eran sus prioridades.
¿A qué tanta prisa, Jacob? ¿tienes miedo de algo? ¿Quizá de cruzarte por la calle con tu pasado? ¿con un pasado con tirabuzones rubios que desmorone toda esta estúpida farsa que te has montado para protegerte? ¿Que eche abajo esos pensamientos de si no quiero a nadie, nadie podrá hacerme daño?¿O quizá temes encontrarte con el juez y su hijo James?
Jacob aligeró el paso, enfadado consigo mismo. Levantó el periódico casi a la altura de su cara y arrugó el entrecejo. El ser insignificante al que ya aplastó en la cárcel con un dedo mental enorme y que le decía cosas que no quería oír parecía haber vuelto. Y quizá, en aquel momento, le hubiera dicho con sonrisa socarrona que compró el periódico solo para taparse la cara y no ser reconocido, y no por ponerse al día de cómo se encontraba la situación en Hannibal después de tanto tiempo.
Supuso que las llaves de su casa las encontraría en los pequeños juzgados, así que se dirigió hacia allí. No le tenía miedo a nadie, pero prefería no volver a cruzarse en la vida con el juez Hickok, si es que todavía continuaba ejerciendo en la ciudad. Jacob no anduvo mucho, cuando un niño que jugaba dándole vueltas a una herradura con un palo se tropezó con él y cayó al suelo. El niño comenzó a llorar, y la madre, que caminaba a pocos pasos por detrás de él, se acercó, le ayudó a levantarse de mala manera y le dio una bofetada. A lo que el niño lloró con más ganas aún.
—Disculpe a mi hijo, señor —dijo la mujer, compungida y sin apenas mirarle a los ojos.
Él inclinó la cabeza a modo de saludo y continuó su camino. Y allí había otra de las cosas a las que no lograba acostumbrarse. Había crecido entre los muros de una cárcel donde lo que menos abundaba era el respeto hacia los presos, y además, entró siendo poco más que un niño, y ahora se encontraba con que en los últimos días todo el mundo se dirigía a él como señor. No sabía cómo sentirse respecto a esto. Por una parte le agradaba sentirse adulto, y por otra, sentía que su infancia había sido un reloj de humo al que nunca había podido parar las manecillas.
El juez no se encontraba en los juzgados, según le dijo el auxiliar, un hombre que frisaba los cuarenta años y que tenía el rostro tan arrugado como lleno de pecas. Jacob sabía que tampoco era de Hannibal, le recordaría. Le confirmó que Hickok seguía siendo el juez del condado, y que se encontraba en Iowa de visita. Tras comprobar la documentación de Jacob, la misma que le habían dado al salir de prisión, el tipo sacó una caja de metal de uno de los cajones de su mesa y rebuscó entre los nombres. Encontró la que pertenecía a Josephine Walters y se la alargó con desconfianza a Jacob.
—Espero que no tengamos quejas de ti, chico. Al juez no le tiembla la mano con los que incumplen la ley —dijo sin soltar la llave.
—Sé de buena tinta que no le tiembla —respondió Jacob.
Salió del juzgado y se dirigió a su casa. Quería echarle un vistazo antes de averiguar cómo venderla. Dos chicos vestidos prácticamente con harapos pasaron corriendo delante de él, uno de ellos con una caña al hombro, y Jacob no pudo evitar recordar...
2
Jacob y Noah permanecían recostados sobre la hierba con las cañas clavadas en la orilla. El sol de media tarde se colaba por entre las frondosas copas de los árboles, creando prismas de belleza incomparable. Los pájaros volaban de un árbol a otro, y se peleaban con las ranas por ver quién podía cantar más alto. Varias cigarras entraron en la disputa, organizando un concierto discordante, pero característico de la zona.
El Mississippi lamía los pies de los niños y les proporcionaba el frescor que aquel caluroso día les negaba. Mientras hablaban, varios pececillos les arrancaban el pellejo muerto de entre sus dedos. Los chicos no estaban muy lejos del minúsculo puerto de madera de Hannibal, y una milla los separaba de la orilla de enfrente. Hasta ellos llegaba el ruido del trajín de las pequeñas embarcaciones y la voz de algunos pescadores en sus balsas. —¿Has pescado algo, Tom? —Nada, Huck. —Es el cebo, últimamente no lo preparas bien, Tom. —Vete a la mierda, Huck.— Que un vapor arrolle esas cuatro maderas mal puestas que llamas barca, Tom.
—¡No me lo puedo creer! —exclamó Noah, aunque su tono no era nada escéptico. Lo que le estaba contando Jacob le ponía la piel de gallina.
—Tal y como te cuento —confirmó su amigo, incorporándose un poco y apoyando los codos en el suelo para mirarle—. El barco fantasma iba sin capitán, sin tripulación y sin pasajeros. Era el vapor más grande que mis ojos hubieran visto nunca; y he visto muchos, tú lo sabes. El vagabundo no paraba de repetir que él no lo había invocado y que daba mal fario encontrárselo, que íbamos a morir todos, y el cachorro del piloto de guardia murió cortado en mil pedazos al caerse del bote de sondeo. No sé si eso demuestra algo, pero desde luego yo no lo pondría en duda. En serio, tenías que haber estado allí para verlo, Noah. ¡El Mary Jame apareció tan pronto como se fue! ¡Se lo tragó la niebla! Iba en la misma dirección que nosotros, hacia Saint Louis —en boca del muchacho esta última palabra sonó como “Looy”.
Noah miró hacia atrás, hacia el camino de tierra. Creía haber escuchado el ruido de una carreta.
—Puf, ya me hubiera gustado ir en ese vapor, pero mis padres me hubieran atizado de lo lindo —dijo. Sus ojos eran tan azules que el cielo palidecía en contraste—. Ya sabes cómo están las cosas últimamente en casa. ¿A ti te zurraron bien, no?
—La vieja borracha no perdona —respondió con tono amargo Jacob. Cuando se habían estado bañando en el río, Noah le había visto los cardenales—. En fin, ¿sabes lo que te digo? Que cuando sea piloto de un gran vapor me gustaría encontrarme de nuevo con el Mary Jane, ¡estoy seguro de que no me ganaría en carrera, aunque tenga que estar dando vueltas sobre mí mismo santiguándome para evitar el mal fario!
—Te ganaría.
—No, no lo haría —respondió picado Jacob. Se apartó un mechón de pelo de la cara—. Pienso aprenderme de memoria cada milla, cada isla, cada punta, cada escollo, cada curva, cada chopo si hace falta, y cada hito de este río. Y cuando lo haya hecho y tenga el timón de un gran vapor entre mis manos, entonces… ¡entonces no habrá capitán o piloto alguno que consiga ganarme en carrera!, ¡vivo o muerto!
Hubo un momento de silencio y Noah miró con admiración a su mejor amigo. Sabía que Jacob estaba soñando despierto; al fin y al cabo era más pobre que las ratas y dudaba que ningún capitán lo cogiese bajo su tutela, pero él mismo creía en todas y cada una de las palabras que salían de su boca. Hizo un pequeño esfuerzo mental y lo imaginó pasados unos años, bajando del vapor más grande del mundo, ¡quizá de doscientas varas! tan grande que no cabría en el puerto de Hannibal, eso seguro, y con campanas tan majestuosas que sus tañidos se dejarían oír en varias millas a la redonda. Le tenderían una solemne pasarela con moqueta roja, y Jacob bajaría por ella con la cabeza bien alta, henchido de orgullo. Vestiría un impoluto traje blanco con sombrero de seda, brillantes anillos de oro y botines de charol. Sonreiría a todos y les saludaría con cierta altivez, “¡¿Qué tal, señora Brown?!”, “Me alegra verle de nuevo, Míster Warren”. La actividad rutinaria del pueblo se detendría para engalanarse: el leñador dejaría de talar, los pescadores regresarían a puerto, el tendero cerraría las puertas del negocio, en la tenería dejarían de curtir pieles… todo para recibir al mejor hombre del pueblo. Noah fue a comentar algo de esto, pero la parte superior de su caña se dobló y el chico saltó para agarrarla y tirar del sedal.
—¡Mierda, se ha escapado! —exclamó contrariado.
—Bueno, ¿qué más da? Otro caerá.
—Como no lleve ninguno a casa para la cena me da que no serás el único que acabe con moretones por todo el cuerpo —contestó Noah preocupado.
—Ja, qué gracia eso —Jacob se echó hacia atrás, con los brazos cruzados en la nuca y una espiga de trigo en la boca. Sus ojos se perdieron por entre el ramaje de los árboles—. ¿Cómo está mi Emma?
—¡No es tu Emma! —Espetó su amigo dándole un puñetazo en el costado—. ¡Tú no podrías ser novio ni de una vaca paralítica!
—No seas así, Noah. Sabes que tu hermana y yo estamos predres… predesti… ¡maldición!, que estamos hechos el uno para el otro, vaya.
—¡Y una mierda así de grande! —dijo el otro con los brazos bien abiertos.
Jacob sabía que su amigo no se tomaba a mal que Emma le gustase, pero hacía el paripé pretendiendo que no se diera cuenta de que en realidad no hubiera imaginado mejor cuñado que él. Eran casi vecinos y se habían criado juntos, aunque Jacob le sacaba casi un año, diez meses para ser exactos (pese a tener doce y él once), y en más de una ocasión se había partido la cara con los de la banda de Chad Spencer a la salida del colegio para defenderle de sus chanzas. Por eso Jacob dormía tranquilo y con una enorme sonrisa en los labios cuando pensaba que en un futuro no muy lejano tomaría a Emma como esposa. Y aunque los Growney eran casi tan pobres como él y su madre, les ayudaría con lo que ganase siendo piloto del Mississippi.
Eso es, y les llevaré en mi enorme vapor en cada viaje que haga. Me encargaré de que ocupen ostentosos camerinos, de esos que tienen cuadros raros colgados en la puerta. Y cenarán platos muy ricos, todos diferentes, y nunca repetirán el mismo en la misma semana. Es más, ¡qué digo! mi vapor se llamará el Emma Growney, y no habrá barco mejor ni más veloz de punta a punta del Gran río. Bueno, todo esto ocurrirá si algún día me atrevo a decirle algo de lo que siento, pensó casi a punto de echarse a reír.
Y es que Jacob podía colarse en la tenería de Hannibal para robarle tabaco al viejo Duncan y salir corriendo por entre los cerdos cuando este le tirase piedras y maldijese a toda su estirpe, podía hacer novillos hasta que el señor Heathcliff le arrancara todos los pelos de las patillas, rompiera un par de varas en su trasero y le sentara en una esquina de la clase con el cono de papel en la cabeza mientras todos se reían de él, podía pegar fuego con una cerilla a las alfombras de pelo de caballo que la señorita Blackwood colgaba del marco de su ventana, podía escaparse un par de días embarcado en vapores, chalupas o barcas y volver a casa a recibir con resignación la paliza de su madre… pero no podía declararse a Emma Growney. Así de sencillo. Era algo que iba en contra de sus fuerzas, le parecía imposible estar con ella sin ponerse como un tomate o tener algún tic, sin que las palabras se le trastabillaran y cayeran de sus labios sin significado ni concordancia alguna, en aquellos momentos las frases eran puzles que no conseguía montar; y pese a todo eso, no podía dejar de sonreír como un idiota cuando estaba a su lado. Se imaginaba besándola y acariciando sus tirabuzones rubios. Jacob nunca había besado a una chica, aunque había sido novio de casi todas las del pueblo que rondaran su edad. Aún así, en sus ensoñaciones se veía tomando a Emma de las manos, estrechándola entre sus brazos y acercando sus labios a los de ella, que sabrían mejor que la sandía en verano o que el pan caliente en invierno.
—Tú harías buena pareja con Anna —respondió Jacob tras unos segundos de silencio. Había tirado del sedal para ver si los peces se habían comido el cebo, no era normal que no picase ni uno.
—¡Ah, ahí sí aciertas, amigo mío! —Contestó Noah pasándole el brazo por los hombros—. ¡Es guapa esa pelirroja, eh!
—No lo niego.
—Más guapa que cualquiera de las novias que hayas tenido tú —dijo su amigo con tono socarrón.
—¡Ya estamos! —exclamó Jacob. Arrancó un puñado de hierba, se echó encima de Noah e intentó que se la comiese— Ojalá que se te caiga encima de esa cabezota un panal de abejas y te piquen hasta en el cielo de la boca, ¡deja de decir patrañas, Noah Growney! La más fea de mis novias es una… es una… —no conseguía expresar con palabras lo que quería decir. En su pensamiento tenía claro todo, pero era intentar darles forma con los labios y nada, no lo conseguía. Odiaba cuando se atoraba de aquella manera—. ¡Bah, vete a la mierda con tus nínfulas!
Al final de la tarde, cuando el sol les miraba de frente por entre la arboleda y no desde arriba, Noah no había pescado nada y Jacob solo un pez gato.
—Toma, quédate el mío. Algo es algo…
—No puedo hacer eso, Jacob, la vieja te pegará.
—Cuando llegue estará tan borracha que podría subir a mi cuarto con un rebaño de ovejas sin que se diera cuenta —mintió—. Quédatelo, no quiero que mi Emma pase hambre. Yo robaré una manzana por el camino.
En esta ocasión Noah no le pegó en el hombro como siempre hacía, sino que agarró el pez, le pasó un junco por las agallas y se lo echó al hombro.
—Vamos —dijo.
—Vamos.
Por el camino de vuelta, Jacob estuvo explicando los secretos sobre la navegación del río que había ido aprendiendo en sus diferentes escapadas: Los pilotos de vapores odian al resto de embarcaciones pequeñas que pululan por el río, decía. Sí, como lo oyes, Noah. Una vez vi cómo un piloto pasaba casi rozando una de esas barcazas enormes y torpes que transportan carbón, esas que bajan desde Pittsburgh. Bueno, como te digo, pasó a solo unos dedos de aquel cascarón. Varios marineros se tiraron al agua y maldijeron al piloto, al capitán y a toda la tripulación. El capitán, que fumaba en pipa, como debe ser, se rio y le dijo al escribiente que le tirara un fardo de panfletos de esos enormes a ver si golpeaba en la cabeza a alguno y lo ahogaba. De repente Jacob se calló y estiró su brazo a modo de barrera para que Noah no avanzara más. En una pequeña era, a la entrada de Hannibal, vieron de lejos a unos muchachos que jugaban con canicas de barro. Estaban agachados y se escuchaban sus gritos de júbilo y sus peleas desde lejos. Jacob agarró del hombro a su amigo y le susurró:
—Ey, Noah, qué te parece si nos vamos escondiendo hasta llegar cerca y luego saltamos al camino, pasamos corriendo y les pisamos todas las canicas.
—Pero si son de la banda de Spencer, nos darán una paliza… —respondió el otro, medio con miedo, medio con ganas.
—Eso si nos cogen, pero como les llevaremos ventaja no lo harán. Dentro de unos días ni se acordarán y nos dejarán en paz.
Y así lo hicieron; fueron camuflados por entre la vegetación y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Jacob le hizo un gesto y ambos saltaron al camino. Noah pensó que no había corrido tanto en toda su vida. Pasaron por entre los niños, pisotearon lo que pudieron, empujaron a algunos que cayeron de culo y siguieron en línea recta hasta la entrada del pueblo.
—¡¿Quiénes son?! —gritó colérico alguien a sus espaldas.
—¡Son Jacob Walters y Noah Growney! —respondió otro.
—¡A por ellos! —animó un tercero.
Huyeron por entre callejuelas sin pavimentar, por entre fuentes, saltaron tapias, cancelas, pisotearon huertos de donde Jacob robó una manzana para cenar, tal y como había prometido, y pese a tenerlos pegados a sus cogotes, nunca nunca se sintieron tan vivos como en aquel momento.
3
Un Jacob adulto, muchos años después, pasó por delante de la casa de los Growney sin apenas mirarla. Sin embargo, no pudo evitar darse cuenta de que la cerca parecía recién pintada de blanco y de que la puerta era de madera noble, nada que ver con la madera carcomida de antaño. Aunque afinó el oído, no escuchó nada. Pensó que, o a los Growney les había ido bien en los últimos años, o que directamente ya no vivían allí. Una punzada en el corazón le advirtió de que acababa de ver su casa, y si tiempo atrás, cuando la vieja borracha hacía vida allí, nunca estuvo muy bien cuidada, ahora, con la mala hierba creciendo por doquier y las tablas podridas, parecía lo que era: una casa abandonada.
Recordó cuando de pequeño llegaba a casa sabiendo que lo que le esperaba tras la puerta era una paliza, y en cierta manera, sintió añoranza. Al fin y al cabo era el poco contacto físico que tenía con su madre. Sus abrazos dolían. Era como estrechar una rosa llena de espinas. Jacob meneó la cabeza y subió los pocos escalones del porche con miedo a que se le rompieran bajo su peso. Allí había mucho trabajo si lo que quería era un precio más o menos decente por la vivienda. Metió la llave en la cerradura y pensó que el mecanismo estaría tan oxidado que tendría que echar la puerta abajo. Pero no tuvo que hacerlo. La llave giró acompañada de un gemido lastimero y metálico, y Jacob empujó la puerta abriéndola hasta el fondo. Una vaharada de olor a cerrado, a moho, le hizo arrugar la nariz y girar la cara a un lado.
—Por el amor de Dios —dijo.
Dio unos pasos al frente y apenas le dio tiempo a buscar una vela cuando oyó a su espalda el crujido de la madera. Se giró con rapidez para ver apostado en el umbral de la puerta a un joven de pelo largo, moreno y ondulado, y con la mirada tan fuerte que sería capaz de doblegar el espíritu de cualquiera. Vestía elegantemente, con una camisa blanca de cuello alto, coronada con una pajarita y un traje negro, con zapatos a juego.
—Twain... —dijo tras reconocerlo. No esperaba coincidir tan pronto con alguno de sus antiguos amigos. Es más, hubiera deseado no llegar a encontrarse con ellos. Sintió una punzada de nerviosismo, pero no dejaría que sentimiento alguno trasluciera en su rostro. Se había entrenando a conciencia para ello.
—Así que era cierto que habías vuelto... —dijo este, entornando los ojos.
—El pueblo se habrá convertido en ciudad, pero las noticias siguen volando — respondió Jacob en tono serio.
Twain estaba irreconocible, pero no por su físico, que desde luego ya no era el de un niño enclenque. Sino por su porte. Parecía ser uno de esos hombres que no le tenían miedo a nada, de los que se embarcaban en una expedición al ártico y a la vuelta caminan con la cabeza alta y el pecho henchido. Como si la muerte ya no pudiera toserles.
Un hombre de río, hecho y derecho.
—Digamos que me llevo bien con el hombre que te dio la llave —dijo, y señaló la cerradura—. Y digamos también que ese hombre tenía orden de informarme cuando vinieras a recogerla. Sabía que más o menos salías de prisión por estas fechas y por suerte me encontraba aquí; llegué ayer mismo de New York. Ahora trabajo como impresor itinerante, aunque espero que esto cambie pronto. Pero en teoría todo esto ya deberías saberlo porque te lo conté en mis cartas... ¿Puedo pasar?
Jacob no respondió. Le dio la espalda, se dirigió al salón y abrió las cortinas y ventanas de par en par. El polvo se había enseñoreado de toda la casa y tenía un par de centímetros de grosor. Había varios muebles rotos por el suelo, como si fueran cadáveres devorados por la carcoma. Pensó de nuevo en que allí había mucho trabajo. Y el primero de ellos era deshacerse de las visitas incómodas. Se dio la vuelta y se encaró con su antiguo amigo, que nada tenía que envidiarle en altura.
—Escucha, Twain... ¿te siguen llamando así, no? —preguntó, pero no esperó respuesta—. Quiero vender esta casa y marcharme cuanto antes. Así que si eres tan amable... —señaló hacia la puerta.
—¡Oh, claro¡ ¡Faltaría más! —exclamó el otro, y se dio la vuelta como para marcharse—. Aunque si no te importa... —añadió a la par que se giraba y le asestaba un derechazo a Jacob en la mandíbula.
El joven trastabilló hacia atrás, incrédulo. El golpe había sido bueno, muy bueno. Tuvo que mover la mandíbula varias veces para comprobar que no estaba desencajada. Hubiera dicho que Mark Twain practicaba boxeo. Levantó los brazos para defenderse, pero entonces Twain bajó la defensa y abrió los brazos, indefenso. Jacob se quedó desconcertado, aunque no bajó la guardia.
—¿Sabes cuántas vidas has trastocado con tu imbecilidad, Walters? —Preguntó. Los ojos titilaban como estrellas enfurecidas a punto de explotar, la voz tan tensa como los músculos del cuello—, ¿Sabes cuánto sufrimos por tu culpa Emma, Noah y yo? ¡Tu condena fue la nuestra!
—Márchate de esta casa, Twain —advirtió Jacob, que respiraba alterado, con la defensa aún alta.
Su antiguo amigo permaneció inmóvil, frente a él. No apartaba la mirada de la suya mientras negaba con la cabeza lentamente. La decepción se reflejaba en todo su ser.
—No me voy a marchar hasta que te diga a la cara lo que eres: un niñato inmaduro y egoísta que no ve más allá de su puñetera nariz. No sabes nada de lo que hicimos por ti, ¡nada!
Jacob no podía creer lo que Twain le decía. Un tambor comenzó a latirle en la cabeza, bong, bong, la vena de la sien le palpitaba al ritmo del instrumento. Un ser muy oscuro, quizá el que golpeaba el tambor, comenzó a susurrarle, después a gritarle y por último a pisarle los sesos, ¿lo que habían hecho por él? ¿LO QUE HABÍAN HECHO POR ÉL? La pregunta era un insulto, así que no se controló más y saltó sobre Twain, derribándolo al suelo. Armó un brazo y descargó un puñetazo sobre su cara, pero Twain era rápido y detuvo el golpe.
—¡¿Lo que hicisteis por mí?! —gritó enajenado—. ¿Te refieres a dejarme morir en la puta cárcel solo? ¡¿Es eso a lo que te refieres, Samuel?!
Forcejearon durante unos segundos, Jacob intentó asfixiarle, pero Twain tenía una fuerza descomunal. En el momento en que Jacob se dio cuenta de que su mayor deseo era matarle se detuvo en seco, con los ojos bien abiertos y se miró las manos, desolado. Twain aprovechó para echarlo a un lado, pero no se ensañó con él, tan solo se sacudió la ropa, agarró una silla que ya estaba medio desvencijada y la estrelló contra la pared provocando una lluvia de astillas.
—¡Fuimos a verte en cuanto pudimos, maldita sea! —gritó Twain escupiendo cada palabra.
—¡Vinisteis demasiado tarde!
—¡Le rompiste el corazón a Emma! Dejaste en el barbecho a mucha gente, Jacob Walters. Yo he conseguido recuperarme. Después de todo, no merecías mi dolor. Pero Noah y Emma... ellos aún tienen tristeza en la mirada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no hay marcha atrás. Que ya no podrás devolverles lo que les quitaste. Que sus vidas ya nunca serán como hubieran podido ser. No creas que hoy he venido aquí por mí, o por ti: he venido por ellos. Porque son mis amigos. Un puñetazo y todo mi asco es lo que te mereces. ¿No quieres saber cómo les va a ellos? Te lo diré entonces. Noah sigue trabajando en la imprenta de mi hermano, pero todo lo que gana se lo gasta en borracheras y si sigue trabajando allí es por el cariño que le tiene Orion. Va a perder a su mujer, y ya de paso, a su hijo. Porque sí, a sus diecisiete años ya tiene un hijo, aunque es como si no lo tuviera. ¿Y sobre tu Emma? ¿Quieres saber qué le han deparado estos seis años? Porque seis años son muchos años. ¡Tranquilo, amigo Jacob, yo te pondré al día! ¡Se casó, y le va genial, porque sus nupcias las celebró junto a James Hickok, el hijo del respetable juez que te metió en prisión! Que dicho sea de paso es un pretencioso gilipollas. Qué ironía, ¿verdad? ¿Que por qué se casó con él? Averígualo tú si te interesa. Y ahora, si me lo permites, tengo mejores cosas que hacer que estar aquí con una "persona" que no merece que pierda con ella ni un segundo más de mi vida. ¡Con Dios, Jacob Walters!
Dicho esto, se dio la vuelta y salió a la calle. Jacob dobló una rodilla y la hincó en la madera. El dolor físico no era comparable al dolor del alma. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había gestado tanto odio hacia aquellas buenas personas que siempre se habían preocupado por él? La respuesta ya la sabía, el ser que ya no era tan insignificante de su cabeza se lo había dicho bien claro: volcó la rabia que sentía hacia él mismo en los demás. En quienes menos lo merecían, en los que tenía más cerca. Una lágrima resbaló por su mejilla y saltó hacia el vacío.
Emma... Noah... Twain, qué daño os he hecho...
Una parte de él le dijo que tenía que olvidar todo aquello, poner un muro entre aquel día y el resto de su vida. Dejar atrás todo. El daño que había hecho era irreparable, pero él podía empezar de nuevo una vida lejos de allí. En un vapor, quizá. Surcar el río y ser feliz, cumplir con el único sueño que le quedaba y ser piloto de río. Se imaginó sintiendo la brisa acariciar su cara desde la cubierta Texas.
—Tengo que vender esta casa y huir de aquí —dijo en voz alta.
Se incorporó y miró la vara colgada de dos alcayatas en la chimenea. Quizá después de todo la vieja borracha de su madre tenía razón y él era un patán de tres al cuarto. ¿Qué se podía esperar, si era hijo de su padre? Miró a su alrededor, con los ojos encharcados. ¿Por qué había vuelto? ¿Era tan cierto que no quería saber de sus antiguos amigos, del amor de su vida?
—Me estaba engañando... —dijo a la habitación vacía.
Vete de aquí, Jacob. En Hannibal solo encontrarás sufrimiento. Perdiste todo lo que tenías. Sé un buen perdedor y retírate de la partida.
Sacó del bolsillo del pantalón un papel doblado en dos, el mismo papel que le había dado Stone Fist al salir de la cárcel. Lo desdobló con sumo cuidado y lo leyó en alto.
—New York & Liverpool United States' Mail Steamship Company,. Collins Line. La oficina está en New York, en la esquina norte de South Street con Burling Slip. Ahí te darán trabajo.
Jacob suspiró hondo, New York estaba lejos. Muy lejos. Cerró los ojos y recordó cómo habían conocido Noah y él a Twain...
4
Oscurecía. No muy lejos de allí un negro tocaba un banjo. Jacob y Noah, se habían subido a un árbol, en un cerro desde el que se veía todo Hannibal. A aquellas horas había tantas luces titilando en el firmamento como en el propio pueblo. Los dos comían un par de tomates sin madurar que Jacob se había encargado de robar del mostrador de la tienda de Ben Compton poco antes de que cerrase. Noah se admiró, como siempre, de la habilidad que tenía su amigo para hurtar. Vestían la ropa harapienta y llena de polvo. Las rodillas plagadas de arañazos y el orgullo por los suelos tras la paliza que habían recibido de la banda de Chad Spencer.
—¿Sabes, Jacob? —Preguntó Noah mirando su tomate como si tuviera gusanos—. A este tomate le iría bien un pellizco de sal.
—Y que lo digas —contestó este, con la comisura de los labios llena de pepitas.
Comieron un rato más en silencio, hasta que a lo lejos escucharon, por encima del rasgar de cuerdas del banjo, las campanas de un vapor que bajaba por el Mississippi.
—¡¿Vamos a verlo pasar?!
—No creo que pudiera bajar de aquí ahora mismo, y menos correr hasta el puerto. Me duele todo —contestó Noah, y movió el cuello con gesto dolorido. Al ver la cara de desilusión de su amigo añadió—. Pero sí que me gustaría escuchar una de esas historias que conoces sobre vapores.
A Jacob se le abrieron los ojos de par en par, no había nada en el mundo que le gustase tanto como hablar de aquellos monstruos de madera que surcaban el río (salvo el viajar en uno de ellos). Su río. Sus barcos. La magia.
—Está bien —dijo como si le estuviera haciendo un favor—. Te contaré algo que presencié cuando me escapé hasta Nuevo Madrid. Pasó en la crecida de invierno del río, cuando el Mississippi se traga todas las cabañas y campos cercanos a sus bordes —no muy lejos de allí un grillo comenzó a hacerle coro a su narración. El banjo parecía sonar cada vez más apagado, como si su dueño estuviese quedándose dormido—. Me había colado de polizón en el Lord Jones, que más que vapor parecía medio cascarón de huevo. Lo único bueno que tenía ese barco era que la tripulación casi siempre estaba borracha, por lo que apenas se daban cuenta de nada. Pues bien, en el barco tenían a un barbero negro que siempre estaba a gritos, pero no porque estuviera enfadado por tener poca clientela, sino porque para decir cualquier cosa lo tenía que hacer como si a todos los que estuvieran por allí les importara. Te pongo un ejemplo, Noah. Si la navaja no rasuraba bien las barbas de alguien, él gritaba a su ayudante ¡Estúpido Billy, trae la piedra para afilar esto! O si soplaba algo de viento él gritaba ¡Caramba, si sopla un poco más vamos a tener que poner velas al barco, llegaremos antes que con estos cabestros echando carbón! Pues ese era el talante de aquel tipo, y no veas cómo se reía. Sus carcajadas podían escucharse desde Saint Louis hasta Nueva Orleans, te lo juro. Bueno, pues pasó que un día, durante la crecida, topamos con un montón de botes donde hacían vida aquellos a los que el río les había inundado las cabañas. Esta gente se ponía ahí a ver la vida pasar. Te quiero decir que no tenían ninguna otra ocupación más que esperar a que el río bajara y volver a su casa y a sus tareas. El barbero, que se me ha olvidado decirte que llamaban Oil, no sé por qué, les dio un par de voces a unos negros que intentaban pescar algo con lo que alimentarse durante aquellas tediosas jornadas. Los negros, un poco asustados, le dijeron a Oil que una bruja que merodeaba por allí había hecho crecer el río solo para vengarse porque la trataron mal unos niños ricos de Cincinnati que estaban pasando unos días con familiares cerca de Memphis. Al parecer, la bruja sobrevolaba en su escoba toda la zona para reírse de aquellos a quienes había perjudicado con su maldad. Así que los negros le dijeron a Oil que debían salir rápido de allí o sobre ellos también recaería la maldición. Le aconsejaron que el barco enfilara un rabión tras otro y abandonara ya aquella parte del río. ¡Para qué más! Oil fue corriendo hasta el capitán para decirle que el piloto debía correr más para dejar atrás aquellas plantaciones malditas por la bruja. El capitán dijo que no se metía en “compitencias” del piloto, que habría que estar mal de la cabeza para hacer algo así, y que no creía en brujas ni en ninguna otra paparruchada de negros. Yo estaba escondido cerca de la barra del cabestrante, pero lo escuchaba todo. El capitán estaba muy enfadado y le decía a Oil que como siguiera con aquello le tiraría por la borda, pero aquel negro estaba ido, Noah. En serio, ponía los ojos en blanco y corría de un lado para otro por todas las plataformas del barco gritando “¡Vamos a morir todos a manos de esa bruja loca!” Así hasta que el capitán ordenó al tercero de a bordo y a un marinero que lo metieran en un camarote y lo emborracharan hasta que perdiera el sentido. Pero aquí no acaba la historia, mi querido amigo… no señor, porque yo me las apañé por la noche para escaparme hasta el camarote donde lo habían encerrado, giré el pomo ¡y allí no había nadie! ¡Todo vacío, salvo un vaso de whisky a medio beber! Al día siguiente algunos marineros dijeron que se tiró él solito por la borda. Lo cierto es que en el barco nadie le encontró. Un indio que viajaba en el vapor me dijo que una bruja le había hecho un conjuro y lo había transformado en un sapo, y que lo había metido en una bolsa negra. Un comerciante de tierras me comentó que lo había visto arrojarse al agua en plena madrugada y que ya estaría ahogado, y el capitán dijo que pidió bajarse del barco durante la noche y que le pusieron un bote con un par de marineros, que lo llevaron hasta la orilla y ahí se desentendieron. Dándole, eso sí, la paga por sus servicios.
—¿Y tú qué crees que pasó, Jacob? —preguntó Noah, con el corazón en un puño.
—Si te digo la verdad, no lo sé —contestó este—. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando me estaba quedando dormido escondido en el bote de sondeo, oí unas carcajadas de mujer que no me parecía que pudieran salir de una garganta humana. No sé si me entiendes…
Ambos quedaron en silencio durante unos minutos, meditando sobre aquella historia. Noah no pudo evitar mirar al firmamento por si veía cruzar a alguna bruja encorvada sobre su escoba. Pero allí no había más que un millón de estrellas latiendo.
—Se hace tarde, quizá deberíamos volver ya al pueblo —comentó.
—Sí, la vieja ya debe estar roncando en el sillón.
—Dime una cosa, Jacob… ¿quieres a tu madre?
—¿A qué viene esa pregunta? ¡Caramba, Noah!
—No sé —contestó este dubitativo—. Yo ahora llego a casa y allí está mi familia. Cenamos todos juntos, aunque siempre hay poco para cenar. Pero hablamos, cantamos, y a veces hasta bailamos.
Ambos callaron y parecía que Jacob no iba a responder. El banjo volvió a sonar con más brío, como si su dueño hubiese despertado de golpe.
—Yo no tengo eso, ya lo sabes —contestó mirándose las manos con ojos tristes—. La vieja no siempre fue una amargada y una borracha. Antes de que mi padre nos abandonara era cariñosa, y siempre estaba riendo. Recuerdo que jugaba mucho conmigo y nunca me ponía una mano encima.
—Tu padre fue un cabrón —sentenció tajante Noah—. Y una cosa te voy a decir, en realidad en mi casa no todo es tan bonito. A veces nos peleamos entre nosotros, o se pelean Padre y Madre, que es peor. En otras ocasiones no podemos comer todos, así que el que come no cena y el que cena no come. En fin, que no reluce todo lo que es oro, o algo así.
—Amén.
—¿Vamos? —preguntó Noah dando un salto del árbol.
—¡Vamos!
Cuando llegaron al pueblo iban dándole patadas a una piedra. Se turnaban, y no le daban muy fuerte porque la puntera de sus botas estaba rota y a veces golpeaban con los dedos, haciéndoles exclamar un “ouch” cada poco. Pese a no ser muy tarde, la noche ya se había asentado en Hannibal, y todo el mundo, menos los borrachos, parecía hacer vida bajo las velas de sebo de sus casas. Todo el mundo salvo Samuel Langhorne Clemens. Un chico enclenque un poco menor que ellos. Oriundo de Florida, se había mudado años atrás al pueblo con su familia, y casi siempre andaba solo y taciturno. Se decía que la mala suerte había acompañado a los Langhorne, y que a Samuel se le habían muerto al menos tres de sus seis hermanos.
El muchacho estaba sentado sobre una acera, frente al cobertizo de su casa, y se abrazaba las rodillas con la cabeza hundida entre ellas. Jacob miró a Noah y señaló a Samuel, su amigo se encogió de hombros, así que se acercaron.
—¿Estás llorando? —preguntó Jacob.
—Creo que sí lo está —confirmó Noah.
—Dejadme tranquilo.
—¿Pero qué te ha pasado?
—Déjale, Noah —dijo Jacob alejándose un par de pasos—. No quiere hablar con nosotros.
En ese momento Samuel levantó un poco la cabeza. En el regazo tenía un pequeño libro en el que se veía un barco de vapor de dos ruedas surcando un río. Tal y como su dueño agarraba el libro no podía leer el título (más tarde averiguaría que se titulaba "La reina del Mississippi y otros barcos). Aún así se aventuró a decir:
—¿Ese barco no es La reina del Mississippi? ¡Decían que sus cuatro cubiertas eran de lo más impresionante!, ¡que su órgano de vapor podía dejar sordo a cualquiera que estuviera cerca y que la lámpara de araña era tan potente que podía alumbrar ella solita toda la anchura del río!
Samuel levantó la vista y dejó al descubierto sus ojos acuosos y su flequillo despeinado. Su mirada reflejaba una tristeza infinita que aflojaba el ánimo a cualquiera, sobre todo a dos niños de buen corazón como Jacob y Noah, que no supieron muy bien cómo reaccionar.
—Mi… mi padre va a morir —respondió Samuel—. Dice el médico que tiene neumonía y que no vivirá muchos días.
—¡Diablos! —Exclamó Jacob santiguándose.
—¿No se puede hacer nada para que no se muera, Samuel? —Noah puso una mano sobre el hombre del otro chico.
Por toda respuesta el hijo de los Langhorne volvió a hundir el rostro entre sus rodillas. El llanto del muchacho hizo que se les pusiera la piel de gallina. Se sentían impotentes, nerviosos, casi arrepentidos de haber parado allí. Eran demasiado críos como para saber qué palabras proporcionaban consuelo. Tampoco entendían mucho sobre la muerte. A decir verdad, no se habían parado nunca a recapacitar sobre ella en serio. Cuando Noah iba a decir algo, Jacob se le adelantó.
—Oye, ¿te gustan los vapores? A mí me encantan. Noah lo sabe, algún día seré el piloto más famoso que haya surcado el río. Ya estoy aprendiendo, aunque a escondidas. Me suelo colar de polizón en los vapores que paran en el puerto.
—¡Ja! —Exclamó Samuel—. Tendrás que competir conmigo, porque yo sí que seré el mejor piloto que haya conocido el Mississippi.
—¡No te lo crees ni tú! —respondió Jacob ofendido—. Seguro que ni has subido aún en un vapor. ¡Y yo he llegado de punta a punta del río!
—Chicos, chicos, haya paz —intermedió Noah—. Jacob, ¿no llevas días diciendo que querías ampliar la banda? Quizá Samuel se quiera unir. Le gustan tanto los barcos como a nosotros, y dos puños más para defendernos de Chad nos vendrían bien.
—¿Qué banda? —preguntó Samuel.
—Pues la nuestra —contestó Jacob aún algo rencoroso.
—¿Y cuántos sois?
—Jacob y yo, por ahora —Noah sonreía—. ¡Pero queremos ser muchos más!
—¿Y qué hay que hacer para entrar en ella?
—Pues lo primero es que me prestes ese libro —dijo Jacob señalando el volumen que descansaba en el regazo del chico.
—¿Y yo qué gano entrando en la banda?
Ambos, Noah y Jacob se quedaron callados. La verdad es que no se les ocurrían muchas bondades que decir de ella, lo único que les venía a la cabeza era la paliza recibida por la banda de Chad Spencer aquel mediodía.
—¡Te dejaremos que nos ayudes a ponerle nombre! —exclamó un iluminado Jacob.
Samuel meditó durante unos instantes su respuesta. Después sonrió y asintió con la cabeza.
—¡Trato hecho! —Dijo más animado— ¡Pero me lo tienes que devolver mañana!
—¿Mañana? ¡Pero si casi no sé leer!
Y fue así como Samuel Langhorne entró a formar parte de la banda sin nombre. Y lo primero que les dijo es que quería que se dirigieran a él con el nombre de Mark Twain.
5
Jacob volvió al presente. Mark Twain era historia para él. Necesitaba vender la casa y siempre se había dicho en Hannibal que Harry Willmore podría comprar hasta el alma al Diablo para luego revendérsela el doble de cara. Era un timador, un engañabobos, un rufián, un estafador y un putero. Hacía sus negocios en los pueblos limítrofes del condado, y gustaba de dejarse ver por las tabernas de Hannibal en compañía de meretrices de Nueva Orleans tan jóvenes y exuberantes que clavar la vista en ellas suponía blasfemia. En muchas ocasiones se le escuchaba llegar media hora antes de que las puertas del bar se abrieran, porque se hacía oír bien. Y el olor... tampoco es que cuidara mucho su higiene personal. Se rumoreaba que cuando dormía, una rata hacía nido entre sus dientes podridos. También se decía que una vez había matado a un médico con su halitosis cuando le pidió que le echara el aliento a la cara.
Esa era la persona que aquella noche buscaba Jacob. Si quería malvender, nadie mejor que Harry Willmore. Algo rápido y sin complicaciones. Conseguir un dinero fácil que le permitiera llegar hasta las oficinas de la Collins en New York, allí ya haría fortuna cuando entrase a trabajar para la compañía. Quizá en un par de años consiguiera el dinero suficiente para volver al río, su río, y comprar un vapor mediano.
En la calle Bird se encontraba la peor taberna de la ciudad, El corsario de Hannibal. Nido de maleantes y traperos, le hacía justicia el nombre. Lo regentaba Bill King, un oriundo de Cincinatti que se afincó en la ciudad con su hijo antes de que Jacob naciera. Se decía que en El corsario habían muerto más hombres que si sumabas los ahogados en las dos mil millas de río durante los últimos cuatro siglos. Lógicamente, aquello era una exageración. Pese a que sí frecuentaba el sitio gente peligrosa, nadie cagaba donde comía. Jacob solo recordaba haber escuchado en su infancia la noticia de una muerte en el local, y no fue a manos de ningún delincuente. Al parecer el tipo bebió tanto que la diñó, le reventó el hígado. No había más.
Hasta El corsario le llevaron los pasos a Jacob. Recordaba que Willmore era feligrés del sitio y por algún lado tenía que empezar a buscarle.
Cuando pisó el umbral, la peste a tabaco, sudor y comida barata le dio una bofetada. Las lámparas de aceite parecían escasear, dándole un aspecto lúgubre al local. El humo trepaba hasta el techo y se esparcía formando telas de araña. Pese a que los parroquianos hablaban casi a gritos, cuando el joven entró todos callaron durante unos segundos. Jacob se sintió molesto y devolvió desafiante la mirada. Nadie pareció reconocerle, aunque él sí había reconocido algunas caras. Ninguna que mereciera la pena recordar. Chascó la lengua cuando comprobó que Harry Willmore no se encontraba allí. Aún así, tenía que averiguar dónde estaba. Se acercó a la barra y un Bill King en miniatura le atendió. Su hijo, tan calvo y con tan malas pulgas como el padre.
—¿Qué vas a tomar? —entornó los ojos y por un momento Jacob tuvo la certeza de que le había reconocido.
—Ponme un whisky —pidió. Hacía años, desde antes que entrase en The Walls, que no probaba el alcohol, pero pensó que si quería hacerse respetar era lo más suave que podía pedir en un sitio como aquel.
Bill King hijo se retiró sin apartar los ojos de él. Jacob aprovechó para echar un vistazo al personal. Como siempre, aquello no había cambiado. Nadie de allí le inspiraba la más mínima confianza. Tipos zafios hacían trueques ilegales, fulanas medio desnudas gritaban sentadas en las rodillas de timadores, jugadores de cartas hacían trampas y peleaban sobre mesas con tapete verde (esto le trajo amargos recuerdos). En un momento dado una silla voló y se estrelló contra una mesa donde dormía un borracho. El tipo cayó al suelo y nadie se molestó en levantarle. El camarero volvió hasta Jacob, puso un vaso frente a él, sobre la barra, con tanta fuerza que Jacob se extrañó de que no hubiese explotado en mil pedazos, y comenzó a llenarlo de whisky barato.
—Se paga por adelantado. Tanto la bebida como la información... —dijo con tono seco.
—¿Cómo sabes que busco información?
—Llevo trabajando en esto mucho tiempo, muchacho —contestó el otro. Se había encendido un cigarro y tenía un ojo entrecerrado por el humo—. Se te ve en la cara que este no es tu sitio. Así que paga, pregunta, bebe, y márchate pronto. No es una advertencia, es un consejo.
Jacob escrutó sin modales al tipo. No le gustaba, pero al menos iba directo al grano.
—Estoy buscando a Harry Willmore.
—Tarde —la respuesta fue casi automática. Como si el hijo de Billy llevase toda la vida esperando aquella pregunta.
—¿Tarde? —preguntó Jacob sin terminar de comprender.
—Murió hace un año. Aún estabas en la cárcel —espetó el otro, confirmando que pese a los años le había reconocido—. Así que sí, tarde.
Aquello dejó descolocado a Jacob. Willmore era el único que conocía capaz de realizar chanchullos rápidos. Sin más información tendría que aplazar su partida hacia New York, y aquello no le gustaba nada. Necesitaba huir de Hannibal lo más pronto posible. No quería ni pensar en un encuentro fortuito con Noah o Emma. No quería mirarles a los ojos y ver que estaban vacíos.
—¿Qué vendes?
—¿Cómo?
—Muchacho, no me hagas repetirte muchas veces las cosas —dijo Billy King Junior de mala gana—. Digo que qué vendes. Que Willmore haya muerto no significa que alguien no haya ocupado su lugar. Un negocio así siempre hay quien lo realice.
—Quiero vender la casa —atajó Jacob—. Y quiero venderla ya.
—Paga —respondió el otro.
Jacob sabía que se refería a las dos cosas: bebida y soplo. Así que soltó dos dólares sobre la barra, con cuidado de que nadie más lo viera. No quería tener que arriesgar la vida peleando con un par de ladrones por los pocos billetes que le quedaban en el bolsillo y que gentilmente Stone Fist había tenido el gusto de deslizar en la carta de recomendación para la Collins Line.
—Ve al puerto mañana a medianoche —indicó el tabernero bajando la voz—. Allí encontrarás a un tipo muy alto, dos varas y cuarto al menos. Viste con bombín y traje de cuadros, parece inglés, aunque no lo es, y se hace llamar Gran Drake. Siempre le acompaña un negro grande y fuerte, su esclavo de confianza. Si intentas timarle o hacerle algún daño, el negro te matará. Supongo que sabes que te dará una mierda por la casa, pero al menos mañana podrás tener algo de dinero contante y sonante en el bolsillo. Y ahora termínate ese trago y sal de aquí.
Jacob asintió y apuró el vaso de un solo trago, complacido de poder salir de aquel antro de mala muerte y sabiendo que muchos ojos se posaban en él con más frecuencia de la deseada. Pero cuando se levantó del taburete y se dio la vuelta, una figura tambaleante se apoyó en el quicio de la puerta. Una figura que él hubiera reconocido, así pasaran cien años: Noah Growney. Más borracho que una cuba y con la tristeza prendida de sus ojos. Una tristeza que ya había visto Jacob años atrás...
6
Jacob no podía evitarlo, era un hijo del Mississippi, y aunque hiciera la promesa de estar más tranquilo y no enfadar tanto a su madre, al final acababa en uno de los vapores que surcaban el gran río. Aquel día, tras timar a varios niños ricos, consiguió dinero para embarcar en el AlexanderScott,propiedad del Capitán John Coburn Swon. Un barco pequeño de apenas sesenta toneladas. La mayor parte de la escasa tripulación le miraba con recelo, pero nadie le preguntaba con quién iba o con quién venía. Pese a la desconfianza, hizo buenas migas con el capitán, al que enseñó un juego de cartas aprendido de su amigo William Texas, de Davenport. El capitán era un viejo canoso y con cara de rata que vestía de chaqueta, y que le decía mientras le revolvía el pelo que a su edad él también montó solo en los primeros vapores, pero que nunca tuvo la destreza ni la memoria necesaria para pilotar uno por el río. Fue gracias al capitán que consiguió que el piloto le dejase entrar a su cabina.
El piloto era un tipo enjuto con camisa remangada. Feo, con cicatrices por toda la cara y con más vello que un oso. Jacob pensó que aquel hombre tenía pinta de todo menos de piloto. Aún así, se movía con destreza y tenía un vozarrón que amilanaría a cualquiera.
—¡Dos brazas y cuarto! —gritaron los sondeadores.
—Mmm —murmuró el piloto mirando hacia todos lados—. Haz una fotografía mental de todo esto, chico —dijo a Jacob, que prestaba atención al más mínimo detalle—. Si algún día quieres ser un buen piloto de río, tienes que conocerlo como si fuese tu propio hermano. Un hermano muy cabrón, porque siempre te buscará las vueltas para joderte, ¿has escuchado alguna vez la palabra cabrón? Pues bien, cabrón es como hijo de puta. Yo diría que los dos insultos están a la misma altura. La verdad que sí, y nunca digas cabrón o hijo de puta a alguien si no estás dispuesto a usar los puños con ese alguien. ¿Eres amigo de los negros?
La última pregunta le pilló por sorpresa, y aunque conocía a algunos negros y el trato era bastante bueno, no podía decirse que fuese amigo de ellos.
—No tengo amigos negros, señor —contestó con sinceridad. Pensó que no muchas noches antes había estado en un baile de negros en Hannibal y que lo había pasado muy bien, pero quizá era algo que debía pasar por alto en aquella conversación.
—Me alegro —el piloto relajó las manos en el timón—. En caso contrario te haría salir ahora mismo de aquí, y puede que incluso te echara al río para que murieses ahogado. Me caes bien. No me gustan los negros, pero menos aún me gustan los amigos blanquitos de los negros —se mantuvo unos segundos en silencio—. Por donde estamos pasando ahora se llama El agujero del muro. Recuérdalo, y recuerda también la marca que están dando los sondeadores. Si alguna vez pasas por aquí pilotando un vapor, ya sabes el sitio exacto por el que debes hacerlo. Si lo haces igual que yo es muy probable que no naufragues. Que no se te olvide, ¿entendido?
—Entendido, señor.
—Me caes bien, chico, ¿te lo he dicho? —No esperó respuesta—. Malditos negros, pero más malditos los abolicionistas. Son todos unos follanegros, maricones.
Y mientras el piloto despotricaba contra negros y abolicionistas, él se empecinaba en aprenderse todos los contornos del río y en hacerle mil preguntas. En un momento dado se le ocurrió que de noche no sabría diferenciarlos bien, así que le preguntó ingenuamente al piloto si debía conocer también los contornos cuando no hubiera luz.
—¡Pues claro! —Contestó el hombre echándose las manos a la cabeza—. Tienes que conocerte el río de tal manera, que si yo te pusiera una venda sobre los ojos durante horas y de pronto te la quitara, pudieras decirme en apenas unos segundos en qué punto del Mississippi nos encontramos. Sin margen a error, de día o de noche, haga niebla o estén cayendo chuzos de punta. Solo así conseguirás ser un buen piloto, ¿lo entiendes, chico?
Vaya si lo entendía. Su ánimo se derrumbó. Aquello le parecía una tarea imposible, inconmensurable, ¿cómo iba a conocer todos los contornos del río? Cada curva, cada isla, cada plantación, cada escollo, cada árbol, cada vía muerta... No, no, no. Ni en mil años podría. ¿Pero cómo renunciar a un sueño? ¡A su sueño! ¡No podía! Salió de la cabina pensativo, sin despedirse del piloto, con las manos en los bolsillos. Estaba claro que aquello era como aprenderse una lección de la escuela de memoria, salvo que aquella lección era casi interminable. Apoyó la barbilla en una baranda y su mirada se perdió entre tanto verdor. Tras una hora de congoja un pensamiento resurgió con fuerza: ¡Lo conseguiré!
Jacob Walters no era de los que se rendían ante el primer obstáculo. Volvió a la carrera hasta la timonera, tenía que preguntarle al piloto si alguna vez había visto al Mary Jane, el famoso barco fantasma.
……………………………………………………………………………………
Cuando regresó a Hannibal ya habían pasado dos días. Desembarcó por la tarde en el muelle y allí se entretuvo un rato en apedrear a un par de perros dormidos. No tenía prisa por volver, ya que sabía que “castigadora” acabaría grabada en su trasero. Eso si a Josephine no se le ocurría algo peor. Así que caminó hacia casa de los Growney mientras silbaba una canción. Convencería a Noah para ir un rato a pescar, quizá con un poco de suerte su madre fuese más benévola si le llevase algo para llenar el estómago. Aunque lo dudaba.
¿Cómo puede alguien cambiar tanto por desamor? Se preguntó al recordar cuando a su madre le gustaba pasear junto a él y su padre por el centro de Hannibal algunas tardes. Jacob tendría unos cuatro años y caminaba en medio de ambos, y de vez en cuando le cogían de las manitas y le aupaban entre risas. Siempre había risas. Su madre era preciosa y vestía muy elegante, con vestidos blancos o floridos, incluso aunque no fuera domingo. Y su padre era… no recordaba cómo era, porque se marchó poco después y el paso de los años y el odio que sentía hacia él habían provocado que sus rasgos se mostraran envueltos en neblina.
Si algún día le encuentro debería matarle, sí, señor… no querría saber ni sus motivos para abandonarnos. Tan solo… tan solo cogería una piedra y se la estrellaría contra la cabeza.
En una ocasión reunió el valor necesario para preguntar a su madre por el motivo del abandono, y ella le dio tal bofetada en la boca que le hizo temblar los dientes, y le dijo que si creía que le hacían falta motivos a un hombre de tal calaña. Jacob nunca más volvió a preguntarle, aunque no era ajeno a lo que se decía en el pueblo sobre el suceso: que si la abandonó porque Josephine era una amargada, que si la dejó por una fulana de New Orleans, que si se enroló en la marina mercante, que si lo mataron unos piratas… había mil versiones, pero ninguna convencía a Jacob. Ninguna paliaría los años de palizas habidos y por haber, ni la pena que consumía los ojos de Josephine. Y es que, a pesar de todo, en el fondo seguía queriendo a su madre. Ella solo era una víctima de las circunstancias, un alma débil que había sido doblegada por el destino.