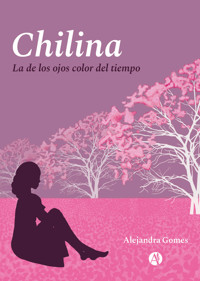
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1935 en Pirané, Formosa, bajo un árbol florecido, nace esta historia de amor, alegrías, pasiones y esperanza. Voces en un monte virgen anuncian la llegada de un ser que vivirá grandes aventuras hasta convertirse en esencia que sólo puede ser mirada con los ojos del color del tiempo. Una historia tan real que atraviesa infancias, legados, palabras y los secretos bien guardados en una familia típica en un pueblo pujante que se origina en un crisol de costumbres, de verdades e identidades. Un alma que es espejo y eco de las voces de generaciones de mujeres que, como ella, viven, creen, se enamoran, se revelan, luchan por sus derechos en un mar de complejas realidades. Chilina trae la música que se despliega, en un sinfín de melodías, que no son otra cosa que, reflejo de un alma libre…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ALEJANDRA GOMES
Chilina
La de los ojos color del tiempo
LINEA 1 ISBNLINEA 2 ISBN.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN XXXXXXXXXXXXXXX
ANTEULTIMA LINEA ISBNULTIMA LINEA ISBN
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
Capítulo I — Algo más que un recuerdo…
Capítulo II — Un amanecer irrumpe…
Capítulo III — Risas y travesuras…
Capítulo IV — Pasó sin darme cuenta…
Capítulo V — Dejar todo y volver a empezar…
Capítulo VI — Una nueva vida… ¿Qué es una escuela?
Capítulo VII — Un infierno se avecina…
Capítulo VIII — Una fiesta y una premonición…
Capítulo IX — Un puñal de plata…
Capítulo X — Una luz se está apagando…
Capítulo XI — Ausencias y nuevas presencias…
Capítulo XII — Un nuevo hogar, una familia prestada
Capítulo XIII — Un cambio anunciado…
Capítulo XIV — Una noche diferente…
Capítulo XV — Una mirada indiscreta…
Capítulo XVI — Un regalo que cambiaría el cursode mi vida…
Capítulo XVII — Una falda y un dolor penetrante…
Capítulo XVIII — Una mañana aquietante y nuevos albores…
Capítulo XIX — Un encuentro inesperado…
Capítulo XX — Contradictorias emociones y consecuencias…
Capítulo XXI — Dos almas errantes…
Capítulo XXII — Tanto va el cántaro a la fuente que…
Capítulo XXIII — Amores clandestinos y verdades que pujan ser escuchadas…
Capítulo XXIV — No hay acto de amor más grande…
Capítulo XXV — Nuevas oportunidades…
Capítulo XXVI — Horizontes inciertos, voces que hieren…
Dedicatoria
El libro se lo dedico a mi abuela, una mujer que ha trascendido los tiempos y que supo abrazar la vida aún en los momentos más difíciles. Sin sus palabras, su amor profundo esta historia no sería contada.
A mi madre, que ha luchado incansablemente por ser una buena mujer y sobre todo una excelente madre.
A mi hermana, que es ese bálsamo en tiempos difíciles y el motor que te enseña que siempre hay nuevos posibles…
A mis tres soles, Agus, a Juli y Camila, la razón de mi existir.
A mi padre, mi esposo, a mis hermanos, cuñadas, sobrinos/as Clara, Valentina, Benja, Aldana, Lautaro, Martín, Santiago, Lourdes, Leandro, Elías y a Nahiara quien me ayudó en la construcción de la tapa del libro, para que siempre atesoren los mejores momentos que han compartido con su familia, con su Chanita. Mi Chilina.
A mis primos hermanos y a cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos de Chilina.
A mis amigas y familia, porque me han acompañado en esta aventura que se llama vivir y hacer posible este sueño de homenajear a mi abuela hoy que puede compartir sus días con nosotros.
Prólogo
Algunas vidas describen enormes travesías. Sólo algunas mujeres están determinadas a cambiar su destino, otras permanecen en él.
Un libro que hará que entiendas que la tenacidad, el coraje y esa llama de interior que te mueve a diario, viene de tus raíces.
Está en cada una de tus células. Es tu sangre. Es la voz de quien te ha amado sin condición.
Acompáñanos en este viaje de vivencias y emociones desde la espesura salvaje del monte formoseño hasta la ensordecedora y mágica Ciudad de Buenos Aires.
Karina Andrea Aloí.
Capítulo I
Algo más que un recuerdo…
Esta mañana una evocación me invadió. Sentada en una esquina de un conocido café, rodeada de ruidos intensos, me sentí nuevamente una niña.
Una máquina humeante y estridente imponía su voluntad a una joven mujer que intentaba mover a su antojo una palanca ruidosa. Esta devolvía un líquido oscuro con un aroma fuerte, inundando todos los sentidos, invitando a quien lo sintiese a devorarlo, consumirlo.
Pronto, la taza colmaría los labios de algún cliente absorto en la lectura o deseoso de calmar sus ansias y así probar, cuán sabroso sería aquello que un rato antes, lo dejó casi sordo.
Los frascos y las fuentes que contenían los más variados sabores son trasladados de un lugar a otro, conducidos con un equilibrio desorbitante. En cada una de ellas, viajaban las delicias que pronto serían consumidas por cada uno de los hombres, mujeres y niños que esperaban ser alimentados con sus dotes.
En frente, una parejita de enamorados saboreaba una porción de torta delicadamente y con pasión, como sí de esa forma prolongasen ese momento tan único de los amantes.
La radio trajo una vieja melodía que nuevamente está de moda. Al ser cantada por primera vez por un grupo de adolescentes, se transforma, se reinventa. Estos jovencitos la moldean a su gusto, haciéndola propia, única.
Pareciera que esa intrépida melodía les pertenece, sin dar cuenta que, hace uno cuantos lustros atrás, también era entonada entre risas, por sus padres y amigos.
Conversaciones de todo tipo, movimientos de cucharas y sorbos que se diluyen en el paladar de los más simples o extravagantes comensales completan la escena.
En ese sinfín de sonidos, irrumpió con la bravura de una ola, una evocación que me alejó de esa marea de vivencias encerradas en ese local.
Por un instante, sentí que mi alma se elevaba en un sinfín de recuerdos, palabras, caras, aromas y colores.
Todo lo que me rodeaba dejó de tener sentido. No podía explicar qué me sucedía en ese instante, pero sin querer, por un tiempo dejé de preguntarme qué pasaba y me desvanecí en esa masa líquida que golpeaba lo más profundo de mis recuerdos, abriendo puertas que creía ya olvidadas, añejas, oxidadas…
No pregunté ni el cómo ni el por qué.
Me dejé arrastrar sin presentar hostilidad frente a tan pujante fuerza que golpeaba en mis recuerdos más profundos y que me invitaban a ser parte de la inmensidad.
Sus movimientos me acercaban a mi infancia, al sabor del mate cocido recién hecho con azúcar quemada en el fondo de la olla y a la textura de la más fina taza que podía tener en ese entonces de arcilla cocida.
Una tortilla recién amasada sobre la mesa de la cocina me sedujo. Pronto se fundiría con el calor del horno de barro, que, con esmero, forjaba mi madre esperando que su creación, fuese más rica que ayer y menos dura mañana.
En un instante, sentí la inmensidad del abrazo de mi madre, el calor de su cuerpo quien invadía mis entrañas, arrasando los miedos, las angustias, los silencios, las preguntas que rebotaban en mi cabeza y que, por miedo a lastimarla, nunca brotaron de mis labios.
Los murmullos se callaron. Sólo escuché su voz, dulce, pero a la vez firme, llamándome, propiciando el encuentro entre dos generaciones que, buscaban emerger de la inhóspita sensación de soledad quien, por momento, cala los huesos.
En un instante, los recuerdos me arrasaron. Me sentí nuevamente, tan pequeña e indefensa como cuando las olas del mar te golpean.
El cuerpo se tensa, intentando mantenerse firme en el poco suelo que alcanzamos a tocar y de este modo, frente al empujón que llega, podamos defendernos sin sucumbir.
Muchas veces, perdemos la estabilidad convirtiéndonos en marionetas de esa fuerza natural que nos despoja de toda libertad de ser nosotros mismos.
Brota en nosotros, esa alegría que nos atraviesa, porque pudimos vencer su tempestad.
En otras oportunidades no nos da tiempo y sin aún recuperarnos, volvemos a sentir su majestuosidad, siendo invadidos y vulnerados, sin tener la más mínima posibilidad de no sentirnos obscenamente limitados por su proximidad.
Esta añoranza llegó a mí trayendo aquello que creí olvidado, guardado, silenciado.
Se extendió sin pedir permiso, desbordando mi propia existencia, lo que soy y lo que he sido.
Así como el mar no se contenta con su propio territorio, sino que avanza, sin respetar sus bordes, su profundidad, su propia consistencia y moviliza todo aquello que coexiste en él, trasladando con su movimiento los cuerpos que son uno, en la espesura de sus aguas.
Aunque pareciera que los deja a la deriva, sin respetar el alma de esas criaturas que no pidieron habitarlo, pero que paradójicamente sin él, no podrían existir, de la misma forma llegaron mis recuerdos.
En un momento, no sé cuándo, decidí no perturbarlos. Los dejé suspendidos en la consistencia de mis entrañas y avancé por caminos desconocidos, lisos, llanos que no piden ser penetrados, pero que a su paso todo se transforma.
El aroma de los árboles de mi infancia, el color de sus hojas, el atardecer en aquel camino desprovisto de todo menos del verde de sus cuerpos que llenaba de aroma todos mis sentidos. El viento trajo tu voz. Me susurró tu nombre y rápidamente tu imagen invadió mi esencia.
Volví a recorrer tus montes, cubiertas vivas de aromas, colores, majestuosidad que se extienden formando las más exóticas creaciones.
En un cerrar y abrir de ojos estoy nuevamente allí, transitando tus caminos vírgenes, tus riachos, tus cursos de agua que se convierten en lagunas o esteros, rodeados con ese aroma a madera fuerte que emana de los algarrobos, caranday, espina corona, ñandubay o espinillo, sus ceibos, los lapachos, otros tantos árboles que no sé sus nombres y no por eso, han dejado de existir.
Grandes sensaciones confunden mis sentidos.
Toda esa belleza, no se compara con mis mistoles que recorren sus bordes y me hablan de tardes, de hogar y de historias que murmuran tu nombre.
Un nombre nuevo, aunque originado en las más puras raíces ancestrales, se funde en la historia de los pueblos autóctonos y de aquellos que creyeron conquistarla.
Aunque, el sentido de tu denominación, nada tiene que ver con mis recuerdos ya que sólo te conocí en tu esplendor, rodeado de aguas llenas de vida, cubierta por camalotes y otras especies, inundada por los peces que alimentan sus aguas acechadas por grandes depredadores.
El sólo hecho de verbalizar tú nombradía, me confunde e interpela.
Tu mote retumbó en cada célula de mi cuerpo y por un instante, volví a ser parte de tu historia, sintiendo tu esplendor en la más inocente humildad.
Al menos así te recuerdo Pirané, amados pueblo. Mi lejana y a la vez próxima tierra formoseña, amparo de mi historia, retazos de mi infancia…
Capítulo II
Un amanecer irrumpe…
Un nuevo amanecer en mi pueblo era anunciado por el canto de los gallos de todas las chacras linderas. Ninguno quedaba en silencio iniciadas las cuatro de la mañana. Nunca entendí como era posible, pero en forma coordinada, cantaban todos los furtivos animales poniendo en alerta a los integrantes de cada rincón del pueblo, anunciando que ya era hora de iniciar la jornada.
Lentamente, se abría una luz en la profundidad de una densa noche oscura, sólo iluminada por el candor de las estrellas.
El monte parecía descansar pasivamente. Sólo el murmullo del silencio se confundía con el anuncio de la vida que emergía en las entrañas de esa noche, quien pretendía mantenerse dueña de ese tiempo y de ese lugar, tan lejano para muchos y tan cercano para otros.
La noche reclamaba y se aferraba por sostener su dominio, desplegando su espeso manto para acallar los signos de vida que trae el amanecer.
Los primeros pasos de los trabajadores, los cuales lentamente dejan atrás sus sueños, el calor de sus camas y el placer que emana del abrazo de sus seres queridos.
El sonido crujiente del piso de madera o del suelo polvoriento que atraviesa sus casas les anuncia, mientras arrastran sus pies que les espera una jornada ardua, la cual, no les dará descanso, sino que los pondrá a prueba una y otra vez.
El canto de los gallos propios y ajenos nos informan que ya no somos libres, sino que nuevamente, pertenecemos a ese dueño tan exigente que nos impone su propia ley, que nos marca la diferencia y las clases sociales.
Llamado destino, origen, pobreza. Nos refriega, una y otra vez, nuestra condición de hombres, mujeres que se deben a una misión que les es ajena, inhóspita y condicionante.
Se abre para ellos la inmensidad de la llanura, pintada de diferentes colores. Algunos comienzan a vislumbrar, a partir de la salida del sol que, a lo lejos, nos advierte que ya es tiempo de la cosecha. Ya es tiempo de labrar la tierra.
El cuerpo se tensa, los músculos se endurecen para que la pala, se haga una en manos de ese niño que ayuda a su padre, procurando el sustento para su familia.
El ruido obsceno de los bueyes tirando del arado se clavan pesados como cuchillas, cortando la tierra, ahuecándola, dejando en sus texturas marcas, que sólo serán sanadas cuando emerjan de ella, los primeros signos de vida. Los surcos se abren a su pasar, el grito del hombre asoma intentando dominar a las fieras y de esta manera, se renueva la frescura de la tierra.
Laten en mi memoria el clamor del pueblo que despierta a su destino.
El amanecer nos anuncia la llegada de un nuevo día.
Ella aún no lo sabe, se prepara para cumplir con su labor, sosteniéndose como puede, se encamina a realizar la tarea que le han impuesto y que, por un motivo u otro, no pudo deshacer, desmembrar o desobedecer.
Inicia su viaje. La faena la llama, no puede dejar para mañana la tarea, no cabe posibilidad alguna de quebrantar el mandato.
La cosecha no se levanta sola. Sus brazos son necesarios y aunque su cuerpo quiera descansar, no tiene ese privilegio.
Sale al encuentro de su historia. No se queja, sabe que sus hijos necesitan de su esfuerzo y no lo duda. Se deja llevar por ese camino, se confunde en ese mar de hojas, ramas, perfumes y silencios.
Comienza su labor, cansada porque la jornada de ayer parece que se ha multiplicado en su cuerpo que ya no le responde como antes y le anuncia que es preciso detenerse, descansar, esperar a un costado del camino.
Las agujas del reloj no detienen su paso, entonces ella tampoco lo hace.
Necesita escuchar el clamor de su cuerpo, los sonidos de sus huesos, el jadeo de su aliento que se entrecorta, se acelera e intrépidamente anuncia que ya es tiempo.
Se tensan sus manos, su vientre abultado pareciera pesar más que ayer. Intrépido, sin pedir permiso, sin respetar el lugar ni el tiempo, evidencia que ya se ha cumplido un ciclo y aunque quisiera prolongarse esta etapa, no hay forma de contenerla.
Un grito de dolor proclama que la vida puja por emerger. Desprovista de conciencia y sin ser oportuna, bajo la sombra de un árbol solitario, irrumpe el milagro más esperado.
En medio de la soledad del campo, un ardor único, aunque ya conocido, trae consigo un ser que empuja con fuerza, abriéndose camino, como si ese fuese un significativo augurio de su propio existir.
Bajo el cobijo de un árbol de hojas verdes brillantes y enormes flores rosas, como si ese lugar fuese un presagio se expande la vida.
En la inmensidad del campo amanecido se produce uno de los momentos más sublimes de la existencia.
El dolor, inunda el cuerpo que busca dar respuesta a ese clamor que se irradia desde lo más íntimo de las entrañas, arrasando con todo lo que tiene a su paso.
El cuerpo se estremece. El alma pareciera escaparse y en un intento desesperado por aliviarse, permite que se asome una bella melena negra que empuja por desprenderse de ese lugar que ha sido su nido, pero que ahora, lo arrastra al abismo de nuevas sensaciones.
Pareciera que lo expulsa sin importarle nada y contrariamente, a su vez, lo toma, lo cubre, lo recoge, lo salva de esa inmensa sensación de sosiego.
Llegan las voces, las manos, el calor y el frío se apodera de mi cuerpo.
Sin pedir permiso he irrumpido en este mundo.
Mis ojos verdes ven tu rostro por primera vez, tu mirada azulada me observa con ternura, llamándome, recorriendo cada rinconcito de mi cuerpo como intentando guardar este instante para siempre.
Tus manos me han tomado, hubo otras, lo sé, pero las tuyas eran distintas, no sólo me sostenían, sino que me llenaban, me acunaban, me protegían.
Entonces en un instante lo supe, tú eres mi madre. Tus latidos no sólo confirman, sino que me transportaron a ese hermoso instante en que supiste que crecía en tus entrañas y entonces me nombraste, me soñaste, me elegiste.
He llegado a este mundo, no sé qué me deparará el destino.
No hay modo de explicar este encuentro, esta sensación de felicidad que me sacia, me embriaga al sentir el alimento que derrocha tu cuerpo.
Tu voz me arrulla, me nombra, me calma, me da un lugar en tu vida, me imagina y aunque desconoces qué será de mi vida, eliges un nombre sublime, pero con el tiempo se transformará en mi más grande condena.
Ya estoy aquí y comienza una nueva página en tu historia, en nuestra historia. Sólo soy yo, una pequeña niña que envuelves con cada latido de tu existir.
Las voces, los empujones que tiran del cuerpo majestuoso de mi madre para llevarla a un lugar más digno se apropian de la escena.
La algarabía por la llegada de este nuevo ser se apodera de todos y cada uno de los presentes. Mi vida contagia alegrías, sabores, colores para la gente que quizás el único valor por el cual no están enajenados.
Mi gente tiene la posibilidad de ser creadores de nuevas vidas y de esa manera, se convierten por un instante, en dioses que habitan el monte formoseño.
En esa inmensidad de sensaciones, me acunas en tus brazos y sólo percibo paz en mi vida. Siento el calor de tus labios besando mi cabecita azabache.
Soy inmensamente amada e inmensamente única en tus brazos.
Capítulo III
Risas y travesuras…
Nací un enero del año 1935, para ser exacta, en tiempos en que el mundo estaba convulsionado, raro, expectante. Nadie sabía qué pasaba, pero se esperaba algo peor a lo ya conocido. Esta sensación se intuía en cualquier rincón del planeta.
Un mundo que no lograba reponerse de una guerra cruel, temible y sin querer se preparaba para el más grande horror hasta ahora conocido por la humanidad.
Nací en tiempos en que un avión se estrellaba apenas iniciaba su vuelo y con ella se llevaba la vida de muchas personas valiosas. Una de esas personas era nombrada en mi casa, y su partida fue llorada como si fuese un familiar cercano. El canto del zorzal se había detenido bruscamente.
En cada rincón de nuestro país se entonaban sus canciones al son de una victrola que algunos tenían y que no sé por qué también había en casa. Aprender sus canciones y entonarlas era un modo de mantenerlo con vida.
Si hay algo que me enseñó mi madre fue a ser feliz con lo que tenía, a disfrutar cada instante y a sonreír hasta que nos doliera la panza.
A mi padre no lo recuerdo. No logro encontrarlo en las paredes de mi casa, ni carpiendo la tierra, ni trabajando en ninguna parte. Escarbo en mi memoria y sólo veo a mi madre trabajando para darnos de comer, juntando los retazos dorados que emergían de la tierra, confundiéndose con el verde de sus hojas, o en otras oportunidades, enredada entre hilos finos de color blanco que a veces se deshilachaban antes de lograrse la cosecha.
Supongo que había un padre, tenía una hermana más chica, era muy bella, suave, dulce.
Me gustaba jugar con ella. Era alguien especial, diría que no era de esta tierra.
Volvamos al “supongo que había un padre” ya que recuerdo a mi madre con mi pequeña hermana en brazos recién nacida.
Durante mucho tiempo intenté ponerle un rostro a ese padre, pero no logré hacerlo hasta mi adolescencia en donde lo conocí. Eso merece una larga explicación. Lo relataré más adelante.
Si bien el mundo parecía caerse en pedazos, yo me mantenía ajena a todo lo que ocurría fuera de mi chacra, o nuestra, o de alguien, pero para mí no sólo era mi chacra sino mi hogar. Otro de los misterios de mi vida, jamás supe si esa inmensa chacra era nuestra o de alguien más, ni el motivo por el cual vivíamos allí, ni la razón por la cual dejamos de hacerlo.
A medida que fui creciendo, fui entendiendo que mi mamá tenía otros hijos, hermanas, hermanos más grandes que yo, algunos ya casados y con hijos e hijas.
Al principio, no me entraba en la cabeza que fuese posible. Mi mamá era muy joven, hermosa, con una frescura única, siempre sonriente, aunque trabajaba en medio del barro o arriando los animales, después de la faena se vestía con la mejor ropa, o quizás yo la veía así.
Hoy mirando a la distancia, puedo detenerme, ver los remiendos en sus faldas y los gastados de sus zapatos.
Mi madre ya era abuela y los críos que rodeaban el patio eran mis sobrinos.
En ese momento, no entendí que era tía de esos niños y la responsabilidad que eso conllevaba. Para mí sólo eran compinches, amigos, compañeros de travesuras.
Solía ocurrir que ese grupito de niños quedaba a mi cargo, porque las mujeres de la casa debían trabajar en el campo, atender los animales, regar los cultivos, cuidarlos de las plagas con lo cual tardaban horas en regresar. Una vez que veíamos que se perdían en los maizales, en la cocina se armaba una fiesta.
No teníamos computadoras ni televisores ni mucho menos internet. Sólo campo e inmensidad.
La tierra colorada cubría gran parte del monte y hacía suya nuestras humildes ropas en cada juego, en cada imitación de los seres vivientes del monte.
El agua era acarreada de la laguna más cercana, alguna que otra familia construía su pozo, su bomba de agua. La mayoría de las veces se usaba para las tareas de la casa. A pesar de los encargos de los adultos, nosotros la derramábamos sin ninguna culpa. Este bendito manjar de los dioses solía calmar nuestra sed, el calor de nuestro cuerpo y el de los animales que mirábamos con la simplicidad del niño de campo, pero a su vez, era la responsable de generar las más escandalosas risas que un niño puede emitir.
El agua, nos mostraba tal cual éramos, nos despeinaba, nos daba escalofríos, nos protegía y a la vez, nos delataba frente a los adultos ya que todo quedaba impregnado por su esplendor.
Nuestros animales se convertían en nuestros más preciados juguetes. Solíamos fastidiarlos hasta el hartazgo. Disfrutábamos de la fidelidad de esos seres vivos que nos elegían para ser sus cuidadores, sus dueños y muchas veces oficiaban de nuestros más fieles amigos.
Era entonces cuando nuestros caballos se convertían en valientes corceles. Me gustaba cabalgar, a veces, al buscar en mi memoria, me veo inmensa, parada en ese caballo, suspendida en su majestuosidad. Ajena a los peligros, libre con la inocencia de que todo era posible y que nada me dañaría.
Al cerrar los ojos, puedo sentir el temblor de la tierra que repercute en mi cuerpo y llena mis oídos. Por momentos, parecieran ser mis propios latidos los que se confunden con el palpitar de mi fiel y buen compañero Polvorín. Un hermoso animal de carrera que mi padrino me había regalado. Nada común en esa época.
No en vano llevaba ese nombre. El polvo que levantábamos a su paso era monumental. Invadía la nitidez de mis ojos, diáfanamente me deja ver el rostro de mis sobrinos, que como si fuesen una hinchada de cancha, gritaban alentando nuestro espectacular paso por esta tierra.
Aún siento ese aroma impregnando mis sentidos. Me veo feliz, con una fuerza abrumadora. Debía impedir que mi sobrino Leonardo me ganase por unos centímetros la cuatrera y era entonces en donde rebenque en mano, galopaba a tal velocidad que mi pobre caballo, solía llegar con la lengua afuera y más de una vez, directo al herraje.
Éramos muy buenos corredores, ya que no quedaba polvo que no formara parte del viento de mi querida tierra y que no se impregnara en mi ser.
Otras veces, las travesuras se tornaban en arte. Junto a mis sobrinos Felipe, Leonardo y Juana corríamos a los desvencijados armarios a sacar cuanta ropa hubiese y nos vestíamos con los más finos trapos que guardaban las mujeres para la misa del domingo.
¡Qué fiestas se armaban al compás de la música!
La victrola nos traía a Gardel, Discépolo y a Sosa, que mi mamá y mis hermanas entonaban suspirando por esas historias de arrabales que se vivían en el lejano Buenos Aires.
Nosotros no teníamos ni idea dónde quedaba, pero que fuerza tenía ese bandoneón. Esos cortes, giros, pasos y boleos que se bailaban sólo en la privacidad de hogar, si es que no querías ser una mujer de no se sabe qué vida.
No sé cuál sería la vida, pero la mayoría de las mujeres de mi familia suspiraban por ella.
Aunque nada se comparaba con la música de nuestra gente. Al compás del acordeón y la guitarra se creaba una música envolvente que llenaba los rincones de mi casa y de todos los hogares.
A veces, la letra de la canción era triste. Proclamaban el sentir de su gente, de los amores, desengaños y del trabajo inmenso del campo.
Otras, se rozaba con la música de los arrabales y no faltaba el chámame fiestero que invitaba a tronar el piso porque una vez que empezaba a sonar se apropiaba de nuestro cuerpo y no había forma alguna que uno pudiese desprenderse de él.
El cuerpo se movía en un sinfín de pasos que irradiaba una energía única, plena y la alegría se apoderaba de todos y de cada uno, nadie podía estar ajeno a las sensaciones que se provocaban.
Cuando se armaba el baile era todo un espectáculo como hombres y mujeres danzaban dibujando diferentes figuras, elegante, con fuerza como si a su paso, el hombre quisiera demostrar que estaba vivos, que todo lo que había les pertenecía, marcaban en cada movimiento que eran los dueños del paso, el lugar y la música. La mujer se entregaba a esos brazos que las sostenían y parecía que disfrutaban ser parte de ese hechizo.
En otras ocasiones, las sinfonías las componíamos nosotros, las cucharas, las ollas, cucharones, peines, eran nuestros más valiosos instrumentos.
Un mundo de mágico se apoderaba de cada uno de nosotros, transformando ese humilde lugar en el más preciado de todos los tiempos. Nada nos podía lastimar, nada nos alejaba de ser niños y niñas felices.
Jugábamos a ser otras personas, jugábamos a ser poderosos y aunque en ese tiempo ya había unos cuantos superhéroes, nosotros muy poco sabíamos de los héroes de otras tierras, sólo éramos gauchos sin nombres, valientes soldados como San Martin y Belgrano, enfundábamos nuestras espadas para luchar contra lo opresión, los enemigos, los malos que no estaban identificados, pero todos sabíamos que existían.
Eso sí, cuando divisábamos a lo lejos que venían mi mamá y mi hermana, no sabíamos cómo poner en orden todo el lío que habíamos hecho. Recuerdo que una vez mis sobrinos insistieron tanto que al fin cedí ante sus súplicas.
Felicitas, has una tortilla, a vos te sale riquísima – dijo Leonardo.
—Juana, insistió, yo te ayudo. El horno aún está caliente, ¿lo hacemos ahí?
—Yo prendo un fueguito porque si usamos el horno se van a dar cuenta dijo Leonardo.
Yo que no podía negarme a cocinar y hacer algo que no se debía, enseguida, busqué la olla de barro. Mi sobrino trajo la harina, oro en polvo para la época, se racionaba para que el costal durase gran parte del mes o el trimestre.
Entre vitrolas, harina, agua y cacerolas empezamos la gran tarea de construir una linda masa que pronto se fundiría en el horno bien caliente. Degustaríamos riéndonos de nuestra inmensa habilidad para sortear a los mayores.
No sé sí fue el atrapante sonido del bandoneón o ver a mi sobrino Leonardo convertirse en el Zorzal criollo o al morocho del Abasto simulando, atrevidamente ser la voz de ese gran maestro, que no nos dimos cuenta de que ya estaban cerca nuestras progenitoras. Flor de paliza nos íbamos a ligar sino resolvíamos ya el asunto del pan y el derroche de harina.
Juana corrió a ordenar todos los vestidos, sombreros y demás cosas al armario desvencijado. Yo guardé los discos de pasta y la vitrola.
León no sé cómo hizo, pero rápidamente se deshizo del fuego pateándolo hacia las cenizas debajo de las ollas que pronto danzarían para crear el almuerzo.
Todo estaba listo y ordenado. Limpiamos la mesa, las cucharas, ubicamos todo en su lugar. Habíamos salvado nuestro pellejo una vez más, hasta que Felipe, el más chiquito del grupo, dio cuenta de la masa que se elevaba en una olla de barro ubicada a un costado de la cocina.
—Felicitas ¿qué hacemos con eso? dijo Felipe.
Sentí que el mundo se nos venía encima, de nada servía todo lo que habíamos hecho para ocultar nuestras fechorías, si encontraban la masa que habíamos hecho sin su permiso y que no necesitábamos. El asunto se iba a poner fea. ¡Muy fea!
Leonardo, el más ocurrente del grupo y quizás el más resolutivo dijo:
—Felicitas, dáselo al perro.
Yo sin pensarlo, sin dudarlo, metí la masa pegajosa en la boca de mi querido perro y no sólo hice eso, sino que le di con el rebenque. El pobre animal salió corriendo bastante moribundo, asustado y pegajoso.
Por días no supimos nada de él, hasta que uno de mis hermanos lo encontró bastante agotado peleando para sacarse aún la masa de entre los dientes y las patas. Gracias a la sabiduría de la naturaleza mi perro se salvó, pero nunca más me dio la pata ni se me acercó.
No hubo forma de ocultar la verdad, así que fuimos castigados y nos arrodillamos en el maíz por un largo rato.
Hoy mirando a lo lejos, viendo a nietos y bisnietos entiendo que no era para tanto y que el castigo era desproporcionado. Aun así, puedo decirles que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida.
Una vida que comenzaba a dar un vuelco imprevisto, a los siete años entendería que la felicidad es un tiempo efímero y hay que cuidarla, protegerla y alimentarla.
Capítulo IV
Pasó sin darme cuenta…
La vida a veces nos enfrenta a situaciones que no podemos explicar.
Mi vida era sencilla, jugar, ayudar a mi madre y mis hermanas en las faenas del campo, disfrutar los mimos que me prodigaban mis hermanos los cuales eran atentos y muy trabajadores. Siempre ayudaban a mi mamá en las tareas más pesadas. Arar, por ejemplo, no era para cualquiera.
Recuerdo la espalda bien torneada de mis hermanos, el esfuerzo que hacían para mantener a esos toros en línea, o el establo lleno de animales que había que llevar tierra adentro para que se alimentaran, la cantidad de leña que debían cortar para poder cocinar y mantener caliente mi casa.
Mis hermanas eran más grandes que yo. Ya tenían hijos. Nunca supe cuánto más grande eran porque antes la gente se casaba joven. Quizás tendrían la edad de mis bisnietas, hoy a los 15 o los 21 ni se les ocurre pensar en tener una familia. Estudian, trabajan, sueñan con viajar, conocer el mundo, tienen amigos, amigas, proyectos.
Quizás en aquella época también había sueños, pero eran muy distintos a los de ahora o tal vez no.
Lo que sí sé, es que yo nací de una relación que tuvo mi madre con su segundo esposo.
Mis hermanas y hermanos eran hijos de su primer matrimonio. Su papá era un corredor profesional de autos, falleció en un accidente y como era costumbre, las mujeres solían volver a juntarse, arrimarse o vivir con otro hombre.
¿Cómo describir a mi mamá? A veces busco en mi memoria su rostro, su figura.
Mis recuerdos me devuelven una imagen de una mujer muy bella, de tez blanca, de cabello castaño rizado, con unos hermosos ojos azules. Una figura esbelta con profundas curvas que su vestido bastante desgastado no lograba eclipsar. Su altura era reconocible. Ella era una mujer que a pesar de la realidad que le había tocado atravesar, nada la opacaba.
Era hermosa, tenía buen carácter y una risa contagiosa. Eso sí, cuando algo no le gustaba era un viento huracanado, arrasaba con todo a su paso. Durante mucho tiempo pensé que era cordobesa. Después de más de medio siglo, cuando volví a encontrar a mi hermano me enteré qué era correntina. No quiero adelantarme ya que ese es otro cantar.
Mis tardes en la chacra de mi madre, o al menos yo creía que lo era, fueron tiempos felices.
Las mañanas eran laboriosas para ella, con mucho esfuerzo buscaba sostener lo que le había heredado su primer esposo o lo que yo creí que era parte de una herencia.
Derramaba sudor en cada cultivo, en los arados, cuidando los animales, todos diversos, había vacas, caballos, gallinas, gallos, patos, perros, más perros, chanchos y no sé cuántos animales más, que mis hermanos pastoreaban para que se pudiese sostener el bienestar de la familia.
No éramos ricos, tampoco pobres. Recuerdo que en la chacra trabajaban otras personas, muchas veces, creo que eran nativos porque me encantaban sus danzas y rituales, sus palabras que no entendía. Me solían llamar niña Felicitas o Felicidad.
La casa era grande, pero no exagerada. Tenía varias habitaciones, aunque no era una casa señorial ni de ricos era una linda casona. Lo que más recuerdo era la cocina, en donde mi madre y mis hermanas preparaban para todo el familión la comida. Siempre olía a pan recién hecho, cocido en el horno de barro. Ese aroma embriagador arrasaba todos mis sentidos.
Mi madre lo amasaba como si acariciara su textura, parecía que en cada movimiento lograba domesticar a esa furtiva creación. La suavidad de sus blancas manos, se confundían con la pureza de ese consistente cuerpo blando, esponjoso que era tratado con delicadeza, esperando que llegase a su mayor esplendor, el cual se fundiría al calor del horno que habitaba en un costado del patio y aunque estuviese fuera del hogar, era el más preciado y venerado espacios de la casa.
Quiero detenerme en mi madre, una mujer única, diferente. No era oriunda de estas tierras, según parece llegó a mi amado Pirané siguiendo el amor de un hombre que no le tuvo miedo al trabajo, pero que amaba más la velocidad y la aventura que quedarse en una tierra que clamaba trabajo y esperaba que se deslomara durante largos jornales.
Quizás, en busca de nuevos horizontes marchó dejándose llevar por sus sueños con uno de sus primogénitos. No sé si era mi hermano o no. Yo jamás lo conocí, ya que no volvió después de un trágico accidente, el cual dejó a mi madre muy triste y con una marca imborrable.
Aunque mi madre creyó que su alma se desdibujaba en ese episodio, no sé cómo ni por qué se aferró a la vida.
Quizás por sus cinco hijos, por sus convicciones o porque su propia madre había luchado así, su abuela, sus ancestros, todos llevaban alguna carga encima, no importaba el motivo, ser mujer era signo de una vida de sacrificios.
Ella no sólo se aferró a la vida, sino que trajo nuevas vidas, propias y ajenas.
En mi pueblo, Doña Carmen era la comadrona de la comunidad, es decir, era la que ayudaba a las parturientas a terminar su trabajo y traer nuevas vidas, ¿para qué negarlo?, mi tierra era muy productiva.
No pasaban ni dos semanas y mi madre era requerida por cuanta mujer había en el pueblo. Corrían a ella, los dueños de las estancias, sus empleados, los peones, ricos y pobres requerían de sus servicios y mi mama, bendecida por la madre naturaleza, poblaba todo Pirané.
Los gritos de los señores: – doña Carmen venga, mi mujer va a parir, doña Carmen, corra la manda a llamar el patrón su hijo va a nacer.
Y en una carreta algo desvencijada, que más de una vez se encajonaba en los matorrales, iba mi madre y muchas veces yo, acompañándola. Aprendiendo el oficio de ser comadrona, partera o qué sé yo.
Me atraía ese ruido a ollas. El agua caliente se trasladaba en grandes fuentones. Las mujeres de la familia de la parturienta corrían de un lugar a otro compenetradas en la tarea de traer vida.
Los hombres se quedaban afuera de tal alborotada faena, ya bastante habían hecho. No había lugar para ellos, no existía la posibilidad de entrar al recinto de la vida. Ese era el reino de las mujeres. En ese lugar la vida y la muerte se peleaban por conquistar esa tarde, esa noche, esa madrugada.
Mi madre en su, semblante, me demostraba a lo lejos si la vida había ganado la pulseada, porque su rostro reflejaba alegría y si la muerte se llevaba al niño, ella se transformaba en un alma en pena como si fuese la culpable de la falta de medios y de médicos.
Fue así como aprendí el oficio de mi madre. Tal vez, hubiese sido, el próximo eslabón en una cadena de mujeres fuertes y comadronas de la familia.
Entre tantas idas y vueltas, entre tantos partos, mi madre no podía quedarse atrás y nuevamente trajo una vida, una vida tan pequeña, aunque hermosa.
Una vida que se mecía en sus brazos y que, al mirarla, uno sentía que veía a un ser mágico, especial, frágil, pequeño.
Fue así como me anunciaron que tuve una hermana. Llevó el mismo nombre que mi madre y me imagino que nació un 16 de julio, porque su nombre y el de todos, era designado por el calendario litúrgico.
Mi hermana era muy bonita, desde sus inicios me pareció que era de otro universo. Su llanto suave como si pidiese permiso para existir. Ajena a los sin sabores de esta tierra crecía en silencio. Sus manitas pequeñas cortaban el pedacito de pan asegurándose que a mí también me llegase. Solía tomarme de la mano y se acostaba en mi regazo. Siempre me regalaba su sonrisa, jugaba con mis risos negros y hacía tortitas de barro.
Mi hermana era realmente de otro mundo, por eso debe ser que Dios como decía mi madre se la llevó cuando aún no tenía tres años.
Un día sin entender el cómo ni por qué, desapareció de mi vida.
El dolor se apoderó de mi cuerpo pequeño. Mi corazón parecía apagarse con el suyo. Nadie se detuvo a explicarme, a contarme qué había sucedido y como si fuese un justificativo me decían:
—Ya está con Dios, tenemos un angelito en el cielo, siempre estará a tu lado. Ella siempre te cuidará.
Yo no la quería en el cielo, ni que Dios se la llevase, ¿por qué se metía con ella? ¿Qué mal había hecho?
Mi madre parecía desarmarse, desvanecerse en la profundidad de ese inmenso monte. Ese cielo estrellado se había llevado a mi hermana. Todos repetían que desde el cielo me cuidaba, no quería que lo hiciese desde allí, sólo la quería otra vez a mi lado…
Hoy creo que ese fue el principio de un tiempo de profundos cambios.
Según lo recuerdo, sólo unos pocos sentimos su pérdida.
Mi madre y yo lloramos a mi pequeña niña de porcelana…
Capítulo V
Dejar todo y volver a empezar…
La pérdida de mi hermana marcó un antes y después en mi vida. Nada volvería a ser igual.
Los ojos iluminados de mi madre se apagaron. Su mirada fresca se transformó en brillosa y llena de lágrimas. Se nubló su ventana al alma que todos podíamos descubrir a penas la mirábamos. Sin saberlo en ese momento ni tampoco imaginarlo, con los años, yo también viviría esa experiencia.
No son lágrimas simplemente sino el desprendimiento del alma en cada gota.
Es el alma que se licua, se desvanece, uno se convierte en un ser endeble y nada vuelve a tener el mismo sabor.
Por momentos, pareciera que se retiene la esencia de tu propio ser, permanece en uno la sensación de perdido, olvidado, inerte.
Sólo se ilumina ante el nacimiento de un nieto o bisnieto, pero nada puede detener las cataratas que emana la pérdida de un hijo.
Hoy, lamentablemente lo sé.
Nunca supe en qué momento mi madre decidió que ya esa tierra que me había visto nacer, no era más mi hogar. Ya no era buena para mí, ni mucho menos para ella.
Sólo tomó su carro tirado por bueyes. Cargó algunas pertenencias y comenzamos un viaje dejando los montes vírgenes que me habían enseñado con tan corta edad que la vida debía ser vivida al máximo y que nada se conseguía sin esfuerzo.
Sentí uno de los primeros desprendimientos ardientes que uno puede experimentar, atrás quedaban los colores del monte, los blancos suaves, los amarillos resplandecientes de los maizales en su esplendor, los naranjos vivos, el verde matizado en diferentes intensidades.
El aroma que desprende esta tierra roja y otras veces pálida, que intentaban colarse en mi nariz pequeña como si pretendiese dejar registros en mi memoria.
Existieron otros aromas a tierra mojada, otras plantas, otros verdes, otros montes, pero nunca volvieron a ser los mismos.
No sólo quedaron los sobrinos que eran mis amigos, mis compinches, mis aliados sino, mi fiel compañero, Polvorín, regalo de un padrino que jamás volví a ver. Igual que a ese grandioso animal de crines negras que me permitían aferrarme a la aventura, que me transportaba a sensaciones únicas de una libertad que no volví a experimentar.
Mientras las ruedas gastadas de nuestro carro se hincaban en el camino, una opresión se apoderaba de mi cuerpo. Mi mano no dejaba de agitarse como si en cada movimiento quisiera atrapar esos instantes.
La brisa parecía entender que con cada movimiento de su estructura traía y alejaba la esencia de mi hogar, de mis amigos del campo, los hijos de la gente que jugaban conmigo, el canto de cada una de las aves que entonaban la más hermosa melodía.
Una despedida que yo no había escuchado hasta ahora.
Mi madre guiaba a los animales en su caminar sistemático, metódico y firme. Mis hermanos varones en sus caballos la seguían atrás como valerosos jinetes.
Nos escoltaban, en ellos estaba la preocupación que nada nos sucediera. Sus semblantes retraídos y fuertes de hombres campo que no permite a simple vista que las emociones los invadan. Sus jóvenes años, quizás 12 o 15 años, no sé bien, seguían observando los senderos, atentos a que ningún animal salvaje se presentara en nuestro camino, el cual era tan desprovisto de todo menos de malezas.
Los caminos eran tan buenos como era posible allá por 1943. Mi tierra iba creciendo a pasos agigantados, llegaban las primeras familias, los colonos de diferentes lugares de Argentina y otros tantos del Paraguay.
El amanecer irrumpió en el horizonte mostrando todo su esplendor, su luz se transformó en una cándida lámpara que iluminó la belleza de mi tierra, de sus confines y de los sueños de muchos hombres y mujeres que lo habitan quienes podrían ser hoy a la distancia, la primera generación de Piranenses nacidos bajo su manto.
Yo era hija de esa tierra. Una tierra que me permitió pasar mis primeros años de vida y ser una niña feliz sin pedirme nada a cambio, hasta que la misma guardó en sus montes el dolor más puro y desgarrador que conlleva la pérdida de un ser tan frágil y especial como lo era mi hermana.
El monte se despertaba con el sabor a mate recién cebado y a pan recién amasado. Irrumpía su amanecer la vida que se abría al romperse ese pequeño cascarón que repetía su ritual en cada hogar de mi querida tierra.
La vida y la muerte se asomaban sin pedir permiso, sin contemplaciones, trayendo un nuevo ser a estas lejanías o llevándose aquellos que amábamos sin que nadie la autorizara.
Allí en ese amanecer que se alzaba en un costado del cielo, en el picotear de los animales que sin querer marcaban mi destino.
El silencio de mi madre nos estremecía a todos. Sus ojos miraban a lo lejos, quizás pensando en lo que dejaba o en lo que le deparaba el futuro.
En mi memoria, intentaba guardar cada uno de esos instantes, oler su aroma único, sentir el frío de esa jornada.
Mi corazón parecía latir aún más fuerte a medida que nos alejábamos de mi hogar. Mi mente buscaba guardar las imágenes de mi tierra. Mi alma pedía perdón a mi muñeca de porcelana que dejé envuelta en un sinfín de aromas debajo de un manto oscuro.
Me alejé de Pirané dejando atrás mi niñez más pura.
Mi corazón se ocupó de guardar los sabores y sin sabores de mi tierra de juegos y risa.
Hoy después de una larga vida pareciera que, al cerrar mis ojos, te recorro amada tierra de mí alma.
Capítulo VI
Una nueva vida… ¿Qué es una escuela?
Despacio como pidiendo permiso, llegamos a la prometedora tierra de comandante Fontana, ya no al campo, sino a una pequeña casa cercana a la estación de trenes, otro mundo, otras vivencias, otro nuevo empezar a mis jóvenes ocho años.
Estar en un pueblo sí que es una experiencia nueva en mi vida. Es un pueblo joven, casi inventado.
Las casas están más cerca una de otras. No nos separan leguas con el vecino y no tardamos tanto en llegar a la casa de las familias que lo habitan. Si bien estaban dispersas, como si cada familia quisiese resguardar sus más íntimos secretos, se mantienen unidas por un hilo invisible de la fraternidad, los lazos familiares, las paisanadas, los empleos y qué sé yo cuantas otras cosas que iré descubriendo.
Nos instalamos en una casa pequeña, austera, cerca de todo y lejos de mi antiguo hogar. Cada uno de los miembros de nuestra pequeña familia fue buscando como ganarse la vida. Mis hermanos se desenvolvieron en cuanto trabajo les permitiese llenar la olla y sosegar las preocupaciones de mi madre. Ella comenzó a trabajar en cuanto llegó a comandante Fontana.
No sé cómo, pero pronto se corrió la voz que mi mamá era partera. Así que por medio de otra señora empezó a colaborar con la gente del dispensario de primeros auxilios, una rústica casita en donde había una señora que sería la enfermera, de vez en cuando se acercaba un médico.





























