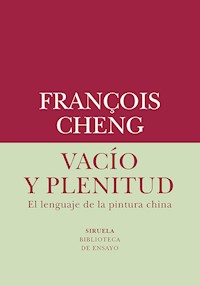Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Árbol del Paraíso
- Sprache: Spanisch
Este libro tiene un vínculo, por su estilo y por su estructura, con Cinco meditaciones sobre la belleza (Siruela, 2007), pero esta vez el autor no indaga en la dualidad belleza-mal, sino en la que integran la muerte y la vida para mostrarnos un «doble reino de la vida y de la muerte»; en él, la primera, elevada a su más alta dimensión, supera y engloba a la segunda. François Cheng no pretende en esta obra darnos un «mensaje» sobre la vida después de la muerte ni elaborar un discurso dogmático, sino dar testimonio de una visión de la «vida abierta». Una visión en movimiento ascendente que invierte nuestra percepción de la existencia humana y nos invita a observar la vida a la luz de nuestra propia muerte. Esta transforma cada vida en un destino singular y la hace partícipe de una gran aventura por venir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Nota del editor francés
Primera meditación
Segunda meditación
Tercera meditación
Cuarta meditación
Quinta meditación
Notas
Créditos
Cinco meditaciones sobre la muerte
Nota del editor francés
Para decir lo esencial de lo que quería transmitir sobre la belleza –un tema que, a sus ojos, comprometía nada menos que a la salvación del mundo, como afirmara antaño Dostoievski–, François Cheng sintió que tenía que dar un rodeo por la oralidad, mediante el encuentro con seres de carne y hueso. Sus Cinco meditaciones sobre la belleza fueron así compartidas con un grupo de amigos a lo largo de cinco veladas memorables antes de compartirlas con un público amplio por medio de la escritura.
Siete años más tarde, a la edad de noventa y cuatro años, el poeta sintió una imperiosa necesidad de hablar sobre la muerte. Sobre la muerte, es decir sobre la vida, puesto que su propósito, en el cruce entre el pensamiento chino y el occidental, se inspira en una visión ardiente de la «vida abierta». Pero si la belleza era para él un tema demasiado vital, demasiado urgente como para ser objeto de un tratado académico, ¡qué decir entonces de la muerte! Por eso el mismo proceso entre el intercambio oral y la escritura se impuso aquí como una evidencia1.
Las presentes meditaciones han nacido, pues, del acto de compartir, marcadas por el sello del intercambio entre el poeta y sus interlocutores. El lector se convertirá también en parte activa de este intercambio, podrá contarse entre el número de los «queridos amigos» a los que se dirige el autor. Lo escuchará, en el atardecer de su vida, expresarse sobre un tema que muchos prefieren evitar. Helo aquí, entregándose como quizá no lo hubiera hecho nunca, y entregando una palabra a la vez humilde y audaz. No tiene la pretensión de elaborar un «mensaje» sobre la vida después de la muerte ni un discurso dogmático, sino que da testimonio de una visión. Una visión en movimiento ascendente que invierte nuestra percepción de la existencia humana y nos invita a considerar la vida a la luz de nuestra propia muerte, ya que la conciencia de la muerte, según él, vuelve a darle todo su sentido a nuestro destino, que forma parte integrante de una gran Aventura en devenir.
Y como en las Meditaciones sobre la belleza, estamos aquí frente a un pensamiento en espiral que no duda en volver varias veces sobre algunos temas, sobre algunas palabras, para interrogarlas más en profundidad. Sin embargo, este pensamiento en sí mismo es consciente de los límites del lenguaje, ya que llega siempre un momento en que la muerte nos deja sin voz. El silencio se impone entonces... o bien el poema, que es palabra transfigurada. Por eso la última de estas meditaciones toma prestada la voz poética, para que el canto, más allá de la muerte, tenga la última palabra.
Jean Mouttapa
Primera meditación
Queridos amigos, muchas gracias por haber venido, gracias por habitar este espacio de acogida con vuestra presencia. Nos hemos reunido en esta hora fijada de antemano, entre el día y la noche. A partir de este instante, el lenguaje que nos es común tejerá un hilo de oro entre nosotros para intentar dar a luz a una verdad que pueda ser compartida por todos.
No obstante, a poco que reflexionemos sobre ello, estamos obligados a admitir que nuestra procedencia se remonta a muy atrás. Cada uno de nosotros es heredero de un largo linaje, formado por generaciones que no conoce, y cada uno está determinado por lazos de sangre inextricables que no ha escogido. Nada auguraba que pudiéramos tener el deseo y la capacidad de estar aquí juntos, de encontrarle sentido al simple hecho de estar juntos en este lugar. ¿No es verdad que estamos perdidos en un universo enigmático en el que, según muchos, reina el puro azar? ¿Por qué el universo está ahí? No lo sabemos. ¿Por qué la vida está aquí? ¿Por qué estamos aquí? No sabemos nada, o casi. Según la teoría más extendida, el universo aconteció por azar.Al principio, algo extremadamente denso explotó en millones y millones de fragmentos. Mucho más tarde, sobre uno de estos fragmentos apareció un día la vida también por azar. Se produjo el encuentro improbable de algunos elementos químicos y ¡«aquello» prendió! Una vez desencadenado el proceso, «aquello» no cesó de empujar, de crecer en volumen y en complejidad, de transmitirse y transformarse, hasta el advenimiento de los seres que llamamos «humanos». ¿Qué importancia tienen estos últimos en comparación con la existencia gigantesca, por decirlo así, sin límites, del universo? El fragmento sobre el cual apareció la vida, ¿no es acaso un grano de arena en medio de otros incontables fragmentos? Según una concepción bastante conocida, un día el hombre se borrará, la vida misma se borrará, sin dejar otra huella que una corteza desecada perdida en la inmensidad del universo. Desde esta perspectiva, ¿no resulta un poco irrisorio, es decir, completamente ridículo, que nos tomemos en serio nuestra existencia, que nos reunamos esta noche y aquí, doctamente, nos propongamos meditar sobre la muerte, y a partir de ella sobre la vida?
¿Cómo negar, sin embargo, que si estamos aquí es porque esta problemática existe y nos preocupa? Que exista es ya un indicio en sí. Si fuera absolutamente imposible dotar de sentido a nuestra existencia, la idea misma de sentido nunca se nos hubiera ocurrido. Pero sabemos que la humanidad, desde siempre, se pregunta por el porqué de su presencia en el seno del universo, universo que ha aprendido a conocer un poco y a amar mucho. Sabemos también que esta pregunta resulta más perentoria por cuanto que, al mismo tiempo, nos sabemos mortales. La muerte, sin darnos tregua, nos empuja hasta la última trinchera. Esta es sin duda la razón por la cual tengo la temeridad de presentarme ante vosotros. No estoy particularmente cualificado para ello. Algunos rasgos, después de todo muy banales, constituyen mi identidad: debía morir joven y, al final, mi vida está siendo muy larga; he pasado mucho tiempo, digamos todo mi tiempo, leyendo y escribiendo, sobre todo pensando y meditando; participo de las dos culturas situadas en los dos extremos del continente euroasiático, con las suficientes diferencias como para desgarrarme literalmente, para fecundarme al mismo tiempo si sé quedarme con las mejores partes de una y otra. Mis palabras estarán marcadas por esta confrontación de toda una vida.
Digamos desde ahora sin rodeos que formo parte de aquellos que se sitúan decididamente en el orden de la vida. Creemos que la vida en modo alguno es un epifenómeno de la extraordinaria aventura del universo. No nos conformamos con la visión según la cual el universo, no siendo más que materia, se habría creado de principio a fin durante millones de años sin tener en cuenta su propia existencia. Incluso ignorándose a sí mismo, ha engendrado seres conscientes y actuantes, los cuales, aunque fuese durante un lapso de tiempo ínfimo, lo habrían visto y sabido, y amado, antes de desaparecer. Como si todo aquello no hubiera servido de nada... No, nos oponemos radicalmente al nihilismo que se ha convertido en la actualidad en un lugar común. Otorgamos, por supuesto, todo su valor a la materia sin la que nada existiría. Observamos también su lenta evolución y su despertar a la vida. Pero para nosotros, el principio de vida está contenido desde el comienzo en el advenimiento del universo.Y el espíritu, que lleva este principio, no es un simple derivado de la materia. Participa del Origen y, por ello, de todo el proceso de aparición de la vida, que nos sorprende por su increíble complejidad. Sensibles a las condiciones trágicas de nuestro destino, dejamos sin embargo que la vida nos invada con toda su insondable espesura, flujo de promesas desconocidas y de indecibles fuentes de emoción.
Personalmente, tengo una razón suplementaria para formar parte de los abogados de la vida: vengo de lo que antaño se llamaba el «Tercer mundo». Entonces formábamos la tribu de los condenados, de los eternos cuerpo y corazón rotos2, portadores de sufrimiento y de duelos, tan poco consentidos que la menor migaja de vida era recibida por nosotros como un don inesperado. Como desheredados que éramos, teníamos motivos para profesar un amor infinito a la vida, ya que de la existencia habíamos bebido toda el agua amarga, pero también habíamos probado, alguna vez, sabores inauditos.
Nosotros, pues, que rechazamos cualquier forma de nihilismo, decimos sí al orden de la vida. Esto, sean cuales sean nuestra educación y nuestras convicciones, significa encontrarse de algún modo con la intuición del Tao. La Vía, esa marcha gigantesca orientada del universo viviente, nos muestra que un Soplo de vida, a partir de la Nada, ha hecho acontecer el Todo. Como el materialista para quien «no hay nada», también nosotros hablamos de la Nada, pero esa Nada significa el Todo.Así, podemos decir, por retomar la expresión de Lao Zi, padre el taoísmo, que «lo que es proviene de lo que no es y lo que no es contiene lo que es».
He aquí un misterio que parece sobrepasar nuestro entendimiento. Quizá no del todo, pues, a nuestra modesta escala, tenemos una experiencia bastante íntima de la Nada, del hecho mismo de ser mortales. La muerte nos hace palpar el increíble proceso que hace bascular el Todo en la Nada; nos hace concebir el estado del No-Ser. En el curso de la vida, cada uno de nosotros se ha visto confrontado, directa o indirectamente, con la muerte de seres queridos o de desconocidos, y en otro plano, hemos «muerto» en más de una ocasión nosotros mismos. Esto nos hace tomar conciencia de la omnipresencia y del poder de la muerte (muerte individual, muerte de la especie). Pero curiosamente, una vez más, una intuición nos dice también que es nuestra conciencia de la muerte la que nos hace ver la vida como un bien absoluto, y el acontecimiento de la vida como una aventura única que nada podría reemplazar.
Sin embargo, antes de poder avanzar un paso, nuestra meditación se enfrenta también al enigma de la muerte misma, un enigma que es doble: por un lado, no estamos en condiciones de acotar la realidad de la muerte (más allá del límite fatídico, nadie ha vuelto para dar testimonio); por otro, tampoco tenemos la capacidad de imaginar concretamente un orden de vida donde la muerte no existiera.Todos esperamos una eternidad de vida y esta esperanza es muy legítima: presos en una aventura tan llena de pruebas, tenemos derecho a aspirar a ello. Pero ¿estamos realmente en condiciones de disfrutar de una visión correcta de lo que llamamos la «vida eterna»? ¿Sabríamos en qué condición y según qué exigencia semejante orden de vida podría ser concebible? Para tener siquiera una idea remota de ello, haría falta un esfuerzo de imaginación mucho más audaz, más arduo.Volveremos sobre esto en nuestra última meditación.
Por ahora intentemos, según nuestra experiencia de la vida aquí, imaginar por un instante una forma de existencia en la que los seres ignorasen la muerte por completo. Por lo tanto estarían aquí desde siempre, serían desde siempre contemporáneos. Por otra parte, palabras como «siempre» y «contemporáneo» probablemente no existirían en su vocabulario ya que, de hecho, el tiempo estaría ausente de su universo. Habiéndose dado desde siempre, no tendrían la idea de un flujo y una renovación, menos aún la de la transformación o la transfiguración.Al ser algo repetible y diferible, no habría en ellos ni impulso irresistible ni deseo irreprensible para alguna forma de realización. No experimentarían extrañamiento alguno, ningún reconocimiento ante la existencia, percibida por ellos como un dato que continuaría de modo indefinido y nunca como un don inesperado, irremplazable.
No vayamos más lejos en la descripción de este mundo supuesto. Ha conseguido el mérito de hacernos tomar conciencia de lo que constituye la esencia de la noción de vida. Se nos ocurre una palabra que parece caracterizar esta noción: se trata de «devenir». Sí, esto es la vida: algo que adviene y que deviene. Una vez acontecida, entra en el proceso del devenir. Sin devenir, no habría vida; la vida no es más que deviniendo. De este modo, comprendemos la importancia del tiempo. Es en el tiempo donde esto se desarrolla. Ahora bien, ¡el tiempo es precisamente el que nos ha conferido la existencia de la muerte! Vidatiempo-muerte es un todo indisociable, salvo que sea muerte-tiempovida. Por muchos malabarismos que hagamos, no podemos escapar a estas tres entidades concomitantes y cómplices que determinan todo fenómeno viviente.Ya que si el tiempo nos parece un terrible devorador de vidas, es a la vez el gran proveedor de ellas. Soportamos su dominio y es el precio que hay que pagar para entrar en el proceso del devenir. Este dominio se manifiesta a través de incesantes ciclos de nacimientos y muertes; fija la condición trágica de nuestro destino, una condición que podría ser también el fundamento de una cierta grandeza.
Por la muerte corporal que es causa de nuestra angustia, de nuestro pavor, que en manos de criminales se convierte en el instrumento supremo del Mal –tema al que consagraremos otra meditación–, descubrimos con espanto que es necesaria para la vida. Lo descubrimos con espanto o bien desde un estado de recogimiento, según nuestro ángulo de visión, pues la muerte puede revelarse como la dimensión más íntima, la más secreta, la más personal de nuestra existencia. Puede ser aquel nudo de necesidad en torno al cual se articula la vida. En este sentido, es revolucionario el Cántico de las criaturas de Francisco de Asís, que llama a la muerte corporal «nuestra hermana». Un cambio de perspectiva se nos ofrece entonces: en lugar de mirar a la muerte desde este lado de la vida con espanto, podríamos integrar la muerte en nuestra visión de la vida y configurar la vida desde el otro lado, que es nuestra muerte. En esta posición, mientras estamos en vida, nuestra orientación y nuestros actos serían siempre impulsos hacia la vida.
Si no hacemos esta inversión, permanecemos dominados por una visión cerrada según la cual, hagamos lo que hagamos, nuestra vida se convierte en un pez que se muerde la cola, con una conclusión que se resume en una palabra: la nada. De ello se sigue que vemos el desarrollo de nuestra vida como la estancia en prisión de un condenado a muerte cuya ejecución es aplazable pero ineluctable, o como la carrera de un coche conducido «a tumba abierta» por un loco, hasta que sobrevenga el accidente a la vez imprevisto y previsible. En cambio, si consideramos la vida a partir de una comprensión profunda de nuestra muerte, gozamos de una visión más abierta en la medida en que, justamente, conforme al proceso del origen de la vida, tomamos parte en la gran Aventura y cada momento de nuestra vida es entonces un impulso hacia la vida.
Es aquí donde nuestra meditación llega a una curva. Para ayudarnos a avanzar, prestemos atención a aquellos de nuestros predecesores que han abordado seriamente el problema de la muerte. Siguiendo el ejemplo de Heidegger, nos fiamos, más allá de la especulación filosófica, de las palabras de los poetas, no por su lirismo sino a causa de la fulgurante intuición que las ha suscitado, de su formulación eminentemente encarnada. Pensamos en Ovidio, Dante, los poetas metafísicos ingleses, Milton y Eliot, y por el lado francés, en Lamartine, Baudelaire, Péguy,Valéry o Claudel. Pero el punto de vista más original es sin duda el de Rilke. Desde su célebre poema de juventud «Señor, da a cada uno su propia muerte» hasta las Elegías de Duino, su última obra, la muerte fue el tema central de su vida. Propongo que nos demos un poco de tiempo para escuchar su voz. Me resultaría imperdonable si no lo hiciera, ya que estoy esencialmente de acuerdo con él, acuerdo que se me apareció como una evidencia desde mi primera lectura de «Señor, da a cada uno su propia muerte».
Fue poco tiempo después de mi llegada a Francia, a finales de 1948; tenía casi veinte años. Este poema resonaba tanto en mí que creía escuchar mi propia voz en él. Me permito recordar que antes de esa fecha, todos los años de mi adolescencia y de mi juventud sucedieron bajo el signo de la guerra: guerra de resistencia contra los japoneses (1937-1945) y guerra civil a partir de 1946. China, en pleno desorden, se había hundido en la miseria. Sobre un fondo de combates, éxodos, bombardeos y enfermedades, cuyos nombres son sinónimos de muerte –tuberculosis, malaria, meningitis, cólera...–, nuestra vida pendió de un hilo durante largos años. Los de mi generación pensábamos que moriríamos jóvenes; yo, frágil de salud, más que otros. Sin embargo, nuestro deseo de vida nunca había sido tan intenso. Nuestra hambre y nuestra sed de existir no tenían límites. El más mínimo rayo de sol o la menor gota de rocío nos hacía palpitar; el menor sorbo de leche de soja o el menor bocado de frutos salvajes tenía para nosotros un sabor infinito; la pasión de amor ya nos había apresado, nos quemaba, sabor de miel y ceniza.
Más tarde, mi primer poema en francés, un cuarteto, hacía eco de esta experiencia:
Hemos bebido tanto rocío
a cambio de nuestra sangre
que la tierra cien veces quemada
nos hace agradecer estar vivos.
Muy pronto, pues, tomé conciencia de que era la proximidad de la muerte la que nos empujaba en esta ardiente urgencia de vivir, y que la muerte estaba dentro de nosotros como un amante que nos arrastra hacia una forma de realización. Así es como opera en el seno de un árbol frutal, que pasa del estadio de las hojas y de las flores al de los frutos; frutos que significan a la vez un estado de ser en plenitud y el consentimiento, al final, cuando cae al suelo. Habiéndome iniciado en la escritura a la edad de quince años, mi forma de realización era la poesía. Me repetía: «Poco importa la duración de mi vida, siempre que muera de una muerte que sea mía, que muera como un poeta». Morir como un poeta, a la manera de un Keats, de un Shelley, cuyos retratos adornaban mi habitación.
Leamos ahora el poema de Rilke, extraído de Libro de la pobreza y de la muerte:
Señor, da a cada cual la muerte que le es propia.
El morir que de aquella vida nace,
en la que tuvo amor, sentido y pena.
Pues solo somos la hoja y la corteza.
La gran muerte que todos llevan en sí, es el fruto
en torno al cual da vueltas todo.
Por ella se despiertan las muchachas,
y, como un árbol, brotan de un laúd,
y ansían los muchachos hacerse hombres;
y las mujeres son confidentes de jóvenes,
para miedos que nadie más podría asumir.
Y por ella perdura lo observado
como eterno, aunque hubiera transcurrido hace tiempo;
y todo el que formaba o construía se hizo
mundo por ese fruto, se heló y se desheló,
se enroscó en torno de él y lo alumbró.
En ese fruto entró todo el calor
del corazón, y el blanco ardor de los cerebros...
pero pasan tus ángeles como bandos de pájaros
y encontraron que estaban verdes todos los frutos3.