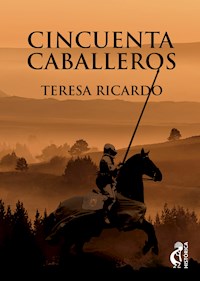
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kokapeli Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
A finales del siglo X gobernaba en la Córdoba de los omeyas un hombre tan despiadado como inteligente llamado Muhammad ibn Abd-Allah ibn Abi Amir Al-Mansur, "El Victorioso", y al que la historia conoció más tarde como Almanzor. Entre 992 y 994, durante una de las innumerables refriegas que tenían lugar en la frontera entre los cristianos y los musulmanes, las tropas leales a Al-Mansur apresaron en el bastión de Uncastillo (pequeña localidad de la actual provincia de Zaragoza) a cincuenta nobles caballeros del reino de Pamplona. Aquellos hombres fueron llevados a Córdoba y allí permanecieron cautivos como rehenes algunos años. Esta novela está inspirada en aquellos hechos. Doña Elvira y Don Lorién, hijos menores del señor de Uncastillo, viven ajenos a las incursiones sarracenas de Al-Mansur en Navarra, hasta que la realidad de la guerra golpea su puerta. A partir de entonces quedan atrás sus días de juegos y risas y da comienzo su propia guerra para encontrar su lugar en un mundo que parece agonizar. El valor, el honor, la lealtad y el amor harán aparición en sus vidas, cambiándolas para siempre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Teresa Ricardo
Cincuenta Caballeros
A mi madre, por el don del tiempo, y a mi QE, por su apoyo incondicional.
A finales del siglo X gobernaba en la Córdoba de los omeyas un hombre tan despiadado como inteligente llamado Muhammad ibn Abd-Allah ibn Abi Amir Al-Mansur, «El Victorioso», y al que la historia conoció más tarde como Almanzor.
Entre 992 y 994, durante una de las innumerables refriegas que tenían lugar en la frontera entre los cristianos y los musulmanes, las tropas leales a Al-Mansur apresaron en el bastión de Uncastillo (pequeña localidad de la actual provincia de Zaragoza) a cincuenta nobles caballeros del reino de Pamplona. Aquellos hombres fueron llevados a Córdoba y allí permanecieron cautivos como rehenes algunos años.
Esta novela está inspirada en aquellos hechos.
Panel de Geolocalización
El enemigo anda inquieto
Lorién
Andaba padre por aquellos días más preocupado de lo normal. Apenas comía, porfiaba mucho y no lograba dormir por las noches. A nuestros jóvenes ojos parecía viejo y cansado. Madre notaba sus desvelos, lo observaba a hurtadillas y, cuando él no estaba delante, no paraba de suspirar.
Suspiraba mientras hilaba y mientras bordaba. Suspiraba mientras supervisaba la cocina, mientras atendía las quejas de los campesinos, entre orden y orden y entre regañina y regañina, como si en cada aliento se le fuese un pedazo de alma.
Mi hermana Elvira y yo comenzábamos apenas a darnos cuenta de aquellas pequeñas cosas, y nos preocupábamos a nuestra manera. En aquel enclave fronterizo, ajeno a la vida social que rodeaban Nájera y al rey, y a pocas leguas de los sarracenos, que nos castigaban frecuentemente con sus saqueos, nadie prestaba mucha atención a dos niños que crecían casi salvajes entre siervos, campesinos y soldados de la guarnición.
En la antigua fortaleza mora de Unuh-Qastil —la ahora cristiana Unum Castrum, Uncastillo en la lengua vulgar —no había otros niños nobles de nuestra edad con quienes pudiéramos jugar, competir, o compararnos. Así que nuestra infancia se había alargado anormalmente, aislada por un entorno donde la prioridad era defender territorio cristiano, vigilar constantemente el horizonte y presentar batalla a los sarracenos.
Nosotros, en lugar de disfrutar de la poca paz que traían los inviernos, los odiábamos por lentos, por largos y porque creíamos que en la primavera podríamos seguir jugando, libres para siempre. Luego llegaba la realidad para darnos una lección de mansedumbre que nos empeñábamos en no aprender. Estábamos tan acostumbrados a aquella cadencia de ataques estacionales, a las aceifas, los sitios y los incendios anuales, que ya formaban parte de nosotros, aunque de una manera extraña, automática, ajena e infantil. Y las pocas responsabilidades que se nos exigían —deberes nuevos, diferentes y separados —caían sobre nuestros hombros como una losa.
A Elvira le enseñaban a hilar, a coser y a bordar, mientras a mí me hacían pasar las mañanas en el patio, junto a mis hermanos, bajo la supervisión de nuestro aitán [i], el caballero Arnalt, que trataba en vano de enseñarme el manejo de la espada.
Aquella mañana de invierno en que todo cambió estábamos ejercitando la defensa. La nieve se había hecho barro a nuestros pies. El aliento se nos tornaba humo blanco en el denso frío de enero. Mi hermano Lizer se lanzó sobre mí y no pude reaccionar. Me propinó un golpe en las costillas con la espada de madera.
—¡Guárdate el flanco, mastuerzo!
El dolor se extendió como una flecha por mi costado aterido. Tenía las manos enrojecidas, tiesas como un palo. Apenas notaba la empuñadura bajo los dedos, casi congelados. La nariz me goteaba constantemente.
—Tengo frío —protesté.
Bernardo y Lizer rieron. Arnalt me gritó:
—¡Eso es porque ni siquiera habéis empezado a sudar! ¡Moveos! ¡Y levantad más la espada!
Hice lo que me decía, pero Arnalt bufó y se acercó a mí para corregirme la posición.
—Los hombros, abajo; las muñecas, tensas; esas piernas, más abiertas; los pies, firmes en el suelo; los ojos, clavados en tu oponente…
Trataba de recordarlo todo, pero el cuerpo no me respondía. Si relajaba los hombros, las muñecas se me aflojaban, si rectificaba la posición de las piernas, perdía el equilibrio. Ni siquiera podía mirar a mi oponente sin que se me pusiera un nudo en la garganta. Lizer tenía una sonrisa burlona en los labios. Arnalt volvió a gritar:
—No prestáis atención, Lorién. No mejoráis. Y si no mejoráis no puedo recomendar a vuestro padre que os lleve con él. Y si vuestro padre no os puede llevar con él os mandará a Leyre. Allí serviréis mejor la causa de Nuestro Señor: ¡rezando y copiando figuritas!
Ya había oído aquello más veces, y siempre me hacía hervir la sangre. Por el rabillo del ojo vi aparecer el denso pelo rojo de Fortún. Lizer también bajó la guardia. El taheño hizo una seña a nuestro aitán, que nos dijo:
—Se acabó por hoy. Recoged todo e id a calentaros.
Lizer se agachó para recoger su manto, que estaba junto al mío sobre un montón de paja, cerca del aljibe y me dijo, procurando que nadie lo oyera:
—Seguro que te sentarían bien los hábitos, «hermano» Lorién.
Lancé la espada al suelo hacia sus pies, con rabia, pero la esquivó de un salto, riéndose. La madera rebotó y cayó en el aljibe.
―Pero qué patoso eres, Lorién ―Me amonestó Bernardo.
Recogí mi manto, escupí hacia ellos y eché a correr hacia la cocina. Oí los gritos de mis hermanos a mi espalda, reprochándome de malos modos que los dejara tirados, escaqueándome de mi deber, pero seguí adelante. Necesitaba ver a Jara. Necesitaba calor y un poco de consuelo.
El olor del pan recién hecho me dio la bienvenida nada más abrir la puerta y me sentí mejor. El interior ahumado de la cocina era un ir y venir de mozos y sirvientas metiendo leña y sacos de borrajas y cebollas, pero no vi a Jara por ningún lado. Puse mi manto a secar, cogí un cuenco de barro, me serví caldo caliente de una olla grande y me senté en una banqueta, cerca del fuego. Poco a poco, mis dedos comenzaron a recuperar la sensibilidad. Estuve allí un buen rato, bebiendo sorbos de caldo aguado y disfrutando del calor, esperando y observando el ir y venir de las cocineras que preparaban la cena, hasta que perdí la paciencia:
—¿Dónde está Jara? —Pregunté, a nadie en concreto.
—La he mandado a por nabos —los gruesos labios de la cocinera mayor se retorcieron en una especie de sonrisa y soltó una carcajada.
Aquella mujer siempre hacía chistes y bromas sucios y me ponía enfermo. Dejé el cuenco, blasfemé un par de veces (suerte que mi madre no andaba cerca), me protegí con el manto, ya tibio, y salí de nuevo al frío para ir a casa de Jara, cerca de la empalizada. En el camino, alguien tiró de mi brazo y me obligó a acelerar la marcha:
—Vamos, Lorién, una carrera hasta la fuente.
Elvira recogía su manto con ambas manos, pero daba igual, lo llevaba ya lleno de barro.
—Ya sabes que nos han prohibido ir solos más allá de la empalizada. Además, tengo otros asuntos que atender —le dije, tratando de quitármela de encima.
—Si vas a buscar a Jara, está ayudando a su madre, que está pariendo al décimo —Dijo pensativa—. ¿Cómo hará para estar siempre preñada?
—Y yo qué sé… —No sabía a qué se refería, en realidad, pero no me importaba. Elvira hacía siempre unas preguntas muy raras y, además, me fastidiaba que adivinase mis intenciones—. Y para que lo sepas, no iba a buscarla.
—Sí, claro… ―Elvira paró en seco—. Oye, ¿qué opinión tendrá madre acerca de tus misteriosas visitas a los sirvientes? ¿Crees que se lo tomaría bien?
Me paré junto a ella. Sus ojos oscuros quedaban a la altura de los míos.
—No te atreverás —a madre no le gustaba que fuésemos familiares con la servidumbre.
—Pues ven conmigo a la fuente —rió Elvira echando de nuevo a correr colina abajo.
—¿Y tú no tendrías que estar con Aya? ¿Te has escapado otra vez? —le grité, siguiéndola, aunque ya sabía la respuesta—. A lo mejor soy yo el que debería hablar con madre…
Pero ya no me oía, mi hermana había salido a campo abierto y, dejando las huertas a la derecha, se dirigía a su escondrijo favorito. No me gustaba esa manía que tenía mi hermana de saltarse las normas, ni esa maldita manía de salir a pasear al río, como un animalillo salvaje, incluso en pleno invierno. Pero también me sentía responsable de ella, de su seguridad, así que la seguí.
Llegué a la fuente bastante después que ella, sin resuello. Solo se oía el agua correr en el manantial. A Elvira le brillaban los ojos cuando me coloqué a su altura. Se sentó sobre una roca, rebujándose en su capa.
—Ya sabes lo que opinan padre y madre acerca de salir de la empalizada sin escolta —le dije.
No me contestó. Señaló hacia la fortaleza arrugando el ceño.
—Creo que pasa algo ahí arriba. Los ánimos están tensos.
Le quité importancia al asunto, tratando de hacerme el entendido:
—He oído decir a padre que los moros andan inquietos.
—Los moros siempre andan inquietos, Lorién —me contestó, como si aquello fuera una estupidez.
—No en invierno… —Me justifiqué. Me coloqué junto a ella y también miré hacia la fortaleza con preocupación.
Encaramada sobre la peña Ayllón, abrazada por dos ríos, con su bastión de altas torres y rodeada de un recio entramado de cadalsos, Uncastillo me parecía, a veces, una inexpugnable tela de araña colgada de una roca. Aquel era mi hogar. Un hogar lleno de soldados, en el que la guerra era tan cotidiana como el canto del gallo al amanecer.
Estuvimos un largo rato en silencio. Elvira comenzó a temblar y a frotarse las manos, así que sugerí que volviésemos. Pero ella se negó. Se levantó y echó a andar. Caminamos un largo rato en silencio, apartados de la orilla helada del río. El hielo hacía extrañas formas, abrazando la corriente.
Cuando llegamos a un vado, Elvira me preguntó:
—¿Sabes que el hijo del rey Sancho vendrá en primavera?
—¿García aquí, en Uncastillo? —le repliqué, sorprendido.
—No, el heredero no… Ramiro. Vendrá con veinte hombres de armas para reforzar las defensas de la Vall d’Onsella en verano.
—¿Y tú, cómo te has enterado de eso?
—Porque madre se lo comentó a Malanca hace unos días.
¿Unos días? Me molestaba que Elvira siempre se enterara de todo por boca de madre, o la servidumbre, antes que yo a través de nuestros hermanos, o de Arnalt. Recordé lo que siempre decía el padre Tomás: «las mujeres son la mismísima encarnación del diablo».
Se lo dije, y se molestó. Nos enzarzamos en una discusión que acabó en las manos: ella me dio un empujón y yo se lo devolví.
—¡Eh! —gritó, fingiendo indignación—. Que soy una dama. Los caballeros no pegan a las damas, las defienden.
—Yo no soy ningún caballero —le aclaré.
—Pues entonces yo no soy ninguna dama —me contestó.
Entonces me dio una patada en la espinilla y salió corriendo, muerta de la risa. Yo salí tras ella, furioso. Corrió de vuelta hacia la fortaleza, acercándose peligrosamente a las orillas heladas del Riguel porque sabía que me daban pavor. Elvira saltaba ágil, como una liebre. Evitaba con facilidad las rocas y el hielo. Me sacaba ya una buena ventaja cuando resbalé. Me sentí estúpido, trastabillando, tratando de encontrar un lugar firme donde anclar un pie, sin encontrarlo. Hasta que al fin caí de bruces y un dolor agudo subió por mi pierna desde el lugar en que unos instantes antes había recibido la patada.
Aullé de dolor. No podía ponerme en pie. Al darme la vuelta vi la calza rasgada y teñida de sangre, justo por encima de los cordones. Noté una ola de calor en el rostro y otra de frío en el trasero. El manto se me había levantado y la túnica se me había empapado.
—¡Niña estúpida! —le grité cuando vi aparecer a Elvira a mi lado.
—¿Qué te ha pasado? —Se agachó a mi lado, y trató de examinarme la herida. Lleno de rabia, la empujé y la tiré al suelo.
—No me toques. Ya has hecho bastante —le dije, enfurecido conmigo mismo por no poder contener las lágrimas.
—Yo no tengo la culpa de que seas un patoso —me gritó, aunque sabía que se sentía culpable.
—¡Vete al infierno! —le espeté. El pundonor me dolía más que la pierna.
—¡Vete tú! —me contestó levantándose, sacudiéndose el barro y la nieve, aunque solo logró ensuciarse más.—. ¡A ver cómo te las apañas para volver solo!
Se alejó de mí, sin mirar atrás. Comenzó a nevar de nuevo. Traté de ponerme en pie, pero me dolía mucho. Apreté los dientes y la llamé.
—¡Elvira, vuelve!
Elvira siguió caminando, ignorándome. La habría abofeteado.
—¡Por favor! —grité, tratando de contener la ira que sentía.
Se paró y se giró hacia mí con calma. Volvió con ese aire de dignidad herida que adoptaba cuando se sentía insultada. Pero me ayudó a ponerme en pie sin un comentario. Era un poco más alta que yo por aquel entonces. Y aquello me mortificó todavía más. Me sentía herido, patético, humillado y mojado.
Con grandes dificultades llegamos hasta la empalizada. En la base de la peña nos esperaba Aya, que se dirigió a Elvira hecha una furia. Echaba fuego por la boca con su aliento de cebolla, como si fuese un dragón.
—Niña desagradecida, no me das más que disgustos. Pero ya tendré ocasión de hacerte pagar la escapada de hoy. Y tú, pequeño diablo, —me espetó entonces —tú eres igual. Mi señora Alodia os busca desde hace rato. ¡Y vais llenos de barro, como puercos, además!
Ni siquiera se fijó en que yo estaba herido. Nos agarró por las orejas y casi nos arrastró hacia la fortaleza. Traté de sobreponerme y cojeé entre la nieve nueva, el barro, las rocas y los soldados, que nos miraban divertidos. Aya nos llevó hasta la cima de la peña y nos condujo a la torre principal, haciéndonos subir las escaleras de madera a trompicones hasta el interior de la sala, apenas tibio. Un recio y solitario tronco crepitaba perezosamente en la chimenea. No cebarían el fuego hasta que el frío no mordiese con fuerza, al anochecer.
Padre estaba allí, y también madre, Bernardo y Lizer y todos los caballeros de mi padre: Fortún, Arnalt, Galindo, incluso Don Teobaldo Aznárez y Don Ibón Garcés, señor de Sibirana, que no solían acudir a la fortaleza hasta el final del invierno.
Padre ni siquiera levantó la vista de la mesa, aunque sabíamos que por el rabillo del ojo nos había visto entrar. Estudiaba un mapa dibujado sobre un pergamino.
—¿Y decís que vuestros espías han visto moverse tropas sarracenas también por aquí? —preguntó, señalando con el dedo.
—Unos cien hombres —respondió Don Teobaldo.
Padre se quedó pensativo.
—¿En enero?
—Apenas hay nieve este año —aclaró el caballero.
—Aun así, es muy raro que los Banu Tuyibí [ii] se muevan antes de la primavera.
Ibón, el más joven, intervino.
—Parece que solo vienen y van, entre Siya[iii] y la frontera. Quizá estén simplemente a sus asuntos.
—O pretenden jugar con nosotros… —añadió Fortún—. De cualquier manera ya estamos sobre aviso.
Padre guardó silencio unos minutos. Sus ojos recorrían el mapa como si quisiese descubrir en él un secreto oculto, alguna clave que se le escapaba. Parecía un lobo acorralado en una noche de luna llena. Se llevó la mano derecha al mentón y se mesó la barba, mientras con la izquierda agarraba con fuerza la empuñadura de su espada, que llevaba atada al cinto en una funda de cuero y bronce.
—Sea como fuere, tengo que informar a mi señor Don Sancho. Teobaldo, Ibón, vendréis conmigo. Escoged tres hombres y preparaos para mañana por la mañana. Galindo, organizad relevos en las almenaras cada seis horas. Los quiero bien despiertos, por si acaso. Fortún, hay que poner en alerta a Sos, los primos del rey deben saberlo.
Teobaldo enrolló el mapa, lo ató con un cordón y lo trabó en su cinto. Galindo, Ibón y Fortún salieron con él de la sala.
Nuestros hermanos comenzaron a cuchichear. Elvira y yo no nos atrevimos a movernos. Aparte de nosotros, en la sala solo quedaba Arnalt.
—Arnalt, los caballos de reserva han de recogerse ya de los pastos y traerlos a la fortaleza. Es mejor estar prevenidos. Y habrá que llenar de heno las caballerizas. Mira a ver de dónde podéis sacarlo a estas alturas.
—Los quitaremos de los tejados si hace falta, mi señor.
Padre le dio una palmada en el hombro.
—Y vosotros, ¡Bernardo, Lizer!
Nuestros hermanos dieron un paso al frente.
—Fortún, Galindo y Arnalt tendrán mucho trabajo, así que estad atentos y dispuestos a hacer lo que os ordenen.
—Sí, padre —contestaron, a la vez.
—Arnalt, procura que no les falte tarea. En cuanto a Lorién… —mi corazón dio un brinco, pero padre habló como si yo no estuviera en la sala—. Ya es hora de que comience a tomarse en serio sus responsabilidades. A partir de ahora acompañará de sol a sol a sus hermanos mayores. Se acabaron las espadas de madera: tendrá que prepararse para luchar como uno más este verano.
—Sí, mi señor —Arnalt me miró de reojo.
Apreté los puños. Noté que Elvira acercaba su mano a la mía, como si quisiera darme su apoyo, pero la rechacé. Aún me hervía la sangre.
Cuando Arnalt también salió, acompañado por nuestros hermanos mayores, mi madre, que había permanecido detrás de nosotros todo el tiempo en el más absoluto de los silencios, nos empujó suavemente para que nos acercáramos a mi padre.
Se estaba calzando sus suaves guantes de cuero amarillento. Sin levantar la mirada de la operación que estaba realizando, con el semblante serio y la voz grave, nos dijo:
—Si queréis morir a manos de los árabes yo mismo os llevaré ante el valí Ibn Yahya [iv] o ante el propio Al-Mansur, si así gustáis. Si no, guardaos mucho de volver a salir sin permiso de la fortaleza, porque me encargaré personalmente de que os cuelguen de la empalizada por los pulgares.
Sabíamos que no lo decía en serio, pero nos asustamos igualmente. Terminó con los guantes, levantó el mentón, me miró a los ojos y me preguntó:
—¿No tienes nada que decir?
Tenía esa expresión suya que denotaba enfado y decepción. No contesté. Elvira comenzó a hablar:
—Padre, la culpa ha sido mía. Yo le obligué a acompañarme.
Sé que quería defenderme, pero solo empeoró las cosas. Siguió con su mirada fija en mí para decirme:
—Me decepcionas, Lorién. Tienes casi dieciséis años; ya eres un hombre y deberías tener criterio propio.
Miré de reojo a Elvira. ¡Cómo la odiaba!
—Ya has oído lo que espero de ti mientras estoy fuera. Que el Padre Tomás te cure esa pierna.
No había apartado los ojos de mi cara y sin embargo había visto mi herida. Nos rodeó y salió también por la puerta. Entonces mi madre se acercó a mí. Miró mi pierna ensangrentada llena de preocupación.
—¿Estás bien?
Asentí, pero no abrí los labios para que no se me escapara un gemido.
—Déjame ver… —madre se agachó para mirar bien la herida—. Por suerte no parece muy profunda. Aya, ve a buscar al Padre Tomás. Y llévate a Elvira.
[i] Así se solía llamar al maestro o tutor de los hijos de las familias nobles en el reino de Navarra en la Alta Edad Media.
[ii] Linaje de origen árabe yemení que gobernaba en aquellos momentos la Marca Superior del Califato de Córdoba, cuya ciudad principal era Zaragoza. N. del A.
[iii] Siya: Nombre árabe de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza.
[iv] Abderramán Ibn Yahya, gobernador tuyibí de Zaragoza. N. del A.
Un buen partido
Elvira
Confusa y triste salí al cadalso detrás de Aya. «Llévate a Elvira», había dicho mi madre, como si yo fuese un objeto. Me sentía culpable por haber obligado a Lorién a acompañarme, por su pierna herida y por cómo lo había tratado padre. Pero sobre todo temía la venganza de Aya, pues su furia estaba reciente y mi madre me había dejado a merced de su ilimitada mezquindad. Las dos nos conocíamos bien, demasiado bien.
Estaba anocheciendo y seguía nevando. Aya se paró junto a la puerta, en la base de la torre, un macizo cubo de piedra que hacía de despensa.
—Ve a buscar por ahí, en la capilla o en las cuadras. Yo te esperaré aquí. No quiero mojarme más los pies por ti, niña desgraciada.
—¿No vienes conmigo? —le pregunté, enfadada.
Se echó a reír. La miré con odio y me di la vuelta sin chistar. Era una mujer amargada y mediocre que se pasaba el día durmiendo o lanzando juramentos, quejándose de su mala fortuna por tener que cargar conmigo. Se suponía que era mi Aya, mi dama de compañía, y yo estaba a su cuidado; pero ella usaba su escasa inteligencia solo para hacerme infeliz. No me gustaba nada que me dejase marchar sola. ¿Qué estaría tramando?
Fui hacia la capilla con pocas esperanzas de encontrar allí al páter. La puerta estaba abierta. Dentro hacía tanto frío como fuera y estaba oscuro. En el altar, la mísera vela de sebo estaba apagada. Llamé en voz alta:
—¿Páter?
No hubo respuesta. Miré en el rincón que le servía de dormitorio cuando estaba demasiado borracho como para subir a la torre, o a la otra iglesia, en la peña opuesta, la que llamaban de San Juan. El camastro de paja estaba vacío. A aquella hora del día tenía más sentido buscar en otro sitio; no en vano le llamaban «páter Cerveza» a sus espaldas…
En la cocina el humo salía de la chimenea de piedra como un hilo grisáceo. Agarré la argolla y abrí la pesada puerta. Dentro hacía calor y reinaba un ambiente jovial. Risas y voces se mezclaban con el ruido de los cacharros.
El Padre Tomás estaba sentado en un banquito de madera junto al fuego, inclinado hacia un lado con las piernas abiertas, manteniendo a duras penas el equilibrio sobre aquel endeble asiento. Tenía una enorme jarra de barro en la mano. Y allí estaba Jara, sirviéndole cerveza. Estaba contenta, así que pensé que, muy probablemente, su madre y el bebé estarían bien.
—Ya es la tercera vez que os lo relleno, páter —Le notificó con una sonrisa maliciosa en los labios.
—Y con la ayuda de Dios, no será la última —dijo, burlón, el cura, echándose al coleto un buen trago.
Me armé de valor y me acerqué a él. No me sentía cómoda en la cocina. Al contrario que Lorién, yo no despertaba muchas simpatías entre aquellas mujeres: Aya se había encargado de que así fuera.
—Páter, mi madre manda buscaros —dije con la voz entrecortada.
Oí risitas y cuchicheos a mis espaldas. El cura siguió bebiendo, ignorándome.
—Páter —insistí—. Mi madre os llama.
—Decidle que ahora voy… —dijo, y apuró la cerveza, mientras por las comisuras de los labios le caía espuma amarillenta. Cuando acabó, alargó la mano para que Jara le sirviese más, pero me adelanté y me coloqué frente a él para evitarlo.
—¡Páter! Por favor. Tenéis que venir conmigo a la torre, mi hermano Lorién está herido.
—Dejadme en paz—dijo, tratando de apartarme con su enorme mano. Di un paso atrás para que no me tocara, pero no dejé de bloquear el camino entre él y la cerveza. Fastidiado, gritó con aquella voz de ultratumba que tenía:
—¡Santo Dios Todopoderoso! ¡Quita de en medio, chiquilla impertinente!
Las cocineras rieron abiertamente y no pude evitar ruborizarme. Jara aprovechó para servirle más cerveza.
—No hagas eso, y no os riáis —les espeté. Comenzaba a entender por qué Aya me había mandado allí sola—. Y vos, páter, no oséis hablarme así, ni me llaméis chiquilla.
Yo estaba furiosa, pero me sentía desarmada.
—¿Por qué no? —Me miró con desprecio y me señaló con el dedo—. Eso es lo que sois.
Comencé a protestar, y una voz me interrumpió desde atrás.
—Chiquilla o no, Doña Elvira es hija de Ramiro Íñiguez, señor y tenente de esta plaza, y deberíais tratarla con más respeto —todos nos volvimos. Don Galindo, uno de los más jóvenes caballeros de mi padre, estaba junto a la puerta. Nadie lo había oído entrar. Era un individuo risueño, al que a veces tildaban de bufón, pero en aquel momento su gesto serio y su actitud, con los brazos cruzados al pecho en señal de disgusto, unidos a su gran altura y su complexión musculosa, le conferían un aire de autoridad incontestable que nos dejó a todos en silencio.
El páter pareció sorprendido. Se echó hacia atrás, haciendo crujir dolorosamente el banquito, y miró al caballero como si fuese un molesto incordio.
—El único señor que yo conozco es el obispo, Gon Dalindo —la lengua se le trababa y las cocineras ahogaron una risa.
—No estáis en sus tierras, páter—dijo el caballero, abriéndose la capa, aunque sin quitársela.
—Vos no os metáis donde no os llaman —el cura hizo ademán de seguir bebiendo. Don Galindo se acercó a él, lo agarró por las axilas y, con sorprendente facilidad, lo puso en pie.
—Ya habéis oído a Doña Elvira. Doña Alodia os espera —le dijo, arrebatándole la jarra de la mano—. No os entretengáis por el camino.
El páter bufó, tratando de mantener el equilibrio. Apuntó su dedo hacia Don Galindo y soltó una retahíla de insultos ininteligibles.
—Tenéis toda la razón —convino Don Galindo, fingiendo seriedad—. Solo espero que Don Ramiro no se enfade si su hijo menor pierde un pie por vuestra negligencia —después dio un trago a la jarra—. ¡Rezaré por vos!
El cura lo miró con odio, pero ya no rechistó más. Se limpió la boca con la manga, se puso su manto de piel raída sobre los hombros, abrió la puerta y se fue hacia el castillo.
Miré a Galindo con desaprobación, pero lo vi vaciar la jarra en un balde y luego dejarla sobre una mesa, junto a otros cacharros por lavar. Después, se agachó junto al banco donde había estado el cura.
—No os olvidéis esto —me dijo, lanzándome la bolsa donde el páter solía llevar los emplastos.
—Gracias —le dije.
—No hay de qué, señora —me dijo, con una venia.
Dejé la cocina en silencio y seguí los pasos zigzagueantes del páter hasta la torre. Mi madre lo miró con desaprobación, pero no hizo ningún comentario, lo cual me sorprendió. El cura examinó la pierna de mi hermano y murmuró ininteligiblemente mientras buscaba y rebuscaba en su bolsa. De un paquete de lienzo anudado con una cuerda de esparto sacó unos polvos negros. Puso un puñado en la palma de su mano, escupió varias veces sobre ellos y lo mezcló todo para hacer un emplasto de color marrón que puso sobre la herida. Luego la vendó, recogió sus cosas y salió, dando tumbos, sin decir nada. Ninguno de nosotros se atrevió a abrir la boca.
Durante la cena, Lorién ni siquiera me miró y, para empeorar las cosas, Bernardo y Lizer no dejaron de hacer chanzas a su costa. Padre y Fortún aún no habían vuelto cuando terminamos y madre se dirigió hacia nosotros:
—Subid al dormitorio y esperadme.
Intenté ayudar a mi hermano a subir las escaleras, pero me rechazó, así que subí yo primero, sola y dolida. En el dormitorio, me senté en una esquina del enorme lecho, junto a las gruesas cortinas. Enseguida entró Lorién, apoyado en el hombro de Malanca, la camarera de nuestra madre, una mujer alta y fornida, que lo dejó sentado cerca de mí y bajó de nuevo a la sala.
Se mantenía callado, tratando de ignorarme, pero yo notaba que había algo bullendo en su interior. Justo cuando abrió la boca para decirme algo, entró madre, cerrando la puerta tras de sí.
—No sé cómo lo hacéis, pero cuanto peor es la situación, peor os comportáis vosotros. No solo sois negligentes en vuestros deberes, sino que, además, mostráis una gran falta de respeto por todo el mundo. Pero me preocupa aún más vuestra imprudencia y vuestra falta de cordura. Os hemos alertado muchas veces de los peligros de salir sin compañía. Habéis visto desde el adarve lo que les pasa a los que no llegan a tiempo a la fortaleza: cómo los degüellan, o los empalan, o lanzan sus cabezas por encima de los muros; ¿qué necesidad tenéis de tentar a la suerte?
Mi madre hizo una pausa. Estaba tan enfadada que casi no podía ni mirarnos a la cara.
—Pero es invierno —Lorién repitió aquella frase como si fuese una verdad irrefutable—. Los sarracenos no atacan en invierno…—añadió, viendo el gesto preocupado de mi madre.
—Ya has oído a tu padre decir que los sarracenos están movilizando a sus mercenarios. No podemos fiarnos de que el frío y la nieve nos protejan —había gravedad en su voz: estaba más preocupada que enfadada—. No saldréis de la fortaleza hasta nuevo aviso.
Lorién protestó:
—Pero, madre, al menos hasta la empalizada.
Sabía que se le habían acabado las citas a escondidas con Jara.
—¡Cuando dejes de comportarte como un niño! —gritó mi madre, perdiendo la paciencia—. ¡Tenéis que crecer de una vez!
Nos miraba a uno y a otro. Suspiró y comenzó a quitarse el velo.
—Lorién, métete en la cama. Elvira, tú no. Aún no he acabado contigo.
Mi hermano se tumbó en la cama y se tapó hasta la coronilla con las mantas. Yo quise adelantarme a mi madre:
—Madre, lo siento de veras, yo...
Madre levantó una mano para mandarme callar.
—No te bastó con escaparte, ¿verdad? Aya estaba hecha un mar de lágrimas. ¿Creías que no me lo iba a contar?
Yo no sabía de qué hablaba.
—¿Qué?
—¿Creías que no iba a decirme cómo la trataste? ¿Que la insultaste, que la empujaste y que la dejaste tirada en el suelo, junto a la torre? La pobre mujer llevaba la túnica empapada. ¡A una mujer de sus años, Elvira! ¡Una anciana!
Yo abrí y cerré la boca varias veces antes de poder siquiera articular una sola palabra. Así que esa era la venganza de Aya…
—No solo te comportas como una niña, también eres desagradecida y malvada con ella. ¡Solo Dios sabe la paciencia que tiene esa mujer contigo! Pero está cansada de tus barrabasadas y no la culpo.
Aya había ido demasiado lejos. Intenté defenderme, aunque sabía que Madre no me escucharía:
—Pero madre, eso no es verdad. No sé por qué te ha mentido pero...
—¡Silencio! No estás en condiciones de hacer ninguna acusación. ¿Acaso no es cierto que descuidas tus obligaciones, que nunca haces lo que se te dice y que te escapas en cuanto la pobre Aya se descuida?
—No se descuidó, estaba roncando como un pollino… —dije, estúpidamente. Más me valía haberme callado.
—Aya tiene razón: eres una irreverente y una descarada. Y eso es un problema, porque hay que buscarte marido y va a ser difícil con esa boca, ese comportamiento y tu escasa habilidad para casi cualquier cosa. Y lo que es peor: dentro de poco serás demasiado mayor para que el hijo de algún buen vasallo del rey se interese por ti.
Luché contra las lágrimas. No creía merecerme tanta dureza.
—Tu padre me ha dicho que intentará encontrarte un buen partido en Nájera. Tu medio hermano Íñigo de seguro conocerá a alguien que no esté al tanto de tu descaro y tu insolencia. Disfruta de lo que te queda de infancia porque en cuanto estés desposada se te acabaron los juegos. Y reza para que el marido que te escoja tu padre sea la mitad de bueno contigo de lo que él es conmigo. Y ahora vete a dormir y piensa en lo que te he dicho.
Mi madre se dio la media vuelta y se metió entre las mantas, cerca de Lorién, para darle calor. Yo me quedé al otro lado y me mantuve muy quieta, sin atreverme a mover un solo dedo.
«Piensa en lo que te he dicho», dijo. Aunque hubiese querido, no habría podido pensar en otra cosa. Las palabras de mi madre habían sido muy duras. En cuanto a Aya… ¡Cómo la odiaba! No dormí en toda la noche.
Al alba, las golondrinas acompañaron con sus gritos la despedida de mi padre. Él tampoco había descansado mucho. Se había metido en el lecho muy tarde, cuando ya todos dormían, menos yo, y se había levantado muy temprano, antes de que los gallo cantaran. Ni siquiera comió algo antes de irse. Acompañado por Don Teobaldo y Don Ibón, salió hacia Nájera sin despedirse de nosotros.
Durante unos días, Lorién siguió a Lizer y a Bernardo como un perrillo faldero. Había mucho que hacer en la fortaleza pero, debido a su herida, no era de mucha utilidad. Tampoco me miraba, ni me dirigía la palabra. Habíamos dejado de hablarnos otras veces, pero aquella parecía peor: la grieta que se había abierto entre nosotros era casi un barranco. Me di cuenta entonces de lo sola que estaba en aquella fortaleza sin la compañía y la complicidad de mi hermano.
Aquella soledad minó mi espíritu e hizo que el discurso de mi madre, el desprecio de Aya y la vergonzosa escena de la cocina hicieran mella en mí. Traté de parecer una buena hija: bordaba, hilaba (o lo intentaba, al menos) y tenía charlas absurdas con mi madre y otras mujeres mientras los hombres se afanaban de sol a sol, con las espadas, las lanzas y los caballos, coordinando los refuerzos de la muralla y preparando la fortaleza para lo que pudiese venir. Pero la naturaleza es la naturaleza, y el diablo es tentador, y en mí se debatían un espíritu rebelde con el deseo de agradar a mi madre y a mi padre. El equilibrio se me hacía difícil. Y también estaba el temor…
Mi cabeza me alertaba contra mis miedos, pero en aquel ambiente enrarecido era difícil no contagiarse. Temía por la vida de mi padre en los caminos de Nájera, temía un ataque de los sarracenos en pleno invierno, temía el matrimonio que me alejaría de mi hogar y temía las silenciosas, mezquinas y pequeñas venganzas diarias de Aya, que parecía no tener nunca suficiente. Pero, sobre todo, me carcomía la abrumadora soledad, los cuchicheos maledicentes de la costura y la atmósfera opresiva y de temor que me engullía como un monstruo entre las paredes de la torre.
Las homilías del padre Tomás eran en gran parte culpables de aquel ambiente. Desde que se había ido mi padre, el páter utilizaba las misas para atemorizarnos a todos. Gritaba fuera de sí, escupiendo al hablar, con sus ojos saltones amenazando con precipitarse al vacío. Una mañana estuvo especialmente inspirado:
—Vosotros, pecadores, creéis que porque lucháis por Jesucristo tenéis asegurada la vida eterna. Pues escuchad: el Juicio Final está más cerca de lo que pensáis. Vuestros señores os han ocultado que el enemigo se está haciendo fuerte, que se está reuniendo en Siya.
Los hombres se removieron intranquilos.
Miré hacia atrás, a los bancos repletos de soldados. Sus caras estaban serias. Aquella mención a los ejércitos sarracenos apostados en Siya había hecho su efecto. Al darme la vuelta, la satisfacción brillaba en el rostro congestionado del páter.
—Esas huestes sarracenas, que esperan el momento oportuno para echarse sobre vosotros, son los ángeles del infierno que se están desplegando por el mundo para destruirlo. ¡Son los precursores y los mensajeros de los jinetes que anuncia el Apocalipsis! Y su guía, ese que llaman Al-Mansur [i], que domina al mundo con sus malas artes, es el mismísimo Satanás.
Yo noté el temblor nervioso de Aya, sentada a mi lado. Cuando salimos de la iglesia fue a confesarse porque, dijo, no quería morir en pecado. Me ordenó que la esperara. Un poco más allá, los caballeros de mi padre rodeaban a mi madre. Me acerqué con disimulo para escuchar. Fortún decía:
—Sabíamos que esto podría pasar. Era solo cuestión de tiempo que Tomás sacase el tema a relucir.
Mi madre parecía preocupada.
—Ramiro no quiere que se sepa. Hay que desmentirlo. Fortún, encargaos.
Galindo intervino:
—Señora, con permiso, yo creo que es mejor decirles la verdad. Los hombres no son estúpidos y los rumores llevan días corriendo por ahí. Además, un soldado que nota que sus jefes confían en él, es mejor soldado.
Mi madre miró a Arnalt, que bajó la vista.
—Ramiro sabe lo que se hace, Galindo. Que se haga como he dicho.
Fortún intervino entonces:
—Puede que tenga razón. Quizá sea mejor que estén preparados. Por lo que pueda pasar…
Mi madre dudó unos instantes, visiblemente contrariada. Fortún era el hombre de confianza de mi padre y siempre se fiaba de su criterio.
—Si creéis conocer mejor a los hombres de mi señor que él mismo, Galindo —le dijo mi madre al joven caballero, con un látigo en la voz—, encargaos pues vos de solucionar este asunto. Y más vale que no os equivoquéis…
Con aire indignado, se dio la vuelta y se dirigió a la parte alta de la fortaleza, seguida por Arnalt y mis hermanos. Fortún y Galindo se quedaron atrás, y durante unos minutos, hablaron el uno con el otro —Galindo cabizbajo, el pelirrojo tratando de animarlo ―, hasta que Fortún reparó en mí y me miró extrañado, sorprendido de encontrarme allí.
—¿Qué hacíais vos ahí, joven señora? ¿No deberíais estar con vuestra madre?
—Estoy esperando a Aya. Está confesando.
—Esperadla en la torre, Doña Elvira, hará menos frío —insistió Fortún.
Quise quedarme callada o darme la vuelta, pero estaba harta de estar encerrada.
—No puedo. Me ha ordenado que me quede. Si me voy sin su permiso, me meteré en problemas.
—No creo que a Aya le moleste que busquéis refugio en la torre —me respondió Fortún amablemente.
―Vos no la conocéis… —murmuré. Y me quedé, inmóvil, mirándolos fijamente.
Fortún trató de ignorarme, y reanudó su conversación con Galindo. Pero al cabo de unos instantes volvió a insistir:
—Realmente creo que deberíais volver a la torre, mi señora. Os vais a congelar…
Me fastidió que quisiera quitarme de en medio, como a una mosca pesada, y me pudo el orgullo:
—Hoy no hace tanto frío, Don Fortún. Si lo que os molesta es que pueda escuchar lo que decís Don Galindo y vos, quedad tranquilo: el viento se lleva vuestra voz en dirección contraria. Además, lo que tengáis que decirle a Galindo lo podéis decir delante de mí, creo yo.
En realidad, no quería haberlo dicho así, pero mi lengua me traicionaba a veces. Hube de reconocer que mi madre tenía algo de razón en lo de descarada e irreverente. Fortún levantó las cejas, entre divertido y molesto:
—Vos sois una doncella y no tenéis por qué enteraros de todo.
—Esa es otra forma de decir que no debería enterarme de nada. Y sin embargo, me entero.
Fortún me miró de hito en hito. El daño ya estaba hecho. Como siempre, había hablado demasiado, así que seguí, queriendo demostrar que era una doncella, sí, pero que no era tonta. Me dirigí a Galindo, el corazón latiéndome como un caballo desbocado.
—Don Galindo, no os preocupéis por lo que os ha dicho mi madre. Estoy segura de que mi padre aprobaría vuestra decisión. Y, cuando se calme, mi madre también, aunque ahora esté enfadada. En cuanto a los hombres, decidles que Al-Mansur ha podido humillar a un rey, pero que no ha doblegado al mundo entero. Decidles que el Señor no permitirá que Alá le gane siempre la partida; si no, no sería el Dios Verdadero. Y si eso no funciona, usad el argumento de que el Padre Tomás es un borracho inmundo y piojoso.
Yo temblaba de la cabeza a los pies. En cuanto le contaran aquello a mi madre iba a estar castigada no una, sino dos eternidades. Los dos me miraban sin saber cómo reaccionar. Al fin Galindo, reponiéndose del asombro, dijo:
—Ahora entiendo por qué vuestra Aya y el padre Tomás os tienen tan poca estima.
Cuando vio mi cara de pocos amigos, aclaró, llevándose las manos al pecho:
—Os lo digo como un cumplido…
Dudé unos instantes, antes de responder:
—Y yo entiendo ahora por qué, a pesar de vuestras bufonadas, vuestras chanzas y vuestros pésimos chistes de mi padre os pone al frente de la guarnición cuando él no está. Y eso también es un cumplido —añadí.
Y entonces, todavía temblando, pero satisfecha, me di la vuelta y entré de nuevo en la iglesia, para apartarme de sus miradas. Traté de calmarme mientras Aya se confesaba. Estaba tardando mucho y me pregunté si mencionaría, entre todas sus maldades, su animadversión para conmigo. Me congratulaba que fuese evidente, al menos para Don Galindo, que Aya no me tenía ningún cariño.
Cuando por fin terminó su confesión, al cabo de un rato que se me hizo una eternidad, Aya parecía satisfecha, en paz consigo misma. Al salir se agarró a mi brazo y me condujo a la torre, apoyándose con saña en mí. Me dijo en voz baja, para que nadie nos oyese:
—Deberías confesarte también tú, niña irreverente. Aunque con lo mala que eres, no creo que Dios te perdone. Satanás te dará lo tuyo en cuanto llegue tu hora final.
Callé y miré para otro lado, aunque me habría gustado contestarle como se merecía. Pero últimamente tenía las de perder y no quería empeorar la situación. Cuando llegamos a la torre principal, me instó a subir y se marchó. No quise preguntar a dónde porque no tenía ganas de seguir sufriendo su compañía. Aún quedaba un rato para el almuerzo y pensé en escabullirme de nuevo. Entonces oí risas que provenían de las cercanías de los edificios destinados a la guarnición.
Me dirigí hacia allí con gran curiosidad. Las carcajadas eran cada vez más fuertes. ¿De qué se estarían riendo los soldados? Me acerqué con cautela. Habría unos cuarenta hombres congregados en la explanada. Fortún estaba entre ellos. Yo me quedé detrás, pero me subí a unas tablas que había por allí para ver mejor. Galindo se estaba dirigiendo a ellos y con bastante éxito, al parecer.
—Desde luego todos sabemos cuál es el mayor mérito del Padre Tomás… —Se llevó un dedo a la nariz y hubo más carcajadas. Galindo se puso algo más serio para proseguir:
—Yo no soy un hombre de religión. Mi espada es mi Biblia. Vosotros, que habéis sobrevivido a mil batallas, ¿creéis que Dios no está de vuestra parte? El páter os amenaza con el Fin del Mundo, con las llamas del infierno... ¿Creéis que son peores que los incendios que nos provocan los sarracenos cada verano? —Galindo hablaba con convicción y todos movían la cabeza—Los sarracenos no son demonios. Vosotros les hicisteis frente el año pasado cuando intentaron sitiar la fortaleza. Tú, Mateo, y tú, Ordoño, ensartasteis con vuestras espadas a una decena de ellos, ¿no es así?
—Así es, mi señor... Y no fueron más porque huyeron, los muy cobardes —respondieron. Hubo más risas.
—Y tú, Juan o tú, Diego: habéis contado mil veces cómo corría Al-Mansur, muerto de miedo, en la batalla de Torrevicente, antes de que os traicionaran los hombres de Galib, ¿de verdad creéis que un hombre que huye puede ser Satanás?
Los hombres asentían con la cabeza, gritaban y levantaban los puños para mostrar su acuerdo. Galindo estaba consiguiendo lo que quería.
—El padre Tomás es un hombre de Dios pero no ha sentido a Nuestro Señor en el fragor de la batalla. No ha visto nunca que los sarracenos gritan como cualquier hombre, sangran como cualquier hombre y mueren como cualquier hombre bajo nuestras espadas...
El discurso iba haciendo efecto. Galindo escuchaba a sus hombres, satisfecho. En ese momento me vio, entre las cabezas de los soldados, y casi pensé que se dirigía a mí cuando dijo, con toda la potencia que le permitían sus pulmones.
—Porque si nuestro Dios es el verdadero Dios, no permitirá que las hordas de Alá ganen la batalla final.
Yo le sonreí. Hubo vítores. Los hombres estaban al borde del paroxismo, los ánimos encendidos. «¡Que vengan!», gritaban, y también «¡Acabaremos con ellos!»...
—¡Que vengan mil veces, y mil veces los echaremos a patadas! ¿Quién no quiere ir al cielo? —gritó Galindo.
Gritaron como un solo hombre. En ese momento, yo también habría sido capaz de coger una espada y enfrentarme a un sarraceno, aunque fuese a uno pequeñito y dócil.
Fortún se dio la vuelta siguiendo la mirada de Galindo, que seguía fija en mí, y también me vio. Yo agaché la cabeza y me bajé de los maderos. Un sarraceno sí, pero los ojos de Fortún eran palabras mayores…
[i] Almanzor.
Yo era parecido a vos
Lorién
Mi pierna se recuperaba con sorprendente celeridad. Aunque me daban asco, el páter sabía lo que se hacía con aquellos emplastos malolientes de polvo y saliva que me aplicaba. Me parecía milagroso, así que un día le pregunté con curiosidad qué era exactamente lo que llevaban, qué polvos eran aquellos, qué clase de barros pero se echó a reír en mi cara. Me dijo que para eso tendría que tomar los hábitos y que en mi cabeza no cabía tanta sabiduría. Tuve que conformarme con ver cómo aquel ungüento me iba curando día a día.
Para mi aitán, sin embargo, nada era lo suficientemente rápido. Había mucho que hacer en la fortaleza y la cojera me impedía ejercitarme en el combate, así que nos mantenía ocupados sobre todo en las caballerizas. Se decía que Arnalt era el que más sabía de caballos de todo el reino, el que mejor los conocía y los domaba, y se encargaba de aquellos animales como si fuesen sus propios hijos.
Cuando aquella mañana me dirigí a las cuadras, mis hermanos ya estaban allí. Arnalt se cruzó de brazos delante de mí y, aunque no era mucho más alto que yo, su aspecto era feroz.
—¿Qué es eso de levantarse de la cama como una dama a la hora que os plazca? Os he dicho que os quiero listo y dispuesto al despuntar el alba.
—Lo siento, no podía calzarme los escarpines con una venda tan gruesa.
Lizer se rió entre dientes. Arnalt se volvió hacia él.
—¿Vos de qué os reís, gandul? A trabajar también. Aprended de vuestro hermano mayor —Bernardo ya se afanaba con los arreos—. Hoy hay que recoger los caballos de Sibirana y no va a ser fácil con las yeguas preñadas. Preparad las monturas. Nos iremos a los pastos en cuanto estén listas.
Mis hermanos y yo ensillamos los caballos. Yo me ocupé del de Arnalt mientras él daba órdenes a los mozos de las cuadras. Habían traído ya un carro lleno de heno. Había que limpiar las zonas que ahora no estaban en uso y hacer más sitio para los caballos nuevos.
—Vas a tener que espabilar, renacuajo, si no quieres que Padre te mande a servir a Dios —me dijo Lizer en voz baja.
—Déjame en paz —le contesté yo, lleno de rabia.
Bernardo guardaba silencio. Acariciaba a su caballo y le daba trozos de manzana seca que sacaba a hurtadillas de su zamarra. Lizer se dio cuenta y le espetó:
—Lo mimas demasiado. Y ya sabes lo que opina Arnalt sobre eso.
Bernardo ni siquiera lo miró. Siguió acariciando su montura, susurrándole en las orejas.
Cuando los caballos estuvieron listos, los tres montaron y salieron. Yo fui tras ellos cojeando. Había nevado la noche anterior y los primeros rayos del sol habían embarrado completamente el suelo de la fortaleza.
—¡Fortún! —Arnalt se dirigió al taheño, que se encontraba con otros hombres reforzando el cercado—. Me voy. Mirad si vos podéis buscarle algún quehacer a Lorién.
Fortún me miró, serio, y pareció pensarse la respuesta.
—Con ese pie herido no me sirve de mucho. Si queremos tenerlo listo para cuando volváis con los caballos será mejor que se quite de en medio.
Me sentí herido en el pundonor. Arnalt me señaló la herrería:
—Presentaos a Galindo y decidle que os busque una espada adecuada a vuestro tamaño. Quizá saquemos algún provecho de vos si para cuando se os cure esa pierna podéis blandir un arma de verdad.
Arnalt giró su caballo y lo hizo salir al trote. Me volví a Fortún, que me observaba con atención:
—Ya habéis oído, no os quedéis ahí como un pasmarote.
Me alejé de las caballerizas lleno de rabia. Mi padre, Arnalt, Fortún... ¡Hasta el páter Cerveza! Todos pensaban que era un inútil y un lisiado. ¡Y todo era por culpa de Elvira!
En la herrería hacía calor. Los golpes de los martillos retumbaban en las paredes, ennegrecidas por el humo de la fragua. Galindo hablaba con el maestro herrero. Sostenía con la mano derecha una espada nueva y brillante, con pomo y guarda dorados. La blandía, la sopesaba, miraba la rectitud de su filo.
—Me gusta cómo la habéis aligerado de peso. ¿Cuántas como esta tenéis ya dispuestas?
—Allí las tenéis, señor —señaló un bulto tapado por una manta, cerca de donde yo estaba. Me mantenía en silencio, observando medio escondido detrás del horno. Galindo quitó la manta y tomó otra espada con la mano izquierda. De improviso, me la lanzó con la empuñadura por delante, para que yo la cogiera al vuelo. Me pilló tan desprevenido que apenas fui capaz de moverme. La espada cayó a mis pies, con mucho estruendo.
—Veo que estáis peor de lo que creía. ¿La herida del pie os afecta las manos?
—Me sorprendió, eso es todo —me defendí.
—Los enemigos no avisan —me miró, divertido —¿Qué queréis?
—Me manda el caballero Arnalt con vos. Él estará hoy en los pastos. Dice que necesito una espada. Que ya es hora de que tenga una de verdad.
—Ya veo… —. Se volvió al herrero —¿Esto es todo lo que tenéis?
—Sí.
—¿Tienen todas el mismo tamaño?
—Cuatro cuartas, señor.
—Lorién, recoged la que tenéis a los pies y sopesadla.
Yo me agaché y tomé la espada por la empuñadura y la blandí. Me costaba un gran esfuerzo moverla.
—¿Podríais hacerle al joven Lorién una algo más corta? Digamos… ¿Una sesma[i]?
El herrero asintió.
—Estará lista en unos días.
Galindo pareció satisfecho.
—Bien. Lorién, venid conmigo. Y traed con vos esa espada.
Yo obedecí. Salimos de la herrería y nos dirigimos hacia la muralla. Algunos hombres se afanaban en reforzar el antiguo parapeto con piedra arenisca sacada de los montes cercanos. El tapial de la antigua fortaleza musulmana estaba muy deteriorado. Las aceifas y el tiempo lo habían debilitado mucho.
—Bueno, decidme, ¿qué tarea os ha encargado Arnalt?
—Cree que porque tengo el pie herido soy un inútil y me ha enviado con vos para que no moleste—protesté.
—Vaya, no sé cómo tomarme ese comentario.
Me ruboricé y comencé a tartamudear:
—No, no, yo… Yo no quería decir… Es solo que… Yo solo…
Galindo rió:
—Parad, parad, no os vayáis a hacer daño. Entiendo lo que queríais decir.
Bajé la vista y jugueteé con la espada.
—Yo no creo que seáis un inútil, Lorién. Un poco gandul, quizá, pero no un inútil.
Fruncí el ceño, pero mientras dibujaba surcos en el barro con la espada el joven caballero me enfrentó a la realidad: cuando no estaba con Elvira, estaba con Jara y, cuando no, husmeando en la cocina. Me dio coraje que supiese lo de Jara, pero hube de admitir que hasta entonces no me había aplicado mucho. Me indicó que tomara asiento en un montón de piedras recién traídas de las canteras. Se sentó a mi lado:
—También soy el menor de cinco hermanos y sé lo que es sentirse ignorado y menospreciado. Yo era parecido a vos cuando llegué a Uncastillo. Mi padre no sabía qué hacer conmigo y creo que se sintió aliviado cuando me envió aquí: vuestro padre le había salvado la vida, ¿lo sabíais?
Negué con la cabeza. Don Galindo miró hacia las montañas y sonrió al recordar:
—Al principio lo pasé mal. Lejos de mi familia, no veía nada más que caras largas y desaprobación. Me gustaba el arco, pero me daba pereza ejercitarme con la espada, así que me escabullía y me pasaba el día con los soldados, escuchando historias de batallas y haciendo chanzas. Me gané a pulso el apelativo de «bufón», ciertamente, y no recuerdo día en que no me llevase una reprimenda. Pero todo eso cambió.
—¿Cómo? —pregunté, con curiosidad.





























