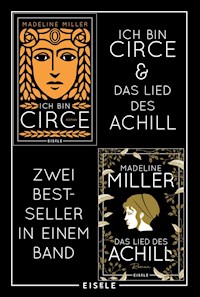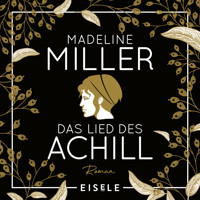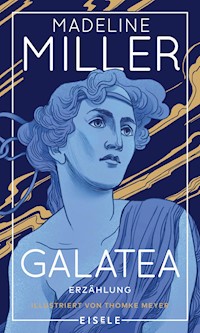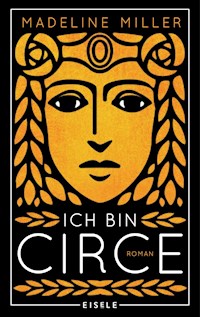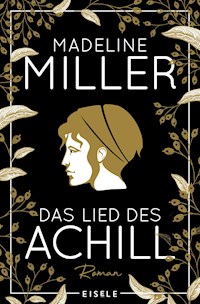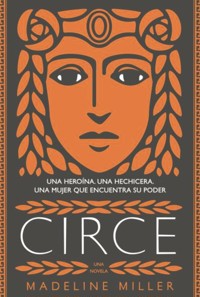
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los titanes, nace una niña. Pero Circe es una niña rara: carece de los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Temeroso, Zeus la destierra a una isla desierta, donde Circe perfecciona sus oscuras artes, doma bestias salvajes y se va topando con numerosas figuras célebres de la mitología griega: desde el Minotauro a Dédalo y su desventurado hijo Ícaro, la asesina Medea y, por supuesto, el astuto Odiseo. Pero también la acecha el peligro, y Circe concita, sin saberlo, la ira tanto de los humanos como de los dioses, por lo que acaba teniendo que enfrentarse con uno de los olímpicos más imponentes y vengativos. Para proteger aquello que ama, Circe deberá hacer acopio de todas sus fuerzas y decidir, de una vez por todas, si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo mortal que ha llegado a amar. Repleta de personajes de una intensidad inolvidable, con un estilo cautivador y un suspense apasionante, "Circe" es todo un logro narrativo, una embriagadora épica de las rivalidades familiares, las intrigas palaciegas, el amor y la pérdida, así como una celebración de una fuerza femenina indómita en un mundo de hombres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Índice
Circe
Listado de personajes
Agradecimientos
Créditos
Para Nathanielνόστος
1
Cuando nací, no había palabra para lo que yo era. Me llamaron ninfa, suponiendo que sería como mi madre, mis tías y mis primas. Las últimas de las diosas menores: nuestros poderes eran tan modestos que apenas nos garantizaban la eternidad. Hablábamos con los peces y alimentábamos a las flores, extraíamos agua de las nubes y sal de las olas. Esa palabra, ninfa, marcaba el alcance y la envergadura de nuestros futuros. En nuestra lengua no solo significa ‘diosa’, sino también ‘novia’.
Mi madre era una de ellas, una náyade, guardiana de manantiales y ríos. Llamó la atención de mi padre cuando este vino a visitar los aposentos de su padre, Océano. En aquellos días, Helios y Océano frecuentaban mutuamente sus mesas. Eran primos, y de igual edad, aunque no lo parecía. Mi padre refulgía como el bronce recién fraguado, mientras que Océano había nacido con los ojos llorosos y una barba blanca que le llegaba al regazo. Sin embargo, ambos eran titanes y preferían su mutua compañía a la de aquellos extravagantes dioses nuevos del Olimpo que no habían visto la creación del mundo.
El palacio de Océano era una maravilla, incrustado en lo hondo de la roca terrestre. Sus salones de elevados arcos estaban recubiertos de oro; sus suelos de piedra, pulidos por siglos de pisadas divinas. En cada estancia se oía el leve rumor del río de Océano, fuente de todas las aguas dulces del mundo, tan oscuro que era imposible distinguir dónde terminaba el río y empezaba el lecho rocoso. En sus orillas crecían hierba y flores de un gris suave, y también los innúmeros hijos de Océano: náyades, ninfas y dioses de los ríos. Esbeltos y relucientes como nutrias, riendo con sus rostros esplendorosos en la penumbra, se pasaban copas de oro entre sí y luchaban en amorosos juegos. Y en medio de ellos, eclipsando toda aquella nívea belleza, se sentaba mi madre.
Su cabello era de un castaño cálido, cada mechón tan lustroso que parecía iluminado desde dentro. Debió sentir la mirada de mi padre, ardiente como las llamaradas de una hoguera. La veo colocarse el vestido, buscando el pliegue exacto sobre sus hombros. La veo sumergir los dedos, relucientes, en el agua. La he visto hacer esos trucos mil veces. Mi padre siempre se dejaba seducir por ellos. Creía que el orden natural del mundo era complacerlo a él.
—¿Quién es esa? —le preguntó mi padre a Océano.
Océano ya tenía muchos nietos con los ojos dorados de mi padre, y le alegró la idea de tener más.
—Mi hija Perse. Es tuya, si la quieres.
Al día siguiente, mi padre la encontró junto a su manantial, en el mundo terrenal. Era un lugar hermoso, repleto de narcisos de pesada cabeza, con un dosel de ramas de roble. No había fango, ni ranas viscosas, solo impolutos cantos rodados que daban paso a la hierba. Incluso mi padre, a quien no le interesaban nada las artes de las ninfas, lo admiró.
Mi madre sabía que vendría. Era frágil pero astuta, con la mente de una anguila de dientes afilados. Veía por dónde discurría el camino hacia el poder para las de su clase, y no era por los bastardos ni por los revolcones a la orilla del río. Cuando se plantó ante ella, en toda su gloria, se rio de él. ¿Acostarme contigo? ¿Por qué habría de hacer tal cosa?
Mi padre, por supuesto, podría haber tomado por la fuerza lo que deseaba. Pero Helios presumía de que todas las mujeres estaban deseando yacer con él, esclavas y deidades por igual. Sus altares humeaban con las pruebas de ello: ofrendas de madres con grandes barrigas y felices adulterinos.
—Será matrimonio —le dijo ella— o nada. Y si es matrimonio, puedes estar seguro: podrás yacer con las muchachas que quieras en los campos, pero no traerás a ninguna a casa, pues solo yo seré quien mande en tu palacio.
Condiciones, restricciones. Era algo novedoso para mi padre, y nada les gusta más a los dioses que la novedad.
—Trato hecho —le dijo, y le dio un collar para cerrarlo, un collar que había creado con cuentas del más raro ámbar. Después, cuando yo nací, le dio un segundo collar, y otro por cada uno de mis tres hermanos. No sé qué suponía un tesoro mayor para ella: si las luminosas cuentas o la envidia de sus hermanas cuando las lucía. Creo que habría seguido coleccionándolas por toda la eternidad, hasta que pesasen sobre su cuello como un yugo sobre el de un buey, si los dioses superiores no la hubiesen detenido. Para entonces habían descubierto qué éramos nosotros cuatro. Puedes tener más hijos, le dijeron, pero no con él. Pero otros maridos no regalaban cuentas de ámbar. Fue la única vez que la vi llorar.
Cuando nací, una tía —os ahorraré su nombre porque mi historia está llena de tías— me lavó y me envolvió. Otra atendió a mi madre, repasando el rojo de sus labios, cepillando su cabello con peines de marfil. Una tercera abrió la puerta para dejar pasar a mi padre.
—Es una niña —le dijo mi madre, arrugando la nariz.
Pero a mi padre no le importaba tener hijas, que eran de temperamento dulce y doradas como el primer zumo de las olivas. Hombres y dioses estaban dispuestos a pagar muy bien la oportunidad de procrear con su estirpe y se decía que la de mi padre podía rivalizar con la del mismo rey de los dioses. Posó su mano sobre mi cabeza para bendecirme.
—Hará un buen matrimonio —dijo.
—¿Cómo de bueno? —quiso saber mi madre. Si podía cambiarme por algo mejor, podría ser un consuelo.
Mi padre reflexionó, toqueteando mis mechones, examinando mis ojos y el corte de mis mejillas.
—Con un príncipe, creo.
—¿Un príncipe? —dijo mi madre—. ¿No querrás decir con un mortal?
La repulsión se hizo evidente en su rostro. Una vez, de joven, pregunté cómo eran los mortales. Mi padre me dijo:
—Se podría decir que tienen la misma forma que nosotros, pero solo en igual medida en que un gusano tiene la misma forma que una ballena.
Mi madre lo había explicado con más sencillez: como sacos salvajes de carne podrida.
—Sin duda se casará con un hijo de Zeus —insistió mi madre. Ya había empezado a imaginarse en fiestas en el Olimpo, sentada a la derecha de la reina Hera.
—No. Tiene el pelo moteado como un lince. Y mira qué barbilla: demasiado afilada para resultar agradable.
Mi madre no siguió discutiendo. Como todo el mundo, conocía las historias sobre el carácter de Helios cuando se enojaba. Por dorado que brille, no olvides su fuego.
Se puso en pie. Su barriga había desaparecido, su cintura había vuelto a marcarse, sus mejillas estaban frescas y de un rosa virginal. Todas las de nuestra clase nos recuperamos rápidamente, pero ella era aún más rápida, una de las hijas de Océano que paren a sus hijos como si fuesen huevas.
—Vamos —dijo—. Hagamos una mejor.
Crecí rápido. Fui bebé cuestión de horas; niña apenas unos momentos después. Una de mis tías se quedó con nosotras, con la esperanza de granjearse el favor de mi madre, y me llamó Halcón, Circe, por mis ojos amarillos y el extraño y agudo sonido de mi llanto. Pero, cuando se dio cuenta de que mi madre no apreciaba sus servicios más de lo que apreciaba el suelo bajo sus pies, se esfumó.
—Madre —dije—, la tía se ha ido.
Mi madre no respondió. Mi padre había partido ya en su carro celestial y ella estaba trenzándose el pelo con flores, preparándose para ir, a través de los caminos secretos del agua, a unirse con sus hermanas en las orillas verdes del río. Podría haberla seguido, pero tendría que haberme sentado a los pies de mis tías mientras ellas cotilleaban sobre cosas que no me interesaban y no podía entender. Así que me quedé.
Los aposentos de mi padre eran oscuros y silenciosos. Su palacio era vecino del de Océano, enterrado en la roca, y sus muros eran de obsidiana pulida. ¿Por qué no? Podrían ser de cualquier cosa: de mármol rojo sangre traído de Egipto o de árbol de bálsamo de Arabia; mi padre solo tenía que desear que así fuese. Pero le gustaba la forma en que la obsidiana reflejaba su luz, el modo en que su resbaladiza superficie se prendía en llamas cuando él pasaba. Por supuesto, no tenía en cuenta lo negra que era cuando él no estaba. Mi padre nunca ha podido imaginar el mundo sin su propia presencia en él.
En esas ocasiones podía hacer lo que me apeteciese: encender una antorcha y correr para ver cómo sus oscuras llamas me seguían. Echarme en el suave suelo de tierra y practicar pequeños agujeros con los dedos. No había larvas ni gusanos, aunque tampoco los conocía como para darme cuenta de su ausencia. Nada vivía en aquellas dependencias, salvo nosotros.
Cuando mi padre volvía por la noche, el suelo se erizaba como el flanco de un caballo y los agujeros que yo había hecho se deshacían. Un momento después regresaba mi madre oliendo a flores. Corría a saludarlo y él dejaba que se le colgase del cuello, aceptaba su vino y se instalaban en su gran sillón de plata. Yo iba tras sus pasos. Bienvenido a casa, Padre, bienvenido a casa.
Mientras bebía su vino, jugaba a las damas. Nadie tenía permitido jugar con él. Colocaba las fichas de piedra, giraba el tablero y las colocaba de nuevo. Mi madre empapaba su voz en miel.
—¿No vienes a la cama, mi amor?
Se giraba ante él, lentamente, exhibiendo la exuberancia de su figura como si se estuviese asando en un espetón. La mayoría de las veces él abandonaba la partida, pero en ocasiones no lo hacía, y esas eran mis favoritas, porque mi madre se iba, golpeando la puerta de mirra tras de sí.
A los pies de mi padre, el mundo entero estaba hecho de oro. La luz procedía de todas partes al mismo tiempo: de su piel amarilla, de sus ojos centelleantes, del bronce refulgente de su cabello. Su carne estaba caliente como un brasero, y yo me acercaba todo lo que él me dejaba, como un lagarto sobre una roca a mediodía. Mi tía me había dicho que algunos de los dioses menores apenas podían soportar mirarlo, pero yo era su hija, su sangre, y contemplaba su rostro durante tanto tiempo que, cuando apartaba la mirada, seguía impreso en mi visión, brillando sobre los suelos, las relucientes paredes y las mesas con incrustaciones, hasta en mi propia piel.
—¿Qué pasaría —dije— si un mortal te viese en toda tu gloria?
—Ardería en cenizas en un segundo.
—¿Y si un mortal me viese a mí?
Mi padre sonrió. Escuché como se movían las damas, el familiar roce del mármol contra la madera.
—El mortal se consideraría afortunado.
—¿No lo quemaría?
—Por supuesto que no —dijo.
—Pero mis ojos son como los tuyos.
—No —dijo él—. Mira. —Su mirada se posó sobre un tronco que había junto a la chimenea. Se iluminó, luego se prendió en llamas y luego se derramó, convertido en cenizas, por el suelo—. Y ese es el menor de mis poderes. ¿Puedes hacer eso?
Miré fijamente aquellos troncos toda la noche. No podía.
Mi hermano nació poco después de mi hermana. No recuerdo exactamente cuánto tiempo transcurrió. Los días de los dioses caen como el agua de una catarata, y aún no había aprendido el truco mortal de contarlos. Se podría esperar que mi padre nos educase mejor al respecto; al fin y al cabo, ha visto todos los amaneceres. Pero hasta él solía referirse a mi hermano y a mi hermana como «gemelos». Y es verdad que, desde el día que nació mi hermano, estuvieron abrazados como si fueran un par de hurones. Mi padre los bendijo con un gesto de la mano.
—Tú —se dirigió a mi hermana Pasífae, tan radiante— te casarás con un inmortal hijo de Zeus.
Lo dijo con su tono profético, el mismo con el que se refería a los hechos que habrían de acontecer en el futuro. Mi madre resplandeció al oírlo, pensando en las vestimentas que llevaría en los festejos que celebraría Zeus.
—Y en tu caso —le dijo a mi hermano, con su voz habitual, resonante y clara como una mañana de verano—, todo hijo es reflejo de su madre.
Estas palabras complacieron a mi madre, tanto que interpretó que con ellas le estaba dando permiso para ponerle nombre. Y lo llamó Perses, a partir de su propio nombre.
Ambos eran perspicaces y no tardaron en entender cómo funcionaban las cosas. Les encantaba mirarme con desdén tras sus garras de armiño. Sus ojos tienen el color amarillo del pis. Su voz chirría tanto como la de una lechuza. La llaman Halcón, pero deberían llamarla Cabra de lo fea que es.
Esas fueron sus primeras pullas, aún tentativas torpes, pero que irían afilándose con el transcurso de los días. Aprendí a esquivarlas, y no tardaron en encontrar víctimas más propiciatorias en los salones de Océano, entre las pequeñas náyades y los jóvenes señores de los ríos. Cuando mi madre se iba con sus hermanas, ellos la seguían y desplegaban su dominio sobre todos nuestros dóciles primos, que quedaban hipnotizados como pececillos ante las fauces de un lucio. Habían inventado un centenar de juegos con los que los atormentaban.
—Ven aquí, Melia —decían persuasivos—. Ahora la moda en el Olimpo es cortarse el pelo hasta la nuca. No vas a encontrar marido si no nos dejas cortarte el pelo.
Cuando Melia se vio esquilada como un erizo y rompió a llorar, el eco de sus carcajadas resonó en todas las cuevas.
Yo les dejaba hacer. Prefería los tranquilos salones de mi padre y pasaba todo el tiempo que podía a sus pies. Un día, quizá como recompensa, me preguntó si quería ir con él a ver su rebaño de vacas sagrado. Suponía un gran honor: significaba que podía montar en su carro de oro y ver aquellos animales, que eran la envidia de todos los dioses; cincuenta novillas del blanco más puro que le servían de deleite en el recorrido que, cada día, llevaba a cabo sobre la tierra. Me incliné sobre el enjoyado lateral del carro, contemplando maravillada cómo la tierra iba pasando por debajo: los ricos y verdes bosques, las escarpadas montañas y la inmensidad azul del vasto océano. Me fijé por si veía mortales, pero estábamos demasiado altos para poder verlos.
El rebaño estaba en la isla de Trinakia, de abundantes pastos, al cuidado de dos de mis hermanas de padre. Cuando llegamos, mis hermanas corrieron al encuentro de mi padre y se colgaron de su cuello, entre gritos de alegría. De toda la hermosa progenie de mi padre, ellas se encontraban entre las más bellas, con esa piel y ese pelo que parecía oro fundido. Se llamaban Lampetia y Faetusa: la ‘Radiante’ y la ‘Resplandeciente’.
—¿Quién es esta que viene contigo?
—Por los ojos debe de ser hija de Perse.
—¡Claro!
Lampetia (creo que fue ella) me acarició el pelo.
—Cariño, no te preocupes por tus ojos. En absoluto. Tu madre es muy hermosa, aunque nunca haya destacado por su fuerza.
—Mis ojos son como los vuestros —dije.
—¡Qué graciosa! No, mi amor, los nuestros relucen como el fuego y nuestro pelo es como el brillo del sol en el agua.
—Haces bien en llevar el pelo recogido en una trenza —dijo Faetusa—. Así no se ven tan feos los mechones castaños. Es una pena que no puedas disimular tu voz de la misma manera.
—Podría no volver a hablar nunca más, ¿no? ¿No crees que eso funcionaría, hermana?
—Podría ser —sonrió—. ¿Vamos a ver las vacas?
Nunca había visto una vaca antes, de ningún tipo, pero no importaba: esos animales eran tan evidentemente hermosos que no necesitaban comparación. Sus pieles eran puras, como pétalos de lirio; sus ojos, amables y de largas pestañas. Sus cuernos estaban cubiertos de oro —esa era la tarea que mis hermanas tenían a su cargo— y, cuando se inclinaban para morder la hierba, sus testuces se hundían como bailarines. A la luz del atardecer, sus lomos relucían con un suave lustre.
—¡Oh! —dije—, ¿puedo tocar una?
—No —respondió mi padre.
—¿Quieres saber sus nombres? Esa es Blancacara; esa, Ojosbrillantes, y aquella, Encanto. Allí están Amorosa, Hermosa, Cuernodoro y Brillo. Esa es Encanto y esa es...
—¿Encanto no era otra? —repliqué—. Dijiste que esa de allí era Encanto. —Y señalé a la primera vaca, que rumiaba plácidamente.
Mis hermanas se miraron la una a la otra, luego a mi padre, con una sola mirada dorada, pero él contemplaba sus vacas, abstraído en su gloria.
—Te equivocas —respondieron—. Encanto es esta que hemos dicho. Esta es Brillodestrella y esa Destello y…
—¿Qué es eso? —interrumpió mi padre—. ¿Bella tiene una costra?
—¿Cómo? —En un instante mis hermanas se estaban desviviendo—. ¿Una costra? ¡Imposible! Bella, qué traviesa eres, que te has hecho daño. ¡Qué mala eres! ¡Te has hecho daño!
Me acerqué para verla: era una costra muy pequeña, más pequeña que la uña de mi dedo meñique, pero mi padre estaba que echaba humo.
—Quiero que esté solucionado para mañana.
—Claro, claro. —Mis hermanas asintieron con la cabeza—. Lo sentimos muchísimo.
Subimos de nuevo al carro y mi padre asió las riendas rematadas en plata. Mis hermanas le besaron las manos por última vez y entonces los caballos brincaron y nos llevaron con su balanceo a través del cielo. Por entre los tenues rayos de luz comenzaban a asomar las primeras constelaciones.
Me acordé de que mi padre me había contado una vez que en la tierra había hombres a los que llamaban astrónomos cuya tarea era consignar cuándo él aparecía sobre el horizonte y cuándo desaparecía en el ocaso. Los mortales los tenían en gran estima, los tenían en palacios como consejeros de los reyes, pero a veces mi padre se entretenía en esto o en aquello y les descuadraba todos sus cálculos. Entonces esos astrónomos eran presentados como reos ante los reyes a los que servían y ejecutados por farsantes. Mi padre sonreía al contármelo: se lo merecían, apostilló. Helios no se sometía más que a su propia voluntad, y nadie iba a decirle lo que tenía que hacer.
—Padre —dije entonces—, ¿vamos tan tarde como para matar astrónomos?
—Sí, hija —respondió, sacudiendo las tintineantes riendas. Los caballos aceleraron el paso y el mundo se iba volviendo cada vez más borroso, las sombras de la noche surgían como humo desde el borde final del mar. No quise mirar. Algo se retorcía en mi pecho, como si estuvieran estrujando un paño hasta escurrirlo. Pensaba en aquellos astrónomos. Me los imaginaba pequeños como gusanos, hundidos y encorvados.
—¡Por favor! —lloraban, arrodillados sobre sus huesudas rodillas—. No ha sido un error nuestro: ha sido el sol, que se ha retrasado.
—El sol nunca se retrasa —replicaban los reyes sentados en sus tronos—. Eso es blasfemia: ¡moriréis por ello!
Y entonces caía el filo del hacha y aquellos hombres suplicantes acababan cortados por la mitad.
—Padre —dije—, me siento rara.
—Tendrás hambre —contestó—. Se nos ha hecho tarde para el banquete. ¡Vergüenza deberían tener tus hermanas por hacernos llegar tarde!
Cené bien, pero la sensación no desapareció. Debía de tener una expresión rara en mi rostro, porque Perses y Pasífae comenzaron a soltarme pullas desde su diván.
—¿Qué te pasa? ¿Te has tragado un sapo?
—No —respondí.
Mi respuesta solo avivó sus risas. Se frotaban mutuamente las piernas, cubiertas por las túnicas como serpientes lamiéndose las escamas. Mi hermana me preguntó:
—¿Y cómo eran las novillas doradas de nuestro padre?
—Hermosas.
Perses soltó una carcajada.
—¡No se entera de nada! ¿Has visto a alguien tan tonto?
—Nunca —contestó mi hermana.
No debería haber preguntado, pero seguía inmersa en mis pensamientos, viendo aquellos cuerpos partidos en dos, esparcidos sobre los suelos de mármol.
—¿De qué no me entero?
—De que se las folla —dijo mi hermana con su perfecta cara de hurón—, por supuesto. Así es como consigue vacas nuevas. Se convierte en toro y engendra terneras con ellas, luego cocina las que se hacen viejas. Por eso todos piensan que son inmortales.
—No hace eso.
Se rieron a carcajadas, señalando mis mejillas enrojecidas. El ruido despertó la atención de mi madre. Le encantaban las bromas de mis hermanos.
—Le contábamos a Circe lo de las vacas —le dijo mi hermano—. No lo sabía.
—¡Qué tonta es Circe! —soltó mi madre con una risa, plateada como el agua de un manantial derramándose por la roca.
Así pasaban mis años por entonces. Me gustaría poder decir que, durante toda esa época, estuve esperando para escaparme de allí, pero la verdad, me temo, es que me habría dejado llevar por la corriente, creyendo que esas estúpidas miserias eran todo lo que había, hasta el fin de los días.
2
Un día nos enteramos de que iban a castigar a uno de nuestros tíos. Nunca lo había visto, pero había oído su nombre una y otra vez en las lóbregas murmuraciones de mi familia: Prometeo.Tiempo atrás, cuando la humanidad estaba aún tiritando y encogida de frío en sus cavernas, él había desafiado la voluntad de Zeus y les había entregado el don del fuego. De sus llamas surgieron todas las artes y beneficios de la civilización que el celoso Zeus hubiera querido mantener lejos de sus manos. Por esa rebelión, Prometeo había sido enviado a vivir en el más remoto pozo del inframundo hasta que se diera con una condena apropiada para tal delito. Ahora Zeus anunciaba que el momento había llegado.
El resto de mis tíos acudieron a toda prisa al palacio de mi padre, con sus barbas ondeando por la carrera, el miedo saliendo a borbotones de sus bocas. Era un grupo variopinto: ríos con formas humanas con músculos como troncos de árboles, divinidades marinas empapadas en agua salada con cangrejos colgándoles de las barbas, fibrosos vejestorios con restos de carne de foca entre los dientes. La mayoría de ellos no eran mis tíos, sino una especie de primos lejanos. Eran titanes, como mi padre y mi abuelo, como Prometeo, los supervivientes de la guerra contra los dioses: los que no habían sido aniquilados o estaban presos y encadenados, los que se habían reconciliado con los rayos de Zeus.
Antaño, en los comienzos del mundo, solo había titanes.
Luego llegó a oídos de mi tío abuelo Cronos una profecía: un día su hijo lo destronaría. Cuando su esposa, Rea, dio a luz al primer niño, se lo arrancó de las manos, aún húmedo, y se lo tragó entero. Nacieron cuatro hijos más y se los comió a todos del mismo modo, hasta que al fin Rea, desesperada, envolvió una piedra en pañales y se la dio para que se la tragara en lugar de a su hijo. Cronos cayó en el engaño y al bebé que quedó a salvo, Zeus, se lo llevaron al monte Dicte, para que lo criaran en secreto. Y cuando creció, efectivamente, se rebeló: arrancó el rayo de los cielos e introdujo a la fuerza hierbas venenosas en la garganta de su padre. Entonces este vomitó a sus hermanos y hermanas, que vivían en su estómago. Una vez fuera, se unieron al bando de su hermano: se pusieron por nombre «olímpicos», por la gran cumbre sobre la que asentaron sus tronos.
Los viejos dioses quedaron divididos en dos bandos. Muchos sumaron sus fuerzas al de Cronos, pero mi padre y mi abuelo apoyaron a Zeus. Hubo quien dijo que se debía a que a Helios siempre le había resultado odiosa la jactanciosa prepotencia de Cronos; otros susurraban que su don profético le había permitido conocer de antemano el resultado de la guerra. Las batallas desgarraron los cielos: el propio aire se convirtió en fuego, y los dioses se arrancaban mutuamente la carne que cubría sus huesos. La tierra estaba empapada de sangre hirviendo, una sangre tan fuerte que hacía brotar extrañas flores dondequiera que caía. Al final venció la fuerza de Zeus. Cubrió de cadenas a todos los que se habían alzado contra él y privó de sus poderes a los titanes que quedaron, repartiéndolos entre sus hermanos y hermanas y entre los hijos que había engendrado. Mi tío Nereo, que antaño fuera el vigoroso rey del mar, pasó a ser un lacayo de su nuevo dios, Poseidón. Mi tío Proteo perdió su palacio, y sus esposas se convirtieron en concubinas. Mi padre y mi abuelo fueron los únicos que no sufrieron menoscabo, que no perdieron su estatus.
Los titanes miraban con desdén a los nuevos dioses: ¿acaso tenían que estar agradecidos? Helios y Océano habían sido decisivos en el resultado de la guerra: a ninguno le cabía duda. Zeus les debería haber concedido nuevos poderes, nuevas atribuciones, pero les tenía miedo porque eran tan poderosos como él. Todos ellos se dirigieron a mi padre, esperando su protesta, el fulgor de su enorme fuego, pero Helios se limitó a regresar a sus aposentos bajo tierra, lejos de la mirada de Zeus, brillante como el cielo.
Habían pasado siglos. Las heridas de la tierra se habían restañado e imperaba la paz. Sin embargo, los rencores de los dioses son tan inmortales como su carne, y en los banquetes nocturnos mis tíos se juntaban, codo con codo, con mi padre. Me encantaba ver cómo bajaban los ojos cuando se dirigían a él, el modo en que se mantenían en silencio y atentos cuando él cambiaba de posición en su trono. Las cráteras de vino se vaciaban y disminuía la luz de las antorchas.
—Ya ha pasado demasiado tiempo —susurraban mis tíos—. Volvemos a ser fuertes. Piensa en lo que podría hacer tu fuego si lo dejaras en libertad. Eres el más poderoso de los antiguos, más fuerte incluso que Océano: más que Zeus, con tan solo proponértelo.
—Hermanos —dijo mi padre con una sonrisa—, ¿de qué me estáis hablando? ¿Es que no hay suficientes humos y aromas para vosotros? Zeus lo está haciendo bastante bien.
De haberlo oído, Zeus estaría satisfecho, pero no hubiera advertido lo que yo vi muy claro en el rostro de mi padre: las palabras no pronunciadas, las que quedaban en suspenso.
Zeus lo está haciendo bastante bien, por ahora.
Mis tíos se frotaron las manos y le devolvieron la sonrisa. Después salieron, absortos en sus esperanzas, pensando en todo lo que estaban deseando hacer cuando los titanes recuperaran el poder.
Esa fue mi primera lección: bajo la apariencia plácida y familiar de las cosas, hay otra cara que aguarda el momento de romper el mundo en pedazos.
Ahora mis tíos se arremolinaban en el salón de mi padre, con miedo en los ojos. El repentino castigo de Prometeo era una señal, afirmaban, de que Zeus y los suyos estaban poniendo en marcha un plan definitivo contra nosotros. Los olímpicos nunca estarían tranquilos hasta que no nos destruyeran por completo. Teníamos que ponernos del lado de Prometeo, o no, teníamos que ponernos en su contra, para evitar que el rayo de Zeus cayera sobre nuestras cabezas.
Yo estaba en mi lugar habitual, a los pies de mi padre. Estaba en silencio, para que no advirtieran mi presencia y me echasen de allí, pero sentía como mi pecho se agitaba ante esa abrumadora posibilidad: el despertar de otra guerra. Nuestros aposentos acribillados por los rayos. Atenea, la hija guerrera de Zeus, dándonos caza con su lanza gris, codo con codo junto a su hermano en la matanza, Ares. Nos encadenarían y nos arrojarían a pozos de fuego de los que no saldríamos jamás.
Mi padre habló sereno, dorado en medio de todos ellos.
—Por favor, hermanos: si Prometeo va a ser castigado es únicamente porque se lo ha ganado a pulso. No pensemos que hay una conspiración detrás.
Pero la congoja de mis tíos no cesaba. El castigo será público. Es un insulto, nos quieren dar una lección. Mirad lo que les sucede a los titanes que no obedecen.
—Es el castigo que se inflige a un renegado y punto. —La luz de mi padre adquirió entonces una apariencia cortante y blanquecina en sus bordes—. Prometeo se ha vuelto loco con ese estúpido amor que tiene por los mortales. No hay lección alguna para los titanes. ¿Queda claro?
Mis tíos asintieron. En sus rostros se trenzaban la decepción y el alivio. No hay sangre, por ahora.
El castigo de un dios era algo tan insólito como terrible, y no se hablaba de otra cosa en nuestros aposentos. No se podía matar a Prometeo, pero había una infinidad de tormentos infernales que podían ser tan espantosos como la muerte. ¿Habría cuchillos o espadas? ¿Miembros amputados? ¿Clavos al rojo vivo? ¿Una rueda de fuego? Las náyades se desmayaban unas sobre otras. Los dioses de los ríos se erguían, con los rostros oscurecidos por la excitación. No podéis haceros una idea de cómo los dioses temen el dolor. No hay nada que les resulte más ajeno y, por ello, no hay nada cuya contemplación les provoque un mayor anhelo.
El día señalado, las puertas de la sala de recepción de mi padre se abrieron de par en par. Antorchas enormes decoradas con joyas escarlatas resplandecían en los muros, y en torno a su luz se congregaron ninfas y dioses de toda clase. Las esbeltas dríades acudieron en masa desde sus bosques y las pétreas oréades salieron en tropel de sus grutas. Mi madre estaba junto a sus hermanas náyades. Los dioses de los ríos, de hombros equinos, se amontonaban junto a las ninfas marinas, blancas como peces, y sus señores salobres. Hasta los grandes titanes acudieron: mi padre, claro está, y Océano; pero también Proteo, el que cambia de forma, y Nereo del Mar; mi tía Selene, que conduce sus caballos de plata a través del cielo nocturno, y los cuatro Vientos, encabezados por Bóreas, mi gélido tío. Un millar de ojos atentos. Solo faltaban Zeus y sus olímpicos. Despreciaban nuestras reuniones subterráneas. Lo que se contaba por entonces era que ya habían mantenido su propia sesión privada de tormento en las nubes.
El papel de la acusación había sido encomendado a una furia, una de las diosas infernales de la venganza que habitan entre los muertos. Mi familia se encontraba en el lugar de preeminencia que le correspondía: yo estaba delante de todo ese gran gentío, con la mirada fija en la puerta. Detrás de mí, las náyades y los dioses de los ríos, entre murmullos, se daban empujones. He oído que tienen serpientes por cabello. No, tienen colas de escorpión y sus ojos supuran sangre.
La entrada estaba vacía. De repente dejó de estarlo. Su rostro era gris y despiadado, como si estuviera tallado en roca viva, y de su espalda salían unas alas oscuras que se alzaban por encima de ella, articuladas, como las de los buitres. Su lengua, bífida, se sacudía entre sus labios. Sobre su cabeza había serpientes, verdes y finas como gusanos, que se retorcían y se entrelazaban como cintas vivas a través de su cabellera.
—Traigo al prisionero.
El eco de su voz resonó desde el techo, ronco y aullante, como un perro de caza ladrando a su presa. Irrumpió en el salón a grandes pasos. En la mano derecha sostenía un látigo, la punta rechinaba débilmente según lo arrastraba por el suelo. Con la otra mano tiraba de un tramo de cadena, a cuyo extremo se encontraba Prometeo.
Llevaba los ojos tapados con una gruesa venda blanca, y en la cintura quedaban los restos de una túnica. Tenía las manos y los pies atados, pero no tropezaba. Una de mis tías, que estaba a mi lado, susurró que el artífice de las cadenas había sido el propio Hefesto, el gran dios de los herreros, de modo que ni siquiera Zeus podría romperlas. La furia se alzó en vuelo con sus alas de buitre y puso los grilletes en la parte superior del muro. Prometeo quedó colgando de ellos, con los brazos en tensión: sus huesos mostraban nudosidades bajo la piel. Incluso yo, que apenas sabía nada de molestias, sentí dolor al verlo.
Mi padre diría algo, pensé. O alguno de los otros dioses. Sin duda, le ofrecerían alguna señal de reconocimiento, alguna palabra amable; después de todo, eran familia. Pero Prometeo se quedó allí colgado, en silencio y solo.
La furia no se molestó en pronunciar discurso alguno. Era una diosa del tormento y conocía bien la elocuencia de la violencia. El látigo restalló como crujen las ramas de un roble al partirse. Los hombros de Prometeo se sacudieron y en su costado se abrió un tajo tan largo como mi brazo. A mi alrededor, los bufidos de los presentes sonaban como el agua al contacto con una roca ardiente. La furia levantó el látigo de nuevo. Un crujido. De su espalda se desprendió una tira de piel ensangrentada. Comenzó a tallar a conciencia, cada golpe caía sobre otro, pelando su carne en largas líneas que cruzaban su espalda de un lado a otro. Solo se oían el chasquido del látigo y la respiración de Prometeo, ahogada e intermitente. Los tendones le sobresalían del cuello. A mi espalda, alguien empujó, tratando de obtener una vista mejor.
Las heridas de los dioses se curan con rapidez, pero la furia conocía bien su oficio y era más rápida. Descargó golpe tras golpe, hasta que el cuero del látigo quedó empapado. Yo sabía que los dioses sangraban, pero nunca había visto sangrar a ninguno. Era uno de los titanes de mayor tamaño, y las gotas que le manaban eran doradas y embadurnaban su espalda con una belleza terrible.
La furia seguía azotando con el látigo. Pasaron horas, quizá días, pero ni siquiera los dioses pueden contemplar un tormento eterno. La sangre y la agonía comenzaron a producir tedio. Los dioses se acordaban de sus comodidades, de los banquetes que les esperaban para su solaz, de los suaves lechos cubiertos de mantos de púrpura, preparados para envolver sus miembros. Uno tras otro fueron saliendo y, tras un último golpe, la furia marchó tras ellos, pues se merecía un banquete después de tanto trabajo.
La venda se había caído de los ojos de mi tío. Tenía los párpados cerrados y la barbilla hundida en el pecho. De la espalda le colgaban jirones dorados. Había oído a mis tíos contar que Zeus le había dado la oportunidad de arrodillarse ante él y pedirle perdón. Él se había negado.
Me quedé allí sola. El aroma del icor inundaba el aire, espeso como la miel. Por sus piernas aún se dibujaban riachuelos de sangre fundida. Sentí mi pulso latir por las venas. ¿Sabía que yo estaba allí? Me acerqué a él con cautela. Su pecho se alzaba y caía con un jadeo ronco y suave.
—¿Mi señor Prometeo? —Mi voz sonó débil en la sala retumbante.
Dirigió la cabeza hacia mí. Sus ojos, una vez abiertos, eran bellos, grandes, oscuros y de largas pestañas. Sus mejillas eran suaves y no tenía barba, aunque había algo en él que lo hacía tan antiguo como mi abuelo.
—Puedo traerte néctar —le dije.
—Te lo agradecería —dijo posando sus ojos en los míos. Su voz resonaba como la madera envejecida. Era la primera vez que la oía, no había gritado ni una vez durante todo el tormento.
Me volví. Mi respiración fue haciéndose más rápida según atravesaba los pasillos que conducían al salón de banquetes, repleto de las risas de los dioses. Al otro lado del salón, la furia brindaba con una copa inmensa en la que aparecía labrado el rostro malicioso de una gorgona. No había prohibido que nadie se dirigiera a Prometeo, pero eso no significaba nada: su cometido era la ofensa. Imaginé entonces su voz infernal aullando mi nombre. Me imaginé los grilletes tintineando en mis muñecas y el golpe del látigo atravesando el aire. Pero mi mente no podía imaginar más. Nunca había sentido un latigazo. No sabía de qué color era mi sangre.
Eran tales mis temblores que tuve que sostener la copa con las dos manos. ¿Qué podía decir si alguien me detenía? Por suerte, la tranquilidad reinaba en los pasillos según avanzaba por ellos.
Prometeo seguía en silencio en el gran salón, encadenado. Sus ojos estaban de nuevo cerrados y sus heridas brillaban a la luz de las antorchas. Dudé.
—No estoy dormido —dijo—. ¿Te importaría levantar la copa hasta mí?
Me ruboricé. Era evidente que no podía sujetarla. Me acerqué a él, tanto que sentí el calor que emanaba de sus hombros. El suelo estaba mojado con la sangre que había perdido. Levanté la copa hasta sus labios y bebió. Observé como su garganta se movía suavemente. Su piel era hermosa, del color de una cáscara de nuez pulida. Olía como el musgo verde humedecido por la lluvia.
—Eres una de las hijas de Helios, ¿no es así? —me preguntó cuando terminó de beber. Yo di un paso atrás.
—Sí.
La pregunta me dolió. Si hubiera sido una hija normal, no hubiera tenido que preguntarlo. Sería magnífica y brillaría con una belleza heredada directamente de la de mi padre.
—Gracias por ser tan amable.
No sabía si había sido amable. Tenía la sensación de que no sabía nada. Él hablaba con cuidado, casi con indecisión, aunque su traición hubiera mostrado tanta insolencia. Mi mente se debatía por la contradicción. Una acción osada y una actitud osada no son lo mismo.
—¿Tienes hambre? —pregunté—. Puedo traerte algo de comida.
—No creo que vuelva a tener hambre jamás.
No sonaba lastimero, como hubiera resultado en labios de un mortal. Los dioses comemos igual que dormimos: porque son dos de los grandes placeres que depara la vida, no porque tengamos que hacerlo. Un día podemos decidir no obedecer a nuestros estómagos, si tenemos la resolución y la fuerza necesarias. No me cabía la menor duda de que Prometeo las tenía. Después de tantas horas postrada a los pies de mi padre, había aprendido a detectar la fortaleza allá donde se encontrara. Algunos de mis tíos poseían un aroma más endeble que los lechos en los que se recostaban, pero mi abuelo Océano tenía una fragancia profunda como el lodo de un río y mi padre olía como la ardiente llamarada que surge de un fuego que devora un leño recién puesto. El penetrante olor a musgo de Prometeo llenaba toda la sala.
Miré la copa vacía y me armé de valor.
—Has ayudado a los mortales —dije—. Y por eso te han castigado.
—Así es.
—¿Me podrías decir cómo son los mortales?
Era una pregunta infantil, pero él asintió con gravedad.
—La respuesta no es sencilla. Cada uno de ellos es distinto. Lo único que comparten es el hecho de la muerte. ¿Conoces esta palabra?
—La conozco, pero no sé qué significa.
—Ningún dios puede saber qué significa. Los cuerpos de los mortales se deterioran y terminan enterrados. Sus almas se convierten en un humo frío y escapan volando hacia el inframundo, donde ni comen, ni beben ni pueden sentir calor. Todo lo que intentan asir se les cae de las manos.
Sentí un escalofrío recorrer mi piel.
—¿Y cómo lo soportan?
—Lo mejor que pueden.
El brillo de las antorchas comenzaba a desvanecerse y las sombras empezaban a envolvernos como agua oscura.
—¿Es verdad que te negaste a pedir perdón y que no te apresaron, sino que le confesaste abiertamente a Zeus lo que habías hecho?
—Sí.
—¿Por qué?
Me miró fijamente a los ojos.
—Quizá puedas responderme tú a esa pregunta. ¿Qué podría llevar a un dios a hacer algo semejante?
No pude contestar. Me parecía una locura provocar el castigo divino, pero no podía decírselo, no cuando estaba pisando su sangre.
—No todos los dioses son necesariamente iguales —añadió.
¿Qué podía replicar? No lo sé. Se oyó un grito lejano por el pasillo.
—Tienes que marcharte. Alecto no quiere dejarme mucho tiempo solo. Su crueldad crece tan rápido como la mala hierba y habrá que cortarla en cualquier momento.
Sus palabras me resultaron extrañas, porque era a él a quien iban a cortar, pero me gustaron, como si contuvieran un secreto, algo que por fuera parecía una piedra, pero que contenía una semilla en su interior.
—Me voy, entonces —le dije—. ¿Estarás… bien?
—Lo suficiente —respondió—. ¿Cómo te llamas?
—Circe.
¿Puede ser que me sonriera? Quizá fuese vanidad por mi parte. Lo que había hecho me hacía estremecer, era más de lo que había hecho en toda mi vida. Me di la vuelta y salí, dejándolo solo, recorriendo de nuevo aquellos pasillos de obsidiana. En el salón de banquetes, los dioses continuaban bebiendo y riendo, tumbados unos sobre los regazos de otros. Los observé. Esperaba que alguien hubiera reparado en mi ausencia, pero nadie lo hizo, nadie se había dado cuenta. ¿Por qué iban a hacerlo? Yo no era nada, como un guijarro. Otra ninfa niña más entre las miles y miles que éramos.
Me entró una sensación extraña, una especie de zumbido en el pecho, como abejas en el deshielo tras el invierno. Caminé hacia el tesoro de mi padre, repleto de sus resplandecientes riquezas: copas de oro en forma de cabeza de toro, collares de lapislázuli y ámbar, trípodes de plata y cráteras esculpidas en cuarzo con asas a modo de cuello de cisne. Mi pieza favorita siempre había sido una daga con una empuñadura de marfil que representaba la cabeza de un león. Un rey se la había regalado a mi padre con la esperanza de ganarse su favor.
—¿Se lo ganó? —le pregunté una vez a mi padre.
—No —contestó él.
Cogí la daga. En mi cuarto, el filo de bronce resplandeció a la luz del candil y el león enseñó sus fauces. Debajo de ella vi la palma de mi mano, suave y sin líneas. No podía tener cicatrices, ni heridas infectadas. Nunca portaría la más leve marca del paso del tiempo. Descubrí que no temía el dolor que se iba a producir. Era otro el miedo que me atenazaba: que la hoja no produjera ningún corte, que pasara a través de mí, como si se hundiera en el humo.
No sucedió así. Mi piel se abrió al contacto con la hoja y el dolor surgió al instante: un dolor plateado y ardiente, como un relámpago. La sangre que manaba era roja, pues no tenía los poderes de mi tío. La herida sangró bastante tiempo hasta que comenzó a cerrarse por sí sola. Me senté a observarla y, según la contemplaba, surgió en mí un nuevo pensamiento. Me da vergüenza expresarlo, me resulta tan elemental, como ese descubrimiento infantil de que la mano es propia. Bueno, al fin y al cabo, es lo que era entonces: una niña.
El pensamiento fue este: toda mi vida había sido lúgubre y había transcurrido en las profundidades, pero yo no formaba parte de aquellas oscuras aguas; era una criatura inmersa en ellas.
3
Cuando me levanté, Prometeo ya no estaba. Habían limpiado la sangre dorada del suelo. Habían tapado el hueco que habían hecho los grilletes. Una prima náyade me contó lo que había pasado: lo habían llevado al pico de una escarpada montaña en el Cáucaso y lo habían encadenado a la roca. Un águila había recibido el mandato de acudir allí todas las tardes y desgarrarle el hígado y comérselo cocido en los vapores de su carne.
—Un castigo terrible —añadió, después de deleitarse en cada detalle: el pico del águila ensangrentado, el órgano destrozado, regenerándose solo para ser desgarrado en pedazos de nuevo—. ¿Te imaginas?
Cerré los ojos. «Debería haberle dado una lanza», pensé, algo con lo que hubiera podido defenderse y escapar. Pero eso era una tontería. Él no quería un arma. Se había entregado.
Las habladurías sobre el castigo de Prometeo apenas duraron una luna. Una dríada le había clavado su alfiler para el pelo a una de las gracias. Mi tío Bóreas y el olímpico Apolo se habían enamorado del mismo joven mortal.
Esperé hasta que mis tíos dejaron de hablar de cotilleos.
—¿Hay alguna novedad de Prometeo?
Fruncieron el ceño; lo que les había puesto delante no era plato de gusto.
—¿Qué clase de novedad esperas?
La palma de la mano me dolía en el lugar donde se había hundido el filo de la daga, aunque, por supuesto, no quedaba marca alguna.
—Padre —dije—, ¿Zeus liberará a Prometeo algún día?
Mi padre entornó los ojos, observando sus damas.
—Tendría que sacar algo mejor a cambio.
—¿Como qué?
Mi padre no contestó. La hija de alguien había sido transformada en pájaro. Bóreas y Apolo se habían peleado por el muchacho del que ambos estaban enamorados. El joven había muerto. Bóreas sonrió maliciosamente en su diván.
—¿De verdad pensabais que iba a permitir que Apolo se quedara con él? —Su voz racheada hizo que las antorchas titilaran—. No se merece una flor así. Soplé un disco contra la cabeza del muchacho; así aprenderá ese pedante olímpico.
El sonido de la risa de mi tío era un caos: una mezcla de chillidos de delfín, ladridos de foca y agua de mar chocando contra las rocas. Un grupo de nereidas, blancas como vientres de anguilas, pasó al lado, de regreso a sus moradas salinas.
—¿Y a ti qué te pasa estos días? —dijo Perses tirándome una almendra a la cara.
—Quizá se ha enamorado —replicó Pasífae.
—Ja, ja, ja —rio Perses—, nuestro padre no consigue endosársela a nadie. Créeme que lo ha intentado.
—Al menos no tenemos que oír su voz —añadió mi madre girando la cabeza por encima de su delicado hombro.
—Ya verás como la hago hablar. —Perses me agarró del brazo y me pellizcó con los dedos.
—Te has pasado con los banquetes —soltó mi hermana burlándose de él.
—Es una anormal —dijo enrojeciendo—. Está ocultando algo.
Entonces me agarró de la muñeca.
—¿Qué es lo que llevas siempre en la mano? Tiene algo. Ábrele los dedos.
Pasífae me agarró los dedos y me los fue abriendo uno tras otro mientras me clavaba sus largas uñas. Miraron mi mano. Mi hermana espetó:
—Nada.
***
Mi madre volvió a parir: un muchacho. Mi padre lo bendijo, pero esta vez no hubo profecía, de modo que mi madre buscó un lugar donde dejarlo. Para entonces, mis tías ya habían aprendido y se mantuvieron mano sobre mano.
—Yo lo acogeré —dije.
Mi madre me miró burlona, pero estaba ansiosa por enseñar su nuevo collar de cuentas de ámbar.
—Bueno, así servirás para algo. Podéis graznaros mutuamente.
Eetes era el nombre que le había puesto mi padre. Águila. Su piel me calentaba los brazos como una piedra al sol y al tacto era suave como un pétalo aterciopelado. Era el bebé más dulce que hubiera nacido jamás. Olía a miel y a llamas recién prendidas. Comía de mis manos y no se asustaba ante la fragilidad de mi voz. No quería más que dormir acurrucado y agarrado a mi cuello mientras yo le contaba historias. Siempre que estábamos juntos, sentía una avalancha en mi garganta: era mi amor por él, tan grande que a veces no me permitía hablar.
Parecía que él me quería también, eso era lo más maravilloso. Circe fue la primera palabra que dijo; la segunda fue hermana. De haberse enterado, tal vez mi madre se hubiera puesto celosa. Perses y Pasífae nos miraban atentos a la posibilidad de que ambos emprendiéramos una guerra. ¿Una guerra? No teníamos ninguna intención. Eetes obtuvo permiso de nuestro padre para abandonar nuestro palacio y nos buscó una costa desierta. La playa era pequeña y blanca y los árboles eran poco más que arbustos, pero para mí era una selva salvaje y exuberante.
En un abrir y cerrar de ojos había crecido y era más alto que yo, pero seguíamos andando cogidos del brazo. Pasífae se burlaba de nosotros: decía que parecíamos amantes, ¿íbamos a ser de esa clase de dioses que se acuestan con sus hermanos? Le dije que si lo pensaba era seguramente porque ella ya lo había hecho. Fue un insulto burdo, pero Eetes se rio y eso hizo que me sintiera tan aguda como Atenea, la pronta diosa del ingenio.
Con el tiempo, la gente comenzó a decir que Eetes era raro por mi culpa. No puedo demostrar que fuese así. Pero en mis recuerdos él siempre había sido raro, diferente a todos los demás dioses. Ya de niño parecía entender cosas que otros no lograban comprender. Podía decir los nombres de los monstruos que habitaban en las más remotas profundidades del mar. Sabía que las hierbas que Zeus había introducido en la garganta de Cronos recibían el nombre de pharmaka. Podían hacer maravillas a lo largo y ancho del mundo, y muchas de ellas habían nacido de la sangre derramada de los dioses.
—¿Cómo te has enterado de estas cosas? —le preguntaba agitando la cabeza.
—Escucho.
Yo también escuchaba, pero no era la heredera favorita de mi padre. A Eetes se lo convocaba a sentarse en todas las asambleas de mi padre. Mis tíos habían comenzado a invitarlo a sus palacios. Yo esperaba en mis aposentos a que regresara para poder ir juntos a nuestra costa desierta y sentarnos en las rocas, con la espuma del mar salpicándonos los pies. Apoyaba la mejilla en su hombro y él me hacía preguntas que jamás me había planteado y que apenas podía entender, como:
—¿Cómo sientes tu divinidad?
—¿A qué te refieres? —dije.
—Ahora —contestó—. Te diré cómo siento la mía: como una columna de agua que se derrama sin cesar sobre sí misma y es clara hasta su base. Te toca.
Intenté responder.
—Como la brisa en un peñasco. Como una gaviota chillando en su nido.
—No —dijo sacudiendo la cabeza—. Eso lo dices por lo que yo te he contado. ¿Cómo la sientes? Cierra los ojos y piensa.
Cerré los ojos. Si fuera mortal, hubiera escuchado el latido de mi corazón. Pero los dioses tenemos venas indolentes, y la verdad es que no oí nada. Pero detestaba defraudarlo. Apreté la mano contra el pecho y al poco tiempo me pareció que sentía algo.
—Una concha —dije.
—Vale. —Agitó un dedo en el aire—. ¿Una concha de almeja o de caracola?
—De caracola.
—¿Y qué hay dentro de la concha? ¿Un molusco?
—Nada —respondí—. Aire.
—No es lo mismo —argumentó—; la nada es el vacío absoluto, mientras que el aire lo llena todo. Es aliento, vida y espíritu, las palabras que pronunciamos.
Mi hermano el filósofo. ¿Sabéis cuántos dioses hay iguales? Solo otro que yo hubiese conocido. El cielo azul mostraba su bóveda sobre nuestras cabezas, pero yo me encontraba en aquel oscuro y viejo salón, lleno de grilletes y de sangre.
—Tengo un secreto —le dije.
Eetes levantó las cejas, sorprendido. Pensaba que estaría bromeando. Yo jamás había sabido nada que él no supiera.
—Fue antes de que tú nacieras —añadí.
Eetes no me miró mientras le hablé de Prometeo. Su mente funcionaba mejor (eso decía siempre) cuando no encontraba distracciones. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, agudos como los del águila de la que procedía su propio nombre y capaces de penetrar en todas las grietas de las cosas como el agua penetra en el casco agujereado de un barco.
Cuando terminé de hablar, permaneció mucho rato en silencio. Al final dijo:
—Prometeo era un dios profético. Tuvo que saber que iba a recibir tormento y de qué modo. Y aun así lo hizo.
Nunca había tenido en cuenta ese detalle. Cómo, a pesar de ello, Prometeo le había llevado el fuego a la raza humana, aun a sabiendas de que iba directo al águila y a aquel peñasco desolado y eterno.
«Lo suficiente», me había respondido cuando le pregunté si iba a estar bien.
—¿Quién más lo sabe?
—Nadie.
—¿Estás segura? —Su voz mostró una urgencia a la que no estaba acostumbrada—. ¿No se lo has contado a nadie más?
—No —respondí—. ¿A quién? ¿Quién iba a creerme?
—Es cierto —asintió—. No debes contárselo a nadie. No deberías volver a hablar de ello, ni siquiera conmigo. Tienes suerte de que nuestro padre no se haya enterado.
—¿Crees que se enfadaría? Prometeo es su primo.
—Somos todos primos —resopló—. Incluso los olímpicos. Harías que nuestro padre pareciera un idiota incapaz de controlar a sus retoños. Te arrojaría a los cuervos.
Se me encogió el estómago de terror, y mi hermano se rio de la expresión de mi rostro.
—Así es —añadió—, ¿y para qué? Prometeo seguirá padeciendo su castigo. Te voy a dar un consejo: la próxima vez que se te ocurra desafiar a uno de los dioses, hazlo por una buena razón. No me gustaría ver a mi hermana reducida a cenizas por nada.
Se concertó el matrimonio de Pasífae. Ella andaba detrás de ello desde hacía tiempo: se sentaba en el regazo de mi padre y le ronroneaba cuántas ganas tenía de darle hijos a un poderoso señor. Había reclutado a mi hermano Perses para ese cometido: levantaba la copa para brindar por su núbil belleza en todos los banquetes.
—Minos —dijo un día mi padre desde su diván—, hijo de Zeus y rey de Creta.
—¿Un mortal? —protestó mi madre—. Dijiste que sería un dios.
—Dije que sería un hijo eterno de Zeus, y eso es.
—Tecnicismos de las profecías —dijo Perses en tono de burla—. ¿Va a morir o no?
Un fogonazo tan abrasador como el centro de un fuego recorrió el salón.
—¡Basta! Minos reinará sobre las almas mortales en el más allá. Su nombre perdurará a lo largo de los siglos. Está decidido.
Mi hermano no se atrevió a decir nada más, tampoco mi madre. Eetes me interceptó la mirada y escuché su voz como si me estuviera hablando. ¿Te das cuenta? No es una razón suficientemente buena.
Me imaginaba que mi hermana se pondría a llorar por la degradación, pero, cuando la miré, estaba sonriendo. No podía determinar qué es lo que estaba pensando: mi mente seguía otro hilo. Mi piel se había cubierto con un rubor. Si Minos estaba presente, también lo estarían su familia, sus cortesanos, sus consejeros, sus vasallos, sus astrónomos, sus coperos, sus siervos y los que estaban debajo de sus siervos. Todas aquellas criaturas por las que Prometeo había dado su eternidad: los mortales.
El día de la boda, mi padre nos llevó en su carro dorado a través del mar. Los festejos se celebrarían en Creta, en el gran palacio que Minos tenía en Cnosos. Los muros estaban recién estucados y todas las superficies estaban cubiertas de coloridas flores; los tapices brillaban con un riquísimo color azafrán. No solo asistirían los titanes. Minos era hijo de Zeus, y toda esa panda de pelotas que son los olímpicos acudirían a presentar sus respetos. Las largas columnatas se llenaron al momento de dioses con sus mejores galas, haciendo sonar sus adornos, riéndose, mirando de un lado a otro para ver quién había sido invitado. El grupo más denso se arremolinaba en torno a mi padre: había inmortales de toda clase abriéndose paso a empujones para felicitarlo por aquella excelente alianza. Mis tíos estaban especialmente contentos: no era muy probable que Zeus hiciese algún movimiento contra nosotros mientras durara el matrimonio.
Pasífae resplandecía, exuberante, en la tarima nupcial, como una fruta madura. Su piel era de oro y su pelo tenía el color del sol sobre bronce pulido. A su alrededor se amontonaba un centenar de ninfas, todas ellas ansiosas y locas por decirle lo hermosa que estaba.
Me hice a un lado, fuera de la multitud. Los titanes pasaron por delante de mí: mi tía Selene; mi tío Nereo con su rastro de algas marinas; Mnemosine, madre del recuerdo, y sus nueve hijas de ligeros pies. Eché una ojeada, buscando.
Los encontré por fin al fondo de la sala. Una borrosa piña de figuras, con las cabezas juntas. Prometeo me había dicho que cada humano era diferente, pero todo lo que podía ver era una muchedumbre indistinguible: todos con la misma piel opaca y sudorosa, las mismas ropas arrugadas. Me acerqué más. Su cabellera caía lacia, su carne colgaba flácida de sus huesos. Intenté imaginarme cómo sería acercarme a ellos, tocar esa carne mortal con la mano. La idea me produjo un escalofrío. Por entonces ya había escuchado las cosas que se rumoreaban entre mis primos acerca de lo que podían llegar a hacer con las ninfas si las encontraban solas: las violaciones, los abusos. Me costaba creerlo. Parecían frágiles como las laminillas de una seta. Mantenían el rostro dirigido al suelo, cuidadosamente, hurtándolo a la vista de las divinidades. Los mortales tenían sus propias narraciones, después de todo, sobre lo que les sucede a aquellos que se juntan con los dioses. Una mirada en un mal momento, un traspié; todo ello podía causarles la muerte y la desgracia a ellos y a sus familias durante generaciones y generaciones.
Era una especie de gran cadena de miedo, pensé. Zeus en la cima y mi padre justo debajo. Luego los hermanos e hijos de Zeus, luego mis tíos, y de ahí a todos los sucesivos rangos de dioses de los ríos, señores marinos, furias, vientos y gracias, hasta el fondo en el que nos encontrábamos las ninfas y los mortales, cada uno observando a los otros.
—No hay mucho a lo que mirar, ¿no? —La mano de Eetes me agarró del brazo—. Ven, anda, he encontrado a los olímpicos.
Lo seguí, con la sangre palpitando en mi interior. Nunca había visto a ninguno, a aquellas divinidades que gobernaban desde sus tronos celestiales. Eetes me llevó hasta una ventana que daba a un patio en el que resplandecía el sol. Allí estaban: Apolo, señor de la lira y del resplandeciente arco; su gemela, Ártemis, de luz de luna, la cazadora sin piedad; Hefesto, el herrero de los dioses, el que había fabricado las cadenas que apresaban a Prometeo; el taciturno Poseidón, cuyo tridente gobierna las olas, y Deméter, la señora de la abundancia, cuyas cosechas alimentan a todo el mundo. Me quedé mirándolos, deslizándose con elegancia en su magnificencia. Parecía que el aire se retiraba a su paso.
—¿Has visto por algún lado a Atenea? —suspiré. Siempre me habían gustado las historias que contaban sobre ella: la guerrera de ojos grises, la diosa de la sabiduría, cuya mente era más rápida que el rayo. Pero no estaba. Quizá, dijo Eetes, era demasiado orgullosa para juntarse con los terrenales titanes. Quizá era demasiado sabia para andar haciendo cumplidos como una más entre la multitud. También era posible que estuviera allí, pero se hubiera hecho invisible hasta a los ojos de las demás divinidades. Era una de las más poderosas entre los olímpicos y era capaz de hacer algo así para observar los movimientos del poder y escuchar nuestros secretos.
Se me puso la piel de gallina con solo pensarlo.
—¿Crees que nos está escuchando ahora?
—No seas tonta. A ella le interesan los grandes dioses. Mira, ahí llega Minos.
Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y una mortal; un semidiós, así se llamaba a los de su clase: mortales, pero bendecidos por su ascendencia divina. Sobresalía por encima de sus consejeros; su cabellera era espesa como un matojo enmarañado, y su pecho, ancho como la cubierta de un barco. Sus ojos me recordaban los salones de obsidiana de mi padre y brillaban oscuros bajo la corona de oro. Mas cuando puso su mano sobre el delicado brazo de mi hermana, de repente pareció un árbol en invierno, desnudo y consumido. Creo que se dio cuenta y frunció el ceño, lo que hizo que mi hermana aumentara más aún su brillo. «Estará muy contenta», pensé, o se sentirá más importante; ella no distingue una cosa de otra.
—Mira ahí —me dijo Eetes al oído.
Señaló a un mortal, un hombre que no había visto antes, que no parecía tan encogido como los otros. Era joven, llevaba la cabeza afeitada al estilo egipcio, con la piel de la cara cómodamente ajustada a sus rasgos. Me gustó. Sus ojos no estaban turbios por el vino como los del resto.
—Claro que te gusta —exclamó Eetes—. Es Dédalo, uno de los más maravillosos entre los mortales, un artesano casi igual a un dios. Cuando sea rey, me rodearé de esta clase de seres magníficos.
—Ah, ¿sí? ¿Y cuándo serás rey?
—Pronto, padre me va a dar un reino.
Pensé que estaba bromeando.
—¿Y podré vivir en él?
—No —contestó—. Tendrás que hacerte con uno propio.