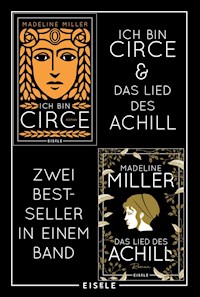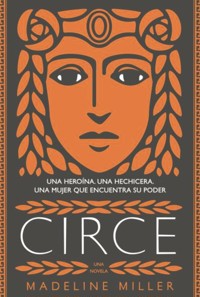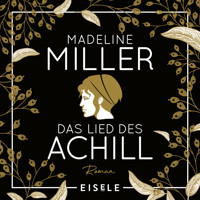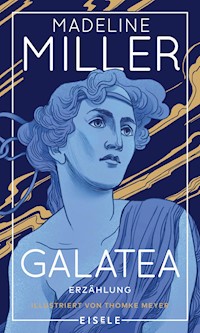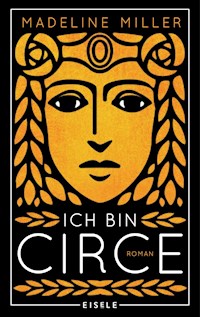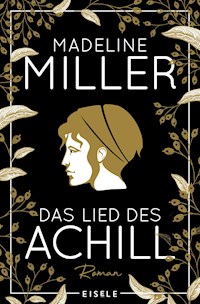Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
De la autora de Circe, una epopeya inolvidable Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un príncipe joven y torpe, ha sido exiliado al reino de Ftía, donde vive a la sombra del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles.Aquiles, el mejor de los griegos, es todo lo que no es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de una diosa. Un día Aquiles toma bajo su protección al lastimoso príncipe y ese vínculo provisional da paso a una sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes habilidosos en las artes de la guerra.Pero el destino nunca está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se extiende la noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles, seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la causa, y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su compañero, lo sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los años siguientes iban a poner a prueba todo cuanto habían aprendido y todo cuanto valoraban profundamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Glosario de personajes
Créditos
1
Mi padre fue rey e hijo de reyes. Era pequeño de estatura, al igual que la mayoría de nuestra gente, y tenía unos hombros enormes, como los de un toro. Desposó a mi madre cuando esta tenía catorce años y la sacerdotisa la declaró núbil. Se trataba de un buen partido: era hija única y el esposo recibiría la fortuna del padre.
No averiguó que su mujer era una simple hasta después de la boda. Mi abuelo materno tuvo buen cuidado de mantenerla con el rostro cubierto hasta después de la ceremonia y mi progenitor le siguió la corriente. Siempre iba a haber esclavas y efebos si resultaba ser fea. Según dicen, mi madre sonrió cuando al fin le retiraron el velo. Así es como supieron que era imbécil. Las novias jamás sonríen.
En cuanto ella me alumbró, un chico, mi padre me cogió de sus brazos y me confió a los cuidados de un ama. La partera se compadeció de la parturienta y le dio una almohada para que la abrazara en vez de a mí. Ella así lo hizo, sin darse cuenta del cambio operado.
Enseguida fui una decepción, pues salí pequeño y escuchimizado. No era veloz, ni fuerte, ni tenía buena voz para cantar. Lo mejor que podía decirse sobre mí era que jamás enfermaba. Los niños sufrían resfriados y cólicos a esa edad, pero yo nunca. Eso fue lo único que hizo recelar a mi padre. ¿No sería yo un niño no humano al que habían cambiado por su hijo? Cada vez que sentía sobre mí el peso de su mirada, me temblaban las manos y mi madre chorreaba vino por la boca y se manchaba.
El turno de organizar los juegos le llegó a mi progenitor cuando yo tenía cinco años. Venían hombres desde lugares tan lejanos como Tesalia y Esparta, gracias a los cuales nuestros almacenes rebosaban de oro. Un centenar de siervos trabajaron durante veinte días para alisar las pistas de carreras y retirar las piedras. Mi padre estaba decidido a ofrecer los mejores juegos de su generación.
Recuerdo los cuerpos de los mejores corredores, morenos y relucientes a causa del aceite mientras realizaban los estiramientos en la pista bajo el sol. En la liza se daban cita maridos de amplios hombros, jóvenes imberbes y chiquillos. Todos tenían unas pantorrillas muy musculosas.
Antes de la carrera sacrificaron al toro y vertieron la sangre del astado en la tierra y en cuencos de bronce. El animal murió en silencio, un magnífico augurio para los juegos en ciernes.
Los corredores se congregaron delante de la tarima donde mi padre y yo estábamos sentados, los trofeos reservados a los ganadores en derredor: cráteras de oro donde mezclar agua y vino, trípodes de bronce y lanzas de fresno rematadas con una punta del valioso hierro. Pero el verdadero trofeo descansaba en mis manos: una corona de laurel recién cortado; el verde de las hojas era agrisado y yo lo frotaba con el pulgar para sacarle brillo. Mi padre había acabado dándomelo a regañadientes. Se tranquilizaba a sí mismo diciendo que solo debía sujetarlo.
Los más jóvenes competían primero. Habían hundido los pies en la arena, donde se removían, a la espera de que el sacerdote asintiera con la cabeza. Todos estaban en pleno estirón. Eran chicos larguiruchos de huesos muy marcados sobre la piel tensa. Mi mirada recayó sobre un muchacho rubio entre docenas de jóvenes de cabellos negros y alborotados. Me incliné hacia delante para verlo mejor. Su pelo parecía miel bajo la luz del sol y entre sus mechones podía atisbarse la corona de un príncipe.
Era algo más bajo que los demás y su figura tenía esa redondez propia de la niñez que el resto de los competidores ya había perdido. Lucía una larga melena anudada atrás con un lazo de cuero; refulgía sobre la piel morena de su espalda. Cuando se daba la vuelta su rostro se veía serio, como el de un adulto.
Rebasó a los muchachos más corpulentos de mayor edad en cuanto el sacerdote golpeó el suelo con el pie. Se movía con suma facilidad. Sus talones levantaban destellos rosáceos cual lenguas al relamerse. Ganó.
Lo miré fijamente cuando mi padre tomó la corona de laurel de mi regazo y se la puso en las sienes. Sus cabellos eran de un rubio tan intenso que las hojas verdes parecían casi negras. Su progenitor, Peleo, acudió a felicitarlo con una sonrisa de orgullo en los labios. Su reino era más pequeño que el nuestro, pero se rumoreaba que su esposa era una diosa y su pueblo lo adoraba. Mi propio padre lo observaba con envidia. Su esposa era estúpida y su hijo demasiado lento para tomar parte siquiera en la carrera de los de menor edad. Se volvió hacia mí y me soltó: «Así debería ser un hijo».
Sentí las manos vacías sin la corona. Observé a Peleo abrazar a su heredero. El muchacho lanzó al aire la laureola y volvió a cogerla. Reía con el rostro iluminado por la victoria.
Al margen de esta escena, solo recuerdo imágenes dispersas de mi vida en aquel entonces: mi padre sentado en el trono con cara de pocos amigos; un ingenioso caballito de madera que me encantaba; mi madre en la playa con la mirada fija en el Egeo… En esta última remembranza yo estoy junto a ellos, lanzando piedras que rebotan varias veces sobre la piel del mar. A ella parece complacerle el modo en que las aguas se ondulan para retroceder de nuevo hacia la superficie cristalina del ponto, o tal vez fuera el océano mismo lo que le gustara. Ella había hundido en la arena los pies y los dedos asomaban por debajo del sablón, pero yo me andaba con mucho cuidado a la hora de no tocarlos en mi búsqueda de piedras. No tengo otro recuerdo de mi madre y es tan perfecto que estoy casi convencido de que es fruto de mi imaginación. Al fin y al cabo, es muy improbable que mi padre nos permitiera acudir solos a la playa al tonto de su hijo y a su esposa aún más boba. Y, además, ¿dónde estábamos? No reconozco la playa ni la línea costera. Ha llovido mucho desde entonces.
2
El rey me hizo llamar. Según recuerdo, me fastidiaba mucho cruzar el gran salón del trono para luego arrodillarme frente a él sobre el suelo de piedra. Algunos monarcas habían optado por poner alfombras a fin de aliviar las rodillas de los mensajeros que venían con nuevas y debían estar mucho rato hablando. No era el caso de mi padre.
—La hija del rey Tindáreo ya tiene edad para desposarse —anunció.
Me sonaba ese nombre. Tindáreo era rey de Laconia, en Esparta, y poseía grandes extensiones en las riquísimas tierras del sur, objeto de la codicia de mi progenitor. También había oído hablar de su hija, de quien se rumoreaba que era la mujer más hermosa de toda Hélade. Según se decía, Leda, su madre, había sido violada por el mismísimo Zeus, rey de todos los dioses, disfrazado de cisne. A los nueve meses nacieron dos grupos de gemelos: Cástor y Clitemnestra, hijos de su esposo mortal, y Pólux y Helena, deslumbrante prole de un dios; pero era bien sabido lo malos padres que eran los dioses. Se esperaba que Tindáreo proveyera a todos de su patrimonio.
Yo no respondí a las noticias de mi padre. Nada significaban para mí.
Se aclaró la garganta de forma muy audible en la silenciosa cámara del trono.
—Haríamos bien en tenerla en nuestra familia. Irás y te ofrecerás como pretendiente.
No había nadie más en la sala, así que solo él pudo oír mi resoplido, pero yo sabía bien que no convenía verbalizar mi disgusto. Mi progenitor ya conocía todo cuanto yo podía decirle: tenía nueve años, era feo, poco prometedor y menos interesante.
Partimos a la mañana siguiente con los fardos llenos de regalos y vituallas para el viaje. Nos escoltaban soldados engalanados con su mejor armadura. No me acuerdo mucho de aquel viaje por tierra, a través de unas comarcas que dejaron poca huella en mi memoria. Mi padre iba a la cabeza de la comitiva, desde donde dictaba órdenes a emisarios y secretarios que salían disparados en todas direcciones. Yo mantenía la vista fija en las riendas de cuero y acariciaba con el pulgar su acabado aterciopelado. No entendía cuál era mi lugar allí; era incomprensible, como tantas otras cosas que hacía mi padre. Mi burro se bamboleaba y yo con él, feliz de contar con esa diversión.
No fuimos los primeros pretendientes en llegar a la ciudadela de Tindáreo. Los establos abarrotados de mulas y caballos eran un hervidero de criados. Mi progenitor parecía bastante descontento con la ceremonia de recepción que nos habían dispensado. Acariciaba la piedra del hogar de nuestros aposentos con cara de pocos amigos. Yo había traído de casa un juguete: un caballito de patas móviles. Movía una y luego otra e imaginaba que viajaba sobre su lomo en vez de hacerlo sobre el burro. Un soldado se compadeció de mí y me prestó sus dados. Estuve tirándolos en el suelo hasta que me salieron todo seises en una tirada.
Por fin, una mañana, mi padre me ordenó que me lavara y me peinara. Me hizo cambiar de túnica una vez y después otra. Lo obedecí, aun cuando no vi mucha diferencia entre el color de la primera, púrpura con bordadura de oro, y el de la segunda, carmesí con bordadura de oro. Ninguna de las dos ocultaba el tembleque de mis rodillas. Mi padre parecía poderoso y severo con esa barba negra acuchillándole el semblante. Ya teníamos preparado el regalo que íbamos a ofrecerle a Tindáreo: una crátera de oro con un relieve donde se representaba la historia de la princesa Dánae, a quien Zeus dejó embarazada después de haberse transformado en lluvia de oro; ella alumbró a Perseo, que luego mató a la Gorgona y se convirtió en uno de nuestros grandes héroes, solo superado por Heracles. Mi padre me la entregó con una advertencia: «No nos avergüences».
Oí antes que vi el gran salón, contra cuyas paredes rebotaba el sonido de miles de voces, el tintineo de las armaduras y el golpeteo de las copas. Los criados habían abierto de par en par las ventanas con el fin de reducir el volumen del bullicio y colgado en las paredes grandes tapices de indiscutible riqueza. Jamás había visto tantos hombres juntos como había en el interior de aquella estancia. «Hombres no; reyes», me corregí.
Se nos llamó para participar en el consejo, sentados en bancos cubiertos con pieles de vaca. Los criados retrocedieron hasta desvanecerse entre las sombras. Mi padre me puso una mano encima y me hundió los dedos en el cuello para avisarme de que no se me ocurriera moverme.
Había mucha violencia contenida en aquella estancia, donde tantos príncipes, héroes y reyes se disputaban un único trofeo, pero sabíamos remedar la civilización. Todos se fueron presentando uno por uno, mostrando su melena refulgente, su espléndido talle y sus carísimas ropas teñidas. Muchos eran hijos o nietos de dioses. Las hazañas de todos ellos habían merecido una, dos y hasta tres canciones. Tindáreo los saludó, aceptó sus regalos, los puso en una pila en el centro de la sala e invitó a hablar a todos, a fin de que hicieran la petición de mano.
Mi progenitor era el mayor, a excepción de un hombre que dijo llamarse Filoctetes.
—Es uno de los camaradas de Heracles —susurró el hombre sentado junto a nosotros con un tono de reverencia en la voz que fui perfectamente capaz de comprender.
Heracles era nuestro mayor héroe y Filoctetes había sido uno de sus más allegados y el único vivo de todos sus compañeros. Tenía el cabello gris y unos dedos gruesos como tendones que lo delataban como arquero. Un momento después alzó el mayor arco que yo haya visto en mi vida; era de madera pulida de tejo y empuñadura de piel de león.
—El arco que Heracles me confió al morir —explicó.
Un arco suscita burlas en nuestras tierras, pues es considerado un arma de cobardes, pero nadie podría decirlo de ese arco; la fuerza necesaria para tensarlo podía humillarnos a todos.
El siguiente en presentarse fue un hombre con los ojos pintados como una mujer.
—Soy Idomeneo, rey de Creta. —Se trataba de un hombre enjuto y cuando se puso de pie los cabellos le cayeron hasta la cintura. Ofreció un objeto poco común: un hacha de doble cabeza hecha de hierro—. Es el símbolo de mi pueblo.
Los movimientos del cretense me recordaron a los de los bailarines que tanto le gustaban a mi madre.
Después le llegó el turno a Menelao, hijo de Atreo, sentado junto a Agamenón, ese hermano cuyo enorme corpachón recordaba al de un oso. Menelao tenía el pelo de un rojo muy llamativo. Era un hombre vital, fuerte, musculoso. Su regalo fue de lo más suntuoso: un hermoso vestido teñido.
—Aunque la dama no necesita adorno alguno —agregó con una sonrisa.
Era un discurso muy lacónico. Me habría gustado tener algo inteligente que decir. Yo era allí el único menor de veinte años y que no era hijo de un dios. «Quizás el hijo rubio de Peleo esté a la altura de esto», pensé. Pero su padre lo había dejado en casa.
Los hombres se fueron presentando uno tras otro hasta que me fue imposible recordar los nombres. Mi atención deambuló por la sala hasta acabar fijándose en la tarima, donde reparé por vez primera en la presencia de tres mujeres con velo sentadas junto a Tindáreo. Observé con fijeza la gasa blanca que cubría los rostros, como si fuera capaz de atisbarlos. Mi padre pretendía que una de ellas fuera mi esposa. Las tres mantenían sobre el regazo unas manos hermosamente adornadas con brazaletes. Una de ellas era más alta que las otras dos. Me pareció ver un rizo negro tras el velo. Helena tenía los cabellos de un rubio muy claro, según recordaba, así que esa no era. Entretanto, había dejado de oír a los reyes y me llevé un susto al ver que Tindáreo nos miraba y pronunciaba en voz alta el nombre de mi padre.
—Sé bienvenido, Menecio. Lamento saber que tu esposa ha fallecido.
—Mi mujer vive, Tindáreo. Es mi heredero quien viene hoy a pedir la mano de tu hija.
Se hizo un silencio durante el cual yo me arrodillé, mareado, al ser objeto de las miradas de todos los presentes, que se volvieron hacia mí.
—Todavía no es un hombre. —La voz de Tindáreo parecía muy lejana. Percibí en ella una absoluta ausencia de emoción.
—Y no tiene por qué. Yo soy hombre suficiente por los dos. —Ese era el tipo de bravata que nuestra gente adoraba, una fanfarronada audaz; pero esta vez nadie rio.
—Ya veo —repuso Tindáreo.
El suelo de piedra se me metía en la piel hasta el punto de que no era capaz de moverme, y eso que estaba acostumbrado a permanecer de rodillas. Nunca antes de ese momento me había alegrado de la práctica adquirida en el salón del trono de mi padre, que volvió a hablar otra vez en medio del silencio.
—Otros han traído bronce y vino, aceite y lana. Yo vengo con oro; es una pequeña porción de mis fondos.
Fui consciente de mis manos sobre las figuras de la historia narrada en la hermosa crátera, donde Zeus aparecía de entre la lluvia de luz ante la princesa sorprendida y ambos copulaban.
—Mi hija y yo te agradecemos un regalo tan espléndido, aunque tan asequible para ti.
Un murmullo se desató entre las filas de los reyes. Era una humillación de la que mi padre parecía no percatarse, pero yo me sonrojé.
—Yo haría de Helena la reina de mi palacio, pues mi esposa, como os consta, no es apta para gobernar. Mis riquezas superan a las de todos estos jovenzuelos y mis hazañas hablan por sí mismas.
—Pensé que el pretendiente era tu hijo.
Alcé la vista al oír aquella voz nueva. Se trataba de un hombre que aún no había hablado. Era el último en la fila y estaba sentado a sus anchas en el banco. La luz del fuego le arrancaba destellos a sus cabellos ensortijados y en la pierna se veía una cicatriz de trazo dentado, un chirlo que iba desde el talón hasta la rodilla y que giraba en torno a los músculos de la pantorrilla para perderse debajo de la túnica. Parecía una herida de cuchillo o algo similar, o esa impresión me causó, que lo había herido hasta arriba, dejando un costurón de perfiles no muy marcados, pero esa aparente suavidad ocultaba el daño que debía de haberle causado.
Mi padre estaba furioso.
—No recuerdo que nadie te haya invitado a tomar la palabra, hijo de Laertes.
—Nadie —convino el aludido con una sonrisa—. Te he interrumpido, pero no debes temer mi intromisión. No tengo intereses ocultos en este asunto. Hablo como simple observador.
Un movimiento en el estrado atrajo mi mirada. Una de las figuras veladas se había movido.
—¿Qué pretende decir? —Mi padre torció el gesto—. Si no está aquí por la mano de Helena, ¿a qué ha venido? Que se vuelva con sus cabras y sus piedras.
El interpelado enarcó las cejas, pero no dijo nada más.
—Si tu hijo es el pretendiente, tal y como tú mismo dices, dejémoslo que se presente él mismo —repuso Tindáreo con afabilidad.
Incluso yo supe que me había llegado el turno de hablar.
—Soy Patroclo, hijo de Menecio. —Mi voz sonó aguda y áspera por la falta de hábito—. Estoy aquí como pretendiente de Helena. Mi padre es rey e hijo de reyes.
No tenía nada más que decir. Mi padre no me había aleccionado en modo alguno, pues no se le había pasado por la imaginación que Tindáreo me pidiera que tomara la palabra. Me incorporé y llevé la crátera hasta el montón de presentes y elegí un sitio donde no se cayera. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi asiento. No me había puesto en ridículo con temblores ni tropezones y mis palabras no habían sido ninguna estupidez. Aun así, estaba colorado de pura vergüenza, pues era consciente de la imagen que debía de ofrecer a ojos de aquellos hombres.
La rueda de presentaciones se mantuvo al margen de todo esto y prosiguió. A renglón seguido se arrodilló un pretendiente que doblaba a mi padre en estatura y corpulencia. Dos siervos sostenían un enorme escudo que parecía formar parte de su atuendo de guerra. Le cubría de los pies a la cabeza. Pocos hombres eran capaces de llevarlo. No tenía adorno alguno, pero las melladuras y los golpes evidenciaban las muchas batallas que había presenciado. Áyax, hijo de Telamón, se presentó con un discurso breve y directo: su linaje se remontaba a Zeus, según dijo, y ofreció las dimensiones de su anatomía como prueba evidente de que seguía disfrutando del favor de su trastatarabuelo. Su regalo era una fina lanza de madera bellamente tallada cuya punta de hierro forjada destellaba a la luz de las antorchas.
Al final le llegó el turno al invitado de la cicatriz.
—¿Y bien, hijo de Laertes? —Tindáreo se recolocó en el trono para ver de frente al aludido—. ¿Qué tiene que decir un observador desinteresado sobre todos estos preliminares?
El interpelado se inclinó hacia delante.
—Me gustaría saber cómo vas a evitar que los perdedores te declaren la guerra… a ti y al afortunado nuevo esposo de Helena. En esta sala veo a una docena de aspirantes dispuestos a saltar al cuello de los demás…
—Y lo encuentras divertido.
El hombre se encogió de hombros.
—La estupidez del ser humano me hace gracia.
—El hijo de Laertes se mofa de nosotros —gritó el pretendiente alto, Áyax, cuyo puño cerrado tenía el tamaño de mi cabeza.
—Jamás, hijo de Telamón.
—En ese caso, ¿qué dices, Odiseo? Di lo que piensas de una vez. —Nunca había oído la voz de nuestro anfitrión sonar tan cortante.
Odiseo volvió a encogerse de hombros.
—Es una apuesta arriesgada, a pesar de la fortuna y el renombre que te has ganado. Cada uno de estos hombres es muy respetable y todos ellos lo saben. No van a quedarse al margen tan fácilmente.
—Eso ya me lo has dicho en privado.
Mi padre se envaró junto a mí. «Conspiración.» No fue el único rostro crispado en la sala.
—Cierto, pero ahora te ofrezco una solución. —Alzó las manos vacías—. No te he traído ningún regalo y no voy a cortejar a Helena. El mío es un reino de rocas y cabras, como aquí se ha dicho. En recompensa por mi solución quiero como premio lo que te he pedido.
—Dame una salida y lo tendrás.
Advertí otro ligero movimiento en la tarima: una mujer había crispado la mano sobre el vestido de una sus compañeras.
—Entonces, he aquí la solución: creo que deberíamos dejar elegir a Helena. —Odiseo hizo una pausa para dar espacio a que estallaran los murmullos de incredulidad; las mujeres jamás tenían opinión en ese tipo de cosas—. Nadie va a poder culparte en tal caso, pero ella debe efectuar su elección ahora, en este mismo momento, para que no pueda decirse que ha recibido consejos u órdenes de tu parte. Y una cosa más —añadió, alzando un dedo—: Antes de que ella elija, todos los aquí presentes deben hacer un juramento: respetar la decisión de la novia y defender a su esposo contra todos los que intenten arrebatársela.
El malcontento y el malestar se extendieron por el salón. «¿Un juramento?» Eso era tan poco convencional como permitir que una mujer eligiera a su marido. Los pretendientes empezaron a recelar.
—Muy bien. —El rostro de Tindáreo era inescrutable cuando se volvió hacia las mujeres veladas—. ¿Aceptas esta propuesta, Helena?
—Sí.
Su voz baja y primorosa llegó hasta el último rincón de la estancia. Solo había dicho una palabra, pero sentí que se estremecían todos los hombres en mi derredor. Yo mismo experimenté esa sensación, a pesar de mi corta edad, y me maravilló el poder de esa mujer, capaz de electrizar a todos los allí presentes. De pronto, todos recordamos haber oído hablar de su piel dorada y sus ojos negros y centelleantes como la obsidiana que trocábamos por nuestras olivas. En ese momento ella valía todos los presentes apilados en el centro y mucho más. Valía nuestra propia vida.
Tindáreo asintió.
—En tal caso, decreto que así sea. Todos los que vayan a prestar juramento, que lo hagan ahora.
Se escucharon murmullos y voces de enfado, pero nadie se marchó. La voz de Helena y el velo que se ondulaba suavemente por el efecto de su respiración nos retuvo a todos allí, cautivos.
Un sacerdote convocado a toda prisa llevó una cabra blanca al altar. Para un sacrificio realizado allí dentro era una elección mucho más adecuada que un toro, cuya sangre habría puesto perdido el suelo al rebanarle el cuello. El animal murió enseguida y el hombre mezcló la sangre oscura con las cenizas de ciprés tomadas del fuego. La urna siseó con fuerza en la silenciosa estancia.
—Tú serás el primero —le dijo Tindáreo a Odiseo.
Hasta un niño de nueve años como yo pudo apreciar lo adecuado de esa medida. Odiseo había demostrado ser él solo más listo que la mitad de los allí presentes. Nuestras precarias alianzas perduraban únicamente cuando no se permitía a ningún hombre cobrar más poder que a los demás. Al mirar a mi alrededor vi sonrisitas de satisfacción entre los reyes; el de Ítaca no iba a poder escapar a su propia soga.
La voz de Odiseo se curvó al esbozar una media sonrisa.
—Por supuesto, será un placer. —Y, sin embargo, intuí que no lo era. Durante el sacrifico lo había visto retroceder hacia las sombras, como si deseara que nadie reparase en su presencia. Se levantó y se dirigió hacia el altar—. Recuerda, Helena, que solo juro por compañerismo, no como pretendiente. Si me eligieras a mí jamás te lo perdonarías.
La broma arrancó unas cuantas risas entre los reyes. Todos éramos muy conscientes de que era improbable que alguien tan luminoso como Helena se decantara por el monarca de la yerma Ítaca.
El sacerdote convocó a los pretendientes uno a uno para que acudieran junto al fuego. Nos hizo unas marcas en las muñecas con sangre y cenizas y nos las ató como si fueran cadenas. Recité las palabras del juramento de espaldas a él y alcé los brazos para que todos me vieran.
Cuando el último pretendiente hubo pronunciado el compromiso, Tindáreo se puso en pie y habló:
—Elige ahora, hija mía.
—Menelao —contestó ella sin vacilar.
Nos sorprendió mucho a todos, que habíamos esperado suspense e indecisión. Me volví hacia el hombre de pelo rojo, que se puso de pie, con una enorme sonrisa presidiéndole el rostro. Estaba alborozado cuando le palmeó la espalda a su hermano, que permanecía en silencio. Todos los demás eran presa de la ira, la decepción e incluso la pena, pero ninguno echó mano a la espada, pues la sangre untada en nuestras muñecas se había espesado y secado.
—Que así sea. —Tindáreo también se puso en pie—. Me congratula acoger en el seno de mi familia a un segundo hijo de Atreo. Para ti mi Helena, así como tu digno hermano se quedó como mi Clitemnestra. —Y señaló con un gesto a la mujer de mayor estatura, pensando que se levantaría. La mujer no se movió. Me pregunté si lo habría oído.
—¿Y qué me dices de la tercera chica, tu sobrina? —gritó un hombre situado junto al gigante Áyax—. ¿Puedo tenerla?
Los pretendientes rieron, felices de contar con algo que aliviara la tensión.
—Llegas tarde, Teucro —dijo Odiseo con fuerza para hacerse oír por encima del barullo—. Está prometida conmigo.
No tuve ocasión de escuchar nada más. Noté la manaza de mi padre en el hombro, que me sacó a rastras del asiento.
—Aquí ya hemos terminado.
Esa misma noche nos marchamos a casa y me subí a lomos de mi burro con la enorme decepción de no haber tenido la oportunidad de ver el rostro fabuloso de Helena.
Mi progenitor no volvió a mencionar jamás aquel viaje y una vez en casa los detalles de la visita adoptaron extraños vericuetos en mi memoria. La sangre, el juramento y la sala llena de reyes parecían lejanos y desvaídos; guardaban más semejanza con las invenciones de un aedo que con algo que yo había vivido. ¿De veras me arrodillé allí delante de todos? ¿Y era verdad lo del juramento? La simple idea parecía un absurdo; resultaba tan estúpida e improbable como una pesadilla causada por una cena copiosa.
3
Me resistí. En la mano tenía un par de dados. Eran un obsequio; no de mi padre, a quien jamás se le habría pasado por la cabeza regalarme nada, ni de mi madre, que a veces ni siquiera me conocía. No me acordaba de quién me los había dado. ¿Un rey de visita? ¿Un noble a cambio de favoritismos?
Eran de marfil tallado con encartes de ónice, alisados de tanto sobarlos con los dedos. Aquello sucedía en las postrimerías del verano y yo jadeaba tras haber corrido un buen trecho desde el palacio. Desde el día de los juegos, me habían puesto a un hombre para que me adiestrara en todas las disciplinas atléticas: pugilato, lucha de lanza y espada, y lanzamiento de disco; pero yo me había escapado y ahora estaba eufórico, disfrutando de la luz vertiginosa de la soledad. Era la primera vez que estaba solo desde hacía muchas semanas.
Entonces apareció el chico. Se llamaba Clisónimo y era hijo de un noble asiduo en el palacio. Era mayor, más grande y de un rollizo desagradable. El brillo de los dados atrajo su mirada hacia mi mano. Los miró con codicia y alargó la palma extendida.
—Déjame verlos —dijo.
—No.
No quería que los tocara con esos dedos suyos rechonchos y sucios; además, aun teniendo menos años que él, yo era el príncipe. ¿Ni siquiera me quedaba ese derecho? Pero los hijos de los nobles solían hacerme lo que les venía en gana, sabedores de que mi padre jamás intervenía.
—Los quiero. —Ni siquiera se molestó en amenazarme, no todavía, y yo lo aborrecí por ello. Me merecía un poco de intimidación, cuando menos.
—No.
Avanzó hacia mí.
—Dámelos.
—Son míos. —Le enseñé los dientes y le lancé un mordisco, como los perros que luchaban por las migajas de nuestra mesa.
Alargó la mano para cogerlos y yo lo empujé hacia atrás. Se tropezó y eso me gustó. No iba a quitarme lo que era mío.
—¡Eh!
Se había enfadado. Yo era demasiado pequeño y se decía de mí que era un simple. Sería un deshonor para él retroceder ahora, así que se me echó encima con el rostro rojo de rabia. No tenía intención de hacerlo, pero aun así retrocedí.
—Cobarde —dijo, esbozando una sonrisa burlona.
—No soy un cobarde —repliqué en voz más alta mientras se me calentaba la sangre.
—Pues eso es lo que piensa tu padre. —Pronunció cada palabra con deliberada lentitud, como si las paladeara—. Eso le he oído contar al mío.
—No lo creo —repliqué, aun a sabiendas de que sí lo había dicho.
El muchacho se acercó aún más y alzó un puño.
—¿Me estás llamando embustero?
Iba a pegarme, lo sabía, solo estaba buscando la excusa. Podía imaginarme a la perfección la forma en que el rey había pronunciado esa palabra, «cobarde». Le puse las manos sobre el pecho y empujé con todas mis fuerzas. Nuestra nación era tierra de pastos y trigales, así que una caída no iba a dolerle mucho.
Pero estoy buscando excusas. También era una tierra llena de piedras.
Al caer se dio un golpe sordo contra una roca. Vi la sorpresa en sus ojos, abiertos con desmesura. El terreno circundante empezó a encharcarse de sangre.
Yo lo miraba fijamente mientras se me hacía un nudo en la garganta, horrorizado por las consecuencias de mis actos. Jamás había presenciado la agonía de un ser humano. Había visto morir a toros y a cabras, y también había visto dar boqueadas a un pez hasta quedar inerte. Había contemplado la muerte en las pinturas y en los tapices, y también en las figuras negras de las hidrias, pero jamás había visto la vibración del estertor, el ahogo, la desesperación. El olor de la sangre. Salí por pies.
Me encontraron un tiempo después junto a las raíces nudosas de un olivo. Estaba lívido, renqueante y rodeado de mis propios vómitos. Había perdido los dados en el transcurso de mi huida. Mi padre me miró enojado y con una mueca que dejaba entrever sus dientes amarillentos. A su ademán, los criados me levantaron y me llevaron al palacio.
La familia del muchacho exigió de inmediato mi exilio o mi muerte. Eran gente influyente y el difunto, su primogénito. Tal vez le permitieran a un monarca quemarles los campos o violar a sus hijas, siempre y cuando pagase una reparación por ello, pero no era posible tocar a sus hijos, ya que, en tal caso, la nobleza se sublevaría. Todos conocíamos las reglas y nos aferrábamos a ellas para evitar los desmanes de la anarquía, que siempre rondaba demasiado cerca. «Deuda de sangre.» Los criados se persignaron.
Mi padre se había pasado la vida entera a la rebatiña para conservar el trono y no iba a arriesgarse a perderlo por un hijo como yo, máxime cuando los herederos y los úteros que los alumbraban eran tan fáciles de conseguir. Por eso se mostró de acuerdo en lo del exilio y me envió al reino de otro hombre, donde a cambio de mi peso en oro se harían cargo de mantenerme hasta la edad adulta. No tendría padres ni familia ni herencia. En aquellos días, era preferible la muerte. Sin embargo, mi progenitor era un hombre práctico. Mi peso en oro era mucho menos costoso que el espléndido funeral que mi muerte habría requerido.
Esa era mi condición cuando cumplí diez años. Así me convertí en huérfano y así acabé en Ftía.
Ftía era el más nimio de nuestros estados, diminuto cual gema. Estaba situado en una lengua de tierra, entre las estribaciones del monte Otris y el mar. Su rey, Peleo, era uno de esos hombres bendecidos por los dioses, a pesar de no ser él mismo una deidad, pero era inteligente, apuesto, valiente y superior a todos los monarcas en lo tocante a su piedad. Como recompensa por todo ello, las divinidades le habían ofrecido como esposa una ninfa de los mares, lo cual se consideraba uno de los mayores honores posibles. Al fin y al cabo, ¿qué mortal no deseaba acostarse con una diosa y tener un hijo con ella? La sangre divina purificaba nuestra raza lodosa, capaz de forjar héroes solo con barro y arena. Además, esta diosa en concreto traía consigo una garantía aún mayor: las Moiras habían predicho que su hijo superaría en mucho al padre, con lo cual el linaje de Peleo estaba asegurado. No obstante, como todos los regalos de los dioses, había un inconveniente: la diosa estaba maldispuesta.
Todos habíamos oído hablar de la violación de Tetis. Los dioses habían conducido a Peleo hasta el lugar secreto de la playa donde le gustaba estar y le habían avisado de que no perdiera el tiempo con insinuaciones ni probaturas. Ella jamás consentiría en desposar a un mortal.
También le previnieron de lo que podía suceder una vez que él la hubiera atrapado, pues la ninfa Tetis era artera, como su padre Proteo, el escurridizo anciano hombre del mar, y la nereida sabía cómo hacer que su piel adoptara mil formas diferentes de pelo, carne y pluma. Peleo no debía soltarla, por mucho dolor que le infligieran los picos, garras, dientes y anillos enroscados.
Peleo era un hombre pío y obediente e hizo todo tal y como las divinidades le habían ordenado. Esperó a que saliera de entre las olas del color de la pizarra y dejara ver su melena negra y larga como una cola de caballo. Entonces la atrapó y la retuvo, a pesar de la violenta resistencia de la ninfa, hasta que ambos acabaron exhaustos, sin aliento y desplomados sobre la arena. La sangre de las heridas que ella le había causado se mezcló con la de la doncellez perdida que salía de entre los muslos de Tetis. Su resistencia ya no importaba: una desfloración ataba tanto como unos votos matrimoniales.
Los dioses la obligaron a prometer que permanecería junto a su esposo mortal durante al menos un año. Ella cumplió el tiempo de su deber en la tierra callada, indiferente y huraña. Cuando él le ponía las manos encima no se molestaba en contorsionarse o retorcerse; en vez de eso, ella yacía callada y muda, húmeda y fría como un pez viejo. Su útero alumbró de mala gana un único hijo y cuando concluyó el término de su condena salió corriendo del palacio y se arrojó de cabeza al mar.
Únicamente regresó para ver al muchacho, nunca por otra razón y jamás por mucho tiempo. El resto del tiempo el niño creció junto a tutores e institutrices, todo ello supervisado por Fénix, el consejero en quien más confiaba Peleo. ¿Se lamentó el marido de aceptar el regalo de los dioses? Una esposa mortal se habría tenido por afortunada al haber conseguido un esposo tan agraciado y bueno como Peleo, pero nada podía eclipsar la mancha de su inmunda mediocridad de mortal a los ojos de la ninfa Tetis.
Me condujo a su palacio un criado cuyo nombre no llegué a oír, o tal vez es que no lo dijo. Los salones eran más pequeños que en casa, como si estuvieran condicionados por la modestia del reino que se gobernaba desde allí. Suelos y muros estaban hechos de mármol local, más blanco que el extraído en el sur. Mis pies parecían oscuros en contraste con el fulgor del suelo.
No llevaba nada encima; se habían llevado mis contadas pertenencias a unos aposentos y el oro enviado por Menecio había seguido su camino hasta el tesoro de Peleo. Sentí una sensación extraña cuando me separé del oro, pues había sido mi compañero durante las semanas de viaje, un recordatorio de mi valía. Ahora sabía su importe: cinco copas con gemas engastadas, un cetro pesado de aspecto sarmentoso, un collar de oro, dos estatuas ornamentales representativas de aves y una lira tallada con las puntas de oro. Esta última era una engañifa y yo lo sabía. La madera era barata, abundante y pesada, y era una manera de ocupar un espacio que debería haber sido de oro. Aun así, el instrumento musical era de una belleza tal que nadie puso objeción alguna. Había formado parte de la dote de mi madre. Mientras montábamos, yo alargaba la mano hacia la albarda trasera y acariciaba la madera pulida.
Supuse que iban a conducirme al salón del trono, donde me arrodillaría y expresaría mi gratitud al rey, pero el criado se detuvo de pronto ante una puerta lateral y explicó que Peleo se hallaba ausente; por tanto, debía presentarme ante su hijo. Esa novedad me sacó de quicio. No me había preparado para aquella contingencia ni valían ahora las palabras de sumisión que había practicado a lomos del burro. El hijo de Peleo. Me acordé de la laureola oscura recortada contra su pelo rubio refulgente y el modo en que se le sonrojaron los mofletes por la victoria. «Así debería ser un hijo.»
Al entrar lo encontré tumbado de espaldas sobre un banco lleno de cojines. Balanceaba una lira sobre el estómago y pellizcaba sus cuerdas con aire moroso. No me oyó entrar u optó por simular que era así para no tener que mirarme. Así empecé a comprender cuál iba a ser mi lugar allí. Hasta ese momento había sido un príncipe al que se esperaba y cuya llegada se anunciaba. Ahora era insignificante.
Avancé otro paso, raspando el suelo con los pies. Él ladeó la cabeza para echarme un vistazo. En los cinco años transcurridos desde la última vez que lo vi había crecido hasta perder las redondeces de la infancia. Me quedé boquiabierto y sin capacidad de reacción al ver sus ojos de un intenso color gris y sus rasgos hermosos, delicados como los de una doncella, todo lo cual me provocó de inmediato un disgusto creciente. Yo no había cambiado tanto… ni tan bien.
Bostezó con los ojos entornados y preguntó:
—¿Cómo te llamas?
Su reino no era ni la mitad ni la cuarta parte que el de mi padre, sino una octava. Me habían exiliado por matar a un chico y aun así no me conocía. Apreté los dientes, decidido a no hablar.
—¿Cómo te llamas? —volvió a preguntar, esta vez con un tono de voz más alto.
Mi silencio era excusable la primera vez, pues tal vez no lo hubiera oído, pero no en esta segunda ocasión.
—Patroclo.
Ese era el nombre que me dio mi progenitor al nacer yo, con muchas esperanzas y poca prudencia. Tenía un sabor amargo en los labios. Significaba «gloria del padre». Aguardé alguna burla o broma ingeniosa acerca de mi desgracia por su parte, pero no la hubo. «Tal vez sea tan tonto como yo», pensé.
Rodó sobre un costado para orientarse hacia mí. Un mechón de pelo dorado le cayó sobre los ojos. Él lo apartó y se presentó:
—Yo me llamo Aquiles.
Alcé el mentón apenas una pulgada a modo de reconocimiento. Nos miramos durante un instante; después, bizqueó y bostezó una vez, abriendo la boca como si de un gato se tratara.
—Bienvenido a Ftía.
Me había educado en la corte de un rey y sabía cuándo daban la orden de retirarse nada más oírla.
Esa misma tarde descubrí que no era el único hijo en acogida de Peleo, cuyo modesto reino parecía próspero en hijos desterrados. Según se rumoreaba, el propio rey había sido fugitivo en una ocasión y se había granjeado una reputación por la buena acogida dispensada a los exiliados. Mi lecho era un camastro en una habitación similar a una barraca alargada donde había un montón de niños peleando o haraganeando. El sirviente me mostró dónde había puesto mis cosas. Un puñado de muchachos levantó la cabeza para mirar. Estoy seguro de que uno de ellos me preguntó mi nombre y también de que se lo di. Regresaron a sus juegos. «Yo no era nadie importante.» Caminé con paso envarado hasta mi jergón, donde esperé hasta la hora de la cena.
Al caer la noche, en lo más recóndito de los recovecos del palacio tocaron una campana de bronce para llamarnos a cenar. Los muchachos dejaron de jugar y salieron al vestíbulo a trompicones. El complejo palatino parecía una conejera: estaba lleno de corredores serpenteantes en los que de repente surgían cuartos interiores. Estuve a punto de tropezarme con los pies de quienes tenía delante de mí, temeroso de rezagarme y extraviarme.
El comedor era un salón situado en la parte delantera del palacio y sus ventanas tenían vistas al pie del monte Otris. Era lo bastante grande como para que cupiéramos todos varias veces. Peleo era un monarca que gustosamente acogía y entretenía a sus invitados. Nos dirigimos a los bancos de roble y nos sentamos a unas mesas llenas de rayones y arañazos por soportar el traqueteo de platos durante varios años. La cena era sencilla pero abundante: pescado en salazón y gruesas rebanadas de pan servido con queso aromatizado con hierbas. No sirvieron carne, ni de cabra ni de toro, reservada para la realeza o los días festivos. Atisbé al otro lado de la habitación el destello de unos cabellos rubios a la luz de las lámparas. «Aquiles», pensé. Tomó asiento entre un grupo de muchachos que se reían a mandíbula batiente de algo que había dicho o hecho uno de ellos. «Así debería ser un hijo.» Bajé la mirada y mantuve los ojos fijos en el pan, cuyos bastos granos acaricié con los dedos.
Se nos permitía obrar a nuestro antojo después de la cena. Algunos chicos se pusieron a jugar en un corrillo cerca de una esquina.
—¿Te apetece jugar? —preguntó uno de ellos, a quien el pelo todavía se le ensortijaba en rizos muy infantiles; era más joven que yo.
—¿Jugar…?
—A los dados. —Abrió la mano para mostrármelos. Eran de hueso tallado y estaban moteados con tintura negra.
—No —contesté, tal vez más alto de la cuenta, mientras retrocedía sobresaltado.
Él pestañeó, sorprendido.
—Bueno —dijo y se encogió de hombros antes de marcharse.
Esa noche soñé con el chico muerto cuya cabeza se abrió como un huevo al chocar contra el suelo. «Me ha seguido», concluí. La sangre se extendía, oscura como vino derramado. Abrió los ojos y empezó a mover los labios. Me llevé las manos a los oídos para no oírle, pues se rumorea que las voces de los muertos tienen el poder de enloquecer a los vivos. «No debo escucharlo», dije para mis adentros.
Me desperté aterrado con la esperanza de no haber chillado. No había más luz que el titileo de las estrellas al otro lado de las ventanas; hasta donde yo podía ver no lucía la luna. Mi respiración sonaba áspera en medio de tanto silencio y el jergón de juncos crujía suavemente bajo el peso de mi cuerpo mientras me frotaba la espalda con los finos dedos de sus tallos. La presencia de los otros chicos no me aportaba consuelo alguno; nuestros muertos acuden en pos de su venganza sin considerar la presencia de testigos.
En el firmamento cobraron forma las estrellas y la luna ocupó su sitio. Cuando los párpados se me cerraron, él me seguía esperando, cubierto de sangre y blanco como la cal. Cómo no. Nadie desea acabar en la negrura sin fin del averno antes de tiempo. Mi exilio podría aplacar la ira de los vivos, pero no la de los difuntos.
Me desperté con los ojos enrojecidos y los miembros pesados y abotargados. El resto de mis compañeros se iba levantando a mi alrededor, ávidos por afrontar el nuevo día. Se había corrido enseguida la voz de que yo era raro y el chico de ojos negros no volvió a acercarse a mí ni con dados ni con cualquier otra cosa. Durante el desayuno, me llevé el pan a la boca e hice un esfuerzo para tragarlo. Me sirvieron leche y la bebí.
Después nos llevaron a los campos de entrenamiento soleados y polvorientos para las prácticas de jabalina y espada. Allí fue donde me percaté de la razón auténtica de tanta amabilidad por parte de Peleo. Bien adiestrados y en deuda con él, un día nos convertiríamos en un ejército estupendo.
Me entregaron una lanza. Una mano callosa me corrigió el modo de aferrar el astil y luego otra vez. Lancé el venablo y apenas rocé el objetivo, un roble. El instructor soltó un bufido y me pasó otra jabalina. Mi mirada revoloteó entre mis compañeros, buscando al hijo de Peleo, pero no estaba allí. Luego fijé la vista de nuevo en el árbol, cuyo tronco picado por los numerosos lanzazos estaba lleno de marcas y hendiduras por las que supuraba savia. Entonces efectué mi lanzamiento.
El sol trepó a lo alto del cielo y luego subió más aún. Tenía la garganta seca, irritada y en carne viva por culpa del polvo caliente en suspensión. Cuando los instructores nos liberaron de nuestras obligaciones, la mayoría de los chicos corrió a la playa, donde aún soplaba una brisa suave. Allí jugaron a los dados y corrieron, contando chistes a grito pelado en varios dialectos norteños, con un acento áspero muy marcado.
Los ojos me pesaban como si fueran de plomo y el brazo me dolía tras una mañana de prácticas. Me senté a la sombra de un olivo achaparrado para contemplar las olas ondular. Nadie me dirigió la palabra; era alguien fácil de ignorar. Aquello se asemejaba muchísimo a la situación vivida en mi casa, sin duda.
La jornada siguiente discurrió igual: una mañana de prácticas extenuantes seguida de una tarde de soledad. Por la noche, el gajo de la luna se empequeñeció más y más, pero yo seguí mirándola incluso cuando se me entornaron los párpados, para sentir el brillo azafranado de su figura sobre ellos. Confiaba en que tal vez así fuera posible mantener a raya las visiones del chico. La diosa de la luna tiene dones y poder sobre los muertos y es capaz de hacer desvanecer los sueños si así lo desea.
Pero no lo hizo y el muchacho muerto siguió viniendo una noche tras otra, con su mirada fija y la cabeza partida. Algunas veces se daba la vuelta para mostrarme el agujero del cráneo, donde la masa suave de los sesos le colgaba. Otras, alarga los brazos hacia mí y yo despertaba, asfixiado a causa del pánico, y miraba fijamente el firmamento hasta la llegada del alba.
4
Las comidas en el comedor abovedado eran mi único alivio, pues aquellos muros no me agobiaban, el polvo del patio no se me pegaba a la garganta y el zumbido constante de las conversaciones aminoraba de forma notable cuando todos tenían la boca llena. Podía sentarme a solas con mi comida y respirar de nuevo.
Era el único momento del día en que veía a Aquiles, cuyas jornadas principescas eran diferentes a las nuestras y estaban llenas de obligaciones en las que no teníamos arte ni parte, pero él acudía a comer con nosotros y caminaba entre las mesas. Su hermosura refulgía en el salón enorme como una llama, vívida y deslumbrante, y atraía mi mirada en contra de mi voluntad. Su boca era un arco carnoso y su nariz, una flecha de rectitud aristocrática. Sus miembros no se torcían como los míos cuando tomaba asiento, sino que adoptaban una gracia perfecta, como si los hubiera cincelado un escultor. Tal vez lo más señero de todo era su naturalidad. No andaba pavoneándose ni haciendo mohines como otros chicos. Lo cierto es que parecía no ser consciente del efecto causado en los jóvenes de su alrededor, aunque ni siquiera me imaginaba cómo era en realidad, pues todos se congregaban a su alrededor como chuchos ávidos con la lengua fuera.
Yo contemplaba todo aquello desde mi puesto en un rincón de la mesa, apretando la miga del pan en un puño. Mi envidia tenía tan poco filo como un pedernal, era una chispa lejos del fuego.
Uno de esos días se sentó más cerca de mí de lo habitual, a una sola mesa de distancia. Mientras comía, golpeteaba las losas de piedra con los pies, que, a diferencia de los míos, no estaban llenos de callosidades, sino, debajo del polvo de las pistas, rosados y de un suave bronceado. «Es un príncipe», me dije con desdén en mi fuero interno.
Aquiles se volvió hacia mí, como si me hubiera oído. Nuestros ojos se encontraron durante unos instantes y yo me estremecí de los pies a la cabeza. Desvié bruscamente la mirada y me concentré concienzudamente en mi plato. Cuando por fin reuní valor para alzar la vista otra vez, Aquiles había regresado a su mesa y estaba charlando con otros comensales.
A partir de ese instante, me mostré más cuidadoso a la hora de observarlo durante las comidas, manteniendo la cabeza gacha y siempre listo para desviar la mirada enseguida, pero él me aventajaba y en cada comida se daba la vuelta al menos en una ocasión y me pillaba mirándolo antes de que pudiera fingir indiferencia. Esas milésimas de segundo donde se encontraban la línea de nuestra mirada eran el único momento de mi jornada en que yo sentía algo: un vuelco súbito en el estómago, el flujo de la ira. Era como un pez mirando desde el anzuelo.
Al entrar en el comedor un día de la cuarta semana de mi exilio me lo encontré en mi mesa de siempre. Había llegado a considerarla mía, dado que muy pocos elegían compartirla conmigo, pero ahora, a causa de su presencia, los bancos estaban atestados de chicos que se empujaban. Me quedé helado, dividido entre el deseo de huir y la ira. Al final, ganó esta. Era mi sitio y no podía echarme de allí, me daba igual cuántos chicos se trajera.
Me senté en el último sitio libre con los hombros tensos, como si me estuviera preparando para una pelea. En el otro extremo de la mesa los chicos hacían posturitas y cotorreaban sobre una jabalina, un pájaro hallado muerto en la playa y las carreras de primavera. No les presté atención. La presencia de Aquiles era como una china en el zapato, imposible de pasar por alto. Tenía la piel del color del aceite de oliva recién prensado y era suave como la madera pulida, sin las cicatrices y magulladuras que nos cubrían a los demás.
Se llevaron los platos a la conclusión de la comida. La esfera completa y anaranjada de luna de cosecha pendía en la penumbra de la noche, más allá de las ventanas del comedor, y, aun así, Aquiles se demoró. Se apartó de los ojos la melena, que le había crecido durante mi estancia en Ftía. Alargó la mano hacia un cuenco lleno de albacoras y tomó unas cuantas.
Hizo un giro de muñeca y lanzó una breva al aire, y otra, y una tercera, y se puso a hacer malabares con ellas con suma delicadeza a fin de no estropear la piel de los frutos. Luego añadió una cuarta y hasta una quinta. Los muchachos rompieron a reír y aplaudieron.
—¡Más, más!
Los frutos se convirtieron en un borrón de color y volaban tan deprisa que daba la impresión de que no llegaba a tocarlos con las manos, evitando así que rompieran la cadencia de vuelo. Los malabarismos eran un truco de mimos y mendigos, pero él lo había convertido en algo más; era un diseño vivo pintado en el aire, tan hermoso de contemplar que ni siquiera yo fui capaz de simular desinterés.
Aquiles había tenido la mirada fija en el círculo de brevas, así que no tuve tiempo para mirar hacia otro lado cuando me miró y dijo en voz baja y con claridad:
—¡Cógela!
Y una breva abandonó aquel patrón para salir disparada hacia mí. Me cayó en las palmas con suavidad; estaba un poco caliente. Fui consciente de los vítores de los muchachos.
Aquiles cogió las brevas restantes una tras otra y las depositó en la mesa con un floreo de artista, todas salvo la última, que se comió. La carne oscura del fruto se partió y derramó semillas debajo de los dientes. El fruto ya había madurado, así que desbordaba jugo. No me lo pensé dos veces y me llevé a la boca la que me había lanzado. Un estallido de dulzor granuloso me inundó el paladar mientras la piel de la lengua se volvía sedosa. Antaño me gustaban mucho las brevas.
Los chicos se despidieron a coro cuando el príncipe se puso en pie. Se me ocurrió que tal vez volviera a mirarme, pero se limitó a darse la vuelta y desaparecer hacia su dormitorio, situado en otra ala del palacio.
Al día siguiente Peleo regresó al palacio y fui llamado para presentarme ante él en el salón del trono, un lugar saturado por el humo punzante de la madera de fresno. Me arrodillé ante él como era debido y fui objeto de su sonrisa caritativa tan celebrada. Cuando me preguntó mi nombre, se lo dije:
—Patroclo.
Había empezado a acostumbrarme a la desnudez de mi nombre, a no acompañarlo del de mi progenitor. Peleo asintió. Me pareció viejo y encorvado, a pesar de no tener más de cincuenta años, la edad de mi padre. No tenía el aspecto de ser el hombre que había conquistado a una diosa o engendrado un hijo como Aquiles.
—Estás aquí por haber matado a otro chico, ¿eres consciente?
Así era la crueldad de los adultos. «¿Lo entiendes?»
—Sí —respondí.
Podría haberle dicho más cosas, podría haberle hablado de los sueños que me dejaban los ojos nublados de lágrimas e inyectados en sangre y también de los gritos que me laceraban la garganta cada vez que me los tragaba. Igualmente, podría haberle descrito cómo giraban más y más las estrellas en la bóveda celeste ante mis ojos desvelados una noche tras otra.
—Aquí eres bienvenido. Aún puedes ser un buen hombre —pronunció, con ánimo de consolarme.
Los muchachos conocieron la razón de mi exilio al cabo de pocas horas, ya fuera porque el rey lo hubiera dicho o porque algún criado lo hubiera oído. Debí de habérmelo imaginado, pues los había escuchado chismorrear muy a menudo. Los rumores eran la única moneda de trueque que tenían los chicos. Aun así, me tomó por sorpresa ver su cambio súbito: el miedo y la fascinación germinaban en su rostro al verme pasar. Ahora, incluso el más fanfarrón de la pandilla susurraba si nos rozábamos. La mala suerte podía ser contagiosa y las erinias, nuestras sibilantes diosas de la venganza, no siempre actuaban contra alguien en concreto. Me contemplaban desde una distancia segura con embeleso y comentaban, por ejemplo: «¿Tú crees que se beberán su sangre?».
Todos esos susurros me asfixiaban: apenas era capaz de tragar y cuando los escuchaba la comida me sabía a cenizas. Aparté la escudilla y salí en busca de rincones y salones donde pudiera sentarme sin que me molestaran, salvo por algún que otro criado al pasar. Mi estrecho mundo había encogido un poco más, hasta reducirse a las grietas del suelo y las volutas talladas en los muros de piedra. Raspaban un poco cuando los recorría con las yemas de los dedos.
—He oído que estabas aquí —dijo una voz clara como los arroyos alimentados por el deshielo.
Levanté la cabeza con brusquedad. Me hallaba en un almacén con las rodillas apretadas contra el pecho, enquistado entre jarras de aceite de oliva. Había estado soñando que era un pez cuyas escamas doraba el sol cada vez que saltaba y salía de entre las aguas del mar. Las olas desaparecieron para convertirse otra vez en ánforas y sacos de granos.
Era Aquiles, que se hallaba de pie ante mí. Tenía el rostro serio y había firmeza en sus pupilas verdes mientras me observaba. Sentí una punzada de culpabilidad. Se suponía que yo no podía estar ahí y lo sabía.
—Te he estado buscando —anunció; pronunció esas palabras con reserva, sin el menor indicio de algo que yo pudiera descifrar—. Esta mañana has faltado a la instrucción.
Me puse colorado y tras la culpabilidad empezó a cobrar cuerpo la ira, lenta y sorda. Le asistía el derecho a reprochármelo, pero lo odié por ello.
—¿Cómo lo sabes? No estás allí.
—El instructor se ha dado cuenta y se lo ha contado a mi padre.
—Y él te envía a ti. —Quise hacerle sentir mal por ser un factótum.
—No, he venido por mi cuenta —contestó el príncipe con voz helada, pero yo lo vi apretar los dientes, aunque solo un poco—. Los escuché hablar y he venido a ver si estabas enfermo. —No le respondí y él me examinó durante unos instantes—. Mi padre está considerando castigarte.
Ambos sabíamos lo que eso significaba. El castigo era corporal y por lo general público. Nunca se azotaba a un príncipe, pero yo ya no lo era.
—No estás enfermo —siguió.
—No —contesté con un hilo de voz.
—Entonces eso no va a servirte como excusa.
—¿Cómo? —Estaba tan aterrado que no seguí el hilo de su razonamiento.
—Necesitas una excusa para estar aquí, así evitarás el flagelo. —Su voz tenía una nota de paciencia—. ¿Qué vas a decir?
—No lo sé.
—Pues debes decir algo.
La insistencia de Aquiles atizó el fuego de mi ira interior.
—Tú eres el príncipe —le espeté.
Eso lo descolocó un poco y ladeó la cabeza ligeramente, como un ave curiosa.
—¿Y…?
—Habla con tu padre y dile que estaba contigo. Él lo excusará todo —dije con más confianza de la que sentía.
Si yo hubiera intercedido ante mi padre por otro chico, él me habría hecho azotar por rencor. Pero yo no era Aquiles.
Torció el gesto de forma casi imperceptible y luego repuso:
—No me gusta mentir.
Los otros chicos se burlaban de ese tipo de inocencia y uno no decía esas cosas ni aunque las pensara.
—Bueno, entonces llévame contigo a tus clases y no será una mentira.
Enarcó las cejas y me estudió con la mirada. Se quedó extremadamente quieto, con una inmovilidad que no parecía propia de un humano. Su acinesia era absoluta, a excepción de la respiración y el pulso; parecía un ciervo alerta al sonar el cuerno del cazador. Yo mismo me descubrí conteniendo la respiración.
Entonces, algo le alteró la expresión del rostro: una decisión.
—Ven —me dijo.
—¿Adónde? —pregunté con cautela, temeroso de sufrir un castigo por haber sugerido un engaño.
—A mi clase de lira. Así no será mentira, como tú dices, y luego hablaremos con mi padre.
—¿Ahora?
—Sí. ¿Por qué no? —Me miró con curiosidad. «¿Por qué no?»
Llevaba tanto tiempo sentado sobre la piedra fría que me dolieron las piernas cuando me incorporé para seguirlo. En el pecho me aleteaba un sentimiento al que no era capaz de poner nombre, a la vez fuga, peligro y esperanza.
Caminamos en silencio a través de corredores sinuosos hasta llegar por último a una salita habilitada para guardar un gran arcón y unos escabeles. Aquiles señaló uno y yo me dirigí hacia él, consistente en una sencilla estructura de madera y cuero. Era una silla de músico. Solo las había visto cuando los rapsodas iban a tocar a la corte de mi padre, lo cual ocurría de higos a brevas.
Aquiles abrió el arcón, sacó una lira y me la tendió.
—Nunca toco —admití.
Arrugó el ceño al oír eso.
—¿Nunca?
Fue extraño, pero me descubrí intentando no ser una decepción para él.
—A mi padre no le gusta la música.
—¿Y? ¿Está aquí ahora?