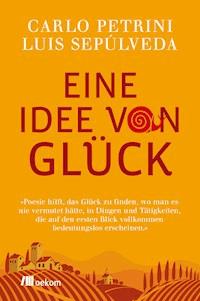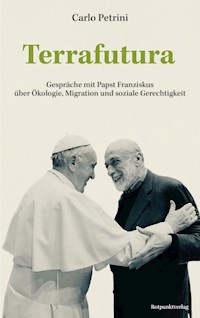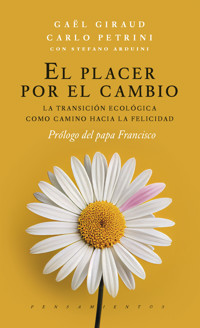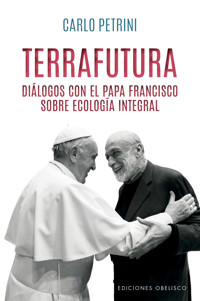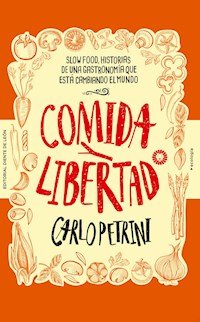
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Diente de León
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Ecología
- Sprache: Spanisch
Un relato inspirador sobre las actividades de Slow Food y su lucha mundial por revolucionar la forma en que los alimentos se cultivan, se distribuyen y se comen. Para Petrini la comida es una camino hacia la libertad. Si las personas pueden alimentarse, pueden ser libres. En otras palabras, si las personas pueden recuperar el control sobre el acceso a sus alimentos (cómo se producen, por quién y cómo se distribuyen), eso puede llevar a un mayor empoderamiento en todos los canales de la vida. Este libro nos da acceso a historias reales sobre los problemas alimentarios en el mundo que nos permiten visualizar modelos para el futuro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COMIDA Y LIBERTAD
SLOW FOOD, HISTORIAS DE UNA GASTRONOMÍAQUE ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO
Carlo Petrini
Traducción de Chiara Giordano y Javier Echalecu
Edición original: Cibo e libertà. Slow Food: storie
di gastronomia per la liberazione
Publicado por acuerdo con Giunti Editore S.p.A.
De esta edición
© Sonmo Playwright., S.L.U., 2020
Editorial Diente de León
Avda. Luis Salvador Cilimingras, s/n.
07170 Valldemossa (Islas Baleares)
www.editorialdientedeleon.com
Primera edición: octubre 2020
© 2013 SLOW FOOD EDITORE S.R.L.
Via Audisio, 5 - 12042 Bra
www.slowfoodeditore.it
© 2013 Giunti Editore S.p.A., Firenze - Milano
www.giunti.it
© De la traducción: Chiara Giordano y Javier Echalecu, 2020
Fotografía de Carlo Petrini: © Marcello Marengo
Fotografía de contracubierta: © UNISG
Ilustración de cubierta: Shutterstock.com
Diseño de cubierta: Jaime Cruz
ISBNeBook: 978-84-949135-6-3
La editorial DDL está comprometida con la ecología
y la salud, lo que significa reducir al mínimo nuestro impacto
medioambiental.
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está
permitida la reproducción total ni parcial de esta obra,
ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método
sin la autorización por escrito de la editorial.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
ÍNDICE
PREFACIO
I. GASTRONOMÍA LIBERADA
1. En el principio era el vino
2. Recorrer los campos
3. Milano Golosa
4. Ecogastronomía
5. BLJ
6. ¡A mí me gusta!
7. Vinos limpios
8. Esclavos
9. UNISG
10. ¡Menuda ciencia!
11. ¿Y ahora qué?
II. LIBERAR LA DIVERSIDAD
12. En busca del misionero
13. No somos libres en el libre mercado
14. La economía del desperdicio
15. Desparejar las cartas
16. Un Arca de 10.000 productos
17. Nueva diversidad, nueva biodiversidad
18. ¡Say cheese!
19. ¿Los últimos?
20. Los indígenas
21. Instrumentos
III. UNA RED LIBRE
22. Taksim
23. De Estambul a Río de Janeiro, de Tompkins Square a Túnez, del Valle de Susa a Seattle
24. 10.000 nodos en la red libre
25. Por ejemplo: una estrella verde en un campo rojo
26. De la campana de Nueva Orleans a los crop mobs de Detroit
27. Una noche en el Salone del Gusto y Terra Madre de 2012: suelos fértiles y agricultura europea
28. La PAC
29. Libre, pero libre de verdad
IV. GASTRONOMÍA PARA LA LIBERACIÓN
30. Sobre la liberación
31. Perú paradigmático
32. Volvamos a Brasil
33. En México
34. Colombia, la importancia de la tierra
35. Perspectivas para nuevas liberaciones, cruzando el Atlántico
36. Uganda, una mirada al futuro
37. 10.000 huertos en África
38. Contra la vergüenza del hambre y la malnutrición
39. Comida y libertad, porque la comida es libertad
AGRADECIMIENTOS
GLOSARIO
PREFACIO
Comida y libertad. Qué título más atrevido. ¡Con lo que se ha abusado en el pasado y se sigue abusando hoy —de forma tan inoportuna cuando no totalmente contradictoria— de la palabra «libertad»! A mí, en cambio, no me da ningún miedo emplearla al lado de «comida»; no me da ningún reparo jugar con ella, tal y como voy a hacer en las siguientes páginas. Y es que si «miro atrás para ir adelante» —como recomendaba el abuelo de Tonino Guerra1—, veo que en el mundo de la gastronomía ya se han producido una serie de liberaciones, y que otras, beneficiosas, sorprendentes y necesarias, están aún por llegar.
«Comida» y «libertad» son dos palabras que, ahora más que nunca, se emplean juntas con orgullo. Me viene a la mente, por ejemplo, la cuestión de la dignidad del trabajo campesino y de la tierra, una lucha que comenzó hace siglos. La revolución mexicana de principios del siglo XX se apoyó en el grito de «¡Tierra y libertad!» y, aún hoy, muchos procesos de paz (como el de Colombia y otros que implican profundas transformaciones) se siguen desarrollando en nombre de la tierra. Sin embargo, hay algo en el panorama globalizado actual que sí que ha cambiado por completo, y es que ahora vivimos en una dimensión esquizofrénica: precisamente el mundo rural y el uso de la tierra (los dos elementos clave en la alimentación de los seres humanos) se enfrentan a un sistema en el que la comida ha perdido sus múltiples y complejos valores y se ha convertido en una mercancía que solo tiene sentido en función de su precio. Una mercancía sujeta a especulaciones de todo tipo y que, a pesar del aumento de su producción, ha terminado por agudizar los problemas de la mayoría de la población mundial en lugar de disminuirlos, llegando incluso a suscitar nuevas preocupaciones que antes no existían. No solo no han desaparecido el hambre y la malnutrición, por mencionar los dos problemas más clamorosos, sino que además se ha multiplicado la contaminación y empobrecimiento de los recursos. Salvo contadas excepciones, los campesinos siguen siendo el furgón de cola incluso cuando son propietarios de la tierra que cultivan. La batalla por la libertad ya no atañe solo a la tierra. Aquel grito revolucionario mexicano, «¡Tierra y libertad!», bien puede hoy convertirse en «¡Comida y libertad!». Un grito para una nueva época y nuevas batallas.
La comida puede ser un instrumento de liberación. Lo afirmo a la luz de una historia o, mejor, de una serie de historias que me tocan muy de cerca, puesto que a través de ellas se relata la aventura de Slow Food y Terra Madre (y también un poco, mucho en realidad, de mi propia vida). He intentado reconstruir el viaje basándome en mi experiencia, en las experiencias que he vivido y en las personas que he encontrado a lo largo del camino. Y al final ha resultado que los protagonistas de este libro son los demás: la gente de Slow Food y Terra Madre y otros que, desde fuera, sintonizaron de algún modo con nuestras ideas. Es un viaje que arranca en mi tierra, en la década de 1980, y que termina bosquejando algunas previsiones de largo alcance. Previsiones que abarcan el mundo entero tras haberlo recorrido de punta a punta.
Empezaremos hablando de liberaciones que ya han tenido lugar, en concreto de la que yo llamo gastronomía liberada2, con el fin de dotarla de la dignidad científica que se merece y de convertirla en un complejo —holístico— de ideas y sensibilidades, de relaciones y conexiones. Una nueva perspectiva intelectual y de la cultura material, construida a partir de muchas y muy pequeñas liberaciones, que hoy es capaz de emitir (¡de liberar!) una energía extraordinaria. Los instrumentos que emplea también necesitan de libertad. Es necesario liberar la diversidad para que pueda convertirse, cada vez más y mejor, en un extraordinario elemento creativo. Intentar que las nuevas redes que hoy mueven el mundo tengan las características de una red libre e insobornable, partiendo de la que hemos construido los compañeros de viaje de Slow Food y Terra Madre. Y todo esto en función de una planificación sin duda ambiciosa (alguno dirá que demasiado), pero que no se puede aplazar si lo que queremos, en última instancia, es alcanzar la liberación más importante de todas.
Estoy hablando de una gastronomía que ha pasado de «liberada» a «para la liberación» a través de cuatro etapas que ha sido hermoso recorrer, y ahora revivir a través de este libro. Gastronomía para la liberación: un juego de palabras que se me ocurrió al fijarme en América Latina. Lo que allí está ocurriendo es algo que me llena de alegría, pues por fin alcanzo a ver los frutos de un trabajo que tiene raíces muy profundas, prácticamente inimaginables para quien no conoce la historia del movimiento que represento junto con todas las personas que participaron de un modo u otro. Liberación, en definitiva, de los yugos y jaulas más vergonzosas: la desigualdad, la opresión, las atrocidades que se cometen contra las personas y el medioambiente, la vergüenza del hambre y la malnutrición.
Soy consciente de que esta afirmación puede sonar pretenciosa o inútilmente retórica, pero estoy convencido de su verdad y, por ello, te invito a seguir el recorrido que me lleva a pronunciarla sin titubeos. Se trata, desde luego, de una cuestión muy compleja, pero los lugares, las personas involucradas y sus proyectos, y las historias vividas y aquí contadas la explican con relativa sencillez, al menos para ayudarnos a comprender las claves. No va a ser sencillo cumplir con nuestro propósito, eso seguro, pero en la historia que estás a punto de leer pocas cosas fueron sencillas y, sin embargo, nadie tuvo nunca excesivo miedo. Además, no estamos solos: todos unidos podemos conseguirlo.
1 Tonino Guerra (1920-2012) fue un poeta, novelista, dramaturgo y guionista de cine italiano. [N. de la E.]
2 Este juego de palabras evoca La Gerusalemme liberata, un poema épico de Torquato Tasso (1544-1595) sobre la primera cruzada, traducido al español con el título de Jerusalén liberada. [N. de los T.]
I. GASTRONOMÍA LIBERADA
1
EN EL PRINCIPIO ERA EL VINO
La imagen de Beppe Colla, por entonces presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Barolo y Barbaresco, llorando en televisión tras el escándalo del vino con metanol3, sigue todavía nítida en mis ojos. Un llanto mal contenido; orgulloso pero desesperado. En aquel momento —hablamos de principios de abril de 1986— realmente parecía que estábamos ante el fin de la industria del vino italiano. Los bloqueos en aduanas y el daño infligido a la imagen del sector habían llevado a cerrar el año con una disminución de las exportaciones del treinta y siete por ciento y con la pérdida de una cuarta parte del valor del conjunto del sector. Fue impresionante vivirlo en las Langhe4, cerca de tantos amigos productores. En ese llanto público de Beppe Colla no había solo desesperación por una vergüenza intolerable y la perspectiva de una gran pérdida económica, sino mucho más. Y después de casi treinta años me parece aún más evidente.
Aquel desastre, que cambió para siempre el vino italiano y causó la muerte de veintitrés personas, hizo aflorar conexiones hasta entonces ocultas para la mayoría. Comprometió las vidas de miles de honrados productores, de gente que había invertido en la producción de vino toda su existencia. Me sentía muy unido a muchos de ellos y los veía con frecuencia desde que algunos años atrás, a finales de los setenta, me aficioné a la cata enológica. Era gente muy franca, dotada de las virtudes y los defectos típicos de los agricultores, con la que me reunía a menudo en mis visitas a las bodegas y viñedos. Junto a ellos, degustando y comparando las añadas más antiguas, siguiendo la evolución de los vinos en el tiempo, delante de un buen salchichón casero o un plato humeante de tajarin5 que la cocinera de la casa había amasado y cortado por la mañana, debatíamos sin parar sobre el concepto de territorio y el futuro del vino, o de nuestra comida.
Aquellos encuentros entre los productores y los primeros colaboradores de Arcigola (la primera versión de Slow Food, formalizada en el verano de 1986) se parecían a las reuniones de un pequeño círculo de soñadores. Nos divertíamos y disfrutábamos con las joyas gastronómicas de nuestra tierra, y sabíamos muy bien de lo que estábamos hablando. El escándalo del vino con metanol había puesto al país ante la evidencia de que la enología estaba vinculada no solo con un sector económico importante, con posibles repercusiones en otros sectores, sino también, y de forma íntima, con la vida de esas personas que se quedaron en la miseria por culpa de la especulación de unos canallas que habían alterado el vino con alcohol metílico —producto, curiosamente, sobre el que se acababa de eliminar un impuesto—. Y la vida de esas personas, de esa gente que cultivaba y transformaba, era también la vida de los territorios: su fertilidad, su tejido social, su cultura y su ecosistema.
En aquel contexto histórico, nuestras catas, que al principio nos parecían revolucionarias por cómo ayudaban a despertar nuestros sentidos, empezaron de repente a adquirir tintes absurdos. ¿Para qué ponerse exquisitos con un aroma, un perfume, un color en la copa, si mientras tanto se rompía el vínculo con el territorio y con la existencia real de las personas, si todo se podía contaminar, adulterar o desnaturalizar?
Y por si esto no bastara, en esa misma primavera de 1986 tuvieron lugar otros dos eventos dramáticos y reveladores que terminaron de bajar a la tierra nuestros vuelos pindáricos y degustativos. A finales de abril, ocurrió el accidente nuclear de Chernóbil: todavía hoy, cuando hay una mala cosecha, comerciantes y mayoristas toman como referencia el desplome de las ventas de verdura de aquel verano. Tuvimos que dejar de comer ensaladas, evitar las verduras frescas, y se puso en entredicho hasta la salubridad de la leche y la carne. La ecología (también entonces marcada por un aura de sectarismo, reservada a círculos restringidos y «no alineados») tenía que ver, vaya si tenía que ver, con la comida. Y por si aún no estaba lo suficientemente claro, de ahí al otoño empezaron a registrarse emergencias por contaminación por atrazina en el valle del Po. En muchas casas se cerraron los grifos y pronto se identificó la causa de la contaminación en los acueductos: el uso indiscriminado de pesticidas en la agricultura.
En aquel abril de 1986, ante nuestros ojos, como autodidactas de la gastronomía, entusiastas de la cultura material, pioneros en la reivindicación del derecho al placer que estábamos a punto de fundar, se desvelaron nuevas conexiones. En cuestión de meses fundamos Arcigola, y unos años más tarde, Slow Food. De la jaula del pensamiento salieron nuevas reflexiones que, tiempo después, terminarían en los arroyos más dispares, como las personas que protagonizaron esa época, que se separaron y volvieron a juntarse, y que aportaron otras ideas y soportes. Desde luego, es más fácil relacionar los eventos ahora, a toro pasado, pero no se puede obviar que del clima y de los acontecimientos de aquellos meses emanaron nuevas energías que todavía hoy siguen haciendo realidad la revolución de la comida. Una revolución lenta que, como todas las que se han sucedido en la historia —violentas o no—, lleva consigo una forma de liberación.
En este caso, es la gastronomía la que se ha liberado de los límites impuestos por quienes se quedaban —y siguen siendo muchos los que lo hacen— en la mera apariencia, es decir, en la valoración de unos procesos complejos, como son los que transforman la naturaleza en comida, por su resultado final: por la degustación de un vino, de un producto o de un plato cocinado por el chef. Una limitación heredera de la separación mecanicista de las disciplinas y alimentada por un hedonismo estéril. Un cercado que mantenía aprisionada la ciencia gastronómica. La gastronomía como ciencia: por aquel entonces era algo de lo que ni siquiera se hablaba. El último en hacerlo había sido Jean Anthelme Brillat-Savarin, un siglo y medio antes, en 1825, en su libro Fisiología del gusto. Mucho tiempo después, se hacía urgente reformular esta ciencia para que se volviera holística, interdisciplinar, capaz de abrazar todo el saber, pero también el ser, que hay detrás de cada alimento. No solo el gusto, porque era inconcebible limitarse a la degustación frente al drama de aquellos viñadores a los que el escándalo del metanol había puesto de rodillas. Y no solo la economía, porque entender la gastronomía solo desde el punto de vista de los negocios es una vía sumamente eficaz para alcanzar la imbecilidad, algo así como quedarse embriagado por un aroma de frutas del bosque o por el buqué del sauvignon, que recuerda a pis de gato. Cuanto más nos embobábamos con los aspectos estéticos de la comida y el vino —muchos siguen haciéndolo—, más palos recibíamos; palos que, por lo demás, siempre vienen de quienes solo se preocupan del dinero y de sus propios intereses. Además, si echaron metanol en el vino fue solo porque había empezado a costar menos; de lo contrario, adulterar un fruto tan preciado y representativo de nuestras tierras no habría beneficiado a nadie.
Aquel verano de 1986 en el que vivimos de bodega en bodega fue uno de los estímulos que nos empujaron a decir basta. Queríamos empezar a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la comida, desde las personas hasta los lugares, desde los procesos hasta las implicaciones culturales: una visión panorámica y sin exclusiones. Queríamos trabajar en la calidad, cultivándola junto con los productores que hacían de ella una bandera y un estilo de vida. Queríamos aprender a reconocerla y promoverla, profundizar en ella y calibrarla en función de esa fórmula, por entonces en ciernes, que un par de décadas más tarde quedaría escrita y definida: ese «Bueno, limpio y justo». Una fórmula que ha liberado, y no solamente desde un punto de vista teórico, la gastronomía, que tanto tiempo había pasado arrinconada entre gourmets que solo se preguntaban qué estaba rico y qué no lo estaba. Pero ¿la hemos liberado del todo? No. Todavía hay muchos que siguen dando vueltas en la jaula gastronómica —que cada cual disfrute como quiera—. A veces, esto pasa incluso entre quienes han sido seducidos por esa locura colectiva en la que se ha transformado la explosión mediática del tema alimentario. Programas de televisión que, a todas horas y en todos los canales, rebosan de comida, en un modo que no tengo reparos en calificar de pornográfico. ¿Qué es el porno sino sexo sin sentimiento? A veces puede ser divertido, claro, tanto como consumir un alimento sin la más mínima conciencia y, por qué no, sin el más mínimo sentimiento hacia la humanidad que se oculta tras los procesos, las acciones, los pensamientos y las ideas que lo sirven en la mesa. Sentimientos: como la compasión que aún hoy siento por Beppe Colla llorando delante de toda Italia, en representación de un mundo, el del vino, que hoy, por suerte, ha crecido muchísimo. Y, con él, la agricultura y toda la gastronomía de nuestro país, incluyéndonos a nosotros mismos: todos aquellos que abrazamos la complejidad.
3 En 1986, el vino adulterado con metanol producido en una bodega de Narzole, en la provincia de Cuneo (Piamonte), causó la muerte por intoxicación de veintitrés personas. Unos años después, el Tribunal Supremo de Italia condenó por homicidio a cuatro personas. [N. de los T.]
4 Las Langhe es una zona de colinas al sur y al este del río Tanaro, en la misma provincia de Cuneo. En 2014, la UNESCO declaró el «Paisaje vitícola del Piamonte: Langhe-Roero y Monferrato» patrimonio de la humanidad. [N. de los T.]
5 Fideos de pasta de huevo hecha en casa, típicos de Piamonte y, en concreto, de las Langhe. [N. de los T.]
2
RECORRER LOS CAMPOS
«Recorrer las tabernas», «recorrer las bodegas», «recorrer la tierra» o «recorrer los campos» solía decir, y sobre todo escribir, Luigi Veronelli6, uno de los pocos maestros que tuvo mi generación de gastrónomos —y, por tanto, de forma más o menos directa, también las siguientes— y al que debemos el surgimiento de nuestra pasión, nuestra voluntad de indagar y profundizar, el mérito de nuestros propios descubrimientos. Aquellas expresiones que tanto le gustaban se convirtieron para nosotros, desde el primer momento, en una misión.
Antes, sin embargo, hubo una etapa de formación que nos permitió comprender, entrenar los sentidos; reconocer, primero, las características del producto y, luego (nos dimos cuenta enseguida), todo lo que lo rodeaba en términos de contexto territorial, todo lo que tenía por detrás en términos de humanidad y todo lo que tenía por delante en cuanto a potencial de futuro. Nos apuntamos a los férreos cursos de cata de L'Ecole des Vins de Bourgogne, y, durante toda la primera mitad de la década de 1980, completamos la formación en La Morra, asistiendo a los cursos de Massimo Martinelli en la bodega municipal. Los sentidos en alerta, listos para ser educados, para percibir gustos y realidades: fue este el principal bagaje que llevábamos con nosotros cuando empezamos a recorrer las Langhe, al principio, y toda Italia más tarde. Estábamos ávidos de paisajes y bodegas, de viñedos y viticultores, de encontrar diferencias entre las tierras y entre los seres humanos que las trabajan. Nos lanzábamos a descubrir un mundo nuevo en coches que con el tiempo estaban cada vez más destartalados y escacharrados. Teníamos que tomar unos desvíos larguísimos, incómodos y forzosamente slow, para poder sentarnos a aquellas mesas acerca de las que habían escrito maestros y amigos, para intercambiar ideas alrededor de algún mito de la restauración o para descubrir una nueva taberna de la que nos había hablado algún productor. A veces nos saltábamos la comida —un sándwich y punto, como mucho— para poder permitirnos una cena mejor; y, mientras tanto, nuestro repertorio de bodegas visitadas, de menús disfrutados y seres humanos unidos por la gastronomía iba creciendo en las libretas de notas y en los cuadernos de degustación. Nuestra red de amigos se ampliaba y con ella también el número de socios de Arcigola. En nuestros viajes llevábamos siempre un cuaderno con papel de calco para tramitar nuevas suscripciones.
Recorríamos los campos de Italia y disfrutábamos de su cultura material. Beber y comer en el lugar de producción, en compañía de los propios artífices, cambiaba la perspectiva. Aquel «recorrer» de Veronelli no era otra cosa que liberar la gastronomía de los límites del placer estéril, una autocoacción elitista y, en el mejor de los casos, ligeramente esnob respecto al trabajo de quien producía aquel pan bendito y respecto al cuidado del lugar en el que el producto crecía, se criaba o se transformaba. Tal vez no éramos aún del todo conscientes de ello, pero relacionarnos con los agricultores, los taberneros y los viticultores en su casa significaba revolucionar la gastronomía. Liberarla, después de casi dos siglos desde su nacimiento en la forma moderna, a fin de que abrazara otros elementos fundamentales de nuestra existencia, como la sociabilidad y la camaradería, como la salubridad del aire, del agua y de la tierra, como la memoria y la historia, la supervivencia y la salvaguarda de nuestros territorios: la belleza y el buen vivir en el sentido más pleno de la palabra, el saber que no se deja maniatar por la encarnizada especialización que reina en los templos oficiales del conocimiento.
En compañía de Gigi Piumatti —que más adelante sería el editor de la guía Vini d’Italia [Vinos de Italia], publicada, primero, por Arcigola y, luego, por Slow Food en coedición con Gambero Rosso desde 1988 hasta 2009—, nos dejábamos orientar por el Catalogo Bolaffi dei vini d’Italia firmado por el propio Veronelli, y fue así como conocimos personalmente a todos los grandes de nuestra etología. Recorríamos la península de punta a punta con el coche, haciendo largos turnos al volante, y, según avanzábamos, el maletero se iba llenando de compras y materias primas para los eventos y degustaciones que organizábamos desde Arcigola y que acabarían convirtiéndose en los Comicios Agrarios o en el Congreso Internacional de los Vinos Piamonteses de 1990, dos momentos que marcaron una ruptura con el pasado. Nos encontrábamos con las viejas glorias del vino, gente por lo general huraña, pero que se mostraba dispuesta a abrirse tan pronto comprobaba que nuestra pasión era genuina y que nuestro conocimiento era auténtico, aunque rudimentario. En Piamonte nos animaron a recopilar testimonios y a marcar en el mapa las fronteras geográficas entre los distintos pagos (sorì, en dialecto piamontés), un trabajo que unos años después resultó muy útil para publicar el primer (y único) Atlante delle grandi vigne di Langa [Atlas de los grandes viñedos de las Langhe] (Arcigola Slow Food Ed., 1990). Además, también entrábamos en contacto con las «jóvenes glorias», la nueva generación que, a menudo en conflicto con los padres, fue protagonista del renacimiento tras el escándalo del vino con metanol. Fue una época excepcional, aquella de la segunda mitad de los 80 y principios de los 90: desde las Langhe, los barolo y los barbaresco empezaron a competir con los mejores vinos del mundo —franceses en su mayoría—, en Toscana proliferaron variedades y etiquetas míticas, y el resto de regiones iniciaron, gracias a algunos productores ilustrados y especialmente hábiles, un camino que en muchos casos las llevaría a destacar en la escena internacional. Partiendo de una incesante búsqueda de la calidad, algunos viñedos autóctonos, hasta entonces poco considerados o casi desconocidos, expresaron todas sus potencialidades, conquistaron paladares en todas las latitudes y trajeron el desarrollo y bienestar económico a los mismos viticultores que en 1986 habían estado al borde de la quiebra.
Es importante recordar esta rapidísima transición que hizo la enología italiana desde prácticamente el anonimato hasta el éxito porque también fue una liberación. Tal vez la primera, de la que se derivaron muchas otras. Liberación de la pobreza (sobre todo en las Langhe, seguían muy vivas en la memoria de todos las penurias vividas por sus antepasados agricultores, tanto en tiempos de guerra como en los años sucesivos), liberación de unas condiciones poco sólidas y felices, pero también liberación de nuevas energías. Rechazar la idea de un placer que no tiene más fin que él mismo, y asumir que la prosperidad del territorio y de las personas es parte integrante del valor del producto enológico, nos llevó a pensar que lo mismo podía ocurrir en el caso de un jamón, un tipo de pan, una variedad autóctona de fruta o verdura, o un queso. Así, a lo largo del camino íbamos conociendo a carniceros, panaderos, hortelanos y pastores. Se organizaban degustaciones comparadas de alimentos, tomando como modelo las del vino, y se llevaba a estas personas a presentar sus productos ante un público de gourmets o simples curiosos que, quizá, se habían apuntado al evento solo para darse un buen homenaje, pero que al final regresaban a casa con alguna noción añadida, alguna idea que proponer en su propio contexto local, una nueva pasión o, tal vez, una nueva forma de entender la comida. Y, por tanto, de consumirla.
Recorrer los campos dejó de significar recorrer nada más que los viñedos y se convirtió en un recorrer la tierra entera. La gastronomía se liberaba y se nos presentaban posibilidades casi inéditas, que llevaban más de cien años adormecidas, desde el nacimiento de la ciencia gastronómica con Brillat-Savarin. ¡Qué reduccionista era limitarnos al acto de la degustación, igual que unos animales sensibles y educados, sin conjugarlo con un saber más completo y complejo sobre los territorios! La gula ya no aportaba tantas satisfacciones, y el significado de bon vivant empezaba a cambiar. Ya no era suficiente «recorrer» los restaurantes, como hacían la mayor parte de los que se proclamaban gastrónomos.
Había que romper la jaula, dar a conocer a todo el mundo —y sobre todo, a los que iban a encargarse de ello por su función institucional— el tesoro que teníamos entre manos, sobre el que estábamos sentados, que dormía a pocos kilómetros de nuestras casas, a menudo dentro de los límites de nuestras ciudades y pueblos. Y, a propósito de placer, no había nada más placentero ni liberador que esa nueva forma, mucho más profunda, de convivir, de asistir al crecimiento de un compacto tejido de relaciones humanas en Italia y en el mundo, de compartir ideas y proyectos. Era lo que un día llegaríamos a llamar «la red».
6 Luigi Veronelli (1926-2004) fue un enólogo, cocinero, gastrónomo, escritor y filósofo anarquista famoso por ser uno de los máximos impulsores del patrimonio enogastronómico italiano. [N. de los T.]
3
MILANO GOLOSA
El 23 de noviembre de 1994, Marisa Fumagalli describía con estas palabras, en el Corriere della Sera, el evento que se iba a celebrar en los próximos días, Milano Golosa:
Las supermodelos dejan paso a las botellas. Por una vez, no veremos desfilar a Claudia, Cindy ni Naomi, sino al barolo, la malvasía, el pinot noir… Será un «Milán para beber» (y también para comer) este que durante cuatro días va a acoger un verdadero festival del gusto. Un festival que estará centrado en cientos de catas de grandes vinos (italianos y extranjeros) y de productos gastronómicos de todo el mundo y que, a través de una sucesión de «laboratorios» o talleres, nos permitirá conocer las combinaciones más originales y los vinos más raros. Pero no os dejéis engañar por el recuerdo de aquel famoso anuncio de los años 80 («Milán para beber»)7. ¿Os acordáis? Empezó siendo el eslogan publicitario de un licor y terminó convirtiéndose en el símbolo de un determinado estilo de vida, pendiente sobre todo de las apariencias. […] En definitiva, se trata de una invitación a la «alimentación consciente» que contrasta con la velocidad, la carrera contra el tiempo y los ritmos obsesivos a los que nos hemos acostumbrado. […] Esto pretende Milano Golosa. […] He aquí algunos de los títulos más apetitosos de los Laboratorios del Gusto: «El aristocrático placer de la tarta Sacher» (cuatro prestigiosas pastelerías de Milán se miden con el original vienés); «Sabor a humo…, sabor a mar» (salmón, esturión, pez espada, anguila y trucha ahumados y acompañados con grandes vinos); «Vinos de otro mundo» (encuentros, curiosidades y sorpresas para aproximarse a la nueva producción de Chile, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).
Aquella cita tan importante tuvo lugar del 1 al 4 de diciembre dentro de Industria e Superstudio, un espacio de mil doscientos metros cuadrados de antiguas naves industriales situado en el barrio Porta Genova de Milán, y fue organizada en colaboración con la empresa que por aquel entonces encabezaba Davide Paolini (el célebre periodista gastronauta). Si la he querido fijar en la memoria es, en primer lugar, porque sirvió para ratificar el éxito oficial de los Laboratorios del Gusto, una fórmula original y codificada por Slow Food para hablar de gastronomía y dar a conocer nuevas acepciones relacionadas con el mundo de la producción, y, en segundo lugar, porque recuerdo que en mi discurso de inauguración el eje central fue precisamente la analogía con el sector de la moda.
Afirmé que para el sector enogastronómico —económicamente tan importante o incluso más que la moda made in Italy— se habían terminado los tiempos oscuros. Dije que el día en que se empezara a hablar de comida tanto como se habla de moda, el país habría dado un paso de gigante. Aquellas palabras provocaron cierta perplejidad ya que, por lo general, declaraciones de ese tipo se tomaban por provocaciones de un grupo de vividores adictos al juego del buen comer. En el fondo, seguían siendo tiempos muy oscuros. No habían pasado más de diez años de lo del metanol, y aún había mucho camino que recorrer. En televisión, la comida era un tema de relleno, bien tratado pero considerado un «nicho»; Internet estaba en los albores, y los auténticos gastrónomos que había en Italia se conocían casi todos entre ellos, y muchos, incluido yo mismo, no estábamos libres de cierta ingenuidad (ni siquiera sospechábamos, por ejemplo, que consumir salmón salvaje o pez espada estaba conduciendo poco a poco a la extinción de ambas especies). Sin embargo, en 1994 nos sentíamos más seguros que nunca, y en absoluto bromeábamos: era el momento de reconocer que el sector enogastronómico era uno de los grandes pilares de nuestra identidad italiana, de nuestra forma de vivir y trabajar, algo importante sobre lo que asentar las bases para un futuro mejor. Había que empezar a tomar plena conciencia de su valor tanto económico como cultural, y había que dejar de considerarlo como un juego divertido, como una afición propia de hedonistas y caracterizado por la ostentación y el onanismo que durante tanto tiempo marcaron el imaginario que acompaña al gastrónomo (tema todavía no resuelto y cuyos prejuicios seguimos sufriendo). Aquella imagen, a caballo entre los 80 y los 90, casaba muy bien con el yuppismo imperante, sobre todo en Milán.
Y justo por eso, por celebrarse en Milán, fue un acto liberador. Hoy podríamos recordarlos como nuestros Cuatro Días de Milán8. En Milano Golosa bastaban cuarenta mil liras para entrar y elegir a placer entre los noventa laboratorios, degustaciones y cursos que se celebraban cada día. Se trataba de una forma nueva de abordar la degustación; los Laboratorios del Gusto, fórmula inaugurada aquel mismo año durante la participación de Slow Food en Vinitaly (otra vez el vino…), eran un poderoso instrumento para llevar a cabo nuestro principal objetivo asociativo: la educación del paladar. La filosofía y el método con los que aún hoy en día organizamos todos nuestros eventos —con títulos sugerentes y un enfoque divertido y un poco rimbombante— atestiguan nuestro deseo de entablar una relación directa con el productor o el experto, «la voluntad de liberarnos de la rutina / necesidad de comer y beber y, simultáneamente, dotar al gesto de llevarse la comida a la boca de distintos significados culturales y simbólicos». Así rezaba la entrada dedicada a «Laboratorios del Gusto» en el Dizionario di Slow Food publicado en 2002 por Slow Food Ed., y así sigue rezando hoy:
Una experiencia sensorial concreta y consciente; una oportunidad de conocer las técnicas y el contexto cultural en el que nace un producto alimenticio, un vino o un plato; una ocasión para aprender (o ejercitar) el lenguaje de la degustación. No se trata de un simple acto de hedonismo, ni siquiera de una práctica académica, sino de un tiempo para la cultura material y un encuentro agradable con alimentos y vinos de gran calidad. Nada que ver, pues, con una degustación técnica, cuyo fin sería asignar puntuaciones, establecer escalas de valores o fijar estándares cualitativos, sino más bien, y sobre todo, una experiencia placentera.
Los responsables de estos encuentros (a menudo ayudados por técnicos o por los propios productores) describen los alimentos desde el punto de vista comercial, productivo y organoléptico del territorio del que proceden. Esto permite difundir el conocimiento mediante un lenguaje nuevo, espolear la curiosidad y transmitir la necesidad de salvaguardar la diversidad. El público de Milano Golosa experimentó una nueva forma de comer y beber, de hablar de comida. La fuerza evocadora, el significado cultural y la importancia económica del made in Italy alimentario se exhibían, por fin, en un importante escenario internacional (no había solo productos italianos). Se liberaron energías y se estimularon reflexiones inéditas. Y el sorprendente éxito del evento nos animó a seguir apostando por este formato de encuentro: dos años más tarde se convertiría en el Salone del Gusto de Turín, y marcó el momento en el que todo el trabajo hecho para intentar devolver la dignidad a la gastronomía —para ampliar su campo de acción y de interés— empezó a despertar numerosas simpatías y apoyos entusiastas.
Los Cuatro Días de Milán sirvieron para llevar el movimiento de liberación de la gastronomía hasta un punto en el que ya no había marcha atrás. Hoy podemos afirmar que la comida se ha vuelto algo comparable a la moda, al menos en lo que respecta a la gran cantidad de espacio que ocupa en los medios de comunicación y en el sentir común. Pero aunque tanta atención pueda ser gratificante para quienes la predijimos en 1994, sigue sin alcanzar la amplitud de nuestra visión productiva, ciertamente holística, así como la plena consciencia de nuestros límites.
7 «Milán para beber» es una expresión de uso habitual para referirse a la prosperidad y el hedonismo de la ciudad en la década de los ochenta. La expresión nació de un anuncio publicitario de 1995 que hablaba de una ciudad que «renace cada mañana y late como un corazón: Milán es positiva, optimista, eficiente. Milán hay que vivirla, soñarla, gozarla». [N. de los T.]
8 Referencia a los Cuatro Días de Nápoles, el movimiento de insurrección popular que en septiembre de 1943 liberó la ciudad de Nápoles de la ocupación nazi-fascista. [N. de los T.]
4
ECOGASTRONOMÍA
El 9 de diciembre de 2001, el New York Times publicaba un artículo firmado por Lawrence Osborne titulado «The Year in Ideas: A to Z», o sea, «El año en ideas: de la A a la Z». En la letra S se hablaba de Slow Food. No era la primera vez que el célebre periódico estadounidense se ocupaba de nosotros. En efecto, justo alrededor del año 2000 habían recurrido a un interesante neologismo para describirnos: un movimiento de eco-gastrónomos. Alrededor de un año después de que la cabecera acuñara ese nuevo término, Osborne probaba a describirnos así:
El movimiento Slow Food, que ahora empieza a aterrizar también en Estados Unidos, es la versión gastronómica de Greenpeace: una voluntad inconformista que se propone salvaguardar aquellos alimentos no industriales cuya preparación requiere una gran inversión de tiempo, evitando que terminen expulsados del mapa culinario. Además, al igual que el activismo anti-OMC (Organización Mundial del Comercio), el movimiento es una protesta en contra de la globalización, si bien el activismo de Slow Food no adquiere la forma de manifestaciones en las plazas. Muy al contrario, los activistas están invitados a degustar coles ecológicas y a disertar acerca de las bondades de la trufa en sus cocinas. Nunca antes protestar había sido tan divertido.
Todavía hoy el texto me hace sonreír. Capta ciertos elementos interesantes propios de Slow Food, pero induce a cometer algunos errores de valoración un poco ingenuos. A estas alturas, ya me he acostumbrado al hecho de que, cuando uno decide considerar la gastronomía como una ciencia igual de compleja que el mundo, lo más probable es que sus acciones y pensamientos acaben siendo malinterpretados o malentendidos. Las posibilidades de que esto ocurra son aún mayores si quien juzga ni siquiera intenta, por su formación y forma mentis, comprender toda la complejidad relacionada con la comida. En las palabras aparecidas en el New York Times se habla al mismo tiempo de rebelión, protesta y entretenimiento. De gusto y de activismo. Y aunque este es ya un elemento interesante, que en parte da en el blanco, el conjunto está impregnado de un tono algo pagado de sí mismo y habla del movimiento casi como si fuese una extravagancia propia de tiempos globales y posmodernos. Una especie de objeto misterioso que se mira con cierta simpatía, como diciendo: «A ver hasta dónde llegan estos locos».
Osborne escribe que Slow Food está en contra de la globalización, confundiendo nuestro interés por los territorios y por la promoción de una escala económica local con algo incompatible con la mundialización. Falso. Habla de disertar acerca de las bondades de la trufa en la cocina, confundiendo el enfoque característico de los Laboratorios del Gusto con un jueguecito alrededor de cuestiones marginales de la existencia. Falso de nuevo. Emplea como ejemplo las coles ecológicas porque en Estados Unidos, justo en aquella época, estaba emergiendo con fuerza una red de productores y consumidores defensores de lo organic, de la producción ecológica (una experiencia que, a pesar de rozar la obsesión en algunos casos extremos, no deja de ser otra forma importante de liberación, que hoy ha alcanzado dimensiones impensables, hasta el punto de cambiar profundamente la dieta de millones de estadounidenses; más adelante volveremos sobre esto). Osborne alude a una preferencia por los alimentos no industriales —non-processed, en inglés—, con lo que parece sugerir una cierta inclinación por lo natural y habla de un sentimiento de animadversión hacia cualquier alimento procesado. Pero esto solo es verdad en parte. La referencia a la «gran inversión de tiempo», además, es consecuencia directa de una forma de pensar mecanicista, esquemática y que considera que un alimento se puede valorar en función del tiempo empleado en prepararlo, transformarlo y consumirlo. No por casualidad, cuando íbamos al extranjero para promover Slow Food en los países no anglófonos, al principio una de las preguntas más recurrentes era: «Pero ¿qué hacéis en Slow Food? ¿Os pasáis horas sentados a la mesa? ¿Usáis solo largas y complicadas recetas?». Es cierto que, si lo traducimos de forma literal —alimentation lente, manger lentement, comida lenta, cibo lento—, el nombre puede desorientar. Por aquel entonces esto era algo que yo consideraba positivo: así no solo no nos encasillaban como una mera contraposición al fast food, sino que además despertábamos la curiosidad y quedaba un margen para trabajar en un concepto diferente de comida y en una nueva ciencia gastronómica.
En todo caso, lo esencial es que en el artículo del New York Times se presentaba a Slow Food como la «versión gastronómica de Greenpeace». Quizá sea un poco exagerado, pero captura la postura y la filosofía que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Nuestra defensa del derecho al placer de la comida en contra de la homogeneización de los sabores, que se había articulado a través de un enfoque diferente de la degustación, nuestro «recorrer los campos» y la sucesión de escándalos alimentarios y desastres medioambientales habían terminado por madurar en nosotros la convicción de que un gastrónomo que consuma los productos de la tierra no puede permanecer insensible ante las cuestiones del medio ambiente. Cuando en 2001, durante el primer Congreso de Slow Food en Estados Unidos, celebrado en Bolinas, California (en el que fuimos hospedados en un maravilloso pajar de madera típico del siglo XIX), empecé mi discurso con la frase «Un gastrónomo que no sea ecologista es, sin duda, un imbécil, pero un ecologista que no sea también un gastrónomo es triste», nuestros socios estadounidenses estallaron en carcajadas cómplices. Para echar más leña al fuego, utilicé la imagen de un tren y de unos gastrónomos en el vagón restaurante que no paran de levantar los vasos y llenarse los estómagos, mientras el tren se dirige hacia un abismo sin que nadie lo detenga. Aquel tren era nuestra tierra, que debía ser cuidada y salvada, empezando por la comida. Había llegado el momento de quitarnos la etiqueta de quienes «disertan sobre de las bondades de la trufa», de salir del vagón restaurante.
El término «ecogastronomía» nos gustó desde el principio, aunque no se puede decir lo mismo de nuestros amigos ecologistas, que probablemente lo entendieron como una invasión de su campo de actuación o, peor aún, como un intento de dar a su misión un aura demasiado chistosa, poco seria, justo lo contrario de lo que cabría esperar de un buen militante. Pero es que ir en serio no significa necesariamente hacerse daño o rechazar el placer… Por primera vez, gracias a este neologismo era posible entrever sin filtros nuestro enfoque gastronómico, sensible a las problemáticas económicas de escala global, a las profundas transformaciones a las que estaba sometido el mundo rural en todas las latitudes y a la necesidad urgente de salvaguardar la biodiversidad. Sin embargo, hizo falta mucho tiempo —y me temo que aún sigue faltando bastante— para hacer entender que el placer también atraviesa estos temas tan íntimamente vinculados entre ellos. Las conexiones se pusieron de manifiesto a mediados de la década de 1980, pero aún hoy siguen siendo invisibles para muchos.
Aquel disgusto experimentado por numerosos ecologistas nos revela que el proceso de liberación de la gastronomía ya había echado a andar. Atrincherada en su posición, a menudo en la mera protesta, la casta ecologista no lograba captar el valor liberatorio del encuentro entre distintas disciplinas y ámbitos del saber. Curioso, en alguien que hace bandera del ecologismo: en el fondo, no hay nada más complejo ni interrelacionado que un ecosistema. Que nadie se ofenda, siento una gran simpatía por los ecologistas, pero cuando la obstinación de un movimiento lo lleva a encerrarse en su propia especialidad está acabado ya antes de empezar, y esto se hizo evidente incluso para los electores italianos: todas las temáticas medioambientales acabaron desapareciendo del debate político y de las mesas de las instituciones. En Italia la ecología se ve a menudo como un recinto aislado.
Hay que decir que también noté cierto disgusto en muchos slow-foodistas de primera generación o en algunos compañeros gastrónomos que consideraban (aunque hay quien cambió de postura años después), o siguen considerando, que la gastronomía no debía abrir tanto su campo de interés, y que la responsabilidad hacia el medioambiente y las temáticas socio-económicas eran la antítesis del placer del buen comer. Según ellos, ante la duda, lo mejor era siempre optar por lo «bueno». Y lo mismo hicieron algunos populares cocineros, convencidos de que su (indiscutible) maestría era capaz de transformar cualquier producto, con independencia de su procedencia y su legado, en un plato perfecto.
Estaban equivocados, en mi opinión, y la historia empieza a darnos la razón. A finales de los 90, ya se encontraba trazado el camino hacia una concepción holística de la comida y, por extensión —por utilizar la célebre definición de Brillat-Savarin—, «de todo aquello que tiene que ver con el ser humano en tanto que animal que se alimenta». El impulso del movimiento de la «gastronomía liberada» nos lanzó hacia ámbitos que habían sido impensables al principio, y, mientras tanto, nuestras ideas se iban refinando aún más.
5
BLJ
Bueno, limpio y justo: mi amigo y colaborador Carlo Bogliotti y yo estábamos en el patio de casa cuando se nos ocurrió este posible título para el libro en el que estábamos trabajando allá por 2005 —y que la editorial turinesa Einaudi publicaría a finales de ese mismo año—9