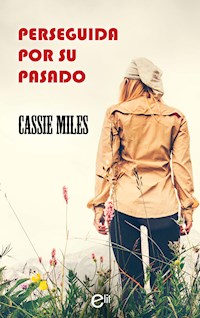3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Anya Bouchard Parrish era una madre soltera que vivía con su hijo en una institución donde el pequeño recibía una educación privilegiada. Todo parecía encajar en su sitio. Sin embargo, Anya jamás se había sentido más inquieta... y más atraída hacia un hombre que cuando estaba con Roman Alexander, el guapísimo ejecutivo que no dejaba de observarla. Además, Anya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que le ocultaba algo. Y era cierto, porque Roman Alexander tenía una misión secreta...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Kay Bergstrom. Todos los derechos reservados.
COMPAÑÍAS PELIGROSAS, N.º 71
Título original: Protecting the Innocent
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2005.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9170-851-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Acerca de la autora
Personajes
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Si te ha gustado este libro…
Acerca de la autora
El ejercicio físico no es la ocupación favorita de Cassie Miles, residente en Denver, pero al menos procura dar un largo paseo cada mañana. Cierta mañana de invierno estaba paseando con una amiga por el centro comercial Cherry Creek cuando se les ocurrió rellenar una solicitud para un concurso. Ganaron un viaje a San Francisco, que por cierto le sirvió a Cassie para documentar debidamente su siguiente novela, Compañías peligrosas. Por desgracia, ni una ni otra encontraron su verdadero amor en la ciudad californiana. El servicio de habitaciones del lujoso hotel Ritz-Carlton fue, sin embargo, un estupendo premio de consolación.
Personajes
Roman Alexander: El apuesto administrador jefe del think tank Legate Corporation lleva una peligrosa doble vida.
Anya Bouchard Parrish: Tras la muerte de su marido, se limita a buscar los placeres sencillos de la vida… y lo que encuentra es intriga y peligro.
Charlie Parrish: A sus cinco años, el hijo de Anya posee un coeficiente intelectual de genio.
Jeremy Parrish: Científico y marido de Anya. Murió en un sospechoso accidente. ¿Se trató en realidad un asesinato?
Fredrick Slater: Dueño absoluto de Legate Corporation, busca siempre «el mayor bien» ignorando las consecuencias. Y sin importarle los medios.
El doctor Lowell Neville: El psiquiatra de Legate, siempre interesado en métodos de investigación éticamente cuestionables.
Wade Bouchard: El idealista padre de Anya, que abandonó a su familia cuando ella sólo era una niña.
Claudette Bouchard: La brillante madre de Anya acaba de jubilarse de una magnífica carrera como asesora internacional.
Jane Coopersmith: La recepcionista de Legate que lo sabe todo sobre todo el mundo.
Prólogo
Roman Alexander corría solo por la estrecha playa de arena. Una película de rocío empapaba su ropa deportiva negra y su espeso pelo oscuro. Aumentó el ritmo de carrera, cortando la densa niebla de la bahía de San Francisco. El ejercicio que no agotaba era inútil. Para fortalecer el cuerpo, había que forzar el límite de la resistencia física.
Cambiando al trote, subió los ochenta y siete peldaños de la escalera de caracol que llevaba a la sede de Legate Corporation. Una vez arriba continuó por el sendero de asfalto, de un par de kilómetros de largo. Al otro lado del césped podía ver la silueta del edificio principal, una gran mansión levantada en piedra más de ciento veinte años atrás, al sur de Oakland. Cuando llegó allí por primera vez para trabajar como administrador jefe y vicepresidente, le recordó inmediatamente un castillo. Legate era su reino, uno de los principales «think tanks» o institutos de investigación del país. Su lema era Por el Mayor Bien. Y Roman había creído en ello. Antes. Porque, en aquel momento, aquellos muros de piedra gris se le antojaban tan sombríos y ominosos como las torres de vigilancia de una prisión.
En el Edificio Catorce, cerca de la entrada principal, tomó un desvío, aminoró de nuevo el ritmo de carrera y entró. Aquella rechoncha y fea estructura, apenas mayor que un barracón, siempre había funcionado como sede provisional. Precisamente al día siguiente, el grupo de físicos y bioquímicos que trabajaba allí sería trasladado a un local permanente, más cerca de la mansión.
El frío y blanco pasillo que lo dividía estaba lleno de cajones de embalar. Muchos ya se habían trasladado. Roman abrió la puerta de un despacho contiguo al laboratorio de bioquímica. Tal y como había esperado, su amigo Jeremy Parrish aún seguía allí, trabajando. Sentado ante su escritorio, tomaba notas como un poseso en un bloc.
—Utiliza el portátil.
—Antes tengo que ver todo esto en papel —sin alzar la mirada, Jeremy continuó escribiendo.
—¿Debo ordenar a la empresa de mudanza que te embale en uno de esos cajones?
Jeremy terminó sus anotaciones. Parecía enfermo. Tenía la tez pálida, sin brillo.
—Trabajas demasiado —observó Roman—. Tienes un aspecto terrible.
—No es para tanto. Debe de haber algún virus circulando por el laboratorio.
Era un comentario sorprendentemente vago tratándose de un reputado doctor en bioquímica, más que acostumbrado a tratar diariamente con todo tipo de virus e infecciones bacterianas.
—Además —añadió—, quiero completar rápidamente este proyecto para regresar a Denver cuanto antes, con mi familia.
Desvió la mirada hacia la fotografía que tenía en el escritorio: su esposa Anya y su hijo de cuatro años. Roman se fijó una vez más en el niño de aspecto sano y alegre y en la mujer de larga melena de color rubio platino. Siempre había admirado a Anya. Aunque parecía increíblemente delicada, etérea, sus ojos azules brillaban de inteligencia y humor. Siempre estaba dispuesta a reír, a afrontar un desafío, el que fuera. Si no se hubiera casado con su amigo, la habría pretendido de buena gana, renunciando a su reputación de solterón empedernido.
—Eres un hombre muy afortunado, Jeremy.
—Lo sé. Nunca imaginé que algún día sería capaz de tener hijos. Y el pequeño Charlie… —se interrumpió, tosiendo—. Ese niño es la luz de mi vida.
Charlie era la principal razón por la que Jeremy había aceptado trabajar en Legate, con proyectos especializados. Los descubrimientos y experimentos realizados en Legate habían facilitado el nacimiento del hijo de Anya mediante fertilización artificial. Cuando Jeremy tosió de nuevo, Roman le comentó:
—Esa tos suena mal. Tienes que tomarte unos días libres.
—No puedo creer lo que estoy oyendo —forzó una sonrisa—. ¿Es posible? ¿Es el mismo Roman Alexander en persona, capataz de esclavos, quien le está sugiriendo a uno de sus científicos que se tome algún tiempo libre?
Roman le sonrió. Muy poca gente se habría atrevido a decirle algo así. Pero su relación con Jeremy era diferente. Se conocían desde que se entrenaban juntos en el equipo universitario de atletismo. Roman consiguió una marca récord en los quinientos metros pista que aún seguía imbatida. Jeremy había sido saltador de pértiga.
—Alguien tiene que cuidar de los intelectuales como vosotros —replicó—. Si no apareciera aquí de vez en cuando para echarte un vistazo, te olvidarías hasta de comer.
—Tendré el proyecto terminado para finales de esta semana. Luego pasaré un mes, quizá dos, en Denver, con Anya y Charlie.
—O podrías tomar un avión hoy mismo —le sugirió Roman—. El mundo no se hundirá porque no esté a tiempo esta fórmula tuya…
—No puedo dejarlo así. Este antiséptico purificador podrá prevenir muy eficazmente todo tipo de infecciones, sobre todo en las clínicas de países del Tercer Mundo que…
—Vamos, Jeremy…
—Está bien, ya sé que debería irme a casa de una vez. Pero después de terminar este último cálculo. No creo que tarde más de una hora.
Roman pensó que si él hubiera tenido a una mujer como Anya esperándolo en casa, habría salido corriendo por la puerta.
—Dales recuerdos a Anya y a Charles de mi parte, ¿de acuerdo?
—Desde luego.
Roman abandonó el despacho y atravesó de nuevo el pasillo, esquivando las cajas. Se dijo que él también necesitaba un descanso. Y la sensual abogada con la que estaba saliendo le había insinuado un par de veces lo mucho que le gustaría pasar un largo fin de semana esquiando en Squaw Valley…
Una vez fuera, la niebla apenas se había levantado. La promesa de otro día gris y sombrío hacía aún más seductora la perspectiva de escaparse a la nieve. De repente, a medio camino de la mansión, le pareció que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Un terremoto? Inmediatamente después oyó las explosiones.
Fueron tres las que reventaron el edificio. Astillas de cristal llovían en medio de las llamas. Cedieron los cimientos de cemento. La estructura entera se desintegró en pedazos. Actuando por instinto, Roman echó a correr hacia la puerta por la que acababa de salir hacía tan sólo unos momentos. Pero ya no había puerta: sólo un impenetrable muro de fuego. Intentó acercarse, pero la onda de calor lo proyectó hacia atrás. Los ojos le escocían. El humo negro le quemaba los pulmones.
Tenía que entrar allí. Cuidar de aquellos científicos era su trabajo. No podía dejarlos morir. Nadie podría sobrevivir a aquel calor, pero tenía que intentarlo… Alguien tiró de él hacia atrás. Aturdido y medio asfixiado por el humo, no tuvo fuerza suficiente para resistirse. Se quedó sentado sobre los talones, con la mirada fija en el edificio en llamas. «¡Jeremy! ¡Dios mío, no!», exclamó en silencio. Aquello no podía estar sucediendo.
Capítulo 1
—Eso es lo que quería Jeremy —pronunció Claudette Bouchard con su habitual tono autoritario.
—Lo sé, madre Anya Bouchard Parrish tenía la mirada clavada en sus manos, entrelazadas plácidamente sobre el regazo como si el corazón no le estuviera latiendo a toda velocidad.
—Esas fueron las instrucciones de tu marido.
Claudette paseaba de un lado a otro del despacho de la mansión Legate, con sus delgadas piernecitas de pajarillo. Era una mujer menuda y muy pulcra, exquisitamente arreglada, desde sus zapatillas a juego hasta su elaborado moño a la francesa. Al lado de su madre, Anya se sentía como una torpe giganta, aunque solamente medía poco más de uno setenta. Se recogió un mechón rubio detrás de la oreja, nerviosa.
—¿Por qué dudas? —le espetó Claudette.
Porque Anya no podía creer que su amado y sensible marido hubiese dictado todas aquellas disposiciones en su testamento… sin mencionárselas jamás. ¿Por qué? ¿Por qué no habían hablado nunca de ello?
Alzó la vista y miró a Fredrick Slater, al otro lado de su mesa de mármol. El fundador y director ejecutivo de Legate Corporation. Con su melena gris acero, sus rasgos duros, como esculpidos en piedra, quedaban suavizados por una expresión compasiva que durante los últimos días se le había hecho demasiado familiar. Anya era una joven viuda de treinta y dos años, con un hijo de cinco. Todo el mundo sentía lástima por ella, y nadie podía aliviarla de su dolor.
—Anya —insistió su madre, impaciente—. Todos estamos intentando hacer lo correcto. Por el bien de Charlie.
¿Lo correcto? Contuvo un suspiro de amargura. Nada había sido «correcto» desde que Jeremy pereció ocho meses atrás en la explosión que reventó el Edificio Catorce. Murieron tres científicos más. La explosión fue investigada y atribuida a un accidente. Mientras el edificio era desalojado, supuestamente la instalación de gas habría debido estar desconectada. Pero se produjo un escape. Y luego…
Sin quererlo, se imaginó las llamas, el incendio, la destructora fuerza que había acabado con todo. La descripción de Roman había sido demasiado vívida, pero aun así ella le había pedido que se la contara con todo detalle. Necesitaba saberlo todo, asimilar de algún modo aquel terrorífico e incomprensible desastre. Un amargo suspiro escapó al fin de sus labios. La pérdida de Jeremy le pesaba como un ancla atada al cuello, arrastrándola a un pozo sin fondo. Ignoraba lo que habría sido de ella sin el firme apoyo de Roman.
Ocho meses atrás se encargó de llevar los restos de Jeremy a Denver, para el funeral. Aunque sabía que siempre estaba muy ocupado, se había quedado durante semanas en Denver, cuidando a Charlie y ofreciéndole a Anya un hombro sobre el que llorar. Él, más que ningún otro, había compartido su dolor. Tras su regreso a Legate, sus llamadas y correos electrónicos le habían servido de oportuno consuelo en aquellos momentos en que más había echado de menos a Jeremy.
Pero, extrañamente, Roman no había contactado con ella cuando llegó con Charlie la noche anterior. Una limusina de Legate había ido a buscarla directamente al aeropuerto de Oakland.
—¿Dónde está Roman? —le preguntó a Slater.
—Fuera de la ciudad. Tuvimos una emergencia en Los Ángeles que requirió su atención inmediata.
—¿Volverá hoy?
—Es lo más probable —inclinándose sobre su escritorio, Slater entrelazó los dedos—. ¿Tienes alguna pregunta concreta, Anya?
—Unas cuantas —se levantó de la silla para acercarse a la ventana en forma de arco desde la que se dominaba la propiedad. La hierba de octubre había desaparecido y los robles y olmos habían perdido sus hojas. Aunque desde allí no podía ver las aguas de la bahía, al otro lado del bosque, su humedad impregnaba el aire formando una finísima bruma.
Directamente bajo la ventana, había un jardín en forma de laberinto. Allí estaba Charlie, tirando de la mano de la mujer encargada de cuidarlo: acababa de llegar y se dirigía a la fuente de mármol que se levantaba en el centro. A cada vuelta o esquina del laberinto se detenía sólo unos segundos, calculando las probabilidades de que le condujeran a la ruta correcta. Cometió muy pocos errores y en cuestión de minutos llegó a la fuente.
Una orgullosa sonrisa asomó a los labios de Anya. Su hijo poseía un coeficiente de inteligencia extraordinariamente elevado, lo cual tampoco constituía del todo una sorpresa. No por casualidad Jeremy había sido un científico brillante, Claudette era doctora en Ciencias Químicas y su padre un físico tan genial como irresponsable, ya que las abandonó a las dos antes de que Anya cumpliera los tres años.
—Deja de perder el tiempo —le dijo Claudette, revoloteando a su alrededor—. Tienes que firmar esos documentos.
Pero Anya continuaba mirando tercamente por la ventana. Sabía que era una decisión muy importante y no quería precipitarse.
—Por favor, no vaya a pensar que soy una desagradecida, señor Slater. Su oferta es generosa y bienintencionada, estoy segura de ello.
—Pero no completamente altruista —admitió—. Si es educado aquí, bajo la tutela de nuestros profesores, tu hijo se convertirá en una de las inteligencias más brillantes de este siglo.
—¿Pero tendrá oportunidad de ser un niño, de vivir una infancia… normal?
Claudette esbozó una mueca burlona.
—Eso es una tontería.
—Pero para mí es importante —Anya se giró en redondo para encararse con su madre—. Los niños necesitan descansar, poder pasarse una tarde entera tumbados en el césped, si ese es su gusto, contemplando las nubes. O jugando al béisbol. O incluso practicando el salto con pértiga, como su padre.
—Disponemos de instalaciones para todo tipo de actividades extracurriculares —le dijo Slater—. Ya has visto las cuadras y la piscina.
—Sí.
—Y si tú quieres que Charlie pase el tiempo contemplando las nubes, no hay problema. Tú eres la responsable de su tiempo libre. Sigues siendo su madre.
—¿Qué hay del tiempo para jugar con otros niños? —quiso saber Anya.
—Ya sabes que tenemos otros cinco niños en el programa.
Anya sabía que sus edades oscilaban entre los cuatro y los siete años. Todos ellos habían sido cuidadosamente seleccionados para entrar en el programa Legate. Todos poseían un coeficiente intelectual de genio.
—No entiendo por qué sigues dudando —le dijo su madre—. Si te quedaras en Denver, probablemente tendrías que volver a trabajar, y Charlie perdería buena parte de su tiempo en un centro de atención diaria. Piensa en tu hijo, Anya. En mi nieto. Se merece la oportunidad de desarrollar todo su potencial.
Pero aquel arreglo le parecía antinatural. Aunque Anya conservase la patria potestad de Charlie, Legate se encargaría de todo lo demás. Ellos lo educarían y les facilitarían un hogar para los dos. Anya incluso recibiría un estipendio. ¿Por qué? ¿Simplemente por ser su madre? Detestaba la idea.
—¿Qué pasa con mi vida? —inquirió—. ¿Y si decido volver a casarme?
—¿No has leído el contrato? —replicó su madre—. No estás obligada a nada. En el momento en que decidas retirarte del acuerdo, sólo tendrás que reponer los gastos a Legate y marcharte.
—Lo sé —había estudiado aquella cláusula con un abogado, que no había detectado problema alguno en ella. La indemnización que había recibido por el seguro de vida de Jeremy le permitiría pagar cualquier deuda que contrajera con ellos.
En contraste con Claudette, Slater se mostraba sutilmente persuasivo:
—Anoche te quedaste a dormir en la casa en la que Charlie y tú habitaréis, si al final te decides a aceptar. Convendrás conmigo en que es lo suficientemente grande como para dar cabida a una persona más, en caso de que llegaras a casarte otra vez… De hecho, fue el propio Jeremy quien la eligió.
Era obvio que Jeremy había deseado lo mejor para su hijo. En esas circunstancias, ¿cómo podía negarse ella? Slater continuó:
—Si te casas y tienes más hijos, buscaremos una casa aún mayor.
Pero las probabilidades de que Anya volviera a quedarse embarazada eran bastante escasas. Nunca habría tenido a Charlie sin el programa de fertilización artificial que Legate había diseñado. Su madre tenía razón. ¿Para qué perder el tiempo con un futuro hipotético? Lo importante era proporcionarle lo mejor a Charlie. Se acercó al escritorio y tomó el bolígrafo. Recorrió con la mirada las páginas de apretada letra. Había leído tantas veces aquel contrato que casi se lo sabía de memoria. Pero entonces… ¿por qué se mostraba tan reacia a firmarlo?
—Quizá lo que te preocupe es cómo vas a pasar el tiempo que Charlie esté en la escuela —añadió Slater.
—He pensado que podría encontrar una plaza de profesora en la zona.
—Permíteme que te haga una oferta —le dijo con una amplia, bondadosa sonrisa—. Sé que estás especializada en lingüística.
Anya dominaba numerosas lenguas y había enseñado español, francés y japonés, aparte de trabajar como traductora.
—¿Así que también tiene un trabajo para mí?
—Legate es una empresa de proyección internacional. Tenemos una regular necesidad de traductores. A jornada media y completa.
—Acepto.
Tendría un empleo. Charlie tendría compañeros de juego y recibiría una fantástica educación. La casa en la que se alojarían era encantadora, las instalaciones magníficas. Todo aquello le parecía demasiado bueno para ser cierto. Firmó las tres hojas del contrato.
Roman entró en el sendero circular que llevaba a la mansión Legate y aparcó cerca de la puerta. El trayecto desde el aeropuerto apenas había calmado su frustración. No era una simple casualidad que la supuesta emergencia de Los Ángeles hubiera coincidido con la llegada de Anya y Charlie a San Francisco. Slater se había inventado aquella excusa para mantenerlo alejado de Anya. ¿Habría firmado el contrato? Roman no había podido advertirla de los peligros. No sin revelar su identidad y poner en riesgo su investigación.
Una vez en el suntuoso vestíbulo de la mansión, se dirigió hacia la mesa de Jane Coopersmith, la recepcionista.
—Buenas tardes, Jane.
Mirándolo por encima de sus gruesas gafas, lo saludó con un movimiento de la cabeza y le presentó varias notas, con llamadas que había recibido. La primera era del doctor Neville, jefe del departamento de psiquiatría de Legate, marcada con el sello de «urgente». Desgraciadamente, Neville tendría que esperar.
—¿Dónde puedo encontrar a la señora Parrish y a su hijo?
—En las cuadras —respondió la secretaria sin dejar de consultar sus papeles.
Jane no estaba en absoluto dotada para la conversación, pero podía procesar cualquier dato más eficazmente que cualquier ordenador. Roman, sin embargo, nunca cometía el error de tratarla como una máquina. La sonrisa que le lanzó habría sido capaz de derretir hasta a una piedra.
—Tú siempre lo sabes todo, Jane. ¿Qué sería este lugar sin ti?
—El caos —fue su complacida respuesta.
Se dirigió hacia la parte trasera de la mansión atravesando el comedor de empleados, ya vacío. Siempre que Roman entraba en la sede, se sabía bajo vigilancia. Como todo el mundo, sus teléfonos y su ordenador estaban intervenidos con micrófonos. El sistema de seguridad de Legate habría hecho palidecer al del Pentágono. Por supuesto, tales precauciones eran necesarias. Legate trabajaba en numerosos proyectos secretos del gobierno de Estados Unidos y de otros regímenes de todo el mundo. Sin embargo, la meticulosidad de aquella vigilancia se debía a la morbosa necesidad de Slater de controlar cada detalle. Todo lo sabía. No se le escapaba absolutamente nada.
Por eso, siempre que entraba en la sede, Roman mantenía la guardia bien alta. Resultaba fundamental mantener el engaño, la ilusión de que era un ejecutivo leal y abnegado. Lo cual, sin embargo, complicaba terriblemente su vida.
Aunque hubiera podido contactar con Anya, no habría podido hablar sinceramente con ella del contrato que le habían propuesto. Y aunque hubieran podido mantener esa conversación con un mínimo de seguridad, tampoco habría podido proporcionarle pruebas sólidas de que las intenciones de Legate no eran en absoluto altruistas. Aparentemente aquel contrato significaba una gran oportunidad para Charlie, pero su intuición le aseguraba todo lo contrario.
Pasó por delante del laberinto, de camino a las cuadras. Fue entonces cuando la vio. Montada en una yegua moteada, cabalgaba por el borde del bosque. La brisa hacia ondear su larga y sedosa melena rubia. Y estaba riendo, más feliz y despreocupada de lo que la había visto desde la muerte de Jeremy. Tenía a Charlie montado delante. El cabello del niño era de un rubio más oscuro y tenía los ojos grises, pero por lo demás el parecido era más que evidente. Ambos hacían una estampa magnífica, bellísima. Roman sintió el abrumador impulso de abrazarlos y sacarlos inmediatamente de allí, lejos de aquellas malditas intrigas.
Anya lo vio y lo saludó con la mano, guiando su montura hacia él con mano experta. Charlie daba saltos en la silla, alborozado.
—Hola, Roman. ¿Sabes? Voy a aprender a montar yo solo. Esta yegua se llama Peggy por Pegaso, pero la verdad es que no sabe volar.
Anya detuvo la yegua frente a Roman. El ejemplar estaba perfectamente entrenado y cuidado. Todo en Legate era de primera clase.
Roman extendió los brazos para recibir al pequeño.
—Haz el helicóptero —le pidió Charlie.
Roman lo levantó en alto y dio varias vueltas en redondo antes de bajarlo al suelo.
—Vamos a quedarnos a vivir aquí —le anunció riendo, cuando se le pasó el mareo.
—¿De veras?
—Voy a aprender a fabricar mi propio helicóptero y muchas otras cosas. Y además…
Mientras Charlie continuaba hablando, Roman alzó la mirada hacia Anya. Su elegante silueta se recortaba contra el cielo. El azul de sus ojos quitaba el aliento. El ejercicio físico había coloreado sus mejillas.
Desmontó ágilmente. Sin soltar la brida, tomó a Roman de la cintura, un saludo que a él le resultó absolutamente insatisfactorio. Porque le habría gustado sentir su cuerpo apretado contra el suyo, acariciar sus finos hombros y su cintura esbelta…
—Ya me he decidido —le informó—. He firmado el contrato.
Roman asintió. Ojalá hubiera podido decirle que había hecho lo más adecuado.
—No tenías otra elección.
—Y voy a trabajar aquí de traductora. Así que supongo que vas a ser mi jefe…
Curioso. Slater debía haber previsto que Anya se aburriría allí sin un empleo. Además, viviendo y trabajando allí, Legate podría controlarla con mayor eficacia.
—Tengo que advertirte que soy muy exigente.
—No hay problema —sonrió—. Porque yo soy muy buena.
—Súbeme otra vez —reclamó en aquel instante Charlie—. Quiero seguir montando a Peggy.
—Tranquilo, Charlie —lo amonestó su madre—. Incluso los vaqueros piden las cosas con más educación que tú.
—Por favor, Roman —suplicó—. Quiero montar más…
—Muy bien —levantó al niño y lo sentó en la silla—. Pero es difícil mantener el equilibrio, así que tendrás que agarrarte a esto. Es el pomo de la silla, ¿ves?
—Comprendido. ¡Adelante!
Roman lo llevó de la brida, hacia las cuadras. Sabía que cada palabra de su conversación podía estar siendo grabada en aquel preciso instante. Y había cámaras vigilándolo todo desde diferentes ángulos.
—Creo que este arreglo será perfecto. No sé por qué he dudado tanto antes de firmar el contrato.
—Bueno, es un cambio muy grande, ¿no? Dejar tu casa de Denver…
—Pero ya nos hemos trasladado antes, muchas veces —repuso Anya—. Yo he estudiado en cuatro, no, en cinco colegios e institutos distintos. Teníamos que irnos a donde nos exigía el trabajo de mi madre como asesora.
—¿Qué tal está Claudette, por cierto?
A Roman no le caía bien la madre de Anya. Era fría como un cubo de hielo, exactamente todo lo contrario que su hija.
—Ha alquilado una casa al otro lado de la bahía. Supongo que pensará quedarse en San Francisco por un tiempo.
—Para estar cerca de los dos.
—Es extraño —soltó una risita—. Claudette nunca ha sido precisamente un modelo de madre cariñosa.
—Ya. La típica abuela que siempre está encima de su nieto, ¿no? O la de los cuentos.
—Dudo que haya leído uno en su vida. Y mucho menos que se lo haya creído.
—Pero tú sí.
—Efectivamente —se echó hacia atrás la melena rubio platino—. De hecho, yo creo en los cuentos de hadas. Suceda lo que suceda, siempre tiene que haber un final feliz.
Pese a la simplicidad de sus palabras, Roman percibió un matiz de determinación en su voz. Evidentemente estaba dispuesta a ganarse a pulso su propio «final feliz».
—Y tal vez ese final se produzca aquí. «Y vivieron felices para siempre…». Quizá Legate sea lo que llevo buscando toda la vida.
No quiso descorazonarla. Eran muchos los indicios que apuntaban lo contrario. En un cuento de hadas, Legate sería como un maligno reino, gobernado por un ogro llamado Slater.
—Tengo entendido que dispondréis de una casa en la finca.
—Es preciosa. Perfectamente amueblada —lo miró buscando una respuesta que él no podía darle—. Pero sigo pensando que es muy extraño que Jeremy jamás me comentara este plan. Dejó meticulosamente reseñados todos estos detalles en su testamento.
Roman tenía sus dudas de que el testamento de Jeremy fuera auténtico. Seguramente habría sido amañado por el equipo jurídico de Legate.
—A mí tampoco me dijo nada.
—Qué raro —repitió—. Para que te hagas una idea, Jeremy y yo estuvimos dos semanas hablando del sofá que íbamos a comprar. Y de repente elabora en un santiamén este grandioso plan, que trastorna por completo nuestra vida,
—Bueno, tampoco es algo tan extraño en él. Recuerdo que una vez compró un coche sin probarlo siquiera —le recordó Roman.
—Porque le gustaban los adornos del capó.
—Era capaz de tomar decisiones rápidas.
—Eso es cierto. El testamento fue firmado pocas semanas antes de su muerte. Probablemente pretendía discutirlo conmigo cuando volviera a Denver.
Roman advirtió que, al hablar de Jeremy, el azul de sus ojos se tornaba sombrío, apagado, triste. Seguía sufriendo, y a él le dolía terriblemente verla sufrir. Su marido no debería haber muerto.
Si hubiera sido más listo, habría podido evitar la tragedia. Sospechaba que la explosión había sido provocada, pero seguía ignorando el posible motivo. ¿Por qué habría de querer matar Slater a sus propios científicos, a la gente que trabajaba para él? Eran buenos empleados, discretos, tranquilos y eficaces. ¿Por qué tuvieron que morir? Había pasado los últimos ocho meses analizando los proyectos en los que estuvieron trabajando y aún seguía sin tener una respuesta.
—¿Sabes? Me alegro de verte —le confesó Anya.
—Y yo a ti. Has engordado.
—¿Perdón?
—Era un cumplido —después de la muerte de Jeremy la había visto adelgazar hasta quedarse como un palillo, incapaz de comer—. Tienes un aspecto sano, saludable.
—¿Saludable? ¿Como el de una vaca en una feria de ganado? —arqueó las cejas—. Si no actualizas tu táctica de flirteo, me temo que te quedarás soltero para toda la vida.
—Eso no ha tenido nada que ver con ninguna táctica de flirteo.
—¿Y por qué no? Puede que seamos amigos, pero yo también soy una mujer soltera. Y, de acuerdo con tu reputación, ahora mismo deberías estar seduciéndome. Como con cualquier otra mujer…
—Tú no eres cualquier mujer —era la esposa de otro hombre. Por lo que a él se refería, y a pesar de que Jeremy estaba muerto, ella seguía estando casada.
Desde lo alto de la yegua, Charlie reclamó su atención:
—Mamá, mira. Estoy montando sin manos.
—Agárrate al pomo de la silla —le recomendó—. O se caerá usted al suelo, señor vaquero.
—Quiero ir más rápido. Por favor…
—Ésta es la primera vez que montas a caballo —le recordó su madre—. Tómatelo con un poco más de calma.
—De acuerdo, mamá.
Anya se volvió hacia Roman, retomando la conversación donde la habían dejado:
—Muy bien, soltero número uno, lánzame un cumplido de verdad. Te aseguro que lo necesito.
Durante años había intentado no pensar en Anya como en una mujer disponible, pero ella misma se lo había buscado. Bajó la guardia. La fachada de discreción y cortesía desapareció. Permitió que deseos inexpresados aflorasen a la superficie. Pensamientos que habían estado bullendo en el fondo de su mente desde el primer día que la conoció.
Contempló con ojos brillantes su rostro en forma de corazón. Bajando la voz hasta convertirla en un suave murmullo, le confesó:
—Cuando te veo aquí, bajo el sol, con el viento haciendo ondear tu pelo y los labios tan delicados como pétalos de rosa… me convenzo de que los milagros existen. Atesoraré esta visión tuya durante el resto de mi vida.
—Oh —exclamó, sin aliento.
Saboreando el efecto provocado, le tomó una mano y le besó levemente los nudillos.
—¡Vaya! Sí que eres bueno —retiró la mano, abanicándose el rostro—. No me extraña que tengas miles de chicas suspirando por ti.
Roman desvió la mirada y siguió caminando. Aunque aquel flirteo no había sido más que un juego, en el fondo había pronunciado aquellas palabras completamente en serio. Quería tocarla, besarla, hacerle el amor…
La madre de Anya y Fredrick Slater los estaban esperando en las cuadras. El hecho de ver a Slater le produjo a Roman el mismo efecto de una ducha de agua fría.
—Ahí están —comentó Anya—. Claudette y Slater. Casi parecen una pareja, ¿verdad?
«Semejantes en ambición e inteligencia», pensó Roman. Habrían representado a la perfección el papel de Macbeth y señora.
—Casi.
—Roman, al firmar este contrato… ¿tú crees que he hecho lo correcto?
—Todo saldrá bien —jamás permitiría que algo malo le sucediera a ella o a Charlie.
En las cuadras, Slater no perdió el tiempo en llevarse a su empleado a un aparte:
—¿Resolviste ese problema de Los Ángeles?
—No era nada —contestó Roman—. Un simple error de comunicación.
—Supongo que Anya ya te habrá dicho que Charlie y ella se quedarán a vivir aquí.
—Sí —se puso las gafas oscuras, para evitar que su mirada pudiera traicionar la hostilidad que sentía hacia aquel hombre.
—Me parece que se encuentra algo incómoda. Y eso no es bueno para la evolución de Charlie. El chico necesita sentir Legate como su hogar. Y es importante que su madre le trasmita esa aceptación.
—¿Según quién?
—Según el doctor Neville, el psiquiatra.
—Por cierto, tengo un mensaje urgente de su parte.
—Sí, lo sé.
Slater mantenía las manos entrelazadas a la espalda. Con su elegante traje de tweed y su cabello gris perfectamente peinado, parecía un terrateniente de paseo por su enorme finca. Roman alargó su zancada. Era bastante más alto que su jefe y quería que apresurara el paso para poder mantenerse a su altura.
Pero Slater pareció adivinar sus intenciones, porque se detuvo en seco. Mirándolo fijamente, le espetó:
—Tú tienes una relación especial con ella.
—Conozco a Anya desde hace años.
—Ha hecho un gran trabajo criando al chico. Neville me comentó que es conveniente dejar a Charlie con su madre hasta que tenga cinco años y haya fortalecido su relación con nosotros.
—¿Y luego qué?
—La educación, por supuesto. Expandir los horizontes de referencia del niño.
Slater estaba hablando de todo aquello como si se tratara de un experimento.
—Exactamente… ¿cuáles son tus objetivos con Charlie?
—Educar y desarrollar su inteligencia. Y al mismo tiempo debe convertirse en un individuo modelo. Demasiados de nuestros genios son antisociales, amargados. Charlie funcionará al máximo nivel en todos los aspectos: el teórico, el creativo, incluso el político. Con el tiempo, podría llegar a ser hasta presidente de los Estados Unidos.
¿Realmente creía Slater que podía programar un presidente a su medida? Aquel plan le recordaba los delirios de un doctor Frankenstein del siglo XXI.
—Ese chico… será mi legado.
¿Su legado? Roman se dijo que Slater no era ni el padre ni el abuelo del niño.
—Necesito tu ayuda, Roman.
—¿Cómo?
—Mientras Charlie se adapta al nuevo programa, quiero que su madre sea feliz. Quiero que se alegre de haber tomado la decisión de quedarse aquí. Encárgate de ello.
—¿Podrías ser algo más concreto?
—Anya necesita un hombre.