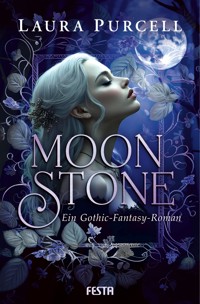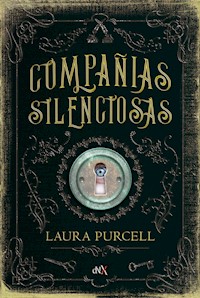
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Una historia de fantamas victoriana que evoca un miedo inquietante que atraviesa la conciencia de la manera más inesperada, al igual que los acompañantes silenciosos". Ambientada en una mansión rural en ruinas, Compañías silenciosas es una turbadora historia gótica de fantasmas que provoca escalofríos. Elsie, recién casada y también recién enviudada, es enviada a vivir su embarazo en la deteriorada casa de campo de su difunto esposo. Rodeada de sus nuevos y resentidos sirvientes y de aldeanos hostiles, Elsie solo cuenta con la incómoda compañía de la prima de su marido. En su nuevo hogar, en una habitación que durante un breve instante aparecerá abierta, encuentra un diario de doscientos años, con la inquietante historia de la madre de una niña muda y de su poco natural concepción. Y de unas figuras de madera pintada con un parecido sorprendente a los personajes de esta novela que lo dejará sin aliento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portadilla
Hospital St. Joseph
The Bridge, 1865
Hospital St. Joseph
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1865
Hospital St. Joseph
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1865
The Bridge, 1635
The Bridge, 1866
The Bridge, 1635
The Bridge, 1866
The Bridge, 1635
Londres, 1866
The Bridge, 1635
The Bridge, 1866
Hospital St. Joseph
The Bridge, 1866
Hospital St. Joseph
The Bridge, 1866
The Bridge, 1635
The Bridge, 1866
Hospital St. Joseph
Agradecimientos
Una nota sobre la autora
COMPAÑÍAS SILENCIOSAS
LAURA PURCELL
Purcell, Laura
Compañías silenciosas / Laura Purcell. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Gabriela Fabrycant.
ISBN 978-987-609-734-5
1. Narrativa Estadounidense.. I. Fabrycant, Gabriela, trad. II. Título.
CDD 813
© 2018, Laura Purcell
© 2018, Editorial Del Nuevo Extremo S.A.
A. J. Carranza 1852 (C1414 COV) Buenos Aires Argentina
Tel / Fax (54 11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Título en inglés: Silent companions
Imagen editorial: Marta Cánovas
Traducción: Gabriela Fabrykant
Corrección: Mónica Piacentini
Diseño de tapa: WOLFCODE
Diseño interior: Dumas Bookmakers
Primera edición en formato digital: agosto de 2018
ISBN 978-987-609-734-5
Digitalización: Proyecto451
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Para Juliet
HOSPITAL ST. JOSEPH
El nuevo doctor la tomó por sorpresa. No es que hubiera nada inusual en su llegada: los doctores venían y se iban con bastante frecuencia. Pero este era joven. Era nuevo en la profesión, además de nuevo en el lugar. Irradiaba una luz que le lastimaba los ojos.
—¿Es ella la señora Bainbridge?
Lo de señora fue un gesto amable. No recordaba la última vez que había recibido ese trato. Sonó como una melodía de la que apenas se acordaba. Él levantó la vista de sus notas y le dirigió su atención.
—Señora Bainbridge, soy el doctor Shepherd. Estoy aquí para ayudarla, para asegurarme de que reciba el cuidado adecuado.
Cuidado. Quería ponerse de pie desde donde estaba sentada en el borde de la cama, tomarlo del brazo y guiarlo hasta la puerta. Este no era un lugar para inocentes. Al lado de la vieja rolliza que la cuidaba tenía un aspecto tan vibrante, tan vivo. La cal de las paredes blanqueadas todavía no había decolorado su cara, ni opacado el tono de su voz. En sus ojos vio un destello de interés. Eso la perturbó más que el cejo fruncido de la cuidadora.
—Señora Bainbridge, ¿me entiende cuando le hablo?
—Se lo dije —soltó la cuidadora—. No espere ninguna respuesta de ella.
El doctor suspiró. Sujetando sus papeles bajo el brazo, se adentró más en su habitación.
—Es algo normal. Sucede a menudo en casos de mucho sufrimiento. A veces el shock es tan intenso que el paciente pierde el habla. Podría tratarse de un caso semejante, ¿no le parece?
Las palabras gorgoteaban en su pecho. Su fuerza le hacía doler las costillas y los labios le hormigueaban. Pero eran fantasmas, ecos de cosas que habían sido. Nunca volvería a experimentarlas.
Él se inclinó hasta que su cabeza quedó a la altura de la de ella. Ella registró agudamente sus ojos, anchos y sin pestañar detrás de sus lentes. Pálidos anillos verde menta.
—Es curable. Con tiempo y paciencia. He visto pacientes curarse.
La cuidadora resopló con desaprobación.
—No se le acerque doctor. Es una paciente violenta. Una vez me escupió en la cara.
Con qué firmeza la miraba. Estaba lo suficientemente cerca para que ella alcanzara a olerlo: jabón carbólico, clavo de olor. Su memoria chispeaba como un yesquero. Pero se negaba a dejar que se encendiera la lumbre.
—No quiere recordar lo que le sucedió. Pero puede hablar. No inhaló tanto humo como para que le haya afectado el habla.
—No va a hablar, doctor. No es ninguna estúpida. Sabe dónde iría a parar si no la tuvieran aquí.
—Pero puede escribir… —Recorrió la habitación con la mirada—. ¿No hay nada para escribir aquí? ¿Usted intentó comunicarse con ella?
—Yo no le daría una lapicera.
—Una pizarra, entonces, y tiza. Hay en mi oficina—. Buscó en su bolsillo y le tendió una llave a la cuidadora—. Vaya a buscarlos. Ahora mismo, por favor.
La cuidadora tomó la llave frunciendo el ceño y se alejó por la puerta arrastrando los pies.
Estaban solos. Sintió sus ojos posarse sobre ella, ligeros pero incómodos, como el cosquilleo de un insecto trepando por su pierna.
—La medicina progresa, señora Bainbridge. No estoy aquí para someterla a electroshocks o prescribirle baños fríos. Quiero ayudar—. Inclinó la cabeza—. Debe estar al tanto de que pesan sobre usted… acusaciones. Hay quienes opinan que debería ser trasladada a un establecimiento con mayor vigilancia. O que tal vez ni siquiera debería estar en un manicomio.
Acusaciones. Nunca explicaron en qué se basaban los cargos, solo la llamaron asesina, y durante un tiempo había hecho honor a la reputación: arrojando vasos, arañando a las enfermeras. Pero ahora tenía su propia habitación y medicinas más fuertes, era un esfuerzo demasiado grande sostener el personaje. Prefería dormir. Olvidar.
—Estoy aquí para decidir su destino. Pero para poder ayudarla necesito que usted me ayude a mí. Necesito que me cuente qué sucedió.
Como si pudiese entender. Había visto cosas que escapaban a la comprensión de su pequeño cerebro científico. Cosas que negaría que fueran posibles hasta que no se le aparecieran a hurtadillas y presionaran sus manos gastadas y astilladas contra las suyas.
Se le formó un hoyuelo en la mejilla izquierda al sonreír.
—Sé lo que está pensando. Todas las pacientes dicen lo mismo, que no voy a creerles. Confieso que me topo con muchas ideaciones delirantes, pero pocas carecen de algún fundamento. Suelen formarse en base a alguna experiencia. Aunque suene fuera de lo común, me gustaría escucharlo: lo que usted cree que sucedió. A veces el cerebro se ve superado por la información que debe procesar. Da sentido al trauma en formas extrañas. Si puedo escuchar lo que le dice su mente, tal vez sea capaz de comprender cómo funciona.
Ella le devolvió la sonrisa. Pero una sonrisa desagradable, como las que ahuyentaban a las enfermeras. Él no se echó atrás.
—Tal vez podamos incluso sacarle fruto a su padecimiento. Cuando se ha sufrido un hecho traumático, a la víctima muchas veces le ayuda ponerlo por escrito. De una manera distanciada. Como si le hubiera sucedido a otra persona. —La puerta crujió. La cuidadora había vuelto con la pizarra y la tiza. El doctor Shepherd las tomó de sus manos y se inclinó hacia la cama, ofreciendo los útiles como un ramo de olivo—. Entonces, señora Bainbridge, ¿lo intentaría por mí? Escribir algo.
Dubitativa, estiró el brazo y agarró la tiza. La sintió extraña en la mano. Después de tanto tiempo, no sabía cómo empezar. Presionó la punta contra la pizarra y trazó una línea vertical. La tiza rechinó, produciendo un chirrido agudo y espantoso que le erizó los dientes. Entró en pánico, apretó demasiado. La tiza se partió en dos.
—Realmente pienso que le resultaría más sencillo con un lápiz. Fíjese, no es peligrosa. Está tratando de hacer lo que le pedimos.
La cuidadora lo miró con desaprobación.
—Lo hago responsable. Traeré uno más tarde.
Logró rayar algunas letras. Los trazos eran débiles, pero tuvo miedo de volver a usar la fuerza. Apenas visible sobre la pizarra había un “hola” tembloroso.
El doctor Shepherd la recompensó con otra sonrisa.
—¡Eso es! Siga practicando. ¿Cree que podrá ir progresando, señora Bainbridge, y hacer lo que le pedí? ¿Escribir todo lo que recuerda?
Tan fácil como eso.
Era demasiado joven. Demasiado fresco y esperanzado como para darse cuenta de que también a su vida le llegarían momentos que desearía borrar, años enteros de momentos insoportables.
Ella los había sepultado tan profundo que solo llegaba a alcanzar uno o dos. Lo suficiente para confirmar que no quería excavar el resto. Cada vez que intentaba recordar, los veía. Sus espantosas caras bloqueando el acceso al pasado.
Usó el puño de la manga para borrar la pizarra y escribió de nuevo. “¿Por qué?”
Él pestañeó detrás de sus lentes.
—Bueno… ¿Por qué piensa usted?
“Cura.”
—Así es. —Se le volvió a formar el hoyuelo. —Imagine si pudiéramos curarla. Si pudiéramos sacarla de este hospital.
Dios lo proteja. “No.”
—¿No? Pero… No lo comprendo.
—Se lo dije, doctor —acotó la cuidadora con su voz rasposa de urraca—. Ya hizo lo que le pidió.
Se cubrió con las sábanas y se quedó tumbada en la cama. Le latía la cabeza. Se llevó las manos al cuero cabelludo y presionó intentando sostener las cosas en su lugar. Se le erizaron los pelos de la cabeza afeitada. El pelo crecía, los meses pasaban y ella seguía encerrada.
¿Cuánto tiempo había transcurrido? Un año, supuso. Podría preguntarles, escribir la pregunta en la pizarra, pero tenía miedo de saber la verdad.
Ya debía ser hora de recibir sus medicinas, hora de mitigar el mundo.
—¿Señora Bainbridge? Señora Bainbridge, ¿se encuentra bien?
Mantuvo los ojos cerrados. Suficiente, suficiente. Cinco palabras había escrito, pero había sido demasiado.
—Tal vez le exigí demasiado por hoy —afirmó. Pero permaneció en la habitación, una presencia perturbadora al lado de su cama.
Todo esto estaba mal. En su mente empezaba a producirse un deshielo.
Al fin lo escuchó incorporarse. Tintinearon las llaves, la puerta crujió al abrirse.
—¿Quién es la próxima paciente?
La puerta se cerró y amortiguó sus voces. Sus palabras y sus pasos se alejaron por el pasillo.
Estaba sola, pero el aislamiento ya no la consolaba como antes. Sonidos que solían pasarle desapercibidos se volvían dolorosamente intensos: el ruido metálico de una cerradura, una risa lejana.
Agitada, enterró su cara debajo de la almohada e intentó olvidar.
* * *
La verdad. No podía dejar de pensar en ella durante las horas grises de silencio.
No recibían los diarios en la sala de día –al menos no cuando la dejaban entrar allí–, pero los rumores se las arreglaban para introducirse por debajo de las puertas y por las grietas de las paredes. Las mentiras de los periodistas habían llegado al manicomio mucho antes que ella. Desde que se despertó en este lugar había recibido un nuevo nombre: asesina.
Las otras pacientes, las cuidadoras, hasta las enfermeras cuando creían que nadie podía oírlas: torcían la boca y mostraban los dientes al decirlo, angurrientas. Asesina. Como si buscaran asustarla. A ella.
Lo que aborrecía no era la injusticia, sino el ruido. Las sílabas silbándole en el oído. No.
Cambió de posición sobre la cama y se abrazó con fuerza los brazos en piel de gallina, tratando de mantenerse entera. Hasta ahora había estado a salvo. A salvo detrás de las paredes, a salvo detrás de su silencio, a salvo merced a las drogas hermosas que ahogaban el pasado. Pero el nuevo doctor… Era el reloj que señalaba con un toque funesto que su tiempo había terminado. Tal vez ni siquiera debería estar en un manicomio.
El pánico se ensortijó en su pecho.
De vuelta a las mismas tres opciones. Guardar silencio y que se la presuma culpable. Destino: el patíbulo. Guardar silencio y que, por algún milagro, sea absuelta. Destino: el frío y amenazante mundo exterior, sin medicinas para ayudarla a olvidar.
Solo quedaba una última opción: la verdad. ¿Pero cuál era?
Cuando miraba hacia atrás, al pasado, las únicas caras que veía con claridad eran las de sus padres. A su alrededor se amontonaban figuras borrosas. Figuras llenas de odio que la habían aterrorizado y habían torcido el rumbo de su vida.
Pero nadie creería eso.
La luna llena proyectaba líneas plateadas que entraban por la ventana en lo alto de la pared, rozando su cabeza. Yacía allí, observándolas, cuando se le ocurrió la idea. En este lugar trastornado todo estaba patas arriba. La verdad estaba loca, fuera del alcance de cualquier imaginación sana. Y por eso la verdad era la única cosa que con total seguridad iba a mantenerla encerrada bajo llave.
Se deslizó desde la cama hacia el suelo. Estaba frío y ligeramente pegajoso. No importaba cuántas veces lo fregaran, el olor a orina flotaba en el aire. Se acuclilló junto a la cama y miró al fin en dirección a la sombra que atravesaba la habitación.
El doctor Shepherd había indicado que lo colocaran allí, el primer ítem de un paisaje inalterable: una simple mesa. Pero era un instrumento más para forzar la cripta y exhumar todo lo que había enterrado.
Con el pulso latiendo en su cuello reptó por la habitación. Por algún motivo se sentía más segura a la altura del suelo, agachada bajo la mesa, mirando entre las patas muescadas. Madera. Sintió escalofríos.
Ciertamente no había motivo para ser precavida en este lugar. Era inconcebible que alguien tomara un trozo de madera y…. No era posible. Pero a fin de cuenta nada de ello lo era. Nada tenía el menor sentido. Y sin embargo había sucedido.
Lentamente, se puso de pie y examinó la superficie de la mesa. El doctor Shepherd había dejado todos los útiles dispuestos para ella: papel y un lápiz grueso con la punta roma.
Acercó una hoja hacia ella. Miró en la penumbra el vacío de la hoja en blanco que esperaba por sus palabras. Tragó el dolor en su garganta. ¿Cómo podía revivirlo? ¿Cómo podía obligarse a hacerles eso de nuevo?
Volvió a mirar la hoja en blanco intentando divisar, en algún lugar dentro de esta enorme extensión de nada, a aquella otra mujer de tanto tiempo atrás.
THE BRIDGE, 1865
“No estoy muerta”.
Elsie recitó las palabras mientras su carruaje se abría paso por caminos rurales haciendo saltar terrones de barro. Las ruedas producían un ruido húmedo y de succión. “No estoy muerta.” Pero resultaba difícil creerlo, mirando el fantasma de su reflejo en la ventana salpicada por la lluvia: la piel pálida, los pómulos cadavéricos, los rizos eclipsados por tul negro.
Afuera el cielo era gris plomizo, de una monotonía que solo rompían los cuervos. Milla tras milla, el paisaje se mantenía inalterado. Rastrojales, árboles esqueléticos. “Me están enterrando”, se dio cuenta. “Me están enterrando junto con Rupert.”
No se suponía que fuera así. Tendrían que haber estado de vuelta en Londres a esta altura; la casa abierta, rebosante de vino y velas. Esta temporada estaban de moda los colores fuertes. Los salones estarían atiborrados de azul, malva, magenta y verde de París. Ella estaría allí en el centro de todo: invitada a cada fiesta, adornada con diamantes; colgada del brazo del anfitrión con su chaleco a rayas; la primera dama en ser acompañada hacia el salón comedor. La nueva novia siempre entraba primero.
Pero no una viuda. Una viuda huye de la luz y se sepulta con su dolor. Se convirtió en una sirena ahogándose en crepé negro, como la Reina. Elsie suspiró y clavó la vista en el reflejo hueco de sus ojos. Debía ser una esposa terrible, porque no anhelaba la reclusión. Sentarse en silencio a reflexionar sobre las virtudes de Rupert no aliviaría su pena. Solo la distracción lo haría. Deseaba ir al teatro, subirse a los ómnibus traqueteantes. Prefería estar en cualquier lugar antes que sola en estos campos sombríos.
Bueno, no exactamente sola. Sarah estaba sentada frente a ella, encorvada sobre un viejo volumen encuadernado en cuero. Su ancha boca se movía a medida que leía, susurrando las palabras. Elsie ya la despreciaba. Esos ojos bovinos, marrones como el barro, en los que no había ni una chispa de inteligencia, los pómulos prominentes, el pelo desgarbado que siempre se le escurría de la capota. Había visto dependientas en las tiendas con más refinamiento.
—Te ofrecerá compañía —había prometido Rupert—. Solo cuídala mientras estoy en The Bridge. Muéstrale algunas atracciones. La pobre chica no sale muy a menudo.
No exageraba. Su prima Sarah comía, respiraba y pestañaba. Cada tanto leía. Eso era todo. No tenía iniciativa alguna, ni aspiraba a mejorar su posición. Se habría contentado con su pequeño quehacer como dama de compañía de una señora lisiada, hasta que la arpía murió.
Como buen primo, Rupert la había acogido. Pero ahora era Elsie la que tenía que cargar con ella.
Hojas amarillentas con forma de abanico caían desde los castaños y aterrizaban sobre el techo del carruaje. Pat, pat. La tierra golpeando sobre el ataúd.
Una hora o dos y el sol comenzaría a ponerse.
—¿Cuánto falta?
Sarah despegó la vista de la página con los ojos vidriosos.
—¿Hmmm?
—¿Cuánto falta?
—¿…Para qué?
“¡Ay Dios!”
—Cuánto falta para que lleguemos.
—No lo sé. Nunca estuve en The Bridge.
—¿Cómo? ¿Tú tampoco has estado allí? —Era incomprensible. Para ser una familia antigua, los Bainbridge no se enorgullecían mucho de su morada ancestral. Ni el propio Rupert, a sus cuarenta y cinco años, albergaba algún recuerdo del lugar. Solo pareció acordarse de que poseía una finca cuando los abogados estaban ratificando su contrato nupcial—. No puedo creerlo. ¿Nunca fuiste de visita de pequeña?
—No. Mis padres hablaban a menudo de los jardines, pero nunca los vi. Rupert nunca mostró ningún interés por el lugar hasta que…
—Hasta que me conoció —completó Elsie.
Se tragó las lágrimas. Habían estado tan cerca de crear la vida perfecta juntos. Rupert se le había adelantado para poner la finca en condiciones de recibir a la primavera y al heredero que estaba por llegar. Pero ahora la había dejado a ella, que no tenía ninguna experiencia en cómo administrar una casa de campo, para afrontar el legado familiar y a un hijo en camino, sola. Se veía amamantando al bebé en una sala con las paredes enmohecidas, raídos tapizados verde arveja y un reloj lleno de telarañas sobre la repisa de la chimenea.
Afuera chapoteaban los cascos de los caballos. Las ventanillas empezaban a empañarse. Elsie estiró su manga y la frotó contra el vidrio. Imágenes lúgubres se sucedían atropelladamente. Estaba todo crecido y descuidado. Los restos de un muro de ladrillos asomaban entre el pasto como lápidas, rodeados de tréboles y helechos. La naturaleza se había emancipado, reclamando el lugar con arbustos silvestres y musgo.
¿Cómo era posible que el camino hacia la casa de Rupert estuviera en esas condiciones? Era un hombre de negocios meticuloso, bueno con los números, con sus cuentas balanceadas. ¿Por qué dejaría que una de sus propiedades degenerase en este desastre?
El carruaje traqueteó y se detuvo abruptamente. Peters maldijo desde arriba de la caja.
Sarah cerró el libro y lo dejó a un costado.
—¿Qué sucede?
—Creo que nos estamos acercando.
Inclinándose hacia delante, miró en la distancia tan lejos como pudo. Una ligera neblina se alzaba desde el río que corría paralelo al camino y tapaba el horizonte.
Ya debían estar en Fayford. Tenían la impresión de haber estado sacudiéndose por horas. La partida del tren en Londres, en medio del amanecer borroso y color whisky, parecía algo que hubiera sucedido una semana atrás, no esta mañana.
Peters hizo chasquear el látigo. Los caballos relincharon y tiraron de sus arneses, pero el carruaje solo se bamboleó.
—¿Y ahora qué?
El látigo chasqueó de nuevo. Los cascos chapotearon en el barro.
Golpearon con los nudillos sobre el techo.
—¡Hola ahí abajo! Van a tener que descender, señora.
—¿Y salir afuera? —repitió—. No podemos salir en medio de esta inmundicia.
Peters bajó de la caja de un salto, aterrizando con un ¡plas! Dio un par de pasos sobre el barro mojado, alcanzó la puerta y la abrió. La neblina entró y quedó suspendida en torno a la puerta.
—Me temo, señora, que no hay alternativa. La rueda se ha atascado. Lo único que podemos hacer es tirar de ella y esperar que los caballos hagan el resto. Cuánto menos peso haya en el carruaje mejor.
—Dos damas no deben pesar tanto.
—Lo suficiente para marcar la diferencia —dijo sin ambages.
Elsie refunfuñó. La niebla presionaba sobre sus mejillas, húmeda como el aliento de un perro, acarreando el aroma del agua y un fuerte y profundo olor a tierra.
Sarah guardó su libro y se recogió las faldas. Con las enaguas levantadas por arriba de los tobillos, hizo una pausa.
—Después de usted, señora Bainbridge.
En otras circunstancias, Elsie hubiera aceptado con gusto la deferencia de Sarah. Pero esta vez prefería no ir primero. La neblina se había espesado con una velocidad sorprendente. Apenas podía ver la figura de Peters y la mano que le tendía.
—¿Y los escalones? —preguntó sin mucha esperanza.
—No puedo desplegarlos en este ángulo, señora. Va a tener que saltar. Es poca distancia. Yo la atajo.
Toda su dignidad se veía reducida a esto. Lanzando un suspiro, cerró los ojos y saltó. Las manos de Peters tocaron su cintura por un instante y la depositaron en el barro.
—Ahora usted, señorita.
Elsie se apartó unos pasos del carruaje, no fuera a ser que los grandes pies de Sarah aterrizaran sobre su cola. Era como caminar sobre arroz con leche. Las botas patinaban y se le atascaban en ángulos extraños. No podía ver dónde pisaba; la neblina flotaba hasta la altura de sus rodillas, oscureciéndolo todo por debajo. Tal vez era mejor así, no quería ver el ruedo de su nuevo vestido de bombasí salpicado de inmundicia.
Más castaños aparecieron en parches que se abrían en la niebla. No había visto nunca algo así; no era amarillo y sulfuroso como el smog londinense, y no estaba suspendido, sino que se movía. Cuando las nubes grises y plateadas se apartaron, dejaron al descubierto un muro agrietado junto a la línea de árboles. Se le habían derrumbado muchos ladrillos, dejando agujeros abiertos como en una dentadura incompleta. A la mitad de la altura llegó a ver un marco de ventana podrido. Intentó aguzar la vista, pero las imágenes se disolvieron a medida que la niebla se interponía de nuevo.
—Peters, ¿qué es este edificio espeluznante?
Un grito se extendió por el aire húmedo. Elsie se dio vuelta de un salto, el corazón latiéndole con fuerza, pero sus ojos solo se encontraron con la neblina blanca.
—Con calma, señorita. —La voz de Peters—. Ya está bien.
Soltó el aire y lo miró filtrarse en la neblina.
—¿Qué sucede? No puedo verlos. ¿Sarah se cayó?
—No, no. La agarré justo a tiempo.
Debió ser lo más excitante que la chica había experimentado en todo el año. Tenía una broma en la punta de la lengua, pero entonces oyó otro sonido: más bajo y apremiante. Un gemido profundo y prolongado. Los caballos también debieron haberlo oído, porque se agitaron bruscamente en sus arneses.
—Peters, ¿qué fue eso?
El ruido regresó: grave y tétrico. No le agradó. No estaba acostumbrada a esos sonidos del campo, ni a las neblinas, y no abrigaba intenciones de acostumbrarse a ellos. Recogiendo la cola, volvió tambaleándose en dirección al carruaje. Se movió demasiado rápido. El pie se le patinó, perdió el equilibrio y se dio las escápulas contra el barro.
Elsie quedó tendida de espaldas, estupefacta. Un lodo fresco se le introdujo por el espacio entre el cuello y la toca.
—Señora Bainbridge, ¿dónde está?
El golpe la había dejado sin aire. No se había lastimado, ni creyó tener que preocuparse por el bebé, pero no lograba dar con su voz. Se quedó mirando hacia arriba las masas de aire blanco. La humedad se expandía por su vestido. En algún lugar, en una parte remota de su cerebro, se quejó por el daño que había sufrido su bombasí negro.
—¿Señora Bainbridge?
El gemido se volvió a escuchar una vez más, esta vez más cerca. La neblina se movía arriba de ella como un espíritu inquieto. Sintió una forma que se cernía sobre su cabeza, una presencia. Gruñó débilmente.
—¡Señora Bainbridge!
Elsie se estremeció al verlos, a pulgadas de su cara: dos ojos sin alma. Un hocico húmedo. Alas como las de un murciélago. La olfateó y luego mugió. Mugió.
Una vaca. Era solo una vaca, atada a una cuerda gastada. La voz le volvió envuelta en una marea de vergüenza.
—¡Fuera! Vete, no tengo comida para ti.
La vaca no se movió. Se preguntó si podría. No era un animal sano. Un cuello enjuto le sostenía la cabeza y moscas revoloteaban alrededor de sus costillas sobresalientes. Pobre bestia.
—¡Allí está usted! —Peters apartó la vaca con un par de patadas —. ¿Qué sucedió, señora? ¿Se encuentra bien? Permítame ayudarla.
Al cuarto intento logró levantarla. El vestido salió del lodo rasgado. Estaba arruinado.
Peters esbozó una sonrisa torcida.
—No es para preocuparse señora. No parece un lugar donde vaya a necesitar andar muy arreglada, ¿no es cierto?
Miró detrás de sus hombros, donde se perdían los últimos penachos de neblina. Ciertamente que no. El pueblo que se alcanzaba a ver no podía ser Fayford.
Una hilera de cabañas desparramadas al pie de los árboles, cada una con una ventana rota o una puerta desvencijada. Los agujeros en las paredes habían sido emparchados a las apuradas con barro y estiércol. En su intento patético por cubrir los tejados la paja mostraba manchas de moho.
—¡Con razón nos quedamos atascados! —Peters señaló en dirección al camino que conducía a las cabañas. Era casi un río marrón—. Bienvenida a Fayford, señora.
—Esto no puede ser Fayford —le contestó.
La cara pálida de Sarah apareció al lado de ellos.
—Me parece que lo es —soltó—. ¡Santo cielo!
Elsie solo pudo mirar boquiabierta. Ya era bastante malo estar atrapada en el campo, pero ¿en este lugar? Se había casado con Rupert con la esperanza de elevar su posición social. Esperaba tener caseros bien alimentados y arrendatarios modestos.
—Quédense allí, señoras —dijo Peters—. Voy a sacar esta rueda antes de que vuelva la niebla.
Volvió sobre sus pasos pisando con cuidado en el barro.
Sarah se acercó a Elsie. Por una vez, Elsie se alegraba de su presencia.
—Me había imaginado paseos amenos por el campo, señora Bainbridge, pero me temo que este invierno vamos a tener que quedarnos adentro.
Adentro. La palabra era como una llave cerrando un candado. Esa vieja sensación de encierro de su infancia. ¿Cómo podría apartar su mente de Rupert si se veía obligada a quedarse adentro?
Supuso que habría libros. Juegos de cartas. No tardaría en hartarse de ellos.
—¿Te enseñó la señora Crabbly a jugar backgammon?
—Sí, y también… —Se quedó helada, con los ojos ensanchándose.
—Sarah, ¿qué sucede?
Giró la cabeza para evitar seguir mirando hacia las cabañas. Elsie se dio vuelta. Rostros deteriorados se asomaban a las ventanas. Gente miserable, en peores condiciones que la vaca.
—Deben ser mis arrendatarios. —Levantó la mano, pensando que correspondía hacerles alguna seña, pero le flaqueó el coraje.
—¿Deberíamos…? —Sarah titubeó—. ¿Deberíamos acercarnos para intentar hablar con ellos?
—No. Mantente alejada.
—¡Pero parecen tan desdichados!
Lo eran. Elsie revolvió su cerebro pensando de qué manera podía ayudarlos. ¿Presentarse con una canasta y leerles pasajes de la Biblia? ¿No era eso lo que hacían las mujeres ricas? Por algún motivo, creyó que no agradecerían el gesto.
Uno de los caballos relinchó. Oyó un insulto y al darse vuelta vio la rueda salir despedida violentamente del lodazal, salpicando de barro a Peters.
—Bueno —dijo, dirigiendo una mirada jocosa al vestido de Elsie—, ahora somos dos.
El carruaje avanzó un par de pazos. Detrás de este, Elsie vio las ruinas maltrechas de una iglesia. El capitel había desaparecido, dejando solo unos picos de madera astillados. El pasto de alrededor estaba ralo y amarillento. Alguien los vigilaba desde el pórtico.
Elsie sintió un burbujeo en la panza. El bebé. Colocó una mano en su canesú embarrado y usó la otra para agarrarse del brazo de Sarah.
—Volvamos al carruaje.
—Sí. —Sarah se lanzó hacia delante—. ¡Cuanto antes lleguemos a la casa mejor!
Elsie no logró compartir su entusiasmo. Si el pueblo era este nido de ratas, ¿con qué se encontrarían en la casa?
* * *
El río susurraba, un sonido ajetreado e incorpóreo. Un conjunto de piedras manchadas de musgo formaban un puente sobre el agua: de ahí debía tomar su nombre la casa.
No se parecía a ninguno de los puentes de Londres. En lugar de la arquitectura y la ingeniería modernas, Elsie vio unos arcos derruidos, bañados por la espuma y el rocío. Un par de leones de piedra descoloridos flanqueaban los postes a cada lado del agua. Le recordó los puentes levadizos, la Puerta de los Traidores de la Torre de Londres.
Pero el río no se parecía en nada al Támesis; no era gris o marrón, sino claro. Aguzó los ojos y por un instante logró ver debajo de la superficie. Formas oscuras que se arremolinaban. ¿Peces?
Cuando llegaron a la otra orilla, la vetusta casa del portero brotó como de la nada. Peters aminoró la velocidad, pero nadie se acercó a recibirlos. Elsie bajó la ventanilla, encogiéndose al sentir la resistencia de la manga húmeda contra su brazo.
—Siga avanzando, Peters.
—¡Allí! —gritó Sarah—. Allí está la casa.
El camino descendía a través de una cadena de colinas en la que el sol ya se estaba poniendo. Allí donde terminaba, rodeada por una herradura de árboles rojos y anaranjados, se alzaba The Bridge.
Elsie se levantó el velo. Vio una construcción baja de estilo jacobino con tres frontones, una linterna central y chimeneas de ladrillo. La hiedra trepaba desde los aleros y envolvía las torrecillas a ambos lados de la casa. Tenía aspecto de muerte.
Todo estaba muerto. Los parterres yacían postrados bajo la mirada sin vida de las ventanas, los setos marrones y acribillados de agujeros. Las enredaderas estrangulaban los canteros. Hasta el pasto estaba todo amarillento y ralo, como si una plaga se hubiera propagado lentamente por el suelo. Solo proliferaban los cardos, sus espinas color púrpura irguiéndose entre los guijarros.
El carruaje se detuvo en la entrada de grava, frente a la fuente que formaba el centro del conjunto en descomposición. Cuando la piedra todavía era blanca y las figuras esculpidas de perros que la coronaban eran nuevas, debió ser una bonita estructura. Pero hacía rato que no salía agua de los surtidores y la pila vacía estaba surcada por grietas.
Sarah volvió sobre sus pasos.
—Han salido a recibirnos —dijo—. Todo el personal.
La panza de Elsie rugió. Había estado demasiado ocupada mirando los jardines. Vio ahora a tres mujeres vestidas de negro que esperaban frente a la casa. Dos llevaban cofias y delantales blancos mientras que la tercera llevaba la cabeza descubierta, dejando ver una espiral de pelo alisado. Junto a ella estaba parado un hombre rígido y de aspecto formal.
Elsie se miró las faldas. Estaban manchadas como un viejo portón oxidado. El barro hacía pesado el bombasí y hacía que se le pegara a las rodillas. ¿Qué pensarían sus nuevos sirvientes al verla en ese estado? Hubiera estado más prolija y limpia en su ropa de obrera.
“Una señora debe presentarse a su personal de servicio. Pero esperaba no tener que hacerlo embadurnada de barro”.
Sin aviso, la puerta del carruaje se abrió. Dio un salto. Un joven estaba parado frente a ella, su figura esbelta ataviada con un traje negro.
—Jolyon, eres tú. ¡Gracias a Dios!
—Elsie, ¿qué demonios sucedió? —Tenía el pelo castaño peinado hacia atrás, como para resaltar el asombro impreso en su rostro.
—Un accidente. La rueda del carruaje se atascó y me caí… —Gesticuló en dirección a su falda—. No puedo ver al personal en este estado. Mándalos de vuelta adentro.
Él titubeó. Se sonrojó detrás de sus bigotes.
—Pero… Resultaría un tanto extraño. ¿Qué debería decirles?
—¡No lo sé! ¡Diles lo que sea! —Oyó el sonido quebradizo de su propia voz y se sintió peligrosamente cercana al llanto—. Inventa alguna excusa.
—De acuerdo. —Jolyon cerró la puerta y se quedó quieto por un instante. Lo vio darse vuelta, la brisa levantándole un rizo de pelo a la altura del cuello—. La señora Bainbridge está… indispuesta. Tendrá que ir directo a su cama. Preparen el fuego y suban algo de té.
Se oyó un murmullo afuera, pero lo siguió el tranquilizante crujir de los pies sobre la grava volviendo sobre su pasos. Elsie respiró aliviada. No tenía que enfrentarlos, al menos no todavía.
De todas las personas, los sirvientes eran para Elsie los más prejuiciosos: envidiosos de la posición social del amo de la casa, tan entrelazada con la de ellos. El personal de la casa de Londres de Rupert la trató con desdén cuando llegó de la fábrica de fósforos. Su confesión de que no había tenido ayuda doméstica desde la muerte de su madre selló su desprecio. Solo el respeto hacia Rupert, y las miradas admonitorias de este, hacía que mantuvieran un mínimo de cortesía.
Sarah se inclinó hacia delante.
—¿Qué piensa hacer? Necesita cambiarse de inmediato, sin que la vean. Y Rosie no está aquí.
No, Rosie no había estado dispuesta a dejar su vida y su salario en Londres para vivir en este lugar alejado. Elsie no podía culparla. Y para ser honesta, estaba secretamente aliviada. Nunca se había sentido cómoda cambiándose frente a la criada de la señora, sintiendo esas manos extrañas sobre su piel. Pero pronto tendría que contratar a otra, aunque más no fuera para mantener las apariencias. No quería adquirir la reputación de una de esas viudas excéntricas que tanto abundan en la campiña.
—Confío en que me las arreglaré sin Rosie por el momento.
La cara de Sarah se iluminó.
—Yo podría ayudarla con los botones de la espalda. Soy buena con los botones.
Bueno, algo era algo.
Jolyon volvió a aparecer al lado de la puerta, la abrió y le tendió el brazo.
—El personal está todo adentro. Ya pueden bajar.
Elsie bajó con esfuerzo los escalones y aterrizó torpemente levantando la grava. Jolyon levantó las cejas ante el espectáculo del vestido.
—¡Santo Cielo!
Ella soltó su mano bruscamente.
Mientras él ayudaba a bajar a Sarah, se quedó mirando la casa. No revelaba nada. Las cortinas estaban echadas y las ventanas daban a una impenetrable pantalla negra. La hiedra ondeaba sobre las paredes.
—Vengan. Los baúles que enviaron por adelantado ya están en las habitaciones.
Subieron un tramo de escalones y abrieron la puerta. Antes de que atravesaran el umbral los recibió un fuerte olor a humedad que se abrió paso hasta las fosas nasales de Elsie. Alguien había intentado taparlo esparciendo una fragancia más suave. Había aromas de armario para la ropa de cama: lavanda y hierbas verdes.
Jolyon avanzó con la misma energía que exhibía en Londres, haciendo resonar sus pasos sobre un piso gris de baldosas romboidales. Elsie y Sarah se entretenían detrás de él, ansiosas por ver toda la casa.
La puerta daba directamente al Gran Salón, una caverna de antiguo esplendor. Resaltaban los detalles medievales: una armadura, espadas cortas dispuestas en abanico sobre las paredes y vigas de madera carcomida por gusanos en lo alto.
—¿Sabe que Carlos I y su reina se quedaron una vez aquí? —preguntó Sarah—. Me lo contó mi madre. ¡Imagíneselos, caminando sobre este mismo piso!
Elsie estaba más interesada en el fuego que ardía en una chimenea de hierro negro. Se acercó acelerando el paso y extendió sus manos enguantadas hacia las llamas. Estaba acostumbrada al carbón; había algo inquietante en el crepitar de la leña y en el olor profundo y dulce de su humo. Le recordaba a la madera de pinos que usaban en la fábrica de fósforos para hacer las cerillas. A la manera en que se partía bajo la sierra.
Miró para otro lado. A cada lado del hogar había una pesada puerta de madera con herrajes de hierro.
—Elsie. —Jolyon sonaba impaciente—. Están preparando un fuego en tu cuarto.
—Sí, pero quería… —Se dio vuelta y los músculos de la cara se le endurecieron como cera. Debajo de la escalera. No lo había visto hasta ese momento. Un cajón largo y angosto apoyado sobre una mesa en el centro de una alfombra oriental—. ¿Ese cajón es…?
Jolyon bajó la cabeza.
—Sí. Antes estaba en la sala de estar. Pero el ama de llaves me explicó que resulta más fácil mantener esta habitación ventilada y fresca.
Por supuesto: el olor a hierbas. Elsie se sobrecogió y sintió sus entrañas retorcerse. Quería recordar a Rupert sonriente y pulcro, como siempre se había presentado, y no expuesto como un muñeco sin vida.
Se aclaró la garganta.
—Ya veo. Y de este modo los vecinos no tendrán que deambular por la casa cuando vengan a ofrecer sus últimos respetos. —Volvía a asomarse esa desgana espantosa que se había apoderado de ella cuando se enteró de la muerte de Rupert, pero la hizo retroceder. No quería verse abrumada por la pena o la amargura. Solo deseaba pretender que nunca había ocurrido.
—No parece haber muchos vecinos. —Jolyon se apoyó en la baranda—. Solo ha venido el párroco hasta ahora.
Qué triste verdad era. En Londres, habría sido un honor para tantos hombres poder despedirse por última vez de Rupert. Lamentó de nuevo que no lo hubieran llevado de vuelta a la ciudad para que recibiese un funeral como era debido, pero Jolyon había dicho que era imposible.
Sarah se acercó al ataúd y miró en su interior.
—Se lo ve en paz. Merece estarlo, mi estimado. —Giró hacia Elsie y tendió su mano—. Acérquese, señora Bainbridge, y mírelo.
—No.
—Tranquila. Acérquese. Le hará bien ver cuán sereno está. Aliviará su pena.
Lo dudaba profundamente.
—No quiero.
—Señora Bainbridge…
Un leño explotó en la chimenea. Elsie aulló y saltó hacia delante. De sus faldas se desprendió una lluvia de chispas que se convirtieron en cenizas antes de alcanzar la alfombra.
—¡Dios mío! —Se llevó una mano al pecho—. Estos fuegos viejos. Podría haberme quemado.
—Difícilmente. —Jolyon se pasó los dedos por el pelo—. Tenemos que llevarte arriba antes de vengan los sirvientes y… ¿Elsie? Elsie, ¿me estás escuchando?
El salto para alejarse del fuego lo había hecho. Estaba lo suficientemente cerca para ver los picos del perfil de Rupert elevándose entre el satén blanco: la punta gris azulada de la nariz; las pestañas; rizos de su pelo entrecano. Era demasiado tarde para apartar la vista. Se acercó lentamente, dando cada paso con el cuidado con el que se hubiera acercado a una criatura durmiendo. Gradualmente la altura de la pared del ataúd fue cediendo.
En un instante se quedó sin aire. No era Rupert. En verdad no. Lo que yacía antes sus ojos era una imitación, tan fría y anodina como un efigie de piedra. El pelo estaba fijado en su lugar, sin rastros del rizo que siempre se le caía sobre el ojo izquierdo. Los capilares rotos que adornaban sus mejillas estaban cubiertos por un borrón gris. Hasta su bigote parecía falso, saliendo prominente de la piel seca.
Cómo le hacía cosquillas ese bigote. Lo sintió de nuevo en sus mejillas, debajo de la nariz. El modo en que se había reído siempre cuando él la besaba. La risa había sido el don de Rupert. Le parecía mal estar parada al lado de él en silencio y afectando solemnidad. Él no hubiera querido eso.
Mientras sus ojos descendían hacia su barbilla y los puntos de una barba incipiente que nunca crecería, notó pequeñas manchas azules en la piel. Le recordaron su infancia y agujas de coser, y chuparse el dedo con fuerza.
Evidentemente, eran astillas. ¿Pero cómo llegaron esas astillas a su cara?
—Elsie.— La voz de Jolyon sonó firme—. Subamos. Mañana habrá tiempo de sobra para despedirse.
Asintió y se frotó los ojos. No le costó mucho apartarse. No importa lo que pensara Sarah, mirar dentro de un ataúd en nada se parecía a decirle adiós a su esposo. El momento para eso había pasado con su último suspiro. Lo que tenían en el cajón era una pálida sombra del hombre que había sido Rupert Bainbridge.
* * *
Subieron dos tramos de escalones antes de atravesar las vigas del Gran Salón y salir a un pequeño descanso. Solo unas pocas lámparas estaban encendidas, iluminando parches de un aterciopelado empapelado rojo.
—Por aquí —dijo Jolyon, girando a la izquierda.
Elsie lo seguía levantando nubes de polvo con los pies y arrastrando sus faldas húmedas por la alfombra. El pasillo transmitía un aire de grandeza descuidada. Sofás tapizados acechaban contra las paredes, separados por bustos de mármol picados. Eran unas cosas horribles, la miraban con expresiones muertas, sombras trepando sobre sus pómulos y hundiéndose en las cuencas de sus ojos. No reconocía en ellos a ningún escritor o filósofo famoso. Tal vez eran los antiguos dueños de The Bridge. Recorrió sus caras impasibles buscando algún rastro de Rupert pero no pudo encontrar ninguno.
Jolyon giró a la derecha y volvió a girar a la izquierda. Dieron con una puerta en arco.
—Esta es la suite de huéspedes —explicó—. Pensé que estaría más cómoda aquí, señorita Bainbridge.
Sarah parpadeó.
—¿Una suite para mí?
—Así es. —Le devolvió una sonrisa apretada—. Ahí dentro está su baúl. Mi habitación está al final del pasillo, junto a las escaleras de servicio. —Hizo un gesto extendiendo el brazo—. La señora Bainbridge se quedará en una suite gemela en la otra ala.
Elsie arqueó las cejas. Una suite gemela. ¿A ese nivel había bajado?
—Qué emocionante. Seremos como mellizas. —Intentó morigerar la acidez del tono, pero temió no haberlo logrado.
—Iré a acomodarme —dijo Sarah incómoda—. Y luego vendré a ayudarla con su vestido, señora Bainbridge.
—Tómese todo el tiempo que necesite —dijo Jolyon—. Yo acompañaré a mi hermana a su habitación. Y más tarde disfrutaremos todos juntos de una cena tardía.
—Gracias.
Agarrando a Elsie del brazo, la arrastró de vuelta por donde habían venido.
—Tienes que dejar de tratar a Sarah como a una sirvienta —gruñó.
—De acuerdo, lo haré. Después de todo no hace ningún trabajo para ganarse la vida. Es una solterona que vive aquí de mi caridad, ¿me equivoco?
—Es la única familia que le quedaba a Rupert.
Elsie sacudió la cabeza.
—Eso no es verdad. Yo era la familia de Rupert. Yo era su pariente más cercano.
—Sin duda lograste convencerlo para que creyera eso.
—¿Qué demonios quieres decir con eso?
Jolyon se detuvo. Miró sobre su hombro para comprobar que no hubiera sirvientes deambulando entre las sombras.
—Lo siento. Fue grosero de mi parte. No es tu culpa. Pero creía que Bainbridge y yo nos habíamos puesto de acuerdo, antes del casamiento, sobre lo que sucedería exactamente en esta situación. Fue un acuerdo entre caballeros. Pero Bainbridge…
Una sensación desagradable le trepó desde el estómago.
—¿A qué te estás refiriendo?
—¿No te lo dijo? Bainbridge modificó su testamento un mes antes de morirse. Su notario me lo leyó.
—¿Qué decía?
—Te lo dejó todo a ti. Todo. La casa de Londres, The Bridge, su participación en la fábrica de fósforos. Nadie más obtiene beneficio alguno.
Por supuesto que lo hizo. Hace un mes fue cuando le dijo del bebé.
Pensar que, después de todo lo que había atravesado, había logrado casarse con un hombre considerando, con un hombre prudente, solo para perderlo. “Negligente”, hubiera dicho mamá. “Igual que tú, Elisabeth.”
—¿Acaso es extraño que cambiara su testamento? Soy su esposa y estoy embarazada de su hijo. ¿No es perfectamente natural la disposición?
—Lo habría sido. Si hubieran pasado uno o dos años no tendría ninguna objeción. —Agitando la cabeza, avanzó por el pasillo.
Ella intentaba seguirlo, incapaz de concentrarse en el camino que tomaba. Las paredes color vino tinto parecían inflarse como telones.
—No lo entiendo. Rupert actuó como un ángel. Esa es la respuesta a todas mis plegarias.
—No, no lo es. ¡Piensa, Elsie, piensa! ¿Cómo se ve? Un hombre a quien todos tenían por un soltero inveterado se casa con una mujer a la que le lleva diez años e invierte en la fábrica de su hermano. Cambia su testamento para hacerla su única beneficiaria. Luego, un mes después, está muerto. Un hombre que parecía fuerte como un buey, muerto, y nadie sabe la causa.
Se le formaron estalactitas en el pecho.
—No seas ridículo. A nadie se le ocurriría sugerir…
—Pues lo están sugiriendo, te lo aseguro. Y rumoreando al respecto. Piensa en la fábrica de fósforos. ¡Piensa en mi reputación! He tenido que capear esta tormenta de rumores yo solo.
Se tropezó. Por eso había querido que viniera al campo y se había negado a llevar el cuerpo de Rupert de vuelta a Londres para enterrarlo: para evitar el escándalo.
Recordó el último escándalo. Los oficiales de policía con sus cascos tomando declaración a los testigos. Los rumores que zumbaban detrás de ella como un enjambre de moscas y esas miradas hambrientas y punzantes. Años así. Tardaría mucho tiempo en desvanecerse.
—¡Por Dios, Jo! ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos en este lugar el bebé y yo?
Él se estremeció. Por primera vez ella notó el dolor brillando en sus ojos.
—¡Maldición, Elsie! ¿Qué demonios te sucede? Te estoy hablando de una mancha en nuestro nombre, en el de la fábrica, y en lo único que eres capaz de pensar es cuánto tiempo estarás lejos de Londres. ¿Siquiera extrañas a Rupert?
Lo extrañaba como al aire.
—Sabes que lo extraño.
—Pues tengo que decir entonces que haces un buen trabajo ocultándolo. Fue un buen hombre, un gran hombre. Sin él habríamos perdido la fábrica.
—Lo sé.
Se detuvo al final del pasillo.
—Esta es tu habitación. Tal vez cuando te hayas acomodado tengas la decencia de enlutarte.
—¡Estoy de luto! —gritó—. Solo lo hago de una manera diferente a la tuya.
Lo empujó hacia un lado, abrió la puerta violentamente y la cerró de un portazo.
Cerró los ojos y echó la espalda hacia atrás apoyando las palmas contra la madera, hasta que exhaló y se dejó caer al suelo. Jolyon siempre había sido así. No debería tomarse a pecho sus palabras. Doce años más joven que ella, siempre había gozado de la posibilidad de sentir y llorar a su antojo. La que tenía que aguantar era Elsie. ¿Y no era su intención? ¿Proteger al pequeño Jolyon de lo que ella soportaba?
Después de unos minutos recobró el dominio de sí misma. Se restregó la frente y abrió los ojos. Una habitación limpia y luminosa se abría frente a ella, con ventanas a ambos lados, una que daba al semicírculo de árboles marrón rojizo que abrazaba la casa y la otra que miraba en ángulo hacia el ala oeste, donde estaba la habitación de Sarah. Sus baúles estaban apilados en una esquina. El fuego crepitaba en la chimenea y Elsie se sintió aliviada al ver un lavabo al lado de esta. Hebras de vapor subían desde el aguamanil. Agua caliente.
Oyó la voz de mamá, nítida en su oído. “Qué chica tonta, hacer tanto berrinche. Venga, lavemos todos esos malos pensamientos”.
En cuanto pudo incorporarse se quitó los guantes y fue a lavarse la cara. Sus ojos irritados inmediatamente se sintieron mejor y la toalla que usó para secar su piel era maravillosamente suave. Cualesquiera fueran las fallas del lugar, no podía quejarse del ama de llaves.
Una pesada cama labrada en madera de palo de rosa se erguía contra la pared más alejada, tendida con ropa de cama color crema con bordados florales. Junto a ella había un tocador con su espejo de tres cuerpos cubierto con tela negra. Suspiró. Era el primer espejo que veía desde que partieron de la estación. Momento de evaluar el daño ocasionado por su caída en el barro.
Colocando la toalla de vuelta en su asa, caminó hacia allí y se sentó en la banqueta. Corrió la tela negra. Era una superstición estúpida: cubrir los espejos para que los muertos no quedaran atrapados. Lo único atrapado en el espejo eran tres mujeres rubias de ojos marrones, las tres en un estado lamentable. El tul le ondeaba sobre la nuca como un cuervo enjaulado. Rizos encrespados por el viento se enmarañaban alrededor de su frente y, pese a haberse lavado, tenía todavía un manchón de barro en la mejilla derecha. Se frotó hasta que desapareció. Menos mal que se había negado a ver a los sirvientes.
Lentamente, alzó los brazos cansados para sacarse la toca y comenzó la ardua tarea de soltarse el pelo. Sus dedos ya no eran tan diestros como antes, se había acostumbrado a que Rosie lo hiciera por ella. Pero Rosie y todas las comodidades de su vida pasada estaban a millas de distancia.
Una de las horquillas se atascó en un nudo y la hizo resollar. Dejó caer los brazos, enfadada desmedidamente por este infortunio menor.“¿Cómo pudo suceder esto?”, le preguntó a la mujer desaliñada que tenía enfrente. Ninguna tenía respuesta.
El espejo era frío y cruel. No mostraba a esa novia bella y sonriente que disfrutaba quedarse mirando hasta hacía tan poco tiempo. De manera espontánea, una escena se elevó en su memoria: Rupert, parado detrás de ella esa primera noche y cepillándole el pelo. El orgullo en su rostro, flashes del cepillo de plata. Una sensación de seguridad y confianza, tan rara ahora que consideraba su imagen inversa. Podría haberlo amado.
El matrimonio había sido una relación comercial, cemento para asegurar la inversión de Rupert en la fábrica de fósforos, pero esa noche había mirado verdaderamente al hombre y se había dado cuenta de que podía llegar a amarlo. Con tiempo. ¡Ay, pero tiempo fue lo único que no tuvieron!
Un golpeteo en la puerta la sobresaltó.
—¿La ayudo con los botones? —La voz de Sarah.
—Sí, puedes pasar Sarah.
Sara se había cambiado el vestido de viaje por una bata que había visto mejores tiempos. El negro se había desteñido en forma despareja. Lucía apenas presentable, pero al menos se había recogido el pelo pardusco.
—¿Ha escogido un vestido? Puedo preguntarle a alguna las criadas si hay una plancha de hierro.
—No. Solo búscame una bata. —Si Jolyon quería que se enlutara, eso es lo que haría. Se comportaría del mismo modo como lo había hecho él cuando murió mamá. Eso le serviría de lección. Vería lo irritante e inútil que es tenerla todo el día llorando en su habitación.
El reflejo de Sarah jugaba con las manos en el espejo.
—Pero… La cena…
—No voy a bajar. No tengo hambre.
—Pero… Pero yo no puedo comer sola con el señor Livingstone. ¿Qué dirá la gente? ¡Apenas nos conocemos!
Irritada, Elsie se puso de pie y fue a buscarse una bata ella sola. ¿Realmente había sido Sarah una dama de compañía? Debería haber aprendido a no ponerse a discutir con su señora.
—Tonterías. Habrás hablado con él en mi boda.
—Yo no estuve en su boda. La señora Crabbly se enfermó. ¿No lo recuerda?
—¡Oh! —Elsie se tomó su tiempo para sacar una bata de uno de los baúles y se arregló la cara antes de darse vuelta—. Por supuesto que no. Tendrás que disculparme. Ese día… —Bajo la vista y miró el algodón blanco que tenía entre las manos—. Todo sucedió en una confusión tan alegre.
Encaje de Honiton, flores de azahar. Nunca había pensado en ser una novia. Una se deshacía de esas fantasías después de los veinticinco. Para Elsie, la perspectiva parecía aún más improbable. Desesperaba de encontrar a alguien en quien pudiera confiar, pero Rupert había sido diferente. Arrastraba algo en el aire alrededor suyo, un aura de bondad innata.
—Comprendo —dijo Sarah—. Bueno, ocupémonos de ese vestido.
Elsie hubiera preferido cambiarse sola, pero no tenía opción. No se animaba a decirle a la prima de Rupert que tenía un abotonador: se suponía que solo lo usaban las prostitutas.
Sarah trabajó hábilmente, sus dedos bajando por la espalda y la cintura de Elsie como ligeras gotas de lluvia. El vestido cayó suavemente en sus manos.
—Que material tan fino. Espero que el barro pueda lavarse.
—Tal vez puedes hacerme el favor de bajarlo. Tiene que haber alguna criada que lo remoje en jabón sin decir nada, por una corona.
Sarah asintió. Dobló el vestido y lo abrazó contra su pecho.
—¿Y… el resto? —Lanzó una mirada tímida al armazón de aros, resortes y enaguas que aprisionaba a Elsie—. ¿Podrá arreglarse…?
—¡Oh, sí! —Con seguridad, colocó sus manos en las cintas que sujetaban la crinolina —. No siempre tuve criada, como sabrás.
El silencio y la quietud de Sarah le provocaron un hormigueo en todo el cuerpo. Sus ojos se habían clavado en la cintura de Elsie y se expandieron, oscureciéndose con un extraño brillo.
—¿Sarah?
Sarah se sobresaltó.
—Sí, señora. Me voy yendo entonces.
Elsie se miró el cuerpo, confundida. ¿Qué había sucedido para que se la quedara mirando absorta? De golpe y dolorosamente, se dio cuenta: sus manos. Se había quitado los guantes para lavarse la cara, dejando al descubierto sus manos en toda su ajada fealdad. Manos curtidas por el trabajo, manos de obrera. No las manos de una dama.
Pero antes de que el Elsie pudiera decir algo en su defensa Sarah abrió la puerta y salió.
HOSPITAL ST. JOSEPH
Apareció de la noche a la mañana. En cuanto despegó la cabeza de la almohada y se restregó los ojos legañosos, lo vio. Deforme. Malogrado.
Salió de la cama a los tumbos, abofeteando el piso frío con los pies. Estaba colgado frente a ella. Entrecerró los ojos. Le hacía daño seguir mirando, era demasiado claro, pero no se atrevía a apartar la vista. Amarillo. Marrón. Líneas y formas arremolinadas.
Había llegado sin que se diera cuenta. Si miraba para otro lado, ¿volvería a moverse? Aunque era mudo, parecía gritar, estrellarse dentro de su cabeza.
No podía volver a la cama; tenía que mantenerlo a distancia. La luz del día se filtraba por las ventanas altas, inhóspita y blanquecina como las paredes. Sus rayos reptaban por el suelo y pasaban por delante de ella. Al fin, la puerta se abrió con un chasquido.
—Señora Bainbridge.
Era el doctor Shepherd.
Sin darse vuelta, alzó una mano temblorosa y extendió el dedo índice.
—¡Oh! Ha visto el cuadro. —El aire se desplazó cuando se arrimó a su hombro—. Espero que sea de su agrado.
El silencio se prolongó.
—¿Le da algo de alegría al lugar, no? Pensé que, como no tiene permitido ir a la sala de día o al patio con las otras pacientes, apreciaría un poco de color. —Transfirió su peso al otro pie—. Esta es la dirección que está tomando el hospital. No confinamos más a nuestros pacientes en celdas sombrías. Este es un refugio para la recuperación. Tiene que haber cosas alegres, estimulantes.